Elisabeth Pfeil: Sociología de la urbe (Sociología moderna, 1955)
Sociología de la urbe
Elisabeth Pfeil
Tomado de Gehlen, Arnold; Schelsky, Helmut. Sociología moderna. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1962 [1955].
La vida del trabajo en la gran ciudad Max Weber ha llamado a la urbe un montón informe de individuos, definición hiperbólica de su tipo ideal. Nunca lo fue ella cabalmente, aunque sí, largo tiempo, en amplia medida: en contraste con el mundo anterior a su advenimiento, carecía de forma: de vida sustentadoras. Aun cuando las urbes también se desenvolvían dentro del marco de un ordenamiento estatal y jurídico: aun cuando las formas de asociación de las antiguas cortes y capitales, de los emporios y las ciudades portuarias, subsistían en ellas: aun cuando las masas advenedizas habían traído consigo pautas de conducta social y de agrupamiento social, todo estaba como desquiciado. La convivencia de los hombres debía ajustarse de nuevo. La "población meramente aglomerada" (WERNER SOMBART) debía estructurarse. A los hombres que se habían desligado de los antiguos órdenes y se hallaban desorbitados, la urbe, en las fases iniciales de su desarrollo, no les ofrecía más que la "subsistencia mínima social", según la expresión feliz de Max Rumpr (bibliografía, n% 6). Pero el ser humano no puede vivir así indefinidamente: y es así que ya en los comienzos del desarrollo de la gran ciudad, advertimos la búsqueda de nuevas reglas de la convivencia, de nuevas pautas y nuevos cauces. Se comprendió que la convivencia debía ser organizada y encauzada; que no era algo que se establecía por sí sola. Donde más pronto y de manera más consciente se buscaron y se encontraron estas formas, fue en la vida económica y profesional. "Thomas CARLYLE, uno de los primeros en «darse cuenta de que las relaciones humanas se tornaban superficiales e impersonales —que "ya no existe entre las personas otro vínculo que el pago al contado"—, postuló en 1843 la estructuración del confuso montón: "Todas las plasmaciones sociales de este mundo, en un determinado estadio, han necesitado ser organizadas, y ahora tiene necesidad de esto el trabajo, que es lo más grande".
Tuvo lugar una integración, por lo pronto, en el proceso manufacturero, como socialización y racionalización de la producción de bienes. En comisiones de arbitraje, ordenamientos tarifarios, asociaciones y cámaras gremiales, sociedades cooperativas de consumo y cooperativas de construcción, se desenvolvieron nuevas formas de vida. Con cuanto menos formas sociales establecidas se encontraba el habitante de la gran ciudad, tanto más imperiosamente se le planteaba la necesidad de crear tales formas. Es característico de la urbe el predominio de las comunidades artificiales sobre las naturales, de las elegidas sobre las sobrentendidas.
Las grandes antinomias de la sociología teórica: comunidad y sociedad (Ferd. TÓNNIES en su obra así titulada), en el sentido de grupo crecido naturalmente y grupo elegido deliberadamente, de asociación esencial y asociación finalista, o como haya querido llamárseles, han sido derivadas de la vida en comunidad de la urbe, sirviendo primordialmente para delimitar las formas sociales propias de la gran ciudad de las que caracterizan otros medios. Al fin y al cabo, una sociología específica de la urbe sólo se justifica en tanto que supone y determina modos de convivencia que se dan exclusivamente en la gran ciudad, o únicamente en ella se dan en forma tal o con frecuencia tal.
Posteriormente, formas de existencia propias de la urbe se han hecho extensivas a otros tipos de centros habitados; y aun cuando la sociedad moderna se ha manifestado primera y principalmente en las grandes ciudades, ha penetrado progresivamente todo el ámbito de la radicación colectiva. La fisonomía de las pequeñas ciudades se parece hoy más que antaño a la de las urbes (compárese, por ejemplo, el surtido de mercaderías que se exhibe hoy día en las vidrieras en las pequeñas ciudades con el de hace treinta años), y a Ta inversa, la de las urbes en cierto modo se ha vuelto menos urbana, por ejemplo en las barriadas modernas, con su edificación menos compacta. En otras palabras, la distancia entre la gran ciudad y el resto del mundo se ha acortado. Con todo, subsiste una diferencia, particularmente en aquellos fenómenos de la vida en comunidad que de manera inmediata son causas de aglomeración o consecuencias de hacinamiento.
Decía Ferd. TONNIES, resumiendo, que la vida en comunidad no sufre menoscabo en la gran ciudad, pero sí la vida colectiva en comunidad. Los hombres trabajan juntos, en forma ya organizada o improvisada, pero una vez cumplida la finalidad que los ha juntado se vuelven a dispersar. SOMBAR ha recalcado el carácter contractual de las relaciones, el principio de "do ut des". SOROKIN, por su parte, ha encontrado una solidaridad de la pura conveniencia utilitaria, por ejemplo en la frase típica: "lel us make a business, profitable to both parties" (bibliografía, n* 4). Organizaciones de protección y de lucha se tornan en entidades institucionales, que atan al individuo en cuanto entra en una relación de trabajo (agremiación obligatoria, seguro obligatorio). El desamparo se trueca, casi, en un exceso de amparo.
Para la organización del trabajo colectivo dentro de la empresa no puede tener un denominador común; existe una diferencia enorme entre el trabajo atomizado, el trabajo yuxtapuesto, poco interrelacionado, en cadena; y el verdadero trabajo colectivo, propio de la producción en equipo. El carácter problemático de las relaciones interhumanas dentro de la empresa, indica que éstas tampoco se han establecido "por sí solas" en la gran ciudad; quiere decir que no puede dejarse a la costumbre y a la ética que se encarguen de regularlas. Ellas también necesitan, hasta cierto punto, de plasmación deliberada. De este carácter problemático que revisten ha nacido la sociología de la empresa.
La noción de gran ciudad implica la de gran empresa, la de gran banco, la de grandes tiendas, la de gran hospital, la de gran cementerio; al instante nos hace pensar en fórmulas tales como fusión en la masa, atomización, degradación a simple ruedecita del vasto engranaje. Pero en realidad, las cosas no son tan simples como se complacen en presentarlas los críticos de la civilización. Después de haber establecido los tipos ideales de la vida en la gran ciudad, le incumbe a la sociología determinar los tipos reales; lo cual impone enfocar esa vida en toda la diversidad de sus manifestaciones vitales. Las urbes no son iguales, ni en el tiempo ni en el espacio. Los distintos tipos de urbes (capital, emporio, ciudad artesanal, ciudad industrial, etc.) se hallan muy diferenciados entre sí. La gran ciudad de hogaño no es idéntica a la de antaño, y dentro de una misma urbe existe multitud de fenómenos diferentes y aun contradictorios. Es precisamente esta envergadura de polo a polo la que caracteriza la vida en la gran ciudad; frente al abuso del tipo ideal por la crítica popularizada de la gran ciudad, corresponde hacer hincapié en esta diversidad.
Veamos algunas cifras al respecto. Según el censo alemán de 1950, en una ciudad como Hamburgo, sólo una tercera parte de la población ocupada trabajaba en empresas de 100 o más asalariados, una cuarta parte en empresas medianas y casi la mitad (45 %,) en establecimientos de menos de 20 asalariados. El 11 a 12 %, de los habitantes de las grandes ciudades trabajaba por su cuenta; quiere decir que su proporción era casi la misma que en las ciudades medianas y pequeñas, donde era del 13 %. Es cierto que la proporción de artesanos y de comerciantes minoristas disminuyó considerablemente en el curso del desarrollo de las grandes ciudades, pero no es menos cierto que luego se ha estabilizado, ya como, artesanado calificado, ya en actividades marginales, que muchos habitantes de las grandes ciudades prefieren todavía, por la mayor seguridad que ofrece un empleo. Un 14,9%, de la población ocupada de las grandes ciudades —en las típicas ciudades artesanales hasta un 16 %— trabaja en establecimientos artesanales. E incluso en la industria ocupa la artesanía un amplio lugar. Aunque sólo una cuarta parte de los establecimientos artesanales alemanes (1933) estaba en las grandes ciudades, un tercio de los vinculados a actividades artesanales trabajaba en tales, la cual proporción concordaba exactamente con la que correspondía a los habitantes de las grandes ciudades en la población total (el promedio de personas ocupadas es en el establecimiento artesanal urbano algo mayor que en otras partes).
Mientras que respecto a la proporción de quienes trabajan por su cuenta, la de los funcionarios y la de los obreros existe poca diferencia entre las grandes ciudades, de un lado, y las medianas y pequeñas, del otro, el porcentaje de empleados (todas las demás diferencias aquí se suman) es en las urbes considerablemente mayor que en otras partes; en 1933 representaban un 23 9, de la población ocupada de las grandes ciudades, y en 1950, un 28 Y. Más de la mitad de todos los empleados (54 %,) vivía en 1933 en las grandes ciudades, en tanto que sólo un tercio de los obreros y una cuarta parte de los que trabajaban por su cuenta en la industria y la artesanía eran habitantes de las grandes ciudades.
Los empleados constituyen, pues, un segmento de población típico de la urbe; producto de un proceso de fusión social de máximas proporciones, representan la parte principal de un nuevo estrato medio de la sociedad, que a su vez está muy diferenciado. La tarea constante de la sociología de la urbe indagar la dirección e intensidad de estos procesos de trasformación social y sus factores determinantes (el grado de ilustración, el nivel de consumo, la extensión de la particularidad, el grado de dependencia).
Contamos con monografías magistrales del empresario, del burgués y del proletario, pero falta aún la del empleado modesto de la eran ciudad. Como tantas veces Ocurre, este problema ha sido tratado primeramente —y unilateralmente— en la literatura novelesca (Hans FALLADA, Kleiner Mann, was nun?).
El grado de responsabilidad y la facultad de decisión de los empleados varían tanto que ha de ser punto nichos que imposible enunciar rasgos comunes a todos ellos. 51 bien es cierto que el trabajo en la gran empresa ha dado lugar, y sigue dando lugar, a un sentimiento de desamparo y de anulación de la propia personalidad, no es menos cierto que cabe en él también la responsabilidad y la iniciativa, y esto reza tanto para los obreros no menos que para los empleados. De encuestas llevadas a cabo en tiempos recientes entre obreros y empleados ha surgido que por lo común se prefiere trabajar en una gran empresa, y ello no solamente porque ésta ofrece mayor seguridad, sino precisamente en razón de esa regulación y despersonalización de las relaciones que ha sido motivo de tanta preocupación y crítica.
En la gran empresa, el trabajador se siente en menor grado librado a la arbitrariedad que en la pequeña, donde todo depende de la persona del jefe. Procura eludir el azar, el destino, eligiendo la gran empresa —rasgo típico del habitante de la gran ciudad, a estar a la crítica de la civilización—. Sin embargo, idéntica actitud ha sido comprobada entre los habitantes del campo que trabajaban en una pequeña ciudad y habían llegado a conocer una gran empresa. Y por las mismas razones, las jóvenes en su mayoría prefieren trabajar de vendedoras en una empresa con sucursales, antes que cn un negocio minorista individual. "Una sabe a qué atenerse". Aunque sea al precio de una eventual frialdad de las relaciones interhumanas. Ahora bien, en la gran empresa urbana también se da, por cierto, el espíritu de camaradería.
En la elección de la profesión, del oficio, la empresa desempeña un papel de creciente importancia. No se elige la profesión tal, el oficio, tal, sino la empresa tal. Además de las perspectivas de seguridad y progreso, concurre en ello un elemento absolutamente irracional: la participación del prestigio de una gran empresa.
Trabajar en la Compañía Siemens (o A. E. G., o Borsig) era el: orgullo de los berlineses, desde el oficial jardinero hasta el personal directivo. "Ese trabaja en la Siemens", decíase con tono de gran respeto; pues era una circunstancia que sugería calidad y responsabilidad, capacidad profesional y solvencia moral.
Como característica eminente de la urbe y de su menguada cohesión social cabe señalar la movilidad con que se unen los hombres y las profesiones, sobre la base de idoneidad e inclinación (afinidad). En la gran ciudad, la elección de una profesión está en menor grado regida por la tradición, y en cada generación la población es tamizada de nuevo, por así decirlo. Esta movilidad vertical, consecuencia de desligamiento social, es a su vez causa de ulterior disgregación social: conforme los hombres ascienden y descienden la escala social, rompen el círculo de sus relaciones y establecen otro nuevo, se mudan a otro barrio. El descenso del artesano independiente al nivel de obrero industrial, el nuevo ascenso a la categoría de operario calificado y artesano industrial, el paso de la independencia a la dependencia y de la dependencia a la independencia, en todo tiempo, han comunicado una fuerte dinámica a la sociedad urbana. Las consecuencias sociales de esta movilidad son desde hace mucho objeto de investigaciones, pero aún no han sido, ni con mucho, exploradas satisfactoriamente. En rigor, la sociología de las profesiones en la gran ciudad aún no existe, En la consideración de la demás vida social de la gran ciudad, uno se encuentra, a cada paso, con las proyecciones de estos agrupamientos y reagrupamientos profesionales.
II. Anónimo, extrañeza y encuentros parciales
W. SOMBART ha definido la ciudad moderna, conforme al principio de "lucus a non lucendo", como centro habitado donde la gente no se conoce. Cuanto más grande es la ciudad, tanto más cierto Cs aquello de que "la figura del extraño ha hecho su entrada en nuestra vida en comunidad y le ha impreso su sello" (VIERKANDT). Ahora bien; al que viene a radicarse en la gran ciudad se le presenta el medio social urbano de manera distinta que a quien se ha criado en ella. El advenedizo que llega a la gran ciudad es un extraño en doble sentido: no conoce a nadie ni nadie lo conoce.
El "andar perdido", la multitud de situaciones nuevas respecto a las cuales el advenedizo ignora las correspondientes reglas de conducta, se ha descrito con frecuencia en la sociología de la migración". Pero el fenómeno del desarraigo y desamparo no debe tomarse como una característica consustancial de la urbe. El propio advenedizo, al cabo de algún tiempo, ya no es el mismo extraño y aislado del principio. Ya se traduzca el aislamiento en Un sentimiento de desarraigo o, por el contrario, de liberación, lo cierto es que no dura.
En la gran ciudad cambien actúan recónditas fuerzas de enderezamiento, que van encauzando insensiblemente al recién llegado. Éste encuentra pautas de comportamiento social y queda asociado a orientaciones colectivas; entra en relaciones con gente; mientras que el hombre que ha nacido y sé ha criado en la gran ciudad se integra automáticamente en estructuras sociales dadas. El desarraigo, o estar fuera del quicio social, es, pues, Un fenómeno limitado a la primera generación radicada en la gran ciudad, siendo reemplazado por nuevo arraigo.
Hablando de extrañeza en la gran ciudad, nos referimos, por consiguiente, no tanto a ese aislamiento inicial, sino más bien a este fenómeno de la vida cotidiana en la gran ciudad: que por las calles, en los vehículos de trasporte colectivo, en las oficinas públicas y los comercios, el hombre se halla en medio de una multitud de personas que no conoce y no necesita, ni quiere, conocer. Él también vive en un medio constituido por congéneres; es más, entre todos los seres de la tierra ocupa el ser humano, para él, una posición punto menos que exclusiva, pero adquiriendo un sentido diferente: a un tiempo enaltecido y disminuido. El estar como una gota en el río humano, el ser llevado en un vehículo de trasporte colectivo, es sentido como una degradación (¿qué proporción de los habitantes de las grandes ciudades siente así?). Los 1neleses, que en su mayoría conservan incluso en la gran ciudad una dignidad de propietario, se' aplican a sí mismos el calificativo autoironizante de "stripe hangers", cuando viajan en el subterráneo, hacinados con una multitud de desconocidos. La geografía de la urbe se ha ocupado muchas veces de los desplazamientos diarios de la población urbana, sin haber llegado aún al fondo de la cuestión".
Desde el punto de vista sociológico, sería insuficiente calificar de "gris e indiferenciada" a la muchedumbre que encuentra todo habitante de la gran ciudad, como se complacen en hacerlo los críticos de la civilización. Sólo lo es mientras el hombre de la gran ciudad no se fije; en cuanto ponga atención, advertirá un sinfín de detalles —en la indumentaria, en los gestos, en la manera de portarse— que le permiten rotular a la persona que tiene enfrente en el tranvía, pongamos por caso. Este ser un desconocido, acoplado con el saber de comunidades y de diferenciaciones, es precisamente lo que caracteriza el desenvolvimiento en medio de extraños, el cual tiene: lugar conforme a determinadas pautas de conducta y modos de comportamiento, por ejemplo, tras la máscara protectora de la indiferencia. Las normas que regulan estos encuentros con extraños no existen solamente en las instrucciones para pasajeros, etc., sino que en cierto modo se han establecido automáticamente y por tácito acuerdo convencional". "Tt is not done" ("esto no se hace") reza también en todas las calles de la gran ciudad. Cuanto más grande es la urbe, tanto mayor es la tolerancia hacia lo extravagante; pero ella tiene un límite: comer en la calle "es mala educación", y en la gran ciudad tampoco fuman las damas en la vía pública. A los inquilinos de las grandes casas de departamentos urbanas también les importa lo que va a decir la gente. Sólo una pequeña minoría se permite extravagancias. De manera que es muy relativo aquello de que la gran ciudad "es el lugar de las vidas sin control".
Pero aún no han sido investigados a fondo los efectos que este desenvolvimiento entre extraños tiene sobre el hombre de la gran ciudad y sus formas de vida en comunidad, bañadas, por así decirlo, por múltiples encuentros diarios con desconocidos. Descrito por primera vez por G. Simmel, después por W. HELLPACH como "proximidad física acoplada con extrañeza, multitud aunada con apresuramiento y cambio de las personas", se traduce en "disposición alerta, indiferencia y prisa".
Para orientarse rápidamente sobre el extraño, no hace falta más que una "instantánea". Los investigadores norteamericanos hablan de imágenes estereotipadas, destinadas a clasificar con rapidez al extraño.
La sociología de la urbe ha hecho particular hincapié en la necesidad de atajar y rechazar: el hombre de la gran ciudad no puede interesarse por todos los extraños con que entra en contacto. El "mandar a paseo" es una reacción Característica ante el extraño que pretenda pasar de su borrosidad fuera de foco al pleno campo visual; es rechazado al montón de quienes le son indiferentes a uno (HELLPACH). "Avotdance of emotional involument", que RIEMER denomina "cosmopolttism".
Pero este apartamiento no debe confundirse con inoperancia, ni este anónimo con ausencia de relaciones. En todas partes se dan modelo e imitación, recíproca observación y apreciación.
Aun en el tranvía, viajando en medio de desconocidos, la mujer trata de concitar admiración y envidia. En el paseo dominical de la familia, el nuevo tapado de primavera es exhibido ante un público anónimo, cuyo mudo aplauso se apetece.
Cuanto menos el origen y la tradición son los criterios de la apreciación social, tanto más necesario es que el nivel de vida proporcione un asidero (la calidad de la ropa y del mobiliario, la marca del coche) para juzgar de la realización personal o, respectivamente, la del jefe de la familia.
Las sillas hacia la calle en los cafés y bares de las urbes latinas cumplen una función social; se toma el aperitivo para mirar pasar a la gente y se pasea por el bulevar o el corso para ser visto. En esas grandes ciudades no ha desaparecido aún el ocioso y despacioso paseo vespertino, muy distinto del ir y venir de las oficinas y las fábricas, que allí también es apresurado y deliberado.
La muchedumbre inconexa, donde sólo se entrecruzan los tenues hilos de la índole descrita, es, sin embargo, susceptible de cuajar en una masa de estado de ánimo común y de voluntad común.
Un ejemplo al caso es el bien conocido fenómeno de los pasajeros de un tranvía colmado con exceso, que de repente presentan un frente común a los que aún pugnan por subir. La indiferencia puede en cualquier momento trocarse en solicitud cuando se despierta el interés, como por ejemplo en el caso de un accidente de tránsito. RIEMER cita como ejemplo de singular falta de relación, la identidad de reacciones de la gente en los cines: una multitud de desconocidos ríen y lloran en común, pero lo hacen movidos por algo extrínseco, sin que centre ellos mismos se establezca relación alguna. He aquí un nuevo aspecto de la masa, que se añade a las diferenciaciones clásicas del concepto de masa humanas.
Pasaremos ahora a examinar aquellos encuentros donde los habitantes de las grandes ciudades establecen contacto con algún propósito determinado, por ejemplo el de comprar o vender. Estas relaciones también se han multiplicado tanto en la gran ciudad que necesariamente tienen que tornarse más superficiales y más fugaces para mantenerse dentro del marco de lo factible".
Las relaciones sociales son hoy más frecuentes que nunca, pero en su mayor parte se trata de relaciones de carácter específico, impersonal, sin vibración humana. Se procura restringirlas, rechazando y esquivando, y el peso de las que son inescapables se lo aligera entrando sólo como persona parcial en relaciones parciales (ha sido VIERKANDT, que sepamos, quien acuñó este término). Se trata con clientes, con pacientes en el médico de casa -encuentra VIERKANDT el tipo acabado de la indiferencia hacia la persona-, con contribuyentes, con el público de ventanilla, con solicitudes y demandas que pueden atenderse sin que aquellos que las presentan entren en foco como personas enteras. Ya Simmel interpretaba el negar la identificación plena como una medida de autodefensa y, por tanto, como un fenómeno de adaptación; la sociología norteamericana de tiempos recién: Les lo describe "as a matter of psychological survival", adoptando el concepto de "papel" para designar esta relación parcial de la persona en el contacto social. Para estos encuentros se desenvuelven pautas standard de comportamiento.
Con el hielero, como tal, uno se comporta de otra manera que con el taximetrista o con el médico; la cual mantra se ajusta no tanto a su personalidad, sino más bien a un patrón establecido". Es en particular el que atiende en ventanilla un público que cambia constantemente, quien hace uso de tales pautas —motivo suficiente para que el que se llega hasta la ventanilla no se sienta comprendido en el contacto como persona—.
La multitud de encuentros sobre la base del interés específico y de la participación restringida se complementa —en tanto mayor grado cuanto más grande es la ciudad— con relaciones indirectas, tratativas por parte de terceros, intermediarios, apreciaciones escritas en lugar de informes verbales, por teléfono, transacciones a cuenta corriente, etc.
Se ha hecho notar a menudo, como una de las características de la urbe, cómo allí el trato directo, personal, es sustituido por la relación anónima. Gabe preguntar, sin embargo, si dentro de la urdimbre de tratos con extraños, contactos fugaces, relaciones parciales y encuentros no buscados no se desarrolla, también en la gran ciudad, una vida social similar a la propia de otros tipos de centros habitados, aunque probablemente influída por las relaciones más arriba descritas.
III. Sociología de la familia urbana
El ejemplo de la familia ilustra claramente la manera de enfocar y de proceder de la sociología de la urbe. Conforme ella iba dilucidando la significación de las comunidades finalistas y los grupos secundarios, la familia y otros grupos naturales asumían rasgos contrapuestos: parecían declinar en la misma medida en que aquéllos se' agrandaban. Es así que en la indagación sobre la urbe, la familia ha sido situada en la perspectiva de una sostenida pérdida de gravitación. "También en contraposición a la familia de antes del advenimiento de la gran ciudad, todo lo que se enunciaba acerca de la familia urbana se ha presentado bajo el signo del "no más" y del "menos que". El interés se ha dirigido unilateralmente a los aspectos negativos de la vida familiar en la gran ciudad.
Los datos fácticos de la geografía urbana y de las estadísticas relativas a las grandes ciudades" se han interpretado en el sentido de nociones de valor convencionales y de hipótesis generales de la evolución. La misma comprobación de que en la gran ciudad (continental) el ámbito familiar se circunscribe esencialmente al departamento que ocupa la familia en una gran casa de inquilinos, ha llevado necesariamente a sacar en conclusión que su esfera de desenvolvimiento ha menguado, en comparación con la de la familia que vive en el campo o en la pequeña ciudad. La frecuencia de las mudanzas en las grandes ciudades de antaño era indicio de un menor grado de arraigo. La circunstancia de estar el lugar de trabajo, y en creciente escala también los lugares de esparcimiento, separados del ámbito familiar, trae como resultado que la mayoría de los miembros de la familia pasan la mayor parte de la jornada en un ambiente extrafamiliar, lo que es denominado "downtown separation" por los sociólogos norteamericanos. Esta observación ha desembocado en la conclusión de que "la existencia ya no constituye una unidad en la conciencia del hombre de la gran ciudad", en el sentido de una merma. No debe pasarse por alto, sin embargo, que una considerable proporción de los habitantes de las grandes ciudades trabaja y vive, como pequeñitos comerciantes y pequeños artesanos, dentro del ámbito familiar. Se ha hecho notar a menudo que estas Capas de la población urbana han preservado, en amplia medida, rasgos provincianos. Abstracción hecha de estos casos, empero, es un hecho que el niño de la gran ciudad no conoce a su padre como a la figura dominante de una esfera tangible, sino que, típicamente, ya no tiene apenas una vaga idea de dónde pasa el día y qué hace allí. A poco que uno se fije en el contexto de las palabritas "no más", advertirá que se trata siempre de contraposiciones, las cuales entrañan el peligro de deformar el cuadro. Estos fenómenos tampoco tienen lugar exclusivamente en la gran ciudad, pero es en ella en donde se producen más pronto y en las formas más extremas.
Las estadísticas relativas al número de integrantes de la familia, el número de hijos y la duración del matrimonio, muestran a la familia urbana replegada al plano de la corta familia, en doble sentido: como familia de dos generaciones a plazo, esto Cs, hasta que los hijos se hagan grandes, y como familia de pocos hijos. Una vez más, pues, ella aparece menguada —s] se toma como criterio la familia de antaño (cfr. R. KÖNIG, ps. 170 y ss.) —. Cabe señalar que el descenso de la natalidad se consideró en un principio como indicio de degeneración física en la gran ciudad, para demostrar hasta qué punto juicios de valor influían sobre la manera de enfocar la cuestión. Cuando la teoría de la degeneración física ya no podía sostenerse más, se la reemplazó por la de la degeneración psíquica. Sólo en forma muy paulatina ha podido llegarse a una verdadera indagación sobre las causas del descenso de la natalidad".
La significación decreciente de la familia para la vida pública de la gran ciudad; la mayor libertad, acoplada con mayor desamparo, del individuo, el que no encontraba ya la trayectoria de su vida preestablecida predominantemente por la posición de su familia, sino que debía labrarse él mismo su porvenir; el proceso al parecer incontenible que ponía la producción de bienes, la educación y el esparcimiento progresivamente en manos de potencias y organizaciones extrafamiltares; todo eso sugería pérdida de función, de sustancia y de consistencia. La familia urbana se veía rechazada al segundo plano de la vida urbana privada (Riemer). El tránsito del familismo al individualismo (para emplear la terminología de Burgess, no. 2) ha sido interpretado cas1 siempre como un fenómeno de decadencia, en el sentido del pesimismo histórico-biológico a propósito de la cultura. Y, como lo hace notar Riemer, ante cada pérdida de función de la familia, no ya la ciencia, sino la familia misma ha reaccionado con un sentimiento de culpabilidad y con 1ndignación.
La familia de la gran ciudad ha aparecido como el arquetipo y el vehículo de la decadencia cultural, por ejemplo cuando tomaba la iniciativa en el control de nacimientos.
Ello no obstante, frente a tal crítica de la civilización se ha impuesto siempre de nuevo, la fe en la cultura. "Tanto LEINERT, en su Historia sociológica de la gran ciudad (bibliografía, no. 3), como ACHELIS, en la obra de síntesis titulada Los efectos adversos de la civilización sobre el hombre (1940), presentan a la familia de la gran ciudad como aún no completamente adaptada a la nueva forma de radicación y de vida; noción ésta que recientemente ha aparecido, elaborada en forma sistemática, en el esquema evolutivo de OGBURN que toma SCHELSKY como punto de partida de sus investigaciones sociológicas de la familia. A la idea de que la familia debe adaptarse a las nuevas modalidades económicas y estatales contrapone SCHELSKY el concepto de autoafirmación dúctil: no es cuestión de gravitación unilateral del medio urbano y adaptación unilateral de la familia, sino de gravitación y adaptación recíprocas entre el uno y la otra"*.
Frente al enfoque unilateral de los aspectos negativos de la familia urbana, es el caso de señalar que en la gran ciudad la nupcialidad siempre ha sido particularmente alta. La actitud esquiva ante el matrimonio, que fue una característica de las poblaciones de las ciudades del mundo antiguo, está ausente en las urbes modernas. Si se tiene presente que precisamente la gran ciudad ha ofrecido a todos la oportunidad de fundar una familia, el control de nacimientos que en la segunda generación urbana suele aparecer como fenómeno de adaptación cobra un matiz diferente: el engendramiento de una nueva generación está distribuido sobre gran número de familias. Si ha ido demasiado lejos y llevado a un balance negativo de natalidad, queda por ver si esta situación se prolongará. Más de un fenómeno sugiere que no; en Estados Unidos existen ciertos indicios de que se está abandonando el sistema de hijo único (a causa de una creciente comprensión de los problemas que plantea la crianza del hijo único). Indudablemente, los divorcios son más frecuentes en la gran ciudad; pero en creciente escala dan lugar a la fundación de nuevas familias.
En conexión con todas estas comprobaciones se ha notado siempre las marcadas diferencias que existen entre las familias en las grandes ciudades con arreglo a las clases sociales y las profesiones. Lis familias burguesas y las de la pequeña burguesía, las de los obreros calificados o adiestrados y las de los peones se hallan muy diferenciadas entre sí".
La pronunciada movilidad vertical de la sociedad urbana contribuye a acentuar el conflicto entre los padres y sus hijos que ascienden en la escala social. No deja de ser un factor en esto, el apego a pautas caducas de la vida familiar; cuando el marido y la mujer han traído consigo pautas diferentes, existe el peligro de desinteligencia; en un grupo minúsculo como lo es la familia, se producen tensiones cuando uno de los cónyuges ya está condicionado por la gran ciudad y el otro, en cambio, proviene del medio rural. Como la población de las grandes ciudades es muy heterogénea, tal disparidad es allí más probable que en otros medios. En la urbe, los casamientos no se confinan a círculos tan netamente delimitados como en la sociedad preurbana. Sin embargo, la primitiva herencia de que en la gran ciudad la elección de la pareja no reconoce barreras sociales, se ha revelado como un prejuicio a la luz de investigaciones más detenidas; allí también la elección se circunscribe al mismo estrato social, aun cuando juega en más amplia medida la voluntad individual y la elección ya no está determinada tan unilateralmente como antes por las familias, estando por consiguiente más expuesta a descaminarse.
Mientras la atención de los observadores estaba fija en las menguas que sufría la familia en la gran ciudad, era dable preguntar si el proceso de individuación que allí se operaba no iba a llevar a la desarticulación completa de la familia. Frente a esta situación, se imponía entonces considerar también las fuerzas cohesivas y curativas. Habiéndose debilitado la posición del padre, ausente, en el seno de la familia, el centro de gravedad de la vida familiar se ha desplazado a la madre, el único miembro de la familia que pasa todo el día en casa, y que a los demás integrantes de ella, cuando regresan al hogar, se les aparece como el centro inconmovible. A ella le incumbe organizar la jornada para los niños, criarlos y regentar la casa; es ella la que en amplia medida determina la atmósfera familiar. En Alemania, W. BREPHOL ha señalado el desarrollo de una especie de matriarcado urbano, observado por él primero entre los obreros industriales de las ciudades de la cuenca del Ruhr. RIEMER, por su parte, hace notar el cuasimatriarcado de la clase media en Estados Unidos. BREPHOL hace hincapié, además, en la creciente importancia de la abuela materna para la familia urbana. Paralelamente, es verdad, toma auge el hogar sin ama de casa, que en las fases iniciales de la gran ciudad fue impuesto por las calamidades sociales y luego ha sido un producto de la circunstancia de que las acrecentadas pretensiones no pueden satisfacerse, si no se cuenta con las entradas adicionales del trabajo de la mujer. Desde la segunda guerra mundial, este fenómeno se ha hecho extensivo a todos los países. De una encuesta llevada a cabo en Estados Unidos se ha desprendido que más o menos la mitad de los jóvenes estima deseable que en los primeros años de matrimonio la mujer trabaje también. Según parece, se está perfilando la familia de dos etapas que destina los primeros años de matrimonio a la instalación conjunta del hogar y los años posteriores a la crianza de hijos.
La espontánea naturalidad con que se desenvuelven las familias en las grandes ciudades latinas, en los parques de París y las calles de Roma; el gran respeto que en las urbes italianas se tiene por la madre con hijos; el cochecito atado sobre el techo del auto; todo esto no se aviene con el cuadro de disolución, o por lo menos de declinación, de la familia urbana.
Frente a la pérdida de función de la familia moderna, SCHELSKY ha hecho notar que a la familia le quedan todavía amplias reservas de funciones institucionales, incluso en la gran ciudad. De encuestas realizadas tiempo atrás en Hamburgo ha surgido que la familia urbana, en amplia medida, celebra las fiestas en común, dentro del círculo de la paren tela en sentido lato; y estudios efectuados entre niños hamburgueses han puesto de manifiesto que los domingos se pasan predominantemente en el seno de la familia, mientras entre semana se juega más bien entre las calles y los parques.
Los primeros resultados de una indagación, que actual: mente está llevando a cabo la Oficina de Investigaciones Sociológicas de Dortmund (Alemania) en los barrios obreros de una urbe industrial, no solamente vienen a corroborar aquellas comprobaciones anteriores de cohesión familiar, si no que hasta ponen «de manifiesto el cuadro de una familia de tres generaciones. Ésta ya no vive bajo el mismo techo, pero sí dentro de un sólido marco de visitas regulares y ayuda mutua. Aquello de que "la familia de tres generaciones sólo puede mantenerse allí donde hay propiedad" es plausible, pero no por eso deja de ser falso. No obstante la separación, que en muchos casos no Cs grande (como que los familiares viven en la misma casa, en la misma calle, o en el mismo barrio), esa gente de la gran ciudad vive y se desenvuelve dentro del círculo familiar lato. Estamos ante algo así como una familia de tres generaciones disgregada. Por otra parte, el trabajo extradoméstico de la joven madre promueve la convivencia con la abuela.
Frente al empobrecimiento de la vida familiar por pérdida parcial de las funciones objetivas, no faltan enriquecimientos: conforme la familia urbana se ha tornado en relación humana informal, ha adquirido dimensión en profundidad. Para el hombre de la gran ciudad, que en el trabajo, como ruedita del vasto engranaje de la empresa, se siente anulado, y en el medio extrafamiliar sólo como personalidad parcial entra en contacto con sus semejantes, su familia reviste acrecentada significación, por cuanto únicamente en el seno de ella es realmente él mismo. Precisamente en las familias urbanas de los estratos medios de la sociedad se comprueba la identificación plena de los padres con sus hijos.
Ya allá por 1900 se comprobó que al haberse desplazado del hogar familiar la producción de bienes de consumo, las fuerzas así liberadas de la mujer se aplicaban a la crianza cuidadosa de los pocos hijos. En ninguna parte como en las capas cultas de la población urbana, decíase entonces, se pone tanto cuidado en la educación de los hijos" y el desarrollo de su personalidad. En la gran ciudad también se alcanza al refinamiento de los tratos sociales y el desenvolvimiento de una rica vida cultural, al cultivo de la música doméstica y de la lectura en común, Claro está que semejante autoplasmación de la vida familiar presupone la existencia de grandes fuerzas creadoras, las que por supuesto no se dan en todas partes. Es así que el desligamiento de las tradiciones de la cultura familiar, ya burguesa o campesina, como consecuencia del trasplante a la gran ciudad (LEINERT), en muchos casos le ha pedido a la familia trasplantada más de lo que podía dar.
La gravitación en la esfera doméstica de potencias suprapersonales, tales como la radio, la televisión, etc., por un lado, ha tenido el efecto de concentrar y enriquecer a la familia —¡el cono sonoro de la radio tiene el poder de demarcar la esfera de la familia del subinquilino!—; pero, por el otro lado, también ha tenido el efecto de disgregarla, al no movilizar más las propias fuerzas plasmadoras (SCHELSKY, RIEMER).
Que a la par de otras formas de vida urbana la estructura de la familia urbana y la vida familiar urbana han de comprobarse en creciente escala también fuera de la gran ciudad, es cosa que en el sentido de la evolución debe darse por descontado. Queda por dilucidar en qué medida ocurre esto, y en este respecto también se ha acortado la distancia entre la gran ciudad y el medio provinciano.
IV. Las relaciones de vecindad en la urbe
En forma análoga se plantea el problema de las relaciones de vecindad en la urbe. En este terreno también se ha perdido el orden objetivo, el cual por lo demás, como norma de obligación del vecino, incluso en el mundo preurbano sólo había existido entre los propictarios; y en él también se dan restos de funciones impuestas por necesidades elementales y comienzos de una nueva estabilización. Encontramos en este campo la misma diferenciación intraurbana, y la misma interpretación diferente, según cual sea el aspecto en que se concentra el interés del observador; sólo que este campo de las relaciones de vecindad, tomado en su conjunto, ha sido analizado e investigado en mucho menor grado que el de las relaciones familiares.
Partiendo de la noción generalizada de que el hombre de la gran ciudad no está interesado en mantener relaciones con sus Vecinos, corresponde entonces, por lo pronto, distinguir diferentes modalidades de tal actitud negativa, originadas en raíces distintas:
I) La actitud negativa que adopta hacia las relaciones de vecindad el advenedizo y el que asciende socialmente, derivada de recelo e inseguridad: "You never know who people are in London", dice la londinense de origen provinciano en una obra de Somerset MAUGHAM, caracterización certera de la situación de los advenedizos en la gran ciudad. (En muchas urbes, el advenedizo reencuentra en agrupaciones regionales a sus paisanos y, en consecuencia, tiene menos necesidad de relaciones con sus vecinos, que de otra manera sería el caso.) La frecuencia de las mudanzas en las grandes urbes pujantes del siglo pasado era —en conjunción con otras razones que residían en las condiciones de las viviendas—, a la vez, efecto y causa de la falta de relaciones de vecindad: no se sacrificaba nada mudándose de la casa donde se vivía.
2) A muy otro motivo obedece la actitud negativa hacia las relaciones de vecindad que caracteriza a las familias que tienen un vasto circulo de relaciones y amistades diseminadas por la ciudad, dentro del cual se agota su vida social. El mantenimiento de relaciones de vecindad sería para ellas una carga onerosa; de ahí el aislamiento y la ausencia de tales relaciones en las casas «de departamentos de las clases pudientes y cultas. No las hay porque no hacen falta; su ausencia es consecuencia directa de la circunstancia de que el gran número de habitantes de la ciudad permite a los pudientes y los cultos seleccionar sus amistades.
Cuanto más prestigio social pretende la familia urbana —y la familia obrera va incluida también—, tanto más propensa es a aislarse de sus vecinos, de cualquier forma de aquellos que no están, o ya no están, "a tono". Se hace una selección entre los vecinos dados. La existencia de relaciones de vecindad presupone igualdad de status social, Junto a la puerta de calle se forman las primeras comunidades de juego de los niños en las grandes ciudades!" Pero los padres vigilan estrictamente para mantener a sus chicos alejados de las "malas compañías". En cuanto aspiran a una posición social más alta, tratan de impedir que sus chicos alternen con los de los vecinos de categoría social inferior. En Estados Unidos hasta se ha comprobado que en la clase media urbana, caracterizada por una marcada movilidad vertical, los padres prohíben a sus hijos alternar con sus Iguales, porque esperan elevarse pronto a un estrato social superior; anticipando su propia ascensión social, adoptan una actitud negativa hacia sus vecinos.
Por otro lado, en una gran ciudad alemana, maestros que anteriormente habían enseñado en pequeñas ciudades han comprobado que en las urbes los niños eligen a sus compañeritos de juegos más espontáneamente según sus simpatías, y no según el origen, mientras que en las pequeñas ciudades las amistades de los niños las determinan en mayor grado las familias. Las observaciones de esta índole deben ser verificadas mediante procedimientos de recuento y meditación; y corresponde «diferenciar los tipos de conducta social en clase con arreglo al Jugar; esta tarca ha sido iniciada ya por K. V. MULLER*".
Las amas de casa establecen relaciones de vecindad también en las grandes ciudades, en mayor grado que los maridos; sus mismos tratos cotidianos promueven tales relaciones. En la lechería y en el almacén de la esquina se teje una red de contactos. Los pequeños comerciantes y los artesanos con su clientela de barrio se desenvuelven asimismo dentro del ámbito de vecindad. "El encuentro regular cara a cara y compactas relaciones personales en las zonas de contacto de la urbe" constituyen la vecindad informal (RIEMER). Allí, en el intercambio de chismes y el mutuo medirse, se forma una urdimbre social, por cierto que tenue y expuesta a romperse, y que sólo en la casa adquiere mayor consistencia. En la casa, los vecinos se prestan unos a otros; aunque la familia que se respete procura no pedir prestado nada, se da el caso de que se descompone la plancha y hay que recurrir a la de la vecina, o de que la madre tiene que salir a hacer una diligencia y deja al chico al cuidado de la vecina de al lado. Es verdad que las mujeres de la gran ciudad tienden a afirmar que en tal situación prefieren hacer venir a la abuela. Es que se trata de evitar la obligación que trace consigo la ayuda de la vecina. Y no se quiere que se diga por ahí que una tiene que pedir prestado cosas.
De la encuesta realizada por la Oficina de Investigaciones Sociológicas de Dortmund: "Nosotros, cuando más, una que otra vez le pedimos prestado algo a la del tercero, que no es una chusmosa".
No faltan casos en que se superan tales inhibiciones. En una casa de departamentos berlinesa habitada por familias de la clase media, por ejemplo, todos los moradores pedían prestado entre sí con toda naturalidad: acaso llores para la mesa al haber venido inesperada mente visita. Las casas de inquilinos de un mismo tipo constructivo y social pueden tener un clima de vecindad muy diferente; parece ser que el que se forme o no una atmósfera de buena vecindad depende de la presencia de determinadas personas que obran a manera de catalizadores.
Una conclusión emergente de la investigación llevada « cabo en Dortmund* con miras a explorar las relaciones de vecindad existentes en las casas de inquilinos, es que cestas relaciones son mucho más variadas e intensas de lo que se cree, ¡y de lo que admite una parte de los moradores mismos! En efecto, casi un tercio de ellos declaraba ser contrarios a pedir prestado nada, pero sólo una sexta parte se mantenía en esta posición en el curso de la conversación. Esta singular contradicción entre el dicho y el hecho, entre el afirmado bastarse a sí mismo y la efectiva necesidad de ayuda de parte de los vecinos, se desvanece, sin embargo, si se distingue entre la ayuda "justificada" en un apuro legítimo (alguna contingencia imprevisible) y el desaprensivo pedir prestado cosas que "una familia que se respete debe tener".
* Cítr. E. PFEIL, Nachbarschaft und Verkchrskreis, en Zur Soziologic der industriellen Grosstadt, editado por G. Ipsen. A conclusiones análogas llegan H. KLAGES en una disertación hamburguesa, aún inédita, y D. v. OPLEN en su estudio de una ciudad minera del Ruhr.
Sólo a esto último se le ponen reparos: "aquí no es costumbre pedir prestado nada, pero al que esté en algún apuro, se le ayuda, como es natural entre vecinos"; con estas palabras, una de las personas interrogadas caracterizó con exactitud la situación imperante. Es cosa sobrentendida la ayuda al vecino enfermo; y esta ayuda sí que es admitida generalmente. En las casas de la alta clase media puede acaso (aquí aún no lo sabemos) ocurrir que la enfermedad y la miseria pasen largo tiempo inadvertidas, pero en los barrios obreros no. Antes que con nadie, se mantienen —y se admiten— relaciones de vecindad con la de al lado. Aunque se afirme no tener mayormente interés en tales relaciones, allí donde existen no dejan de ser motivo de gran satisfacción, Se da el caso de inquilinos de casas de buen clima de vecindad que han declarado que no obstante las deficiencias constructivas de la casa no quieren mudarse en razón de la hermosa armonía que reina entre los moradores, Conforme la guerra aérea intensificaba las relaciones y la ayuda mutua entre vecinos, la gente se daba cuenta con satisfacción de las comunidades que compartían con los desconocidos cercanos; sin embargo, esta conciencia se ha vuelto a desvanecer, en general, con el retorno a tiempos más normales. Hay que tener presente, claro está, que desde siempre, aún en el medio rural, la buena vecindad ha sido esencialmente ayuda en situaciones de emergencia, sobre la cual se ha establecido como superestructura la comunidad fija, permanente. Hoy día, la comunidad fija entre vecinos se da sólo excepcionalmente en las grandes ciudades. Con todo, se la ha comprobado incluso en tales o cuales calles de casas de inquilinos: fiestas infantiles celebradas en común por las familias de varias casas, con la participación entusiasta de los grandes.
En el barrio obrero de una urbe industrial, con motivo de casamiento o primera comunión, los demás inquilinos envían tarjetas o llores ("como es debido", ¡que también en la gran ciudad se establece un canon de la conducta!), pero no participan personalmente: "es una fiesta íntima". (Antes bien se considera que la celebración de las bodas de oro es un acontecimiento que atañe a todos los vecinos.) Ahora bien; en muchas casas de inquilinos es costumbre repetir la celebración de las fiestas íntimas en el círculo de los vecinos.
En caso de defunción, los vecinos compran una corona y, en la medida de lo posible, van al entierro. Sorprende tal convivencia, por más que limitada, porque se es propenso a juzgar por las casas de inquilinos de la clase media, sin contactos entre los vecinos, a la gran ciudad.
En las urbes latinas, la situación se presenta algo distinta. Posiblemente allí también sea el ideal la familia que se basta a sí misma, no se interesa en mantener relaciones con sus vecinos y se aísla; pero lo cierto es que allí la gente se muestra más abierta al contacto humano. Las numerosas plazuelas, las fuentes públicas, las terrazas y los parques son, en las horas vespertinas, puntos de cita de las gentes de la vecindad. Es sobre todo también en razón de esta convivencia que Roma se les aparece a los alemanes como una urbe bien lograda. En esos países se ha conservado un gusto espontáneo del encuentro y del alegre y cordial alternar (¿en la urbe industrial, inclusive?), que contrasta con las relaciones de vecindad que se mantienen, como a regañadientes, en las grandes ciudades de Europa septentrional.
Ante los grandes monobloques de ocho pisos que ahora se construyen en Roma, sin embargo, cabe preguntar si continuarán estos contactos vespertinos entre vecinos. El dueño de un automóvil, por su parte, se va a los grandes parques periféricos, y así se sustrae a la vecindad. Por otra parte, empero, si no nos equivocamos, parece ser que también en los nuevos barrios se desarrolla un clima de buena vecindad en torno a las "trattorias" y las fuentes públicas. De todos modos, no debemos suponer así nomás que las situaciones sociales comprobadas en las grandes ciudades anglosajonas y alemanas han de darse también en las grandes ciudades de otras latitudes.
Placen falta, pues, muchas investigaciones más para poder formarse una idea cabal del papel que en las urbes corresponde a las relaciones de vecindad, en toda su diversidad de hecho emergente de la variedad de tipos de ciudades, pueblos, tribus y estratos sociales. De cualquier forma, la investigación llevada a cabo en el Barrio Norte de Dortmund revela desde ya la influencia del grado de homogeneidad y del número de inquilinos de una casa, la del tiempo que llevan en la casa y de su edad, y la del haber nacido o no en la ciudad, mostrando también que aun cuando la disposición personal y la presencia de familias que actúan a manera de catalizadores intensifican las relaciones de vecindad, éstas se desarrollan dondequiera que los vecinos hasta cierto punto dependan unos de otros. Si son enfocadas desde el punto de vista funcional, esto es, si no se las juzga a la luz de las de antaño o de las existentes en otras partes, sino que se pregunta cuáles son las finalidades prácticas que deben llenar, se llega a comprobar que en la urbe también existen múltiples relaciones de vecindad.
V. El círculo de relaciones del hombre urbano
Es éste un campo poco menos que desconocido y donde abundan las conjeturas sin verificación científica, Una afirmación como la de que el hombre de la gran ciudad tiene menos amigos, y también menos enemigos, que el de la pequeña ciudad no pasa de ser eso: una afirmación, por más que en su apoyo pueden esgrimirse argumentos plausibles.
Un estudio realizado antes de la primera guerra mundial en Hamburgo puso en evidencia que la vida «de relación de las familias urbanas está determinada en un grado insospechado por la parentela, y las indagaciones llevadas a cabo en Dortmund y en París han venido a corroborar esta comprobación". En el Barrio Norte de Dortmund, que es un barrio obrero, el círculo de relaciones se componía, término medio, de dos familias de parientes y una familia de conocidos (d = 2,2 -+- 1,1 = 3,3).
No existe en absoluto aislamiento. Incluso allí, donde una sexta parte de la población vino a radicarse después de la segunda guerra mundial, sólo una familia de cada venticinco no alternaba con nadie:
ni parientes* ni conocidos .......... 4%.
solamente parientes* ............... 31 %.
solamente Conocidos ......ooooo..... 11%.
tanto parientes* como conocidos ..... 4 %.
* Familias de parientes radicadas en la misma ciudad que visitan y son visitadas.
Se están efectuando ahora investigaciones para determinar las proporciones en que las relaciones y amistades tienen su origen en la vecindad, la escuela y el trabajo. Cabe suponer que en la sociedad urbana estabilizada —y desde hace decenios la mayoría de los habitantes de las grandes ciudades residen en la misma ciudad donde han nacido y las mudanzas intraurbanas son mucho menos frecuentes que antaño— se desarrolla un círculo de relaciones de la vecindad y la escuela. Esto era claramente advertible, antes de la guerra, en los suburbios, que son distritos relativamente cerrados. Luego, por supuesto, la guerra arca indudablemente deshizo muchos vínculos, al desarticular a esa población que, dentro de su limitada esfera suburbana, acusaba mayor cohesión.
En el Barrio Norte de Dortmund, una tercera parte de los conocidos son amigos de infancia, compañeros de clase o antiguos vecinos, una cuarta parte provienen de la vida social o del club y las dos quintas partes son compañeros de trabajo. En la nueva generación, la proporción de estos últimos es algo mayor.
Cuanto más cercanos los parientes, tanto más frecuentes los contactos; entre los familiares de primer grado prevalece la visita diaria (cfr. en cap. 11, p. 301, las observaciones referentes a la familia de tres generaciones disgregada). Los familiares de la mujer gravitan un poco más que los del marido (quien algo más frecuentemente es un advenedizo en la ciudad): les corresponde un 57 % de los contactos entre familiares, contra un 43 %, de los parientes del marido. Los padrinos, que se toman predominantemente del círculo de parientes, también son en una proporción ligeramente superior familiares de la mujer.
La vida de relación se circunscribe claramente al mismo estrato social. El índice de sociabilidad*, si se considera a la "clase media" (independientes, funcionarios y empleados), de un lado, y del otro, a la "clase trabajadora", sólo es del 0,53; quiere decir esto que existe un marcado "divorcio" entre estos dos grupos contrapuestos, aun cuando los empleados y los operarios especializados tienden un puente entre ellos, No dejan de revestir interés, al respecto, los resultados de un estudio realizado en Long Beach (California), comunicados por C. C. ZIMMERMAN en un congreso. Prácticamente todos los habitantes de esta urbe surgida en los últimos veinte años son advenedizos. Los círculos de relaciones y amistades que entre ellos se han formado muestran una pronunciada homogeneidad en cuanto a religión, país de origen, prestigio social, estabilidad familiar y delincuencia juvenil, en consonancia con el dicho popular de que cada oveja con su pareja. La investigación se circunscribió a las familias de estudiantes de establecimientos de enseñanza secundarios, de manera que hubo cierta preselección.
Más arriba, al tratar de la actitud negativa de las clases pudientes hacia las relaciones de vecindad, se ha señalado que precisamente en lo que respecta a la índole y la extensión de la vida social existen diferencias entre los distintos estratos de la sociedad. Las familias urbanas pertenecientes a las clases altas se han encontrado, sobre todo en las antiguas cortes y emporios, con un círculo de relaciones dado.
Mas el centro de gravedad se desplaza paulatinamente hacia el círculo de relaciones elegido libremente. En este aspecto también, se opera el proceso de "from habit to choice" que es característico de la gran ciudad (L. MUMFORD); el cual presupone la oportunidad de conocerse y comunicarse aún a distancia (gracias al teléfono y a los medios rápidos de locomoción). El papel que desempeñan las amistades en las | capas cultas de las grandes ciudades no ha sido investigado todavía. Si no nos equivocamos, precisamente la urbe es suelo propicio para que germine en él la: amistad verdadera, por lo menos entre los que residen en la misma ciudad donde se criaron. Queda por ver si las barreras sociales que se levantan entre los distintos círculos de relaciones serán eliminadas en creciente escala por la nivelación de los intereses y de los ocios.
* En por ciento de la probabilidad en caso de no existir barreras sociales.
Es bien sabido el papel que desempeña en la urbe la peña literaria del calé, más lo típico de la gran ciudad se entrecruza con costumbres regionales y populares y con corrientes y actitudes de la época. Las diferencias existentes entre los clubes de las grandes urbes y los de las pequeñas ciudades hoy por hoy aún no están dilucidadas satisfactoriamente. Falta investigar la frecuencia de los contactos sociales y el grado de vinculación y participación.
Desde ya, la investigación llevada a cabo en Dortmund, aunque circunscrita a un "barrio obrero", ha revelado un cuadro de diferenciación de la vida social: los obreros alternan más bien con parientes, en cambio los funcionarios y los empleados más bien con conocidos. "También ha puesto de manifiesto que una parte de las amistades se recluta entre conocidos del club. Indudablemente, las sociedades regionales y asociaciones eclesiásticas han facilitado en amplia medida la aclimatación de la primera generación urbana.
Sería un error considerar la vida de club en la gran ciudad, sólo bajo el aspecto de la asociación utilitaria. Es un valor que vincula a las personas unidas por una afición común o por el interés común en determinadas cuestiones*.
En la atmósfera del club inglés, ese alternar sereno de personas de idénticos sentires y pareceres y solventes, la vida urbana alcanza a un plácido sosiego que fuera del club no se da apenas: un contrapeso al ritmo agitado de la gran urbe.
Por otra parte, la vinculación a determinados círculos de relaciones y clubes (agrupaciones exclusivas) documenta que uno pertenece a un determinado estrato de la sociedad; es uno de los "signos sociales" por medio de los cuales el hombre moderno, también el de la gran ciudad, da a conocer su emplazamiento dentro del ámbito social. Existen clubes cuya esfera no se confina a una ciudad, sino que abarca una entidad más grande, un área industrial (conurbation), la que de este modo se convierte en objeto de la investigación sociológica. La libre asociación y colaboración de hombres afines, de todas las edades, es considerada por L. MUMFORD como la modalidad social propiamente dicha de la urbe del futuro; aquí también la voluntad electiva se hace factor social (TONNIES).
VI. Comunidad política y eclesiástica en la gran ciudad
El advenimiento de la urbe ha traído aparejado también un nuevo y profundo cambio de significación de la estructura comunal en la sociedad de Occidente. La administración propia que concedía el régimen municipal instituido en 1808 en Prusia, por el barón von Stein, se asentaba en el supuesto de que la comuna era un ente abarcable cuyas tareas podían ser llevadas a cabo ad honórem por vecinos inteligentes y perspicaces de cada ciudad. El vecindario, consciente de sí mismo y responsable, debía en amplia medida fijarse él mismo sus tareas. El Estado dejaba de tutelar a la comuna y sólo se reservaba el derecho de supervisión. Se daban todas las condiciones necesarias para que las grandes ciudades que se iban desarrollando fueran plasmadas por las aptitudes creadoras de sus hijos más preclaros.
Pero en el subsiguiente período de reacción, el Estado volvió a ampliar su derecho de supervisión y las imposiciones desde arriba aumentaron en volumen y gravitación a expensas de la autonomía administrativa de las ciudades; y como consecuencia de ello, el llamado a la responsabilidad personal quedó desvirtuado en gran medida. Hasta qué punto el desarrollo de una gran ciudad puede ser obra del civismo y de la iniciativa privada queda demostrado por la reconstrucción de Hamburgo después del incendio de 1842*, La decisión de los vecinos más caracterizados de esa ciudad libre de trastornarla en una gran urbe, se tradujo en un planeamiento urbano de magnas proyecciones. Claro está que aquélla era la vieja ciudad de burgueses, y cabe preguntar si a la larga incluso una más amplia dosis de libertad no habría sido incapaz de asegurar la administración propia en el sentido tradicional; pues las tareas de las urbes se ampliaban de tal manera que por lo múltiples y complejas dejaban de ser abarcables. Fue así que el profano que se desempeñaba ad honórem era reemplazado en creciente escala por el experto a sueldo; e incluso cuando, en el noventa del siglo pasado, las urbes alemanas se desembarazaron de las trabas provenientes del período de reacción y obtuvieron el derecho de manejar ellas mismas sus finanzas y, así, libertad de acción presupuestaria, no se concretó ya una participación amplia del vecindario en la vida comunal. La administración municipal adquirió progresivamente carácter de autoridad. A juicio de Max Weber, la burocratización de la administración en el moderno Estado de masas es un fenómeno inevitable. "Las administraciones municipales modernas, por causa de sus funciones de asistencia y previsión, dejan ya escaso margen para la administración propia desde abajo". Mas el concejo municipal de ninguna manera estaba integrado por los líderes cívicos comprometidos a servir al bien público, como había querido el barón von Ste1n, sino por grupos de interesados (tránsito del propietario al dueño de rentas). Los segmentos de población radicados en la periferia participaban cada vez menos en la representación del conjunto de los habitantes de la ciudad.
Este cambio refleja la evolución edilicia y social de las grandes ciudades: la disgregación en grupos y barrios que ya no guardan apenas conexión entre sí. El habitante de la gran ciudad ya no pertenece a la ciudad; pertenece a un barrio, y ni aún a éste íntegramente, por cuanto la separación entre el lugar donde vive y el lugar donde trabaja, situados en barrios distintos, impide su identificación plena con distrito urbano alguno. Y su esparcimiento tiene lugar acaso en un tercer barrio. Es así que pertenece a varios distritos de la ciudad a un tiempo, pero en realidad no pertenece a ninguno. La administración propia se ha retirado más allá del horizonte de la población urbana; el cargo honorífico en la comuna ha dejado de ser una aspiración. Es más, hoy día la mayoría de los habitantes de las grandes ciudades ni saben apenas que el cargo honorífico existe; no buscan en él ni la esfera de acción fijada por uno mismo ni el campo donde dar pruebas de responsabilidad cívica, Por otra parte, tampoco existiría ningún foro ante el cual pudiera documentarse visiblemente tal responsabilidad (pues con la prensa no se quiere saber nada, y no sin fundamento).
De manera que al habitante medio de la gran ciudad, su comuna ya no se le aparece sino como su autoridad respecto a la cual se halla en una situación de dependencia. Hasta los establecimientos comerciales e industriales han pasado a depender de la administración comunal. Es punto menos que total el repliegue del hombre de la gran ciudad a la esfera privada. Guando su círculo de relaciones abarca todo el radio urbano, las conversaciones entre los amigos tampoco versan ya sobre los asuntos que atañen al distrito propiamente dicho. No deja de ser significativo el hecho de que no hubo gran resistencia cívica cuando en la era de la República de Weimar se volvió a cercenar el derecho de las ciudades alemanas, a manejar ellas mismas sus finanzas y fue abandonado en creciente escala el principio de prestación voluntaria. Sólo en un reducido círculo selecto alentaba todavía ese sentimiento cívico cuyo sentido de la responsabilidad personal podía ser agraviado por tal restricción.
Con esta pérdida de la participación activa en la comunidad política corre pareja la declinación de la comunidad eclesiástica. Antaño, la comunidad cívica y la religiosa se sustentaban mutuamente. La comunidad profana se hacía presente, estructurada jerárquicamente, en la iglesia; allí se veía reunida, y allí tenía lugar la mutua actuación social.
Aun cuando ello implicaba una profanación del culto, por otra parte la comunidad profana se enaltecía elevándose, como comunidad religiosa, por encima de los fines terrenos.
En la urbe, los límites de las parroquias en muchos casos ya no coinciden con los de los barrios; en las grandes ciudades modernas, las comunidades eclesiásticas están constituidas por un grupo muy reducido de miembros activos que se forma entre la masa de los contribuyentes. Significativamente, esta comunidad-núcleo halla su principal apoyo en los sectores de población aferrados a la tradición que residen en los barrios viejos: la pequeña burguesía independiente.
Para las demás capas de la población, y en creciente escala incluso para la pequeña burguesía, reza también, en el orden eclesiástico, la regla típica de la gran ciudad: de la costumbre a la libre elección. Desaparece, así, la identificación entre la comunidad profana y la religiosa. En las grandes urbes norteamericanas, en cambio, pertenecer a una iglesia determinada (denomination) significa al mismo tiempo pertenecer a un estrato determinado de la sociedad, y yendo a la iglesia uno documenta su posición dentro de la estructura social. De allí irradian fuertes impulsos de ayuda mutua a la población urbana.
Debemos preguntar si todo eso es así necesariamente o si no se concibe una gran ciudad donde la comunidad vuelva a ser el fundamento de la estructura.
VII. Acerca de la sociología de la habitación urbana
La habitación, ya sea casa, piso o departamento, delimita la esfera familiar frente al mundo exterior. Es el refugio de la familia, enclavado en el ámbito físico y en el ámbito social, el recinto íntimo donde la vida de la familia se desenvuelve y se mantiene a lo largo de los días y los años y a través de las generaciones. Con ser el apartamiento del mundo exterior consustancial del hogar, éste sin embargo se halla al mismo tiempo vuelto hacia él: tras haber recogido a la familia para brindarle un descanso reparador, la vuelve a despedir para renovado cumplimiento afuera. Y periódicamente se abre a vecinos y conocidos, a parientes y amigos.
Además de su función de amparo y crianza, el hogar llena funciones de vida social; tiene una faz exterior que ataja invita, un lenguaje dirigido al mundo del que forma parte; su índole y fisonomía revelan al extraño un estilo de vida determinado, tienen significación de símbolos, por ellas la familia documenta su integración en un estrato definido de la sociedad. De manera que el hogar desempeña también una función de prestigio social.
En la urbe, el hogar ha cobrado una fisonomía propiamente urbana: por lo pronto, en el sentido de que sólo uno de cada diez, aproximadamente, es al mismo tiempo el lugar de trabajo del jefe de la familia —de la separación entre hogar y lugar de trabajo se ha hecho mención ya en otra conexión (cap. 1, p. 296)—. Por otra parte, las características de la habitación urbana guardan estrecha relación con la evolución demográfica de las ciudades. Éstas crecieron en el siglo XIX con un ritmo sin precedentes; ciudades pequeñas se trasformaron de golpe en grandes urbes, y urbes en ciudades gigantescas, debido a la afluencia en masa de una población rural que se había vuelto superflua en el campo, en conjunción con un alto coeficiente de crecimiento vegetativo urbano. Luego, tanto la afluencia de advenedizos como la procreación de las poblaciones urbanas mismas declinaron, y el crecimiento de las ciudades se hizo más lento.
Esta evolución demográfica ha repercutido poderosamente en la habitación urbana. En un principio, la población de las ciudades aumentaba tan vertiginosamente que la construcción de viviendas se rezagaba; era imposible procurar terreno, urbanizarlo y edificar en él, con el mismo ritmo con que la gente afluía de fuera —en su mayoría jóvenes deseosos de fundar un hogar en la tierra virgen que era la gran ciudad—. La escasez de viviendas, particularmente de las de tipo popular, ha sido una característica de todas las fases evolutivas de la urbe. Cuando declinó el ritmo del crecimiento urbano, se restableció, sin embargo, la misma situación crítica de antes, por el hecho de haberse paralizado la construcción de viviendas «durante la primera guerra mundial. La crisis cuantitativa ha repercutido también en la calidad de las viviendas puestas a disposición de las masas; como la demanda en todo tiempo superaba la oferta, los advenedizos han tenido que conformarse con todo, aunque no respondiera en absoluto a sus exigencias*. Faltaban, pues, no ya viviendas en número suficiente, sino viviendas adecuadas. Alcanzaba tal magnitud el crecimiento urbano que los arquitectos y los urbanistas no daban abasto. Se sabía cómo debía ser la vivienda rural y cómo debía construirse la habitación urbana, pero no se tenía una idea clara del tipo de habitación más adecuado para satisfacer las necesidades de las grandes masas de la creciente población urbana, del mismo modo que se carecía de una noción de cómo debía ser la urbe en su conjunto.
* Son notorios los abusos de la especulación en terrenos y de los agentes inmobiliarios, como corolario característico del crecimiento pujante de las grandes ciudades; pero no debe pasarse por alto la función que llenaban; que era la de responder elásticamente a una oferta sujeta a las fluctuaciones de la coyuntura económica cambiante y de no solamente embolsar las ganancias derivadas de circunstancias propicias, sino también afrontar las pérdidas resultantes de especulaciones fallidas.
En un Congreso de Arquitectos, de mediados del siglo XIX, que paralelamente debía ocuparse del diseño de una vivienda obrera, se declaró que la construcción de viviendas obreras no era interesante para el arquitecto, Así como el obrero por lo pronto se hallaba relegado a la periferia de la sociedad industrial, tampoco había un concepto adecuado de cómo debía ser su vivienda*. Era ciertamente grave y arduo el problema a resolver para dar con la solución —¡81 es que se dio con ella!— de cómo debía alojarse a hombres móviles y carentes de recursos que vivían de un jornal en la gran ciudad.
Se creó el departamentito en la gran casa de vecindad, un tipo de vivienda privativo de la gran ciudad. Se ha demostrado que los "conventillos", esto es, las casas de inquilinato con varios patios interiores, se originaron en el código de la edificación establecido en 1862, en Berlín, y debieron su desarrollo al aprovechamiento de los terrenos de gran profundidad en cuyos antiguos jardines era ahora permitido edificar. Más la avidez con que fue imitado este tipo de habitación en la mayoría de las ciudades alemanas y la evolución análoga que ha tenido lugar en otras urbes europeas, son prueba de que no estamos ante una obra del azar, sino ante una ley de la ciudad creciente.
En París, después de las aperturas de los bulevares ligadas al nombre de Haussmann, se edificó igualmente en los solares de los antiguos jardines. Por lo demás, los obreros en amplia medida fueron desplazados del centro de la ciudad hacia tristes arrabales. En cuanto a las urbes inglesas, conservaron la casa familiar individual, en barriadas de casas en serie, también para las masas proletarizadas de los obreros industriales, pero con pérdida del jardín interior; así se originaron las casas tipo "back-to-back" de mala fama, cuyos cuartos de atrás carecían de ventanas.
* La vivienda obrera exhibida en la Primera Exposición Universal de Londres, del año 1852, era, en definitiva, una habitación burguesa algo podada, demasiado costosa como para poder ser introducida en aquel entonces.
Lo reducido del espacio disponible, la escasez de terrenos y la necesidad de crear viviendas de bajo costo originaron una situación apremiante donde la consideración dominante era aprovechar al máximo el terreno, pasando a segundo plano la de si las habitaciones urbanas permitían a las familias que las ocupaban llevar una vida digna de seres humanos.
La crítica que no tardó en exteriorizarse (en Berlín ya en el treinta del siglo pasado por boca del catedrático de universidad VICTOR AIMÉ HUBER) y el movimiento pro reforma de la vivienda que pronto comenzó a desarrollarse fueron durante largo tiempo estériles.
La pequeña habitación urbana tipo correspondía al nivel de subsistencia mínima, representando del 70 al 80 % de las viviendas en las grandes ciudades. L. MUMFORD ha denunciado la "no-forma de la no-ciudad"*: cabría referirse en los mismos términos a la forma como vivían las masas en las urbes en las fases iniciales de su desarrollo.
¿En qué medida podían esas viviendas llenar las funciones de apartamiento del mundo exterior y contacto con él, sin las cuales la vida familiar no llega a desenvolverse en cabal plenitud? Su función primordial, la de aislar la esfera familiar del mundo exterior, la cumplía la habitación urbana medianamente; pero el hacinamiento de moradores y el gran número de departamentos por edificio traían consigo grandes inconvenientes causados por ruidos, olores e insuficiente resguardo de la intimidad, que atentaban contra el descanso y esparcimiento hogareño. La falta de espacio suficiente y el plano inadecuado de la vivienda menoscababan la vida familiar. La falta de luz adecuada y las vistas feas al patio interior o a la calle de tránsito, no solamente convertían los departamentos en lugares insalubres, donde sin embargo se desenvolvía la vida toda de las amas de casa, sino que también trababan la vida social de la familia.
* Bibliografía, n% 7: "The non-form of the non-city", con referencia a las ciudades mineras.
Son obvias las conexiones que existen entre el tipo de habitación y la forma de vida. Cuando una vivienda no consta más que de cocina-comedor y un dormitorio, la vida de la familia se desenvuelve en formas mucho más primitivas que cuando se dispone de varios ambientes que se reparten las distintas funciones. En una vivienda así no puede cultivarse la vida social. Tampoco habla ella ese lenguaje dirigido al mundo exterior que llena la función de prestigio social. El departamento que da al patio interior, significativamente, carece de fachada. Su mobiliario se reduce a lo estrictamente indispensable. Sólo por el orden y el aseo puede allí la familia demostrar su respetabilidad. Tal vivienda cumple, pues, exclusivamente las funciones de alimentación y de reposición de energías. Su plano no prevé espacio para los niños; como la primera generación radicada en la urbe preserva todavía las costumbres del medio rural en materia de procreación, la segunda generación urbana se cría por consiguiente en condiciones de penoso hacinamiento, motivo suficiente para que la generación subsiguiente fuerce el acceso a otro tipo de habitación o apele al control de nacimientos.
El piso de la familia burguesa, mejor planeado y más estructurado funcionalmente, se componía de living, comedor, gabinete y sala de recibir. Su plano estaba dictado por consideraciones de representación; porque dos o tres veces al año había que dar una velada, el comedor tenía dimensiones amplias —era demasiado grande, y la luz que recibía era insuficiente, para el uso diario—. El frente vuelto hacia fuera, las formas renacentistas de la fachada, y la entrada revestida de mármol decían de pretensiones sociales. Pero los dormitorios daban sobre pequeños patios interiores, lo mismo que la cocina y los cuartos de los niños, esto es, la esfera de trabajo del ama de casa y del personal de servicio. Pero estaba contemplada la reunión familiar por la mañana, a mediodía y por la noche. En la fachada, el balcón decorado con flores ponía la nota. Además, había espacio adecuado para los niños*, aunque ninguna oportunidad de desenvolvimiento al aire libre. Indudablemente, este tipo de habitación por un tiempo respondió absolutamente a las nociones burguesas de hogar y vida social.
* El descenso de la natalidad en las capas de población que vivían en estas condiciones obedecía a Otras causas que en el caso de los obreros que vivían más hacinados.
Satisfacía las necesidades de grata intimidad y las de la vida social; permitía cambiar de papel al final de la Jornada y ser uno mismo, frente al medio, A quienes más adecuadamente servía era acaso a los funcionarios y a los oficiales, que tenían compromisos de representación*, Pero también a los hombres de negocios burgueses, a los profesionales y a los empleados de categoría (pudiera decirse, pues, al círculo de los oficiales de la reserva) se les ofrecía como vivienda adecuada. Lo era en mucho menor grado para la nueva y numerosísima clase de los empleados medios y subalternos, para los cuales no había, sin embargo, otro tipo de habitación que el piso de la alta burguesía en versión más reducida**. Las clases pudientes urbanas revelaban la inseguridad de su estilo de habitación al imitar en su barrio de chalets el palacete, la "villa" italiana, el castillo medieval o la casa de hacendado.
El departamento moderno está mucho menos diferenciado de un estrato social a otro. In él, alrededor del living central se agrupan la minúscula cocina y los pequeños dormitorios, que en los casos extremos no pasan de ser meros nichos del ambiente principal. Este nuevo tipo de habitación significa para la clase media un standard disminuido del hogar (a la vez que un progreso en materia de higiene del hogar); en cambio, para los trabajadores un progreso integral en materia de vivienda, toda vez que ahora ellos también están en condiciones de cultivar la vida social en casa.
Indagaciones empíricas llevadas a cabo han puesto de manifiesto las trabas e inhibiciones que comportaba la antigua vivienda obrera. Los tratos sociales se circunscribían a los familiares, o en todo caso a la vecina que vivía en idénticas condiciones, indicándose en algunos casos explícitamente que era por vergüenza de invitar gente en tan inadecuadas condiciones.
* Como los funcionarios eran el primer grupo urbano que trabajaba fuera de su casa y era móvil (¡traslados!), el piso probablemente fue creado para ellos.
** Los que en Inglaterra preconizaban la reforma de la vivienda postulaban, según D. Chapman, The house and social status, London, 1955, una copia exacta pero reducida de la habitación de la clase media para las clases inferiores.
Es, en cambio, la clase media la que no puede cultivar, como antes, la vida social en casa. El descenso del standard del hogar burgués está determinado también por la escasez de personal de servicio*, la que reconoce como una de sus causas el plano de la habitación urbana. La vivienda burguesa urbana no contaba mis que con estrechos cuartuchos para tal personal, y en algunos casos éste tenía que conformarse con un apartado instalado a media altura en la cocina. La antigua servidumbre de las casas de la alta burguesía quedaba reducida a una criada para todo, la cual era —según se ha hecho notar— un imposible sociológico, que dentro del concepto de los arquitectos al parecer no tenía necesidad de espacio vital, y que está próximo a desaparecer. Ante viviendas urbanas de hoy, que fuera del living y el dormitorio para los padres sólo tienen media habitación para los niños, uno está tentado a establecer un paralelo fatal. Verdad es que el niño, a diferencia de la criada de antes, tiene acceso al living; ello no obstante, el paralelo a que hemos aludido encierra una dos1is de verdad, por cuanto en tiempos de escasez de viviendas, cuando las posibilidades de mudarse son muy limitadas, la falta de espacio suficiente puede en efecto inducir a los padres a renunciar a su deseo de tener más hijos.
Cuando escasean las viviendas, no puede aprovecharse la ventaja que ofrece el departamento: la posibilidad de cambiarlo por otro más conveniente. Antaño, la familia que aumentaba podía mudarse a otra vivienda más grande, lo que compensaba la falta de elasticidad interior de la habitación**, siendo ésta una de las causas principales de la frecuencia de las mudanzas en las grandes ciudades. Por lo común esta movilidad intraurbana supera a la extraurbana*.
* D. CHAPMAN muestra cómo el comportamiento formal de las familias de la clase media sufre menoscabo a raíz de la desaparición del personal de servicio.
** Una forma novedosa de elasticidad interior de la habitación, mediante paredes plegadizas. se ha exhibido en la Exposición "Interbau" de Berlín. Pero sólo a partir de determinado mínimo de espaciosidad de la vivienda podría ella permitir la creación de un segundo cuarto de los niños. En las urbes holandesas, desde la promulgación de la ley de 1901, todas las viviendas tienen lo menos 3 dormitorios.
Cuanto más grande la aglomeración, tanto más significativa esta compensación intraurbana (R. HEBERLE). El cambio de vivienda no solamente llena una función reguladora con referencia al aumento o la merma de la familia; también le corresponde una función referida a la ascensión social (menos frecuentemente el factor determinante es el cambio del lugar de trabajo), como mudanza a otro barrio de mayor categoría social (prestigio). En las urbes de antaño, la gente se mudaba también, predominantemente dentro del mismo barrio, por las condiciones inadecuadas de la vivienda que ocupaba.
A medida que las formas de-las casas, las lachadas y los planos de las viviendas se van estandarizando, el amueblamiento del hogar pasa a ser, en creciente escala, un medio de documentación social. Se desea representar un determinado estilo de vida, demostrar su condición burguesa, su éxito social o su cultura. Los cortinados, los muebles y Otros objetos que revisten carácter de símbolo están al servicio "de la asimilación social y la diferenciación social, lo mismo que la indumentaria". En una interesante indagación empírica, DENIS CHAPMAN (ver en otro lugar) ha explorado esta conexión entre la fisonomía impresa al hogar y el status social.
La adquisición de juegos completos de muebles, en lugar de muebles sueltos de funciones específicas, es interpretada por él en el sentido de que se aspira no tanto a la perfección mecánica como a instalar un hogar en sentido emocional.
Llega CHAPMAN basta a calificar de técnicamente en amplio grado antifuncional, la forma como hoy día se instala el hogar, afirmando que en las grandes ciudades el mobiliario de los novios está inspirado en la ilusión romántica y que la satisfacción estética desempeña un papel importante al respecto.
* Por índice de movilidad se entiende el número de radicaciones y de mudanzas extraurbanas al año por 1000 habitantes (en Hamburgo, en 1954, fue del 74 por mil; en el mismo año la movilidad intraurbana fue del 120 por mil).
Investigaciones llevadas a cabo en Alemania vienen a corroborar que en todos los estratos de la sociedad los novios aspiran ante todo a la grata intimidad del hogar; que en Alemania, no menos que en Inglaterra, el gusto y la calidad del mobiliario varían distintamente de un estrato social a otro; que los novios alemanes también compran en primer lugar un juego de dormitorio; y que también en el caso de la mujer alemana lo que CHAPMAN da en llamar "homemaking" (culto del hogar) de la mujer es "un elemento cardinal de su comportamiento". Incluso cuando la mujer trabaja, lo hace en definitiva para la instalación del hogar, que en las urbes se logra mejor por adquisiciones que por el propio trabajo doméstico.
La construcción en serie de viviendas ha destruido la relación que antes existía entre el arquitecto y su cliente. El arquitecto, o la empresa pública, ya no sabe para quién construye, y el ocupante anónimo ya no tiene oportunidad de hacer constar sus necesidades y sus deseos para que se tomen en cuenta. Y lo cierto es que las intenciones del arquitecto pueden discrepar considerablemente de las del futuro ocupante. Ha sido, pues, necesario buscar nuevas formas de entendimiento.
El movimiento pro reforma de la vivienda ha intervenido con éxito, creando barrios jardines para las masas, monobloques con viviendas que tienen mucho aire y luz y extensas zonas verdes interiores, así como también casas individuales con jardín. Por medio de cooperativas de construcción, la población urbana recurrió a la autoayuda para resolver su problema de la vivienda. Pero el desarrollo ulterior de este poderoso movimiento cooperativista quedó trabado por las dos guerras mundiales, que al registrarse otra vez una escasez de viviendas acarrearon el control estatal de la vivienda, y así, nuevamente, soluciones impuestas, dictadas por las circunstancias. Las empresas pro fomento de la vivienda se convirtieron en instrumentos de la acción social oficial y ya no podían ser consideradas como órganos de la autoayuda cooperativa. Sería una ilusión creer que expresaban todavía en forma inmediata la voluntad de la población en la materia.
Así se ha originado, como nuevo medio del entendimiento, la encuesta destinada a pulsar los deseos y necesidades de la gente en materia de vivienda. En Inglaterra, Francia, Austria y Alemania estas indagaciones empíricas han puesto en evidencia que el arquitecto, contrariamente a lo que cree, de ninguna manera sabe a ciencia alerta cómo es la vivienda que la gente desea; incluso en las viejas urbes, por ejemplo en París, un sector Insospechadamente vasto de la población desea vivir en una casa individual con jardín. Ante el hecho de que las dos a tres quintas partes de los habitantes de las grandes ciudades prefieren este tipo de habitación* —y no, ES que se trate únicamente de la primera generación urbana, que pudo haber traído consigo a la urbe un determinado concepto de la vivienda, sino también de gentes nacidas en la gran ciudad—, cabe preguntar si no será que existe algo así como una idea fundamental del hombre acerca de cómo debe vivir y cuánto espacio requiere la familia, una idea relegable y aun modificable, pero que jamás se pierde del todo.
El hecho de que el hombre de la gran ciudad, en general, deseo la casa individual como casa de alquiler y la acepte también en forma de casa individual en serie, y se conforme con un pequeño jardín particular, indica adaptación a tipos de habitación urbanos. Este deseo sólo en limitada escala es realizable; quiere decir esto que vastos sectores de la población de las grandes ciudades tienen que conformarse con una vivienda que no les satisface, Queda por ver hasta qué Punto se terminará por aceptar la modalidad de las casas-torre, que por el momento: es objeto del repudio general.
La vivienda de uno no deja de influir sobre su noción de cómo debe ser la vivienda: es, pues, posible que con el tiempo el hombre de la gran ciudad llegue a transigir con la casa-torre de inquilinos. Debe señalarse, primero, su gravitación sobre el desenvolvimiento generativo de la familia**. Tampoco puede decirse, hoy por hoy, si los departamentos construidos por la acción social oficial (calificados sin ambages de "viviendas del aborto" por mineros en busca de vivienda), al cabo de algunos años serán aceptados hasta el punto de no existir ya deseos de mudarse. Pudiera ser que estamos ante lo que dos biólogos dan en llamar "adaptación para abajo"; pero crecemos que a la larga ésta será abandonada por el hombre, que no cesa de preguntar sobre el qué y el cómo.
* Acerca de la problemática de la encuesta sobre la vivienda deseada en cuanto a contenido de realidad y a viabilidad de los deseos, cfr. E. Prem, Neuere Untersuchungen tiber Wolhnwiinsche und Wolnbedars, en "Stidtehygienc", 1956, cuaderno Il.
** Será aceptable primordialmente para matrimonios de edad, y en combinación con un número suficiente de edificios de 1 a 2 pisos para familias con niños.
De indagaciones empíricas llevadas a cabo se desprende que el principal factor de satisfacción con la vivienda urbana es la vecindad tranquila; otros factores son un clima de buena vecindad, el recibir la vivienda mucha luz, facilidad del servicio y espacio suficiente para guardar cosas en modesta escala.
Hoy día, como antaño, hay que poder guardar la ropa de verano durante el invierno, y viceversa: y se necesita espacio para conservas y para los adornos del árbol de Navidad. Sin embargo, se construye como si uno todo lo comprase sólo para una temporada y luego volviese a comprar.
Esta tendencia, que consciente o Inconscientemente informa el planeamiento de la vivienda del presente, ya impuesta por lo limitado de los recursos financieros, ya prohijada por el arquitecto, choca con los deseos divergentes de la gente en materia de vivienda*. El aprovechamiento de la vivienda por parte del ocupante, tampoco suele ajustarse exactamente a las intenciones del arquitecto.
Por ejemplo, acaso no se aprovecha el nicho-comedor, o delante de los placards se colocan los magníficos aparadores de caoba comprados con los ahorros. CHAPMAN ha demostrado que un segundo living en la planta baja, sin acceso ni calefacción directos desde la cocina, contrariamente a las intenciones del arquitecto, se ha convertido en sala de recibo para las ocasiones especiales (parlour).
Es que se trata de un proceso de dos caras: el arquitecto está absolutamente en condiciones, y en su derecho, de proponer formas nuevas de instalación y de aprovechamiento de la vivienda, y aun de los ocios, pero se equivoca si cree que las puede imponer a la gente. Guanto más en la construcción de viviendas se apliquen nociones esquemáticas, tanto más violento será el conflicto entre las intenciones del arquitecto y el aprovechamiento efectivo por parte de los ocupantes. La justificación de las encuestas sobre los deseos de la gente en materia de vivienda no está en que estos deseos deban dar la pauta sin más ni más; pero sí deben ser recogidos por el arquitecto e incorporados por él a su diseño. Al salir en su defensa, el sociólogo habrá de distinguir entre las necesidades presuntas y las verdaderas, entre los deseos trasnochados y aquellos que, aunque no estén a tono con el modernismo, se justifican desde el punto de vista psicológico. (Pues: ¿dónde está escrito que todos los hombres deben ser "modernos"? Al fin y al cabo, la gran ciudad siempre ha sido el lugar de los fenómenos de superposición.
* De la encuesta realizada entre mineros: "¡A ver si pretenden que nos mudemos con nada más que una bicicleta y una valija!".
Existe una simultaneidad de estilos de vida correspondientes a diferentes épocas*, y debemos guardarnos de dejar de lado deseos sin más ni más rotulándolos precipitadamente de "nociones caducas".
Los anhelos de la población, escuchados, meditados y examinados debidamente, debieran tener su parte en la plasmación de nuestras ciudades. El diseño del arquitecto y del urbanista se enriquece si incorpora los deseos legítimos y las necesidades verdaderas de la gente en materia de vivienda, en toda la diversidad de las diferenciaciones sociales. De no tomarse en cuenta estos deseos y necesidades, necesariamente se producen reacciones y rechazos. La colaboración del sociólogo obliga al arquitecto a verificar continuamente su propio concepto del hombre y de la convivencia de los hombres. Y a la inversa, la colaboración con el arquitecto, quien constantemente tiene que habérselas con las realidades y con todas las limitaciones que en la práctica imponen a la ciudad, le obliga al sociólogo a no detenerse en postulados fáciles de formular, pero que no pueden realizarse. Sólo a través de la labor conjunta de entrambos, la construcción de viviendas para el usuario anónimo tendrá lugar en forma debidamente diferenciada y pondrá a disposición de los habitantes de las grandes ciudades, un conjunto de hogares medianamente adecuado.
* Cfr. W. E. MUHLMANN, Schicht-Gedanke und Geschichte, Studium (Gomerale, año IX. cuaderno Iv, 1956.
VI. La planificación urbanística
Todo indagar sobre la urbe ha sido reflexión del hombre sobre su situación en un medio nuevo, desconocido y no dominado por él, que era preciso conocer y dominar, Así, también el estudio científico de la sociedad urbana ha contenido siempre un elemento de impulso proyectado hacia la acción. Ya 120 años atrás encontramos tales conatos pragmáticos en la sociología de AUGUSTE COMTE, y en el setenta del siglo pasado en M. LEYGOYT, quien, al final de su reseña histórica del desarrollo de las grandes ciudades", pinta el cuadro de una urbe trasformada —Paris transformée— en el sentido de un Paris más salubre, más limpio y alegre. Lo cierto es que una ciudad alegre sería, no ya en el orden psicológico, sino también sociológicamente, una ciudad nueva.
Por ordenamiento y reforma de la urbe se ha entendido en creciente medida no sólo perfeccionamientos sanitarios, climatológicos, sociopolíticos y de las comunicaciones, sino también una mejor convivencia de los hombres. Los urbanistas, aparte de las consideraciones económicas y estéticas, han comenzado a pensar en categorías sociológicas, hasta que (1nalmente el urbanista alemán Fritz SCHUMACHER postula una plasmación sociológica de la urbe"? y, simultáneamente, Lewis MUMFORD (bibliografía, n% 7) habla del "social concept of the cily". El suizo Hans BERNOULLI llega hasta calificar el arte urbanístico de ciencia social, y en Francia se habla de urbanismo funcional. Con todo lo cual se quiere significar que en el planeamiento de nuevos barrios se debe tomar en consideración, no ya la evolución demográfica, el número de personas que término medio integran la familia y la comunidad doméstica, la estructura social y las necesidades de servicios de abastecimiento, esto es, no ya aquello que se sintetiza en el término genérico de planeamiento social, sino, más allá de eso, también un planeamiento sociológico que apunte de modo inmediato a la convivencia y coexistencia de grupos humanos. La forma como se establecen nuevos barrios es uno de los factores determinantes de la vida social que en ellos se desarrollará. Dentro de ciertos límites, la plasmación urbanística puede proporcionar la base para el desarrollo cabal de la vida en comunidad, del mismo modo que puede impedir que ella se desarrolle cabalmente.
Es de primordial importancia que los distintos propósitos de la planificación urbanística no se lleven a la práctica aisladamente, sino en forma coordinada. En un principio, la ciencia de la urbe abarcó fenómenos parciales y, en forma correspondiente, se persiguieron metas parciales; los higienistas lucharon por una ciudad libre de epidemias, los socialpolíticos por la construcción de viviendas adecuadas y los arquitectos por la belleza urbanística de las ciudades. Pero, así como la interdependencia de los fenómenos vitales finalmente ha impuesto la ciencia integral de la urbe, del mismo modo de la multiplicidad de los propósitos ha terminado por «desarrollarse el urbanismo integral, donde el problema del tránsito trasciende el marco de una mera cuestión técnica para convertirse en elemento estructurativo de la ciudad (a las grandes vías de comunicación, por ejemplo, se les asigna la función de delimitar los barrios y aislarlos del tránsito intraurbano), el problema de la habitación plantea el de la calle residencial y conduce finalmente a la plasmación integral de la urbe, esto es, a la concepción de la ciudad integrada, etcétera.
Es más: la ciudad ya no es considerada aisladamente, sino dentro de su conexión funcional con el contorno, con la región, y como componente de una equilibrada jerarquía de ciudades. "También como parte integrante de un conjunto de ciudades, bajo el aspecto de la división del trabajo entre un número de centros urbanos grandes y pequeños y del intercambio de población con otras ciudades y con el campo, la urbe debe ahora enfocarse desde puntos de vista sociológicos: no individualmente, sino integrada en un análisis regional (cfr. bibliografía, n*- 19 y 20). Cuando se comprendió que a partir de un determinado punto la extensión del término urbano resultaba antieconómica (encarecimiento de los gastos administrativos y de los costos de los trasportes por habitante), se concibió la idea de limitar artificialmente el crecimiento de las urbes, procurando desviar las COLTICHLES migratorias (política de descongestión) y, al mismo tiempo, reestructurar la urbe, en cuya conexión la plasmación sociológica apareció no menos importante que la económica.
Así se llegó al experimento inglés de la nueva urbe cuyo núcleo está rodeado de un anillo de ciudades satélites relativamente autónomas (Greater London, Great Manchester), al concepto de arte urbanístico orgánico (Hans-BERNHARD REICHOW) y a la construcción de "ciudades jardines verticales", de casas altas y distanciadas entre sí, como las ha pro: puesto LE CORBUSIER, El postulado de que los edificios de ben aprender de nuevo a guardar distancia dignamente (REICHOW) y las reflexiones sobre el efecto que los barrios administrativos y los edificios públicos tienen sobre el sentimiento cívico apuntan por igual a la vida en comunidad.
La sucesión interminable y monótona de las fachadas y el amontonamiento de pisos en las urbes de antaño se reflejarían en la conciencia de los habitantes, ya como nivelación y rebajamiento de la vida humana o, por el contrario, como afianzamiento y enaltecimiento de ella; el muy otro paisaje urbano de la nueva gran ciudad será, a su vez, contorno vivencial del hombre, será vivido en el desenvolvimiento de la vida cotidiana entre hombres, será un espejo de la existencia humana e imprimirá su sello a los que viven encuadrados en él.
Todos estos propósitos convergen en el concepto central de comunidad residencial (neighbourhood unit). Esta comunidad de la moderna planificación urbanística no debe confundirse con el más arriba tratado mundillo de la vecindad y la comunidad carente de centro netamente ubicable que se forma en un área inmediata, aun cuando los dos conceptos naturalmente guardan conexión entre sí. En la planificación urbanística se entiende por "comunidad residencial" un distrito parcial de neta delimitación edilicia que cuenta con un centro de gravedad económico-cultural pro pio y un radio dedicado a las actividades comerciales y a los esparcimientos, En esta unidad deben coincidir los distintos límites que dividen la ciudad en lo económico, cultural y administrativo y la estructuran en distritos, mientras que la urbe no planificada se caracteriza precisamente por la circunstancia de no coincidir los límites de los distintos distritos (¡existen hasta 68 divisiones que se invaden entre sí!).
Para el desarrollo de este concepto de "comunidad residencial" había preparado el terreno, en cierto modo, la ecología de la urbe, la que al indagar las áreas naturales no sólo delimitaba las zonas urbanas que llenaban funciones específicas, sino también comenzaba a demarcar los ámbitos vivenciales de los habitantes individuales o de determinados grupos de habitantes de las ciudades. Aparecía, así, una multiplicidad de tales ámbitos, que se entrecruzaban y Cuyos límites cambiaban. La vida de relación del hombre urbano abarca un área que no coincide con la de sus compras diarias, etc.; las distintas familias y grupos de población integrantes de la vecindad participan de la vida de áreas muy diferentes de la urbe.
Dentro del concepto de "comunidad residencial", sus habitantes han de encontrar la satisfacción de sus necesidades diarias y su esparcimiento cotidiano en una misma área, y solamente para sus compras y diversiones extraordinarias deben trasladarse al centro principal de la ciudad.
Es más: la "comunidad residencial" no debe abarcar un área más extensa que la de la circunscripción de la escuela primaria, con lo que la esfera inmediata del niño urbano se tornará abarcable y vivencial. Estamos ante una tentativa de superar, mediante la estructuración, los problemas que plantea la acumulación en masa de edificación, servicios y población. De este modo las urbes recobrarán forma y serán una realidad más tangible. Se espera que cuando ya el niño queda integrado como miembro responsable en su "patria chica", el hombre adulto de la gran ciudad, a su vez, eche raíces en este contorno, llegue a interesarse en él y, así, adquiera otra vez un espíritu cívico. Lo cual sólo podrá lograrse, se hace notar, s1 se fijan otras tareas a la "comunidad residencial" individual; y se señalan campos donde podría desburocratizarse sin inconvenientes, la administración municipal y el hombre urbano podría, como antaño, desempeñar cargos honoríficos. En este orden de ideas, las tarcas más naturales serían las que atañen a la escuela, al fomento de la cultura popular, al socorro de la indigencia y, finalmente, al urbanismo mismo; precisamente de la planificación misma debería también participar, en forma personal y activa, el habitante de la gran ciudad. La forma más indicada de reintegrar a la sociedad urbana es a través de la participación de sus miembros en tareas concretas; y éstas se presentan del modo más natural en la "comunidad residencial". Se ha planteado justificadamente la cuestión de si es deseable tal vinculación más estrecha al "barrio", y si la población urbana se prestará a ello. Creemos que un exceso de expectación y de demanda indudablemente provocaría reacciones negativas; la cuestión es dar con el justo equilibrio de vida privada y vida en comunidad.
Reuniendo las casas en grupos, formando calles residenciales y patios residenciales —entre los elementos constitutivos de la nueva ciudad figuran también patios de venta y patios de artesanos—, la "comunidad residencial" queda subdividida y se crea la base edilicia para el desenvolvimiento de una vida de vecindad circunscrita al área inmediata. Se quiere facilitar el contacto: mediante el grupo de bancos y árboles, la plazuela con la fuente pública, el campo de juegos para los niños de la vecindad, y el parque y el casino emplazados en el centro de la "comunidad residencial". La planificación debe, además, tomar en cuenta las necesidades específicas de las distintas edades. Se ha abandonado el sistema de separar a los viejos de las áreas residenciales; se quiere que en ocupaciones por horas participen de la vida de la joven familia". Conforme a lo propuesto por el sociólogo L. NEUNDORFER, el grupo de casas debe comprender viviendas grandes y pequeñas, para poder ofrecer la habitación adecuada a las necesidades de cada fase de la vida y evitar, así, la mudanza a otro barrio y la consiguiente ruptura de los vínculos de vecindad. Con buen criterio se ha tomado la escuela primaria como centro de la "comunidad residencial", con miras a promover el arraigo e integración del habitante de la gran ciudad, pues la escuela es el punto de partida del círculo de relaciones para la vida posterior.
Por cierto que la vida en comunidad no puede ser planificada hasta en sus menores detalles ni fabricada por el urbanista. Todas las tentativas hechas en este sentido han fracasado, por ejemplo, cuando fue introducida y recomendada la gran casa de inquilinos berlinesa del sesenta del siglo pasado, expresándose la esperanza de que "los señores" de la casa del frente se acercaran a "los pobres" de las viviendas interiores. También en el caso de los nuevos flats londinenses destinados a todos los estratos de la sociedad se ha comprobado que en las instalaciones, puestas a disposición de todos los moradores, no se establecía verdadero contacto entre inquilinos de diferente extracción social.
El urbanista puede crear las facilidades para el contacto social, pero no puede prescribir los grupos que lo han de establecer. Naturalmente, la autonomía de tales "comunidades residenciales" es relativa. F] habitante de la gran ciudad siempre cruzará los límites de su "barrio"; y debe ser así, pues la plasmación de la urbe no puede consistir en disolverla en un número de ciudades pequeñas. Pero lo Importante es establecer un justo equilibrio entre arraigo y libre movilidad, entre la comunidad crecida y la elegida. Las críticas muy severas que de un tiempo a esta parte se formulan contra este concepto de "comunidad residencia]" en Inglaterra, país donde se originó, indudablemente están justificadas, en tanto que implica nociones romántico-lugareñas y que no todas las esferas vivenciales del hombre urbano pueden comprimirse dentro de una misma área; pero van demasiado lejos cuando demandan el abandono liso y llano del concepto*.
* Cfr. D. CHAPMAN (en otro lugar) o D. Grass en "British Journal of Sociology", 1956. En la citada disertación de HL. KrLaces se formula parecida crítica contra los barrios construídos por EF. SCHUMACHER en Hamburgo con arreglo al concepto de "comunidad residencial". KLaces los califica de utopía social, lo mismo que H. SchHeLsk y. al.
Cabe dudar que será posible estructurar en el sentido apuntado, a posteriori, también a las viejas urbes. Lo cierto es que en la reconstrucción de las ciudades destruidas en la guerra, se ha pasado por alto la mayor parte de las ideas de los planificadores; ni siquiera es seguro que los nuevos barrios que se levanten serán "comunidades residenciales" relativamente integradas. Pero el hecho de haberse entablado la lucha por la "plasmación sociológica" de las urbes es un indicio de que la vida en comunidad, tal como hasta ahora se ha desenvuelto en las grandes ciudades, debe haber sido sentida como inadecuada, para que esta insatisfacción haya generado tan apasionada búsqueda de nuevas formas de la existencia humana en la gran ciudad.
INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA DE SOCIOLOGÍA DE LA URBE.
En las ciudades rápidamente Crecientes había nacido la sociedad burguesa, que era el primero y primordial objeto de las sociologías del primero y segundo tercios del siglo x1x. Hasta en la interpretación de la Naturaleza influía también la situación social de aquella época, esto es, el advenimiento de la urbe (cfr. bibliografía, n% 11). Las tesis generales de la evolución de aquel entonces son una interpretación biológica de le vida social urbana: progreso ligado al crecimiento de la población; autorregulación € integración secundaria; lucha por la existencia y supervivencia de los mejor adaptados. La sociedad, así interpretada, lo mismo que el progreso biológico, se estructura desde abajo, por así decirlo, a través de las acciones y las reacciones de los individuos. El concepto de hombre enajenado formulado por Carros Marx está, a su vez, tomado de la gran ciudad.
La investigación propiamente dicha de la urbe misma partió de determinados fenómenos concretos; la medicina social, la estadística médica y la estadística demográfica comenzaron a compilar sus datos. Desde el setenta del siglo pasado, se sucedieron las reseñas históricas del desarrollo de las grandes ciudades (bibliografía, n* 11). En forma de sinopsis: A, E, Wekerkr, The growth of cities in the 19th century (1887); E. Meckinc (02 15) H. Havre, Die Bevólkerung Huropas, Stadt und Land im 19, fahyrh., donde sobre ta base de la doctrina demográfica de G. TrseEN, el advenimiento y auge de la ciudad cs interpretado a la luz de su dialéctica histórica mundial. Los fenómenos de selección velacionados con el movimiento migratorio hacia la ciudad pasaron a ser un problema capital; desde este ángulo, G. HANseN (Die drei Bevolkerungsstufen, 1889) y O. AMMON (Die Gesellschafisordnung und ¿hire natiirlichen Grundlagen, 1895) han interpretado todo el acaccer social. Continúa esta línea en los estudios nortcamericanos de SOROKIN y ZIMMERMAN (n% 4). Un excelente cuadro de conjunto de las investigaciones relativas a la antropología de la urbe es presentado por E. ScHuwberrzKkt en su contribución a la obra de síntesis de v. Etcksteor (n2 24) y en Der Stádilertypus Versuch ciner Kausalanalyse, "Zt. fir Rasscnkunde", 1949.
El aporte de la ciencia del pueblo (Volkskunde) comienza con W. H. Ruz, Naturgeschichte des Volkes (1851-1861). En la obra de síntesis titulada Deutscher Volkscharakter (1933), editada por M. WÁHLER, se EXponen rasgos específicos de distintas urbes alemanas, Ruhrvolkstudien, de W. PreroHL (contribución a n% 23) y los trabajos de W. Hrturact sobre Grossstadt-Gauschlige (contribución a n% 21) tienden el puente a la psicología social, la que en la obra de síntesis de 1903 (19 22) está representada por primera vez, y en forma brillante, por la contribución de G. SimmeL titulada Dic Grossstadt und das Geistesleben.
La antropogeografía fandada por E. Razr ha sido puesta al servicio de la sociología de li urbe. A este respecto son de señalar la determinación de límites de la ciudad. la configuración espacial de la seciedad en la urbe, cldesarrollo de áreas de funciones específicas y el del concepto de paisaje urbano.
La investigación francesa de la urbe, partiendo de la "géographie humaine", y, respectivamente. de la "géographie sociale", ha culminado en la magna obra de H. P. Cuomnarr br Lauwr (no 20) sobre París. D. SzáBO da una exposición detallada y crítica de la sociología francesa de la urbe (no 12).
Arrancando del mismo punto de partida, la ecología social norteamericana (cfr. n2 12) ha desarrollado planteos sociológicos de la urbe, siendo el primero MCKENzIE (n% 2). Entre Jos grandes sociólogos alemanes de tiempos recientes, SOMBART ha interpretado el auge de la gran ciudad como "parte del proceso evolutivo general de racionalización, intelectualización, deshumanización y desarraigo" (HW der Soziologie, editado por v. VIERKANDT, 1931). En Wirtschajt und Gesellschaft (1922), de M. Wrsrr, se encuentran, en forma dispersa, Observaciones pertinentes informadas por parecido concepto básico.
La interdependencia de todos los fenómenos de la vida en comunidad y de los distintos puntos de partida han impuesto la síntesis, cuya forma natural es la obra de síntesis (nos. 22 ; 25) como modalidad de la cooperación científica de los investigadores abocados a la tarca de estudiar a la urbe desde ángulos distintos. Mas la forma propiamente dicha de la investigación es la monografía, y su método, la encuesta, complementada por series sistemáticas de observación.
Las dificultades están en lo extenso e inabarcable del objeto de la investigación; no es una casualidad que hoy por hoy tengamos la monografía de una sola gran ciudad (n* 20), además de varios trabajos referentes a ciudades más pequeñas (nos. 16 a 19 y 21). Abrió el camino la encuesta de Cm. Boot, Life and labour 0f the people of London (1889-1892). Sobre los nuevos "surveys" de Town and country planning informa no 12.
Por más que Hettraci (no. 5) y Riemer (no. 10) nos han proporcionado magníficas exposiciones de conjunto, la investigación de la gran ciudad está todavía en gestación. Aún hoy, Száro se lamenta de la incapacidad de la sociología teórica para suministrar a la investigación de la urbe el punto de planteo justo; la relación entre la sociología teórica y la empírica de la urbe debe ser determinada siempre de nuevo.
BIBLIOGRAFÍA
a) Exposiciones de conjunto introductoras: 1 An. Wester, Die Grossstadt und ihre sozialen Probleínc, 22 ed., 1918, 2 PARK-BURGESS- MCKENZIE, The city, 1925. 3 M. LrINERT, Die Soztalgeschichte der Grossstadt, 1926. t P. SoroKIN-C. C. ZIMMERMAN, Principles of rural-urban sociology, 1929, 5 W. HrernrPACH, Mensch und Volk der Grossstadt, 1% ed, 1935k; 2% ed., 1952. 6 M. Runmrr, Die Grossstadt als Lebensform und in ihrer sozialen Prágckraft, "Kóluer Vicrteljahresschrift fir Soziologic", 1931. 7 L. MUMFORD, The culture of cities, 1938. 8 S. A. QUEEN y L, F. Thomas, The city, 1939. 9 N. P. Gist y L. A, HoL BERT, Urban society, 1945, 10 S. Riemer, The modern city, 1952, 11 E, E. ByrcEL, Urban sociology, 1955, b) Exposiciones sinópticas de la investigación de la urbe: 11 E. Pri, Grossstadtforschung; Fragestellungen, Verfahrenswcisen und Ergebnisse ciner SOCIOLOGÍA DEA Uat Sa Wissenschaft. 1950. 2D, Száro, Péltude de la société urbaine, Synthése de recherches, extracto del "Bulletin de Pinstitut de Recherches Economiques et Sociales de PUniversité Louvain", 1958.
c) Exposiciones estadísticas: 13: S, Scnorr, Die grosstádtischen Agglome rationen des Deutschen Reiches 1871-1900, 19192. 14 R, Hoeserbe y E, Muevex, Die Grosstádte im Strome der Binnenwanderung, 1937. 15 L. MECKING, Die Entwicklung der Grosstádte in Hauplliudern der Industrie, 1048.
d) Indagaciones empíricas sobre ciudades: I6R.S, y FL. M. Lynn, Middle town, 1929; los mismos, Middletown in transition, 1987. 17 W. T. Warner y P. S. Lunt, The social life of a modern community, en Yankce City Series, 1* ed., 1941; 22% cd., 1949. [$ Berrerórim-FRERE, Une ville frangaise moyenne: Auxerre en 1950, 1050. 19 Gemeimdestudien des Instituts fitr Sozialwissenschaftliche Forschung, Darmstadt (8 monografías), edit. por W. Aderno, 1052 Y 58. 20H, P. CuomnarT DE Labwe (en colaboración con S. ANTOINE, J. Br TIN, L. COUVREUR y J. GAUTHOTER), Paris et Pagglomeration parisienne; han apa recido hasta ahora tomo E "Pespace social dans une grande cité"; tomo n: "Mé thodes de recherches pour Vótude «une grande cité" (los mismos autores y I. Cuauvrir), 1952. 22 Gemeinde und. Zeche, indagación sobre una ciudad minera de la parte septentrional de la cuenca del Rubr de parte de la Oficina de Investigaciones Sociales de Dortmund, a publicarse en 1955.
c) Obras de sintesis de distintas disciplinas: 22 Die Grossstadt, edit. por "Vh. Petermann, 1908. 23 Biologie der Grossstadt, edit. por B. de Rudder y F. Linke, 1940. 24 Bevólkerunesbiologie der Grossstadt, edit. por Barón Fr. von Eickstedt, 1941. 25 TT, L, Samer y C. A. MecManon (y muchos colaboradores), The sociology of urban life, 1951.
NOTAS
1 Últimamente: ftudes curopcennes de population, Paris, 1945. 2 H., Hou. HOLZER, Gcographische Betrachtungen zur Grossstadtfrage, Gcogr. £. 43, 1937; S. RIEMER (bibliografía, n% 10), ¡s. 165 y ss.; CHOMBART DE Lauwe (bibliografía, n2 20), tomo 1, 106: Fine Karle der Wege einer Bewohnerin des 16. Pariser Bezirkes wáhrend eines Jahres. 2 Cr. Prriz (bibliografía, n% 11) y Rremer, p. 192. 4 Grossstadisammnelwcrk von 1903 (ne 22); RIEMER, p. 195. 5 PlrLr.PACH (1% 5D), p. 73. 6 Exposición detallada y crítica en RerwaLn, Geist der Massen, 1945. 7 SOROKIN-ZIMMERMAN (n% 4), ps. 52 y 396; Riemer, p. 100, 8 SOROKIN, p. 52; RIEMER, p. 191. 9 Ver la distribución de determinados tipos de familia en el radio urbano. Cfr. Grsr (n% 9) y QUEEN (190 8). 10 Cfr, (+. MACKENROTH, Bevólkerungslehre, 1953. 11 Cfr, H. Scueisky, Wandlungen der deutschen Familie der Gegenwart, 2% ed... 1954. 12 RIEMER consigna características de familias con arreglo a clases sociales, que no pueden trasponerse a las urbes europeas, sin combargo. 13 Cfr. G. WURZRACHER, Lettbilder gegen wárligen deutschen Familienlebens, 1951. 14 Contribución a n% 23, Además: Der Aufbau des Ruhroolkes im Zuge der Ost-West-Wanderung, 1948. 5 Cir, M. y H. Mucuow, Der Lebensraum des Grosstadtkindes, 1935, y E. Prem, Das Grossstadthind, 1955. 16 Ram und Gesellschaft, 1951. 17 Cfr. n2 20, tomo rt: "Erste Porergebnisse tiber die Verkehrskreise von fiinf Arbeiterfamilien und finf búrgerlichen Familien mil charakteristischen Unterschieden". 18 J. BrrRENS DE FIAAN, Sociologie. Ontwikkeling en Methode, 1946. 19 Percy UH. SCURAMM, Flamburg, Deutschland und die Welt, 1918. 20 Gír. A. GEBLEN, Bitrokratisierung, Kólner Vj. fur Soziologie". N, F. HH, 1950/1951. 21 Du progrés des «agglomerations urbaines..., 1867. 22 Probleme der Grossstadt, 1940. 23 Organischer Stidtebau, 1949. 24 L, MumForD, Planning for the phases of life, 1948.
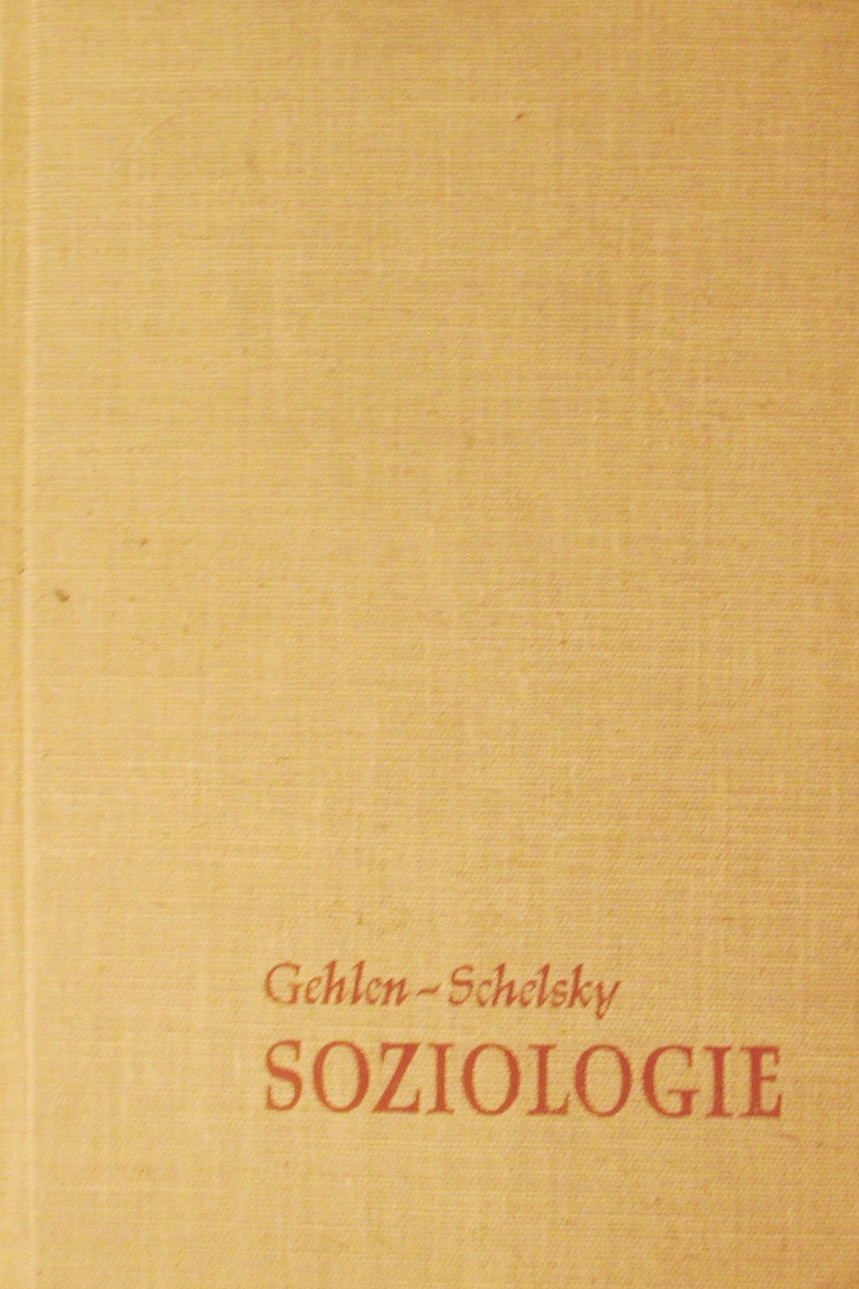 |
| Elisabeth Pfeil: Sociología de la urbe (1955) |
Tomado de Gehlen, Arnold; Schelsky, Helmut. Sociología moderna. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1962 [1955].
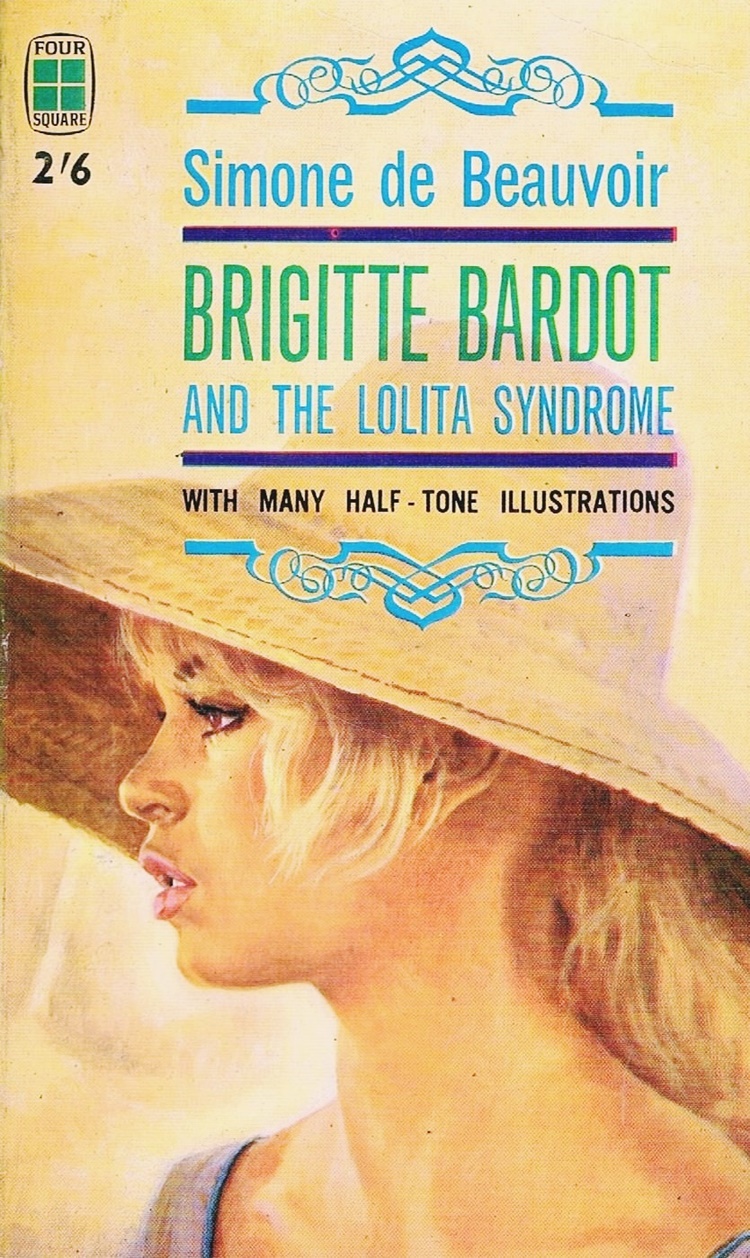





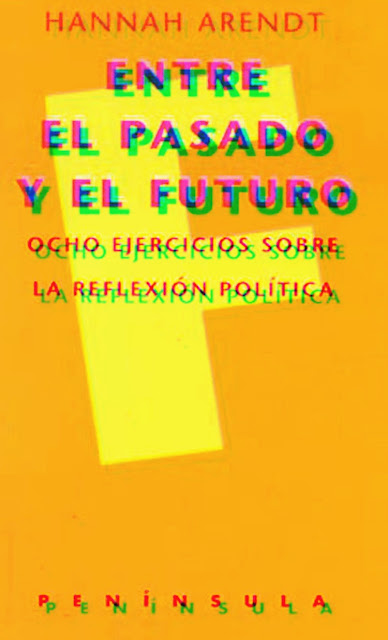
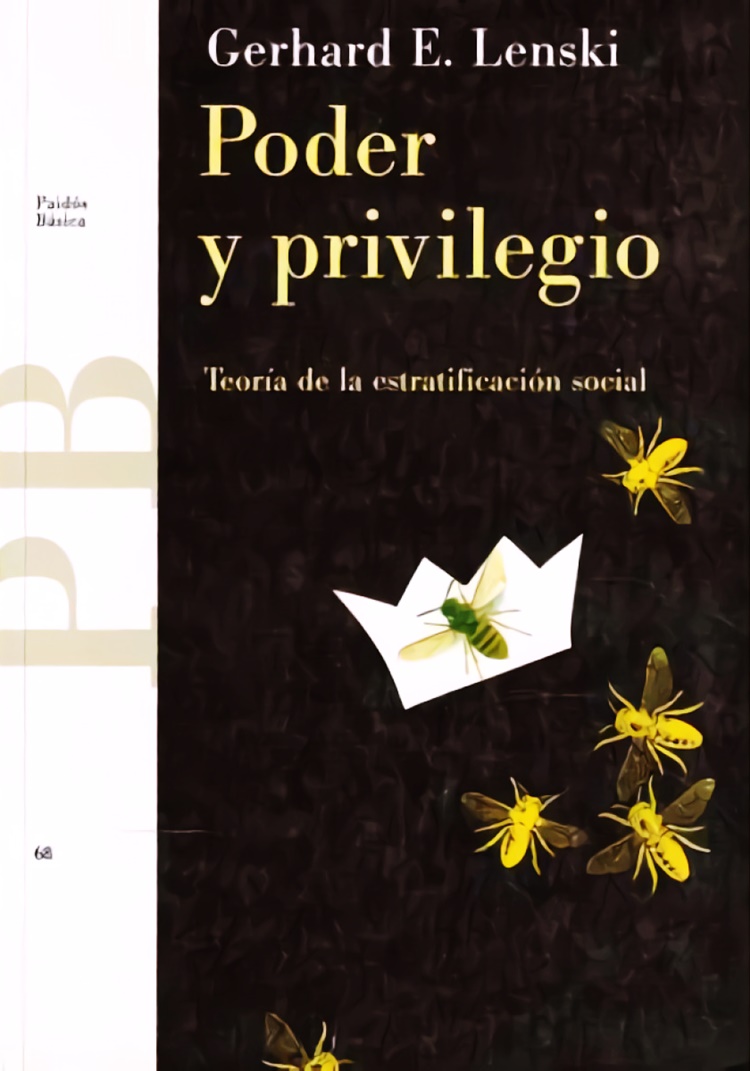

Comentarios
Publicar un comentario