Muñoz Patraca: La disciplina de la ciencia política
La disciplina de la ciencia política
Víctor Manuel Muñoz Patraca
* Doctor en Estudios Políticos por la Universidad de París X-Nanterre. Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.
Resumen
En el presente artículo el autor hace un estudio sobre el origen y la naturaleza de la Ciencia Política, comprendida como una disciplina de las Ciencias Sociales que se encuentra en constante cambio por la diversidad de enfoques que ofrece sobre la realidad de la convivencia humana. Para el autor, el carácter multidisciplinario de la Ciencia Política es uno de los elementos más enriquecedores de su labor analítica debido a que de él se desprenden una gran variedad de análisis, estudios e interpretaciones sobre un fenómeno determinado. A lo largo del artículo se ofrecen varias reflexiones y consideraciones que sirven como elementos de orientación para conocer una perspectiva teórica del conocimiento social.
Hablar de la Ciencia Política como disciplina científica conlleva la necesidad de hacer una referencia, así sea breve, a los aspectos que han estado en el centro del debate de esta definición. Una
disciplina científica ha supuesto durante décadas la existencia de un objeto de estudio propio, bien definido, y fronteras claramente delimitadas. Sin embargo, la Ciencia Política no cuenta con una definición precisa, aceptada sin controversias, ni con un campo exclusivo de estudio.
Tampoco ha logrado, a pesar de los esfuerzos de los especialistas en este sentido, establecer límites claros frente a las otras ciencias sociales. A pesar de estas dificultades hay otros criterios que se emplean para evaluar su desarrollo, entre los que destacan la profesionalización de quienes se dedican a esta disciplina, la especialización que se ha logrado en campos específicos del conocimiento politológico, la formación de grupos y redes de estudiosos de la Ciencia Política que establecen contacto y realizan intercambios del saber acumulado a nivel mundial, algunos de los cuales reúnen a especialistas de diversas disciplinas que realizan aproximaciones conjuntas a las problemáticas comunes.1 Estos avances se han dado sin que desaparezca la pluralidad de tradiciones intelectuales, enfoques y líneas de investigación que caracteriza a esta disciplina.2.
La Ciencia Política hoy día sigue caracterizándose por la diversidad de las temáticas abordadas por politólogos que encuentran en los razonamientos de filósofos, sociólogos, juristas, historiadores, psicólogos, internacionalistas, administradores públicos y economistas, una fuente útil para nutrir sus investigaciones. El especialista en Ciencia Política tiene la posibilidad de contrastar en esos estudios los resultados de sus propias investigaciones, las cuales realiza guiadas por interrogantes propias, distintas a las que se plantean los otros especialistas. La posibilidad de que un problema se aborde a partir de diversos enfoques disciplinarios siempre será en beneficio del conocimiento, pues constituye la posibilidad de obtener una visión más completa de un objeto de estudio. Por lo cual puede afirmarse que no existen fronteras incontestables entre las diferentes ramas del conocimiento científico, sino una necesidad de establecerlas. El espíritu científico moderno impone una demarcación, y las necesidades de la enseñanza la apoyan. Sin embargo —como lo demuestra el desarrollo actual de la ciencia—, es la práctica de la investigación, guiada por la necesidad de ofrecer nuevas respuestas a una realidad cambiante, la que fija los límites del campo de estudio de una disciplina. Y éstos se han ampliado significativamente para la Ciencia Política en los últimos cincuenta años.
1 Para un estudio amplio y bien documentado sobre este tema, véase Madeleine Grawitz y Jean Leca, Traité de Science Politique, Paris, Presses Universitaires de France, 1985, vol. 1 (en particular la introducción y el primer capítulo).
2 Cf. John S. Dryzek y Stephen T. Leonard, “History and Discipline in Political Science”, en David Easton, John Gunnell y Michael B. Stein (eds.), Regime and Discipline. Democracy and the Development of Political Science, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1995, pp. 27 y ss.
El dominio de la Ciencia Política
Una definición básica de Ciencia Política permite referirse a ésta como la disciplina que aspira a recopilar, mediante métodos formales de investigación, datos sobre los hechos políticos,3 y a teorizar sobre ellos. No obstante, una característica de esta disciplina es que a pesar de que los estudios pioneros aparecieron hace veinticinco siglos y del empeño puesto, al menos desde hace seis décadas, por encontrar una definición que satisfaga a la mayoría de los especialistas, no ha sido posible lograrlo. Por el contrario, tal parece que cada investigador se siente obligado a proponer una definición.
A pesar de no contar más que con concepciones definitorias, es innegable que en nuestros días la Ciencia Política es una disciplina que cuenta con una estructura teórica propia y un importante acervo formado por investigaciones sistemáticas conducidas de acuerdo a las normas del método científico. Para algunos autores, es precisamente esta aceptación e integración de una metodología científica la que explica el progreso de la disciplina.4
Durante la primera mitad del siglo XX, la imposibilidad de los estudiosos de los hechos políticos de alcanzar un acuerdo en torno a la definición del objeto de estudio de la Ciencia Política, la amplia discusión que se generó al respecto y la multiplicación de definiciones que se generaron, llevó a algunos a sostener que la ciencia política debería renunciar a construir sus propios conceptos, y resignarse a realizar una generalización y sistematización de la reflexión política que se venía dando desde milenios atrás.
Esta concepción de la Ciencia Política como una ciencia de síntesis, según Duverger, parece haber inspirado principalmente a juristas, historiadores y filósofos, para quienes la Ciencia Política no puede basarse en la observación directa, sino en conocimientos de segunda y tercera mano, que le servirán de base para la realización de una síntesis general por medio del razonamiento deductivo.5
3 Según el politólogo francés Georges Burdeau, el hecho político en sí no existe, lo cual significa que no hay hecho político que no sea a la vez hecho social y que tampoco puede haber un fenómeno social que no pueda asumir un carácter político. Este carácter estaría determinado, según este autor, por el poder. Ver Tratado de Ciencia Política, tomo 1, vol 1, México, UNAM/ENEP Acatlán, pp. 189-190.
4 Madeleine Grawitz y Jean Leca, op. cit., p. X.
5 Maurice Duverger, Métodos de las Ciencias Sociales, Barcelona, Ariel (Demos, Biblioteca de Ciencia Política), 12ª. edición, 1981, pp. 541-542.
Sin embargo, el desarrollo de la Ciencia Política en el mundo a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial ha demostrado que es una disciplina teórica con un campo de estudio susceptible de definición. Las investigaciones que se publicaron a partir de entonces se esforzaron por mostrar rigor metodológico y ampliar los márgenes de la explicación, con lo cual permitieron avanzar en la diferenciación y delimitación de los hechos políticos dentro del universo de lo social. El paso del tiempo trajo aparejado, sin embargo, un problema que preocupa a los que dieron vida a la disciplina. El interés por el rigor condujo a la introducción de los métodos cuantitativos, es decir, al empleo de las matemáticas y la estadística para el análisis empírico de la política, hasta un nivel que ha llegado a considerarse exagerado: “los datos se han comido a la teoría”, se queja Sartori;6 “el cuantitativismo nos está llevando a un sendero de falsa precisión o de irrelevancia precisa”,7 insiste el politólogo italiano, profesor emérito de Columbia University en Estados Unidos. Pero no solamente esto es motivo de su preocupación. Al pretender crear un cuerpo teórico propio, se ha abandonado el nexo entre teoría y práctica. Para él se ha abandonado la noción de ciencia aplicada —misma que se desarrolla gracias a la relación teoría y práctica—, con lo cual se ha renunciado a producir un conocimiento que pueda ser utilizado.8 Las consecuencias de esta renuncia en el ámbito de las reformas de políticas e instituciones no pueden sino lamentarse.
En un primer momento, sin embargo, el aislamiento de un objeto y la demarcación de un campo de estudio propio significaron establecer una diferenciación entre la Ciencia Política y otras formas de aprehender la realidad social, como se verá a continuación.
La Ciencia Política y la filosofía política
Según Giovanni Sartori, la separación decisiva para definir la autonomía de la Ciencia Política —una autonomía que entiende en términos relativos, al igual que se ha hecho en este trabajo— se dio respecto a la filosofía.9 Considerada como la “madre de todas las ciencias”, esa separación se presenta en el caso de todas ellas; sin embargo, en la actualidad sólo constituye un problema para las ciencias sociales (o humanas, como prefiere llamarlas el politólogo italiano). La Ciencia Política, en particular, enfrenta el hecho de que la reflexión de los filósofos en torno a la política, recogida durante más de 2500 años, aborda una diversidad de temas que continúa inspirando a los investigadores de nuestra época. Por ello, ha sido necesario establecer criterios que permitan clarificar las diferencias entre filosofía política y Ciencia Política. Norberto Bobbio ha llevado a cabo un esfuerzo en este sentido, el cual explica Sartori.
6 Giovanni Sartori, “¿A dónde va la ciencia política”, en Estudios Políticos, tercera época, núm. 4, octubre-diciembre de 1990, p. 144.
7 Giovanni Sartori, “¿Hacia dónde va la ciencia política?”, en Política y gobierno, vol XI, núm. 2, segundo semestre de 2004, p. 351.
8 Ibid., pp. 351-352.
Según Bobbio, la filosofía política puede entenderse como:
1. La descripción del Estado o república ideal, y de la mejor forma de gobierno.
2. La búsqueda de los fundamentos del Estado y su justificación.
3. La reflexión sobre la esencia de la política.
4. Un análisis crítico del discurso político.
Desde su perspectiva, la diferencia entre filosofía política y ciencia política estribaría no en la temática sino en el método utilizado para abordarla.
El tratamiento filosófico se diferenciaría del de una disciplina que se reclama científica, por alguno de los siguientes elementos:
1. Su criterio de verdad no es la comprobación, sino la coherencia deductiva.
2. No busca explicaciones de los problemas abordados, sino en todo caso justificaciones.
3. Su presupuesto y objetivo es la valoración.10
9 Giovanni Sartori, La política. Lógica y método en las ciencias sociales, México, FCE, 1984, p. 230. Sartori emplea criterios para establecer la autonomía de la política: diferenciación, independencia, autosuficiencia y causa primera. La forma como algunos autores han entendido los criterios de independencia y autosuficiencia ha llevado a la concepción de una ciencia autárquica que influyó negativamente en numerosos estudios que se centraron en la cuantificación y la abstracción, meros ejercicios intelectuales que se apartaron de la búsqueda de explicaciones a los problemas surgidos de la realidad. Sartori ha expresado su crítica a estos rasgos de la ciencia política contemporánea, principalmente estadounidense, en diversas oportunidades.
10 Estos planteamientos se hacen en dos artículos: “Dei possibili rapporti tra filosofia política e scienza politica” y “Considerazioni sulla filosofia politica”, ambos publicados en 1971, y que Sartori recoge. Ibid., pp. 230-231.
La filosofía política continúa ejerciendo una fuerte influencia sobre los politólogos porque sus reflexiones abren caminos a la investigación, sugiriendo hipótesis y nuevas aproximaciones. Sin embargo, la tarea que desempeña la filosofía política como reflexión crítica del discurso político de los teóricos de ayer y hoy, es una orientación que ha cobrado fuerza en décadas recientes, lo que constituye un importante apoyo al trabajo científico del politólogo.11 En tanto que busca analizar, aclarar y clasificar los argumentos de quienes se ocupan y se han ocupado del estudio de la política y de su metodología, la filosofía política lleva a cabo una crítica rigurosa de los resultados de la investigación de la Ciencia Política contemporánea, a partir de una discusión ordenada y una observación distinta a las realizadas por quienes emplean el método científico.
La Ciencia Política y el Derecho
Las relaciones entre Ciencia Política y Derecho son, sin duda, estrechas. Por eso no sorprende el hecho de que un buen número de influyentes politólogos haya surgido de las filas de los juristas. El conocimiento que estos últimos tienen del Derecho constitucional, de las instituciones bajo las cuales se organizan políticamente las diferentes sociedades, ha sido de gran utilidad en el desarrollo de la Ciencia Política. Empero, debe reconocerse que la dificultad para establecer con claridad las fronteras entre Ciencia Política y Derecho se convirtió en un argumento que los juristas esgrimieron para impedir la creación de cátedras de Ciencia Política en las universidades.
A principios del siglo XX, en Francia, la Ciencia Política fue duramente atacada, y aquellos que buscaban el reconocimiento universitario para la nueva disciplina no pudieron enfrentar con éxito los embates de los poderosos juristas para quienes el Derecho constitucional era el abocado a estudiar los problemas que reivindicaba como objeto de estudio la Ciencia Política francesa de la época, es decir, el origen y funcionamiento del Estado. De allí que en este país la institucionalización de la Ciencia Política se dé tardíamente y tras fuertes polémicas y discusiones en el seno de la comunidad académica.
11 Ver Marcelo Dascal y Ora Gruengard (ed.), Knowledge and Politics. Case Studies in the Relationship between Epistemology and Political Philosophy, Boulder, Co., Westview Press, 1989.
Sin embargo, la contribución de los juristas franceses al estudio del Estado y las instituciones políticas dejó un cúmulo de conocimientos básicos a quienes se dedicaron, después de la Segunda Guerra Mundial, al desarrollo de la Ciencia Política en ese país. Las aportaciones de León Duguit y Maurice Hauriou en sus respectivos trabajos, dejaron una huella decisiva en la generación de jóvenes que a partir de la década de 1950 comienzan a desarrollar la disciplina —entre quienes destacan Georges Burdeau, Maurice Duverger y Jean Meynaud— cuyas investigaciones muestran una clara inclinación por los estudios institucionales.
El ejemplo de la Ciencia Política francesa es demostrativo de que el Derecho, y en particular el Derecho constitucional, aportan al politólogo un conocimiento de gran valor para sus propias investigaciones. Esto, sin embargo, no significa que no haya una diferenciación. Los análisis de los politólogos interesados en el estudio de las instituciones se distinguen claramente de los elaborados por los juristas, pues tienen una forma distinta de abordar una problemática común y de interrogarse acerca de la realidad política. Si para el especialista en Derecho constitucional el interés se centra en el estudio de las estructuras institucionales y sus reglas de funcionamiento, el politólogo por su parte busca explicaciones de una realidad dinámica, en constante (y, en ciertos periodos, acelerada) transformación. Explicaciones a las que llega siguiendo una metodología distinta a la empleada por el jurista. Hay que recordar el énfasis puesto por los politólogos franceses en el análisis empírico.
Vale la pena poner en términos de un jurista de origen, Georges Burdeau, pilar de la Ciencia Política francesa, la diferencia que observa entre la Ciencia Política y el Derecho constitucional, interesados ambos en el análisis de la organización del Estado, en la idea de gobierno y en el examen de los motores de la vida política:
las instituciones son la expresión física de un propósito humano, encauzan fuerzas; de no considerar más que su estructura y su funcionamiento, corremos el peligro de no percibir su significado presente. La misma rigidez de su terminología [del Derecho constitucional] (hablamos como hace un siglo de régimen democrático, de función legislativa, de partidos políticos...) nos mece en la creencia de una tranquilizadora estabilidad de las formas constitucionales cuando, en realidad, bajo un vocabulario inamovible, detrás de procedimientos que aparentan ser tradicionales, se impone una realidad totalmente nueva.12
12 Georges Burdeau, op. cit., pp. 33-34.
La Ciencia Política —desde una de sus diversas aproximaciones— aborda las instituciones analizando las fuerzas políticas presentes, y buscando “el por qué y el cómo una sociedad perdura”.13 En otras palabras, el politólogo busca respuestas al por qué las instituciones se mantienen a pesar de que se inscriben en una realidad cambiante (en ocasiones dramáticamente cambiante); y se interesa por conocer en detalle cómo lo hace; cómo es que las fuerzas que mueven a una sociedad se inscriben en el marco de las instituciones establecidas y las normas que las sustentan, cómo se disciplinan a ellas, cómo se oponen, cómo se adaptan a los cambios o cómo las transforman.
La Ciencia Política y la economía
El problema que se plantea en este caso es dilucidar las complejas relaciones que existen entre la Ciencia Política y la economía. Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía en 1970, define a la ciencia económica como
el estudio de la manera en que las sociedades eligen utilizar recursos productivos escasos que tienen usos alternativos, para producir bienes de distintos tipos para luego distribuirlos entre diferentes grupos.14
Esta definición nos hace evidentes los numerosos puntos en que la economía se cruza con la Ciencia Política: ¿quiénes deciden los bienes que deberán producirse? ¿Cuáles son los criterios en que se basa la decisión sobre el uso de los recursos escasos? ¿Cómo se van a distribuir esos bienes? ¿A qué grupos se atenderá?
También es innegable el impacto que los fenómenos económicos tienen en la vida política. ¿Cómo ignorar el peso de una recesión económica en el ánimo de los votantes que acuden a las urnas para elegir un nuevo gobierno? Y qué decir de la interrelación entre ambas disciplinas cuando se busca conocer el efecto que produce la adopción de una determinada concepción económica en las políticas públicas. Los fundamentos de la teoría económica tal vez no capten la atención del politólogo, pero es evidente que éste no puede dejar de analizar su repercusión en las instituciones políticas o su influencia en las ideas políticas.
13 Ibid., p. 32. Véase la coincidencia en este terreno con R. H. S. Crossman, Biografía del Estado moderno, México, FCE, 1ª. reimp. de la 4ª. ed. en español, 1992.
14 Paul Samuelson y W. D. Nordhaus, Economía, Bogotá, McGraw Hill Interamericana, 18ª. ed., 2005, p. 14.
El peso de las instituciones y las ideas políticas puede ser decisivo para el éxito de la aplicación de determinadas medidas económicas, y esto es algo que los politólogos están en capacidad de mostrar. Como ejemplo podemos citar a R. H. S. Crossman, para quien Keynes pasó por alto, en su fórmula para lograr la ocupación plena, la obra de las instituciones democráticas, cuando en éstas se encuentra un poderoso mecanismo de regulación del sistema capitalista.15
Los economistas, al menos algunos, reconocen la interpenetración de ambas disciplinas, particularmente en el campo de las políticas públicas, entendidas como la expresión de la acción estatal. El papel que juega el Estado en las economías contemporáneas, el volumen del gasto público que se destina para la persecución de determinados fines (económicos y sociales), y la influencia que ejercen los factores culturales y la acción de diversos actores políticos en la determinación de dichos fines, hicieron resurgir a finales de la década de 1960 el tema de la ciencia política como una ciencia de síntesis.16 Sin embargo, a diferencia del pasado, no es por una deficiencia inherente a la capacidad de construir una teoría propia que se le piensa de esta manera, sino como un reconocimiento de que es, entre las Ciencias Sociales, la mejor ubicada para lograr la generalización y sistematización de los resultados obtenidos por la economía (y otras disciplinas afines como la sociología, la demografía y la administración pública) en el terreno específico del estudio de la acción estatal.
La Ciencia Política y la historia
La Ciencia Política exige un conocimiento histórico que le permita tener una visión de largo plazo de la problemática en estudio. El conocimiento de la historia de la sociedad que se analiza permite conocer los hechos del pasado y la forma como éstos marcaron al presente y pudieron influir en el futuro. La historia da cuenta de una conciencia colectiva que es un elemento insustituible para comprender la vida política de un grupo, de una nación, para distinguir sus rasgos culturales y los de su comportamiento político. El rescate del factor cultural en el análisis político ha permitido particularizar los diferentes sistemas políticos, individualizarlos, en un intento de búsqueda de explicaciones a problemas sin solución en los análisis generalizantes. Y en este intento, la historia aporta los elementos para identificar los valores, los símbolos, las creencias y las tradiciones de una comunidad particular.
15 R.H.S. Crossman, op. cit., pp. 335-336.
16 Ver Mancur Olson, Jr., “The Relationship between economics and the other Social Sciences”, en Seymour Martin Lipset (ed.), Politics and the Social Sciences, New York, Oxford University Press, 1969.
Asimismo, la historia nutre la reflexión de uno de los principales campos de investigación de la Ciencia Política: la historia de las ideas políticas. Empero, es en este terreno en donde surgen algunas controversias acerca del trabajo que realiza el politólogo. De acuerdo con algunos autores, el análisis de las grandes obras políticas, como las llama Jean-Jacques Chevallier, es un trabajo que deben realizar los historiadores, con base en los métodos de la investigación histórica. La Ciencia Política queda entonces bajo la dependencia de la historia, ya que el estudio de las ideas políticas se centra en la búsqueda de qué querían decir los autores clásicos en sus grandes obras y cuál fue el impacto que provocaron; cómo quedaron inscritas sus ideas en el debate político de su época; cuál es el contexto histórico en que se generaron.
Sin embargo, al estudioso de la política le surgen otras interrogantes. En su lectura de los grandes textos se interesa en los argumentos y en encontrar lo que los hace relevantes en la actualidad. Por eso, como señala Burdeau, la línea de demarcación que se ha querido establecer desde un punto de vista teórico entre historia de las ideas políticas y Ciencia Política, no es clara en la práctica, debido “al gran ascendiente que todavía siguen ejerciendo las doctrinas o sistemas intelectuales. Son numerosos los autores que estudian los hechos en función de las teorías que exponen o critican”.17
Más importante que la demarcación de fronteras, por encima de ellas, destaca el papel de la historia en el análisis político, cualquiera que sea el enfoque adoptado para su aproximación al objeto de estudio. Su abandono por ciertas corrientes (análisis sistémico, comportamiento político, desarrollo político...) en décadas pasadas, ha sido criticado y en la actualidad se busca superarlo por medio de la reformulación de los esquemas metodológicos, como se verá más adelante.
17 Georges Burdeau, Método de la ciencia política, Buenos Aires, Depalma (Biblioteca de Ciencia Política de la Asociación Argentina de Ciencia Política), 1964, p. 34.
La Ciencia Política y las Relaciones Internacionales
La cada día más difícil separación de los asuntos internos de los acontecimientos internacionales ha hecho coincidir, desde la segunda mitad del siglo XX, el análisis de politólogos e internacionalistas, en particular cuando se busca estudiar la actividad desplegada por el Estado en el exterior, en otros términos, la política exterior de un país; o cuando se buscan explicaciones sobre las relaciones que existen entre la política interna y la política exterior del mismo.
En la actualidad, cuando la globalización ha implicado el desdibujamiento de las fronteras nacionales en prácticamente todos los terrenos de la actividad humana, es evidente que es cada vez más difícil realizar un análisis que separe los asuntos externos de sus implicaciones en el interior de cada una de las unidades territoriales que conforman el mundo de nuestros días. Los procesos de integración en marcha, la migración laboral internacional, las organizaciones civiles y diversos sectores de la sociedad (desde agentes económicos hasta grupos criminales) que actúan transnacionalmente, la multiplicación de toda clase de vínculos entre los países… lleva a pensar los fenómenos políticos ubicándolos en un contexto que incluye el ámbito internacional.
El acercamiento entre ambas disciplinas es evidente también desde la óptica de los internacionalistas, quienes se ocupan cada vez con mayor rigor de las relaciones entre la política interna y la política exterior; y al igual que en la Ciencia Política, utilizan el método comparativo para sus estudios, sobre todo en el ámbito de la política exterior.18 Tal vez por eso desde la primera lista de los temas de estudio de la Ciencia Política que elaboró un grupo de expertos para la entonces naciente Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Educación (UNESCO) en el año 1948, las relaciones internacionales aparecen como un campo dentro de la disciplina de la Ciencia Política.19 La diferenciación entre ambas disciplinas resulta más difícil de establecer que respecto a otras Ciencias Sociales.
18 Ver Laura del Alizal Arriaga, “Estudio de las Relaciones Internacionales”, en Gustavo Ernesto Emmerich y Víctor Alarcón Olguín (coord.), Tratado de Ciencia Política, Barcelona, Anthropos/UAMI, 2007, pp. 238-239.
19 Ver Maurice Duverger, op. cit., pp. 545-546.
El método de la Ciencia Política
La Ciencia Política comparte con las otras Ciencias Sociales los métodos de investigación, mismos que pueden sintetizarse en cuatro modelos:
1. Observación: concebida como una forma de recolectar información en la que el investigador actúa de la forma más neutra posible. Elige la situación estudiada, pero no lo que va a estudiar en esa situación: anota, registra todo lo que ve y escucha, pero se abstiene de intervenir directamente.
2. Experimentación: corresponde a una situación creada artificialmente por el observador para controlar un número determinado de variables con el fin de verificar un cuerpo de hipótesis. En ciertas condiciones este método puede ser aplicado a un ambiente social real o en caso contrario sustituirse por la comparación.
3. Encuesta: consiste en interrogar a individuos para que proporcionen las informaciones necesarias para el análisis de un problema particular. Supone la intervención directa del investigador.
4. Métodos no reactivos: esta categoría agrupa medios de investigación muy diferentes entre sí, pero que presentan como rasgo común que son formas de observación que no perturban las situaciones que analizan. A esta categoría pertenecen el uso que el investigador hace de estadísticas y documentos oficiales, libros, documentos, archivos, etcétera. En otros términos, la investigación documental.
De estos procedimientos que el investigador en Ciencias Sociales puede utilizar para allegarse la información que requiere, cada uno de los cuales cuenta con diversas técnicas que le confieren grados distintos de rigor a su investigación, vale la pena detenerse en dos de ellos, por su importancia para la Ciencia Política actual.
El primero de ellos, es el empleo de las técnicas matemáticas para el estudio de las elecciones, uno de los campos de la Ciencia Política que registra los mayores avances, precisamente porque constituyen un fenómeno mensurable. El otro es el método comparativo que, como se señaló más arriba, ha sustituido a la experimentación.
20 Bernard Denni, “Outils et techniques de recherche de la science polítique”, en Madeleine Grawitz y Jean Leca, op. cit., pp. 241 y ss.
Considerada por Durkheim una forma de “experimentación indirecta”, la comparación, según aclara Jean Meynaud, es la operación por la que se establecen las analogías y diferencias entre dos términos, y su utilización por la Ciencia Política puede contribuir al perfeccionamiento de la explicación, y no sólo a la descripción de los fenómenos en estudio.21 Sin embargo, a pesar de la aceptación de este método por los investigadores de principios de siglo, fue largo el tiempo transcurrido para que se aceptaran las ventajas del método comparativo. Para autores como Duverger, el peligro que encierra este método es la realización de comparaciones artificiales basadas en una deformación de los objetos examinados,22 una crítica que ha sido retomada y ampliada por Sartori, uno de los politólogos que más ha contribuido al desarrollo de la disciplina precisamente por su utilización de la comparación.23
Es innegable que para la Ciencia Política actual el método comparativo es una herramienta de enorme utilidad, no sólo “porque constituye el principal instrumento disponible de control de las hipótesis”,24 sino porque la globalización pone en relieve la importancia de comparar los procesos que, de manera simultánea, se producen en diferentes países de las diversas regiones del mundo. La comprensión de fenómenos como la construcción democrática en países con fuertes rezagos económicos y sociales, instituciones debilitadas por la corrupción y una cultura política con resabios autoritarios, es mucho mayor. La comparación también ha sido de utilidad para abordar el tema de la gobernabilidad democrática en diferentes sistemas de partidos y en los regímenes presidenciales o parlamentarios. O para conocer cómo funciona el sistema de rendición de cuentas en países de larga tradición democrática y en aquellos cuya democracia está en proceso de consolidación.
Estas líneas de investigación han sido desarrolladas a partir de otras metodologías. Las dificultades implícitas en la utilización del método comparativo, que no son siempre fáciles de superar, estimuló estudios que parten de una crítica a este método en particular y a la Ciencia Política principalmente estadounidense, por considerar que no responden a las interrogantes que acompañaron a la realidad del mundo que emergió en los años sesenta, la cual estuvo marcada por el proceso de descolonización y el surgimiento de nuevos Estados cuyo orden político poco tenía que ver con el imperante en los países occidentales.
21 Jean Meynaud, Introducción a la ciencia política, Madrid, Tecnos, 1964, pp. 152 y ss.
22 Maurice Duverger, op. cit., p. 412.
23 Giovanni Sartori, “Comparación y método comparativo”, en G. Sartori y Leonardo Morlino (eds.), La comparación en las ciencias sociales, Madrid, Alianza Editorial (AU 774), 1994, pp. 36-40.
24 Angelo Panebianco, “Comparación y explicación”, en ibid., p. 81.
La explicación proporcionada por la Ciencia Política, de acuerdo con este punto de vista, no podía afirmar su universalidad ni negar la importancia de las diferencias históricas y culturales. De allí surgieron propuestas metodológicas para el estudio de realidades distintas a la de los países desarrollados de origen europeo.
La historicidad de las categorías de la Ciencia Política
El objeto de estudio de la Ciencia Política se desarrolla en el tiempo y está en constante transformación. El método comparativo utilizado en la primera mitad del siglo XX, falló en incorporar a su análisis la dimensión histórica de los fenómenos políticos que se proponía comparar, con lo cual confirmó las reticencias de los politólogos que veían con desconfianza los resultados cada vez más endebles de las investigaciones que se realizaban principalmente en Estados Unidos. Como señalan Bertrand Badie y Guy Hermet, la eliminación de los factores históricos en el análisis político y la construcción de definiciones a priori de lo político, como la de David Easton sobre la asignación autoritaria de los valores, desembocó en comparaciones insulsas en donde la comprobación de la universalidad de la definición se reducía a un mero ejercicio formal; asimismo, condujo a una concepción estática de las prácticas políticas, que poco aportaba al conocimiento de la realidad social.25
Los conceptos utilizados no se identificaban con aquellos que históricamente constituían el motivo de la reflexión política. El Estado-nación es un concepto que tiene tras de sí siglos de historia. A lo largo de su desarrollo, los hombres han pensado y piensan en él, en la interacción que se da entre las ideas y las prácticas políticas, en la transformación de sus instituciones y en su persistencia.
Sin embargo, el Estado moderno no es un fenómeno universal, como tampoco lo son la democracia representativa ni los partidos políticos. Son todos éstos conceptos creados para dar cuenta de la realidad política de los países occidentales en diversas etapas de su desarrollo y, por lo tanto, no pueden considerarse válidos para explicar lo que ocurre en otro tiempo y bajo circunstancias distintas en otros lugares del mundo. Por eso algunas orientaciones del método comparativo reivindican el análisis cultural y con él inician el rescate de las categorías históricas que fundamentan el estudio de la política.
25 Bertrand Badie y Guy Hermet, Política comparada, México, FCE, 1993.
La Ciencia Política: ¿ciencia del poder o ciencia del Estado?
Como se señaló al inicio de este trabajo, no existe una definición de Ciencia Política aceptada por todos los especialistas de la disciplina. A pesar del inconveniente que representa el hecho de que se hayan propuesto numerosas definiciones, es posible distinguir dos grandes concepciones: aquélla que privilegia la noción de poder y la que iguala la Ciencia Política a una ciencia del Estado.
La Ciencia Política como ciencia del poder es la concepción más extendida, la que domina en Estados Unidos y se ha propagado entre un buen número de estudiosos europeos. Esta perspectiva téorica parte de Max Weber26 y considera que los diversos aspectos del poder organizado en la sociedad son objeto de estudio de la Ciencia Política, misma que se encarga de establecer la noción del poder, su localización, la forma como se utiliza. Bajo esta óptica, asegura William Robson, “el ‘foco de interés’ del politólogo... se centra en la lucha por ganar o retener el poder, por ejercitar poder o influencia sobre otros, o por resistir tal ejercicio”.27
Podemos destacar como caracterizaciones de la Ciencia Política que se derivan de su concepción como ciencia del poder, en primer término, la del politólogo estadounidense David Easton, quien la considera como
el estudio del modo en que son tomadas las decisiones en una sociedad determinada y su relación con la mayoría de la población... [lo que implica] que tratar de comprender la vida política significa dedicarse al estudio de la asignación autoritativa de los valores (las cosas a las que se confiere valor) en una sociedad en su conjunto.28
Desde 1953 en que planteó por primera vez el concepto de sistema político, Easton ha mantenido casi en sus términos originales la definición de este concepto, al que considera tiene mayor alcance explicativo que los de Estado o poder propuestos con anterioridad.
26 Se ha argumentado, con razón, que fue Carlos Marx quien introdujo un cambio decisivo en el estudio de los fenómenos políticos al abandonar la concepción del Estado como un cuerpo de normas jurídicas y definir a la política como un proceso por medio del cual las clases sociales con intereses antagónicos luchan por obtener el poder. Sin embargo, la concepción de los marxistas clásicos sobre la política y el Estado son incompatibles con la noción de una disciplina autónoma de la política.
27 Oran R. Young, Sistemas de ciencia política, México, FCE, 3ª. reimp., 1993, p. 14.
28 David Easton, “Pasado y presente de la ciencia política en Estados Unidos”, en Estudios Políticos, tercera época, no. 11, julio-septiembre de 1992, p. 83.
En segundo lugar, podemos referirnos a la definición dada por Georges Burdeau, para quien la Ciencia Política estudia la naturaleza, los fundamentos, el ejercicio, los objetivos y los efectos del poder en la sociedad, y el sistema de representaciones y de valores que sostienen la existencia del poder en una realidad social, al cual denomina el “universo político”.29 Con esta definición, el politólogo francés incluye el factor cultural en el análisis político desde la perspectiva del poder.
La concepción de la Ciencia Política como la ciencia del Estado tiene tras de sí una tradición de siglos. Quienes sustentan la validez de este enfoque consideran que la noción de Estado es fácilmente aprehensible porque puede ubicarse históricamente, a diferencia de lo que ocurre con la noción de poder. Además, sostienen que la institucionalización amplia y altamente perfeccionada que caracteriza al Estado, abre la posibilidad de integrar otros enfoques, específicamente el del poder. Porque, como afirma Maurice Duverger,
incluso aquellos que definen la política como ciencia del poder, en general reconocen que éste alcanza su forma más perfilada, su organización más completa, en el Estado, y que es dentro de este contexto donde se le debe estudiar principalmente. En las otras sociedades humanas el poder se encuentra todavía en un período embrionario.30
Muchas críticas ha recibido la concepción de la Ciencia Política como ciencia del Estado. La carencia de una definición ampliamente aceptada de su concepto fundamental, el carácter limitado de esta forma de organización del poder político, la concentración de las investigaciones políticas en un solo campo (el de las instituciones) con el consecuente empobrecimiento de la disciplina, todas ellas dignas de considerarse. Sin embargo, sería injusto negar que los estudios sobre las instituciones políticas tienen todavía mucho qué aportar.
Consideraciones finales
Recapitulando, puede decirse que el tema de la Ciencia Política como disciplina autónoma se ubica en el contexto histórico del reconocimiento social del estatuto científico de las Ciencias Sociales que se dio a finales del siglo XIX. Su delimitación de las otras disciplinas que tienen como objeto de estudio al hombre, como individuo u organizado en la sociedad, aparecía en ese momento como un requisito para alcanzar el deseado reconocimiento. La necesidad de demostrar su independencia y autosuficiencia (leyes propias, un objeto de estudio bien definido y la capacidad para bastarse a sí misma sin necesidad de recurrir a las aportaciones de otras disciplinas) explica la importancia del debate establecido en torno a las fronteras que dividen los distintos campos de investigación.
29 Georges Burdeau, Tratado de Ciencia Política, op. cit., pp. 30-31.
30 Maurice Duverger, Introducción a la política, México, Ariel, 2ª. reimp., 1985, p. 11.
En nuestros días, cuando la noción de cientificidad ha cambiado, cuando la modificación de los campos de estudio de las ciencias exactas, naturales y humanas da nacimiento a nuevas especialidades en las que confluyen disciplinas anteriormente bien delimitadas, el problema de la autonomía de la Ciencia Política debe entenderse como una operación intelectual necesaria para la mejor comprensión de una realidad compleja, de la que se ha decidido estudiar sólo un sector. Pensar en una Ciencia Política autárquica significa reducir las posibilidades de la explicación de los fenómenos políticos, los cuales se producen en un universo más amplio, el universo de lo social, en el cual los diferentes elementos interactuantes que lo constituyen, conforman un todo, una unidad.
No podemos negar que el intento por diferenciar a la Ciencia Política de las distintas disciplinas sociales fue de utilidad para el desarrollo de la disciplina, en tanto que ayudó a clarificar los objetivos de la misma y a aprovechar mejor el conocimiento producido por otras disciplinas. Véase el caso de las relaciones entre la Ciencia Política y la filosofía política, o entre aquélla y el Derecho constitucional. Por el contrario, el intento de diferenciación que se ha dado con otras disciplinas permitió poner al descubierto la estrecha interconexión entre la economía y la Ciencia Política, misma que obliga a caminar en el sentido de la interdisciplinariedad. Finalmente, la separación que se dio entre la Ciencia Política y la historia, o entre ésta y las relaciones internacionales, por motivo de la búsqueda de independencia de la primera, mostró los peligros de sumir a la Ciencia Política en un ejercicio vacío que carece de vinculación con la realidad. Entendida en términos relativos, la búsqueda de la autonomía de la Ciencia Política logró poner de relieve las ventajas que se obtienen del intercambio con las otras disciplinas y la conveniencia de mantener abiertos los canales de comunicación.
Hoy día la necesidad de ofrecer respuestas a los problemas que surgen como resultado de una profunda y acelerada transformación de la realidad, coloca a la investigación en Ciencia Política en la perspectiva de la globalización.
Si en décadas pasadas podía afirmarse que la Ciencia Política encontraba en los razonamientos de filósofos, economistas, juristas, historiadores, psicólogos, internacionalistas, administradores públicos, antropólogos e historiadores, una fuente útil para nutrir sus investigaciones, ahora esta aseveración cobra mayor contundencia por la necesidad que tiene el politólogo de contrastar los resultados de sus propias investigaciones con los obtenidos por especialistas de otras disciplinas en sus análisis de los cambios económicos, políticos y sociales en marcha.
La revaloración de la democracia como régimen político a nivel mundial, las dificultades de la consolidación democrática en países en desarrollo, el papel de la comunidad internacional en los procesos de democratización, las amenazas de desintegración de Estados nacionales, junto al fortalecimiento de proyectos de integración, son sólo algunos de los temas que ocupan a los estudiosos de los fenómenos políticos en el mundo.
En México hemos vivido en años recientes un creciente desarrollo de la Ciencia Política, el cual se explica, en gran medida, por el cambio político que se inició hace tres décadas en el país. Los campos de estudio se han ampliado y los estudios sobre el presidencialismo, las relaciones entre los Poderes de la Unión y entre la Federación y los estados, el papel del Legislativo y la reforma del Poder Judicial, nos hablan de la necesidad de repensar las instituciones que en el pasado aseguraron la estabilidad política, pero que ya no responden a las demandas de una sociedad más educada, participante y plural. Esta nueva realidad ha llevado a los estudiosos de la Ciencia Política en México a analizar la cultura política, los partidos y el sistema de partidos, y ha surgido un campo hasta hace muy poco tiempo inexplorado: el de los estudios electorales, y junto a ellos el análisis de la opinión pública.
Las investigaciones recientes nos muestran la diversidad de enfoques que empleamos para dar respuesta a nuestras inquietudes sobre los fenómenos políticos, situación que nos coloca lejos todavía de un consenso sobre la posibilidad de crear una escuela mexicana de Ciencia Política.
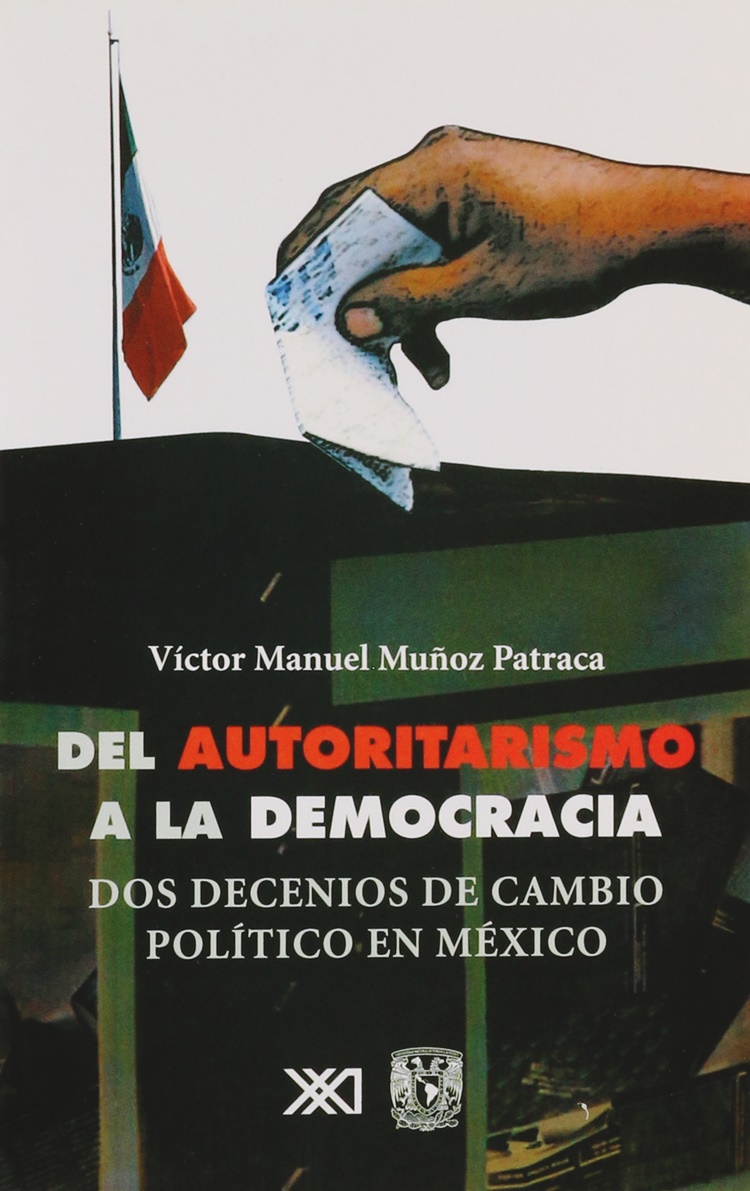 |
| Muñoz Patraca: La disciplina de la ciencia política |
Muñoz Patraca, Víctor Manuel.
La disciplina de la ciencia política.
Estudios Políticos, vol. 9, núm. 17, mayo-agosto, 2009, pp. 91-108.
Universidad Nacional Autónoma de México Distrito Federal, México.









Comentarios
Publicar un comentario