Zygmunt Bauman: Comunidad (Cap. 5 de Modernidad líquida)
Comunidad
Zygmunt Bauman
Cap. 5 de Modenridad Líquida
Las diferencias nacen cuando la razón no está suficientemente despierta o cuando vuelve a quedarse dormida; este era el credo explícito de la confianza absoluta que los liberales postiluministas depositaban en la capacidad humana de lograr una inmaculada concepción. Nosotros, los humanos, estamos dotados de todo lo necesario para elegir el camino correcto, que, una vez elegido, resultará ser el mismo para todos. El sujeto de Descartes y el hombre de Kant, armados con la razón, no podían equivocar el camino si no los expulsaban o si los tentaban a salirse de la recta senda iluminada por la razón. Las diferentes opciones son sedimentos de los yerros de la historia —el resultado de un daño cerebral que puede denominarse «prejuicio», «superstición» o «falsa conciencia»—. Contrariamente a los veredictos eindeutig de la razón, propiedad de un solo ser humano, las diferencias de juicio tienen origen colectivo; los «ídolos» de Francis Bacon residen donde la gente se arremolina y se empuja: en el teatro, en el mercado, en los festivales tribales. Liberar el poder de la razón humana era liberar al individuo de todo eso.
Ese credo fue cuestionado por los críticos del liberalismo. No había escasez de aquellos que acusaron a esa interpretación liberal del legado de la Ilustración de haber entendido mal las cosas o de distorsionarlas. Los poetas, historiadores y sociólogos románticos se unieron a los políticos nacionalistas para señalar que —antes de que los humanos empezaran a exprimir individualmente sus cerebros para escribir el mejor código de cohabitación que su razón les dictaba— ya tenían una historia (colectiva) y costumbres (obedecidas colectivamente). Nuestros comunitaristas contemporáneos dicen algo muy similar, pero empleando términos diferentes: no se trata ahora del individuo «desarraigado» y «sin ataduras», sino del usuario del lenguaje, una persona escolarizada/socializada que se «reafirma» y se «construye» a sí misma. No siempre queda claro lo que estos críticos quieren decir: ¿la visión del individuo autocontenido es falsa o es dañina? ¿Los liberales deberían ser censurados por predicar falsas opiniones, o por conducir, inspirar o absolver la falsa política?
Sin embargo, parece que la actual querelle liberal/comunitarista atañe a la política, no a la «naturaleza humana». La pregunta no es si se produce o no la liberación del individuo de las opiniones recibidas o si existe un seguro colectivo contra los inconvenientes de la responsabilidad individual, sino si todo eso es bueno o malo. Hace tiempo Raymond Williams señaló que lo más notable de la «comunidad» es que ha existido siempre. Hay gran conmoción en torno de la necesidad de comunidad porque cada vez resulta menos claro si hay o no evidencias de las realidades que la «comunidad» alega representar, y en el caso de que existieran, no se sabe si su expectativa de vida justificaría que se las tratara con el respeto que las realidades imponen. La valiente defensa de la comunidad y el intento de devolverle el favor que le negaron los liberales jamás hubieran existido si el arnés que une a sus miembros con una historia, costumbres, lenguaje o educación común no se deshilachara más cada año. En la etapa líquida de la modernidad, sólo existen los arneses con cierre relámpago, y su éxito de ventas se basa en la facilidad con la que uno puede ponérselos a la mañana y quitárselos a la noche (o viceversa). Las comunidades tienen muchos colores y medidas, pero si se las distribuye dentro del eje weberiano que se extiende entre el «manto liviano» y la «jaula de hierro», todas ellas se aproximan mucho más al primer polo.
En tanto necesitan ser defendidas para sobrevivir, y necesitan apelar a sus propios miembros para garantizar su supervivencia mediante las elecciones individuales y la responsabilidad individual de esa supervivencia, todas las comunidades son una postulación, un proyecto y no una realidad, algo que vienedespués y no antes de la elección individual. La comunidad «tal como se la ve en las pinturas comunitarias» sería suficientemente tangible para ser invisible y soportar el silencio, pero en ese caso los comunitaristas no podrían pintarla, y menos aun exhibirla.
Esa es la paradoja interna del comunitarismo. Decir «es bueno ser parte de una comunidad» es un testimonio indirecto de que uno no es parte, o de que es improbable que lo siga siendo por mucho tiempo, a menos que ejercite individualmente sus músculos y amplíe individualmente su cerebro. Para cumplir el proyecto comunitario, hay que apelar a las mismas opciones individuales (¿desatar las propias ataduras?) cuya posibilidad ha sido negada. No se puede ser un comunitarista bona fide sin admitir, al menos una vez, la libertad de elección individual que la comunidad niega.
A los ojos del lógico, esta contradicción puede desacreditar el esfuerzo de encubrir el proyecto político comunitario con el disfraz de teoría descriptiva de la realidad social. Para el sociólogo, sin embargo, lo que requiere explicación/comprensión es la creciente popularidad de las ideas comunitarias como cuestión social de importancia (aunque el hecho de que el disfraz haya sido tan eficazmente llevado que no impide el éxito de los comunitaristas no les movería un pelo a los sociólogos… Eso es algo demasiado común).
En términos sociológicos, el comunitarismo es una reacción previsible a la acelerada «licuefacción» de la vida moderna, una reacción ante su consecuencia más irritante y dolorosa: él desequilibrio, cada vez más profundo, entre la libertad individual y la seguridad. Los suministros de provisiones de seguridad se reducen rápidamente, mientras que el volumen de las responsabilidades individuales (asignado aunque no ejercido en la práctica) crece en una escala sin precedentes para las generaciones de posguerra. El aspecto más notable del acto de desaparición de las antiguas seguridades es la nueva fragilidad de los vínculos humanos. El carácter quebradizo y transitorio de los vínculos puede ser el precio inevitable que debemos pagar por el derecho individual de perseguir objetivos individuales, pero al mismo tiempo es un formidable obstáculo para perseguir esos objetivos efectivamente… y para reunir el coraje necesario para hacerlo. Esta también es una paradoja… profundamente arraigada en la naturaleza de la vida durante el período de la modernidad líquida. No es la primera vez que las situaciones paradójicas provocan respuestas paradójicas. A la luz de la naturaleza paradójica de la «individualización» líquido/moderna, la naturaleza contradictoria de la respuesta comunitaria no resulta sorprendente: la primera es una explicación adecuada de la segunda, mientras la segunda es un efecto lógico de la primera.
El renacido comunitarismo responde a un tema agudo y genuino: a la radical oscilación del péndulo que se aleja —tal vez demasiado— del polo de la seguridad dentro de la diada de los valores humanossine qua non. Por esta razón, la prédica comunitaria puede contar con un público numeroso y dispuesto. Había en nombre de millones: précarité, dice Pierre Bourdieu, est aujourd’hui partout —penetra en todos los rincones y hendiduras de la existencia humana—. En su libro reciente, Protéger ou disparaître[101], un furibundo manifiesto contra la indolencia y la hipocresía de las elites actuales frente ala montée des insécurités, Philippe Cohen identifica el desempleo (nueve de cada diez puestos nuevos son estrictamente temporarios y a corto plazo), la incertidumbre con respecto a las perspectivas para la vejez y los peligros de la vida urbana como causas principales de la difusa angustia ante el presente, el día siguiente y el futuro remoto; la ausencia de seguridad es el factor común, y el atractivo del comunitarismo es la promesa de un refugio seguro, el destino soñado por los marineros perdidos en un turbulento mar de cambios constantes, impredecibles y confusos.
Como señalara, cáusticamente, Eric Hobsbawm: «la palabra “comunidad” nunca se usó de manera tan indiscriminada y vacua como durante las décadas en las que fue muy difícil encontrar en la vida real verdaderas comunidades, en el sentido sociológico[102]». «Hombres y mujeres buscan grupos a los cuales pertenecer, con seguridad y para siempre, en un mundo en el que todo lo demás se mueve y se desplaza, donde ninguna otra cosa es segura[103]». Jock Young proporciona un sucinto resumen de la observación de Hobsbawm: «mientras la comunidad colapsa, la identidad se inventa[104]». Podríamos decir que la «comunidad» del dogma comunitario no es la Gemeinschaft, establecida y fundamentada por la teoría social (y famosamente definida como «ley de la historia» por Ferdinand Tönnies), sino un «criptonimo» de la tan buscada pero elusiva «identidad». Y, tal como observó Orlando Patterson (citado por Eric Hobsbawm), mientras se convoca a las personas a elegir entre competitivos grupos de referencia de identidad, simultáneamente se les dice que no tienen elección, que lo único que pueden elegir es el grupo específico al que «pertenecen».
La comunidad del dogma comunitario es un hogar aparente (un hogar familiar, no un hogarencontrado ni un hogar construido, sino el hogar en el que uno ha nacido, de tal modo que no hay en ningún otro lado huellas del propio origen, de la propia «razón de existir»): y es, por cierto, una clase de hogar que, para la mayoría de las personas, parece más de cuento de hadas que fruto de la experiencia personal. (Los hogares familiares, antes seguramente acolchados por una densa trama de hábitos rutinarios y expectativas habituales, han sido despojados de sus escolleras y están expuestos ahora a las embravecidas rompientes que azotan la vida). El hecho de quedar fuera del terreno de la experiencia ayuda: es imposible poner a prueba la benévola calidez del hogar, y sus atractivos, en tanto imaginarios, no se contaminan con los aspectos menos simpáticos de la pertenencia forzosa y las obligaciones no negociables —los colores más sombríos están ausentes de la paleta de la imaginación—.
Ser un hogar ampliado también ayuda. Los que están encerrados en un hogar común, de ladrillos y cemento, pueden sentir algunas veces que están dentro de una cárcel y no en un refugio seguro; la libertad de la calle los llama desde afuera, tan atormentadora e inaccesible como puede serlo hoy la soñada seguridad del hogar imaginado. Sin embargo, si la seductora seguridad de estar chez soi se proyecta sobre una pantalla suficientemente grande, no hay «afuera» capaz de arruinar el gozo. La comunidad ideal es un compleat mappa mundi: un mundo total, que proporciona todo lo necesario para una vida significativa y gratificante. Al concentrarse en lo que afecta más a los homeless, el remedio comunitario de la transición (disfrazada de regreso) a un mundo total y completamente consistente parece ser una solución en verdad radical de todos los problemas actuales y futuros; todas las otras preocupaciones resultan comparativamente insignificantes.
El mundo comunitario está completo porque todos los demás son irrelevantes o, más exactamente, hostiles —una jungla llena de emboscadas y conspiraciones, colmada de enemigos que siembran el caos—. La armonía interna del mundo comunitario reluce y centellea contra el fondo de la oscura y enmarañada jungla que empieza del otro lado del portal. La gente que se apiña en torno al calor de la identidad compartida arroja (o espera desterrar) a esa jungla todos los miedos que la hicieron buscar el refugio comunitario. Según palabras de Jock Young, «el deseo de demonizar a los otros está basado en las incertidumbres ontológicas» de los que están adentro[105]. Una «comunidad inclusiva» sería una contradicción en los términos. La fraternidad comunitaria sería incompleta, impensable y seguramente inviable si careciera de esa congènita tendencia fratricida
El nacionalismo, una marca negativa
La comunidad del dogma comunitario es una comunidad étnica o una comunidad imaginada siguiendo el patrón de una comunidad étnica. La elección de este arquetipo tiene causas sólidas.
En primera instancia, la «etnicidad», a diferencia de cualquier otro fundamento de unidad humana, tiene la ventaja de «naturalizar la historia», de presentar lo cultural como «un hecho de la naturaleza», la libertad como «una necesidad entendida (y aceptada)». La pertenencia étnica induce a la acción: uno debe elegir ser leal a la propia naturaleza, debe esforzarse por estar a la altura del modelo establecido y contribuir de esa manera a su preservación. Sin embargo, el modelo no se puede elegir. No hay opción entre distintos referentes de pertenencia, sino entre la pertenencia y el desarraigo, el hogar y la carencia de hogar, el ser y la nada. Ese es el dilema que el dogma comunitario desea (necesita) transmitir.
En segundo lugar, el Estado-nación dedicado a promover el principio de la unidad étnica por encima de todas las otras lealtades fue la única «historia exitosa» de la comunidad en los tiempos modernos o, mejor dicho, la única entidad que alcanzó status de comunidad con cierto grado de convicción y efecto. La idea de etnicidad (y de homogeneidad étnica) como legítima base de unidad y reafirmación ganó, en esa instancia, arraigo histórico. Naturalmente, el comunitarismo contemporáneo tiene la esperanza de capitalizar esa tradición; dadas la tambaleante condición actual de la soberanía del Estado y la evidente necesidad de que alguien levante el estandarte que el Estado dejó caer, esa esperanza no carece de fundamento. Sin embargo, es fácil advertir que el paralelismo entre los logros del Estado-nación y la ambición comunitaria tiene sus límites. Después de todo, el Estado-nación tuvo éxito gracias a lasupresión de las comunidades autónomas; luchó encarnizadamente contra el «parroquialismo», las costumbres locales y los «dialectos», promoviendo un lenguaje y una memoria histórica unificados a expensas de las tradiciones comunitarias; cuanto más decidida y dura era la Kulturkämpfe emprendida y supervisada por el Estado, tanto más éxito logró el Estado-nación en su propósito de producir una «comunidad natural». Más aun, los estados-nación (a diferencia de lo que ocurre con las potenciales comunidades de hoy) no se abocaron a la tarea con las manos vacías y ni se les ocurría confiar solamente en el poder de adoctrinamiento. Su esfuerzo se apoyaba en la legislación de un lenguaje oficial, un sistema educativo y un sistema legal unificado, estructuras de las que las comunidades carecen y que tampoco están en vías de adquirir.
Mucho antes de la reciente emergencia del comunitarismo se dijo que había una gema preciosa dentro del feo y pinchudo caparazón de la construcción de las naciones modernas. Isaiah Berlin sugirió que, además de sus aspectos crueles y potencialmente sangrientos, la idea de «tierra natal» tiene aspectos humanos y éticos. Es muy popular la distinción que suele hacerse entre nacionalismo y patriotismo. Casi siempre, el patriotismo es, dentro de esa oposición, el miembro «de nota», mientras que las desagradables realidades del nacionalismo no son resaltadas explícitamente: el patriotismo, más abstracto que empírico, es lo que el nacionalismo (domado, civilizado y éticamente ennoblecido) podría llegar a ser pero no es. El patriotismo se describe por medio de la negación de las características menos agradables y más vergonzosas de los nacionalismos conocidos. Leszek Kolakowski[106] señala que mientras el nacionalista quiere afirmar la existencia tribal por medio de la agresión y el odio a los otros, cree que todas las desgracias de su propia nación son consecuencia de las conspiraciones de los extraños y está resentido con todas las otras naciones porque no admiran como es debido a su propia tribu, el patriota se destaca por su «benévola tolerancia de la variedad cultural y particularmente de las minorías étnicas y religiosas», así como por su disposición a decirle a su propia nación cosas que en realidad no le agradará escuchar. Aunque esta distinción es moral e intelectualmente laudable, su valor se debilita un tanto por el hecho de que lo que opone no son dos opciones que puedan elegirse en igual medida, como una idea noble y una realidad innoble. Casi todas las personas que desean que sus coterráneos sean patriotas probablemente despreciarían los rasgos que aquí se atribuyen al patriotismo, por considerarlos casi una traición nacional. Esos rasgos —la tolerancia de la diferencia, la hospitalidad hacia las minorías y el valor de decir la verdad, por desagradable que sea— son más comunes en los países en los que el «patriotismo» no es un «problema», es decir, en sociedades suficientemente seguras de su ciudadanía republicana que no tienen que preocuparse por el patriotismo, que no lo consideran un problema y menos aun un deber a cumplir.
Bernard Yack, el compilador de Liberalism without Illusions (University of Chicago Press, 1996), no estaba errado cuando en su polémica con Maurizio Viroli, el autor de For Love of Country: an Essay on Patriotism and Nationalism [Por amor a la patria] (Oxford University Press, 1995), parafraseó a Hobbes para acuñar un aforismo: «el nacionalismo es lo que disgusta del patriotismo y el patriotismo es lo que gusta del nacionalismo[107]». Sin dudas, hay razones para concluir que no hay muchas cosas más que permitan distinguir el nacionalismo del patriotismo, salvo nuestro entusiasmo o nuestra falta de entusiasmo ante sus manifestaciones, o el grado de vergüenza o de culpa con el que las aceptamos o las rechazamos. Los nombres hacen la diferencia, y es una diferencia fundamentalmente retórica, que no distingue la sustancia de los fenómenos en cuestión sino las maneras en que hablamos sobre sentimientos o pasiones que son esencialmente similares. Pero lo que cuenta, lo que afecta la calidad de cohabitación humana, es la naturaleza de los sentimientos y las pasiones y sus consecuencias políticas y de comportamiento, no las palabras que empleamos para distinguirlas. Revisando los hechos que cuentan las historias patrióticas, Yack concluye que siempre que los sentimientos patrióticos «han llegado al nivel de pasión compartida […] los patriotas han manifestado una pasión feroz y no benévola», y que los patriotas pueden haber exhibido, en el curso de los siglos, «muchas virtudes memorables y útiles, pero entre ellas la benevolencia y la solidaridad hacia los extraños nunca han figurado de manera prominente».
No se puede negar, de todos modos, la significación de la diferencia de retóricas, ni tampoco sus ocasionales reverberaciones pragmáticas. Una retórica está hecha a la medida del discurso del «ser»; la otra, a la medida del discurso del «devenir». El «patriotismo» en general rinde tributo al moderno credo de la «inconclusión», la maleabilidad (más exactamente, la «reformabilidad») de los humanos; por lo tanto, puede declarar con la conciencia limpia (se cumpla o no la promesa en la práctica) que el llamado a «cerrar filas» es una invitación abierta y permanente: unirse a las filas depende de la elección realizada, y todo lo que hace falta es elegir correctamente y mantenerse fiel a esa elección en las buenas y en las malas. El «nacionalismo», por otra parte, es más bien una versión calvinista de la salvación o de la idea agustiniana del libre albedrío: no se basa en la elección —eres «de los nuestros» o no lo eres, y en cualquier caso no puedes hacer mucho para cambiar esa circunstancia—. En el relato nacionalista, «pertenecer» es destino, no una elección ni un proyecto de vida. Puede ser resultado de la herencia biológica, como lo es actualmente la anticuada y poco practicada versión racista del nacionalismo, o ser resultado de la herencia cultural, como en la variante «culturalista» del nacionalismo, tan de moda hoy, pero en ambos casos la decisión fue tomada mucho antes de que el individuo empezara a caminar y a hablar, de manera que la única opción que le queda es elegir entre aceptar el veredicto del destino o rebelarse contra él y convertirse en un traidor a su origen.
La diferencia entre patriotismo y nacionalismo tiende a trascender la retórica para internarse en el terreno de la práctica política. Aplicando la terminología de Claude Lévi-Strauss, podríamos decir que la primera fórmula tiene más probabilidades de inspirar estrategias «antropofágicas» («devorar» a los extraños para que sean asimilados por el cuerpo del devorador y se hagan idénticos a las otras células, perdiendo así su diferencia), mientras que la segunda se asocia casi siempre con la estrategia «antropoémica» («vomitar» y «expulsar» a «los que no merecen ser de los nuestros», ya sea aislándolos tras los muros visibles de los guetos o tras los invisibles —aunque no menos tangibles— muros de las prohibiciones culturales, o apretarlos, deportarlos o forzarlos a huir, como ocurre con la práctica actualmente denominada «limpieza étnica»). Sin embargo, es prudente recordar que la lógica del pensamiento no siempre corresponde a la lógica de los hechos, y que por lo tanto no hay relación unívoca entre la retórica y la práctica, de modo que cada una de las dos estrategias puede incluirse en cualquiera de las dos retóricas.
La unidad… ¿por medio de la semejanza o de la diferencia?
El «nosotros» del credo patriótico/nacionalista significa gente como nosotros; «ellos» significa gentediferente de nosotros. No es que «seamos idénticos» en todos los aspectos; existen diferencias entre «nosotros» a pesar de los rasgos comunes, pero las semejanzas tornan minúsculo, disuelven y neutralizan el impacto que podrían ejercer. El aspecto en el que todos somos iguales es decididamente más significativo que todo lo qué nos distingue; basta para superar el impacto de las diferencias. Y tampoco es que «ellos» difieran de «nosotros» en todos los aspectos, pero difieren en un aspecto que es más importante que todos los demás, que basta para impedir una postura común y para disolver cualquier posibilidad de solidaridad, a pesar de las semejanzas que nos acercan. Se trata de una típica situación de opción —o una cosa o la otra—: las fronteras que dividen al «nosotros» del «ellos» están perfectamente señaladas y son muy visibles, ya que el certificado de «pertenencia» sólo contiene una división, y el cuestionario al que deben responder los postulantes al documento de identidad sólo incluye una pregunta, cuya respuesta es «sí» o «no».
Debemos indicar que la diferencia «crucial» —es decir, la diferencia que pesa más que cualquier semejanza y que empequeñece todos los rasgos comunes (la diferencia que crea hostilidad, que genera división y que transforma en caso cerrado cualquier reunión donde podría debatirse una posible unidad)— es menor y sobre todo derivativa, casi siempre una idea a posteriori y no el punto de base de una argumentación. Como explicara Frederick Barth, las fronteras no reconocen ni registran ninguna clase de enajenación, sino que generalmente se las traza antes de que aparezca un indicio siquiera de esa situación. Primero está el conflicto, el intento desesperado de dividir el «nosotros» del «ellos»; luego los rasgos intensamente buscados en «ellos» empiezan a considerarse prueba y origen de una ajenidad inconciliable. Como los seres humanos son criaturas multifacéticas, con muchos atributos, no es difícil encontrar esos rasgos una vez que la investigación se ha lanzado.
El nacionalismo cierra la puerta, deja afuera a los que llaman a ella y arruina todos los timbres, declarando que sólo aquellos que están adentro tienen derecho a estar allí y a establecerse para siempre. El patriotismo, al menos comparativamente, es más tolerante y hospitalario: delega la responsabilidad a los que piden ser admitidos. Y sin embargo, en última instancia, el resultado es notablemente similar. Ni el credo nacionalista ni el patriótico admiten la posibilidad de que los individuos puedan pertenecer al mismo sitio y seguir apegados a su diferencia, sin dejar de cultivarla y de amarla, o que el hecho de estar unidos, lejos de exigir semejanza o de promoverla como un valor ambicionado y perseguido, en realidad se beneficia con la variedad de estilos de vida, ideales y conocimientos que agregan fuerza y sustancia a lo que hace que todos ellos sean como son… es decir, a lo que los hace diferentes.
Bernard Crick cita de la Política de Aristóteles la idea de la «buena polis», articulada desafiando el sueño platónico de una sola verdad, un único parámetro de justicia y corrección aplicable a todos:
Habrá un momento en qué la polis, gracias al progreso de la unidad, cesará de ser una polis; pero no obstante se aproximará a la pérdida de su esencia, y por eso será una polis peor. Es como si uno convirtiera la armonía en unísono o redujera una canción a un único compás. La verdad es que la polis es un conglomerado de muchos miembros.
En su comentario, Crick propone una clase de unidad que ni el patriotismo ni el nacionalismo están dispuestos a respaldar, y que con frecuencia rechazan activamente: una clase de unidad que supone que la sociedad civilizada es inherentemente pluralista, que vivir juntos dentro de esa sociedad implica negociación y conciliación de intereses «naturalmente diferentes», y que «normalmente es mejor conciliar diferentes intereses que coercionarlos y oprimirlos perpetuamente[108]»; en otras palabras, que el pluralismo de la moderna sociedad civilizada no es tan sólo un «hecho brutal» que puede detestarse o aborrecerse pero al que (¡por desgracia!) no se puede eliminar, sino algo bueno, una circunstancia afortunada, ya que ofrece más beneficios que inconvenientes, amplía los horizontes humanos y multiplica las posibilidades de tener una vida mucho mejor que cualquiera de las ofrecidas por las otras opciones. Podríamos decir que, en oposición al credo patriótico o al nacionalista, la clase de unidad más prometedora es la que se logra, día a día, por medio de la confrontación, el debate, la negociación y la concesión entre valores, preferencias y modos de vida y de autoidentificación de muchos, diferentes y siempre autodeterminados miembros de la polis.
Este es, esencialmente, el modelo de unidad republicano, el de una unidad conseguida como logro conjunto de los agentes dedicados a autoidentificarse, una unidad que es una consecuencia y no una condición a priori de la vida compartida, una unidad conseguida por medio de la negociación y la reconciliación, y no a través de la negación, la atenuación o la eliminación de las diferencias.
Creo que es la única variante de unidad (la única fórmula de reunión) que es compatible, plausible y realista dentro de las condiciones establecidas por la modernidad líquida. Cuando las creencias, los valores y los estilos han sido «privatizados» —descontextualizados o «desarraigados»—, y los sitios que se ofrecen para un «rearraigo» se parecen más a un cuarto de motel que a un hogar permanente (tras haber pagado el crédito hipotecario), las identidades se vuelven frágiles, temporarias y «con fecha de vencimiento», despojadas de toda defensa salvo la habilidad y la determinación que puedan tener los agentes para la tarea de mantenerlas íntegras y protegerlas de la erosión. La volatilidad de las identidades, por así decirlo, es el desafío que deben enfrentar los residentes de la modernidad líquida. Y también la opción que se deriva lógicamente: aprender el difícil arte de vivir con las diferencias, o de producir, poco a poco, las condiciones que harían innecesario ese aprendizaje. Como lo expresara hace pocos años Alain Touraine, el estado actual de la sociedad marca «el fin de la definición del ser humano como ser social, determinado por su lugar dentro de una sociedad que condiciona su conducta o sus acciones», y por lo tanto la defensa que puedan oponer los actores sociales para proteger su «especificidad cultural y psicológica» sólo puede basarse en «la conciencia de que el principio de su combinación únicamente puede hallarse en el individuo, ya no en las instituciones sociales o en los principios universales[109]».Las noticias referidas a la condición en la que los teóricos teorizan y los filósofos filosofan son transmitidas diariamente por la unión de las fuerzas de las artes populares, ya sea bajo el nombre correcto de «ficción» o disfrazadas de «historias reales». Como se informa a los espectadores del filmElizabeth, hasta ser la reina de Inglaterra depende de la autoafirmación y de la autocreación: el hecho de ser la hija de Enrique VIII requiere mucha iniciativa individual, astucia y determinación. Para obligar a los rebeldes y recalcitrantes cortesanos a arrodillarse y a saludarla con una reverencia, y sobre todo a escucharla y a obedecerle, la futura Gloriana debe utilizar muchísimo maquillaje y cambiar su peinado, el tocado y el resto de su atavío. No hay afirmación salvo de sí misma, ni otra identidad que la inventada.
Todo depende, por cierto, de la fuerza del agente en cuestión. Las armas de defensa no están igualmente disponibles para todos, y es lógico que el individuo más débil, pobremente armado, busque en la asociación con otros la confirmación que le permita compensar su impotencia individual. Dada la variedad de profundidades del abismo universal que separa la condición del «individuo de jure» delstatus de «individuo de facto», el mismo entorno fluido moderno puede favorecer —y lo hará— una variedad de estrategias de supervivencia. El «nosotros», como afirma repetidamente Richard Sennett, es hoy «un acto de autoprotección. El deseo de pertenecer a una comunidad es defensivo […] Por cierto, es casi una ley universal que el “nosotros” puede usarse como defensa contra la confusión y el caos». Pero —y este pero es crucial— cuando el deseo de comunidad «se expresa como rechazo a los inmigrantes y otros extraños», es porque la política actual, que se basa en el deseo de encontrar refugio, está más dirigida a los débiles, a los que recorren los circuitos del mercado laboral global, que a los fuertes, esas instituciones dedicadas a desplazar a los pobres trabajadores o a aprovecharse de sus carencias. Los programadores de IBM […] trascendieron en un aspecto importante ese significado defensivo de la comunidad cuando dejaron de inculpar a sus pares indios y a su presidente judío[110].
«En un aspecto importante», tal vez, pero querría agregar: sólo en ese aspecto, que tampoco es necesariamente el más significativo. El impulso a protegerse de la riesgosa complejidad dentro del refugio de la uniformidad es universal; únicamente son distintas las maneras de actuar siguiendo ese impulso, y tienden a ser diferentes en proporción directa a los medios y recursos de los que disponen los actores. Cuando están en mejor posición, como en el caso de los programadores de IBM —cómodos en su enclave ciberespacial pero proclives a caer en irrealidades por su dificultad para «virtualizar» el aspecto físico del mundo social—, pueden permitirse el costo de abrir fosos y construir puentes levadizos de alta tecnología destinados a mantener ciertos peligros a distancia. Guy Nafilyah, presidente de una importante compañía constructora de Francia, observó que «los franceses están incómodos, tienen miedo de sus vecinos, salvo de aquellos que se les parecen». Jacques Patigny, presidente de la Asociación Nacional de Inquilinos, coincide, y predice para el futuro «cercas periféricas que filtrarán el acceso» a las áreas residenciales por medio de tarjetas magnéticas. El futuro pertenece a «archipiélagos de islas situadas a lo largo de los ejes de comunicación». Las áreas residenciales aisladas y cercadas, verdaderamente extraterritoriales, con intrincados sistemas intercomunicadores, ubicuas cámaras de vigilancia y guardias armados durante las veinticuatro horas proliferan en los alrededores de Toulouse, como empezaron a hacerlo hace un tiempo en los Estados Unidos, y cada vez más en todas las zonas adineradas de este mundo rápidamente globalizado[111]. Esos enclaves densamente vigilados se asemejan notablemente a los guetos étnicos de los pobres. Sin embargo, se diferencian de ellos en un aspecto esencial: han sido elegidos libremente como un privilegio. Y los guardias de seguridad que custodian las puertas han sido legalmente contratados, y por lo tanto portan armas con total aprobación de la ley.
Richard Sennett glosa psicosociólogicamente esta tendencia:
La imagen de la comunidad ha sido purificada de todo lo que pudiera provocar algún sentimiento de diferencia, por no hablar de conflicto, en el «nosotros». De este modo, el mito de la solidaridad comunitaria es un ritual de purificación […] Lo que distingue a esta mítica pertenencia a una comunidad es que las personas sienten pertenencia y pueden compartir todo, porque son iguales […] El «nosotros», que expresa el deseo de ser similar, es una manera de evitar la necesidad de un individuo de ver más profundamente a los demás[112].
Como tantos otros empeños modernos del poder público, el sueño de la pureza ha sido privatizado y desregulado en la época de la modernidad líquida: la concreción de ese sueño ha sido dejada en manos de la iniciativa privada —local, grupal—. La seguridad personal es ahora un tema igualmente personal, y las autoridades y la policía locales siempre están dispuestas a brindar consejo, mientras que las empresas constructoras se hacen cargo con gusto de la preocupación de los que están en condiciones de pagar por sus servicios. Las medidas adoptadas en forma personal —por un individuo o por un grupo— deben nivelarse con el impulso que estimuló a tomarlas. Según las reglas comunes del razonamiento mítico, la metonimia se convierte en metáfora: el deseo de repeler y expulsar los ostensibles peligros que cercan el cuerpo se transmuta en el de lograr que el «afuera» sea similar, «igual» o idéntico al «adentro», en el de remodelar el «allá» a semejanza del «aquí»; el sueño de una «comunidad de semejanzas» es, esencialmente, una proyección del amour de soi.
Es también un intento frenético de eludir la confrontación con interrogantes incómodos para los que no hay una buena respuesta: por ejemplo, si vale la pena amar a un yo asustado y carente de confianza, y si ese yo merece servir de proyecto para reformar el hábitat y de parámetro para evaluar una identidad aceptable. En una «comunidad de semejanzas» no se plantean esas preguntas, y, por lo tanto, la credibilidad en la seguridad lograda por medio de la purificación nunca será puesta en duda.
En otro libro (En busca de la política, Fondo de Cultura Económica, 2000), he hablado de la «profana trinidad» constituida por la incertidumbre, la inseguridad y la desprotección, cada una de las cuales genera una angustia aguda y dolorosa al ignorar su procedencia; sea cual fuere su origen, el vapor acumulado busca desesperadamente un escape, y con el acceso a las fuentes de incertidumbre y la inseguridad bloqueada, toda la presión se desplaza a otra parte, para caer, finalmente, sobre la frágil y delgada válvula de la seguridad corporal, doméstica y ambiental. Como consecuencia, el «problema de la seguridad» tiende a estar crónicamente sobrecargado con preocupaciones y anhelos que no puede resolver y de los que tampoco se puede descargar. Esta alianza profana conduce a una sed insaciable de más seguridad que ninguna medida práctica es capaz de paliar, ya que no llega a tocar ni a alterar las fuentes primordiales y prolíficas de la incertidumbre y la inseguridad, las dos responsables de tanta ansiedad y angustia.
El precio de la seguridad
Al examinar los escritos de los renacidos apóstoles del culto comunitario, Philippe Cohen concluyó que las comunidades que allí se ensalzan y se recomiendan como remedio para los problemas de la vida contemporánea son en verdad más semejantes a orfanatos, prisiones o manicomios que a sitios de potencial liberación. Cohen está en lo cierto; pero el potencial de liberación nunca fue una preocupación comunitaria: los problemas que se esperaba que las potenciales comunidades remediaran eran, en realidad, sedimentos de los excesos de liberación, una liberación demasiado grande. En la extensa e interminable búsqueda del equilibrio correcto entre libertad y seguridad, el comunitarismo siempre estuvo del lado de la seguridad. También aceptó que ambos valores humanos eran contrapuestos, que no se podía tener más de uno sin disminuir un poco o mucho del otro. Los comunitaristas no admiten la posibilidad de que la ampliación y la afirmación de las libertades humanas puedan incrementar la seguridad humana, que la libertad y la seguridad puedan crecer juntas, y que incluso puedan crecer individualmente sólo si cada una lo hace junto a la otra.
Repito: la visión de comunidad es como una isla de cálida y doméstica tranquilidad en medio de un mar inhóspito y turbulento. Tienta y seduce, impidiendo que sus admiradores miren en profundidad, ya que la posibilidad de domeñar las olas y cruzar el mar ha sido descartada de su agenda, por considerarla sospechosa y poco realista. El hecho de ser el único refugio confiere a esa visión un valor agregado, y ese valor sigue creciendo a medida que la bolsa donde se negocian otros valores de vida se torna más caprichosa e impredecible.
Como inversión segura (o, más bien, como inversión menos riesgosa que las otras), el valor del refugio ofrecido por la comunidad no tiene competidores serios, salvo, tal vez, el cuerpo del inversor —ahora, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, el elemento de la Lebenswelt tiene una expectativa de vida ostensiblemente más larga (de hecho, incomparablemente más larga) que todos sus adornos o envoltorios—. Como antes, el cuerpo sigue siendo mortal y por lo tanto transitorio, pero su brevedad, condicionada por la muerte, se asemeja a la eternidad cuando se la compara con la volatilidad y la fugacidad de todos los marcos de referencia, puntos de orientación, clasificaciones y evaluaciones que la modernidad pone y saca de las vidrieras y los anaqueles de los comercios. Los familiares, los compañeros de trabajo, los miembros de la misma clase y los vecinos son demasiado fluidos como para suponerlos permanentes y conferirles la categoría de marcos de referencia confiables. La esperanza de que «volveremos a encontrarnos mañana», esa convicción que solía proporcionar todas las razones necesarias para pensar hacia adelante, para actuar a largo plazo y para dar, uno a uno, los pasos del trayecto —cuidadosamente planificado— de esta vida temporaria e incurablemente mortal, ha perdido gran parte de su credibilidad; la probabilidad de que uno encuentre mañana el propio cuerpo inmerso en una familia, un grupo de trabajo, una clase y un vecindario muy diferentes o radicalmente cambiados resulta hoy mucho más creíble.
En un ensayo que hoy parece una carta a la posteridad enviada desde la tierra de la modernidad sólida, Émile Durkheim señaló que «las acciones que tienen una cualidad duradera son dignas de nuestra voluntad; sólo los placeres que duran son dignos de nuestro deseo». Esta era, sin duda, la lección que la modernidad sólida repetía, y con buenos resultados, a sus habitantes, pero suena ajena y vacía a los oídos contemporáneos —aunque tal vez menos grotesca que los consejos prácticos que Durkheim extrajo de ella—. Tras plantearse una pregunta que era para él puramente retórica («¿qué valor tienen nuestros placeres individuales, tan vacíos y breves?»), se apresuraba a calmar la inquietud de los lectores, señalando que, afortunadamente, no estamos abandonados a perseguir esos placeres —«porque las sociedades tienen una vida infinitamente más larga que los individuos», «nos permiten saborear satisfacciones que no son efímeras»—. La sociedad, según la visión de Durkheim (perfectamente creíble en esa época), es el cuerpo «bajo cuya protección nos refugiamos del horror de la propia transitoriedad[113]».
El cuerpo y sus satisfacciones no son ahora menos efímeros que en la época en la que Durkheim cantó la gloria de las instituciones sociales duraderas. El problema es que todo lo demás —y especialmente esas instituciones sociales— se ha vuelto más efímero todavía que «el cuerpo y sus satisfacciones». La longevidad es una noción comparativa, y tal vez ahora el cuerpo mortal es la entidad más longeva que existe (de hecho, es la única entidad cuya expectativa de vida tiende a aumentar con el paso de los años). El cuerpo, podríamos decir, se ha convertido en santuario y último refugio de la continuidad y la duración; sea lo que fuere que signifique «largo plazo», no puede exceder los límites establecidos por la mortalidad corporal. El cuerpo se está convirtiendo también en la última línea de trincheras de la seguridad, expuesta al constante bombardeo del enemigo, o en el último oasis entre las arenas agitadas por el viento. De allí la rabiosa, obsesiva y febril preocupación por defender el cuerpo. El límite entre el cuerpo y el mundo exterior es una de las fronteras contemporáneas más vigiladas. Los orificios corporales (sitios de entrada) y sus superficies (los puntos de contacto) son los principales focos del terror y la angustia generados por la conciencia de la mortalidad. Ya no comparten esa responsabilidad con otros focos (salvo, tal vez, con la «comunidad»).
La nueva supremacía del cuerpo se refleja en la tendencia a modelar la imagen de comunidad (la comunidad de los sueños de certidumbre-con-seguridad, la comunidad como invernadero de la seguridad) siguiendo el patrón del cuerpo idealmente protegido: se la visualiza como una entidad homogénea y armoniosa en su interior, purificada de toda sustancia extraña e indigerible, con todos los puntos de acceso cuidadosamente vigilados, controlados y protegidos, pero pesadamente armada en el exterior y recubierta por una coraza impenetrable. Los límites de la comunidad postulada, al igual que los límites exteriores del cuerpo, dividen el reino de la confianza y el cuidado amoroso de la jungla llena de riesgos, sospechas y vigilancia perpetua. El cuerpo y la comunidad postulada son suaves y aterciopelados por dentro y espinosos y pinchudos por fuera.
Cuerpo y comunidad son los últimos puestos defensivos del casi abandonado campo de batalla donde cada día, con pocos respiros, se entabla la lucha por la seguridad, la certidumbre y la protección. Deben llevar a cabo la tarea que antes se dividía entre muchos bastiones y empalizadas. Ahora dependen de ellos más cosas de las que pueden realizar, de modo que es probable que sólo logren profundizar, y no apaciguar, los temores que los convirtieron en refugio de todos aquellos empeñados en hallar seguridad.
La nueva soledad del cuerpo y de la comunidad es resultado de un importante conjunto de cambios radicales que se resumen bajo el rótulo de modernidad líquida. No obstante, uno de esos cambios reviste particular trascendencia: la renuncia —o la eliminación— por parte del Estado a cumplir el rol de principal (y hasta monopólico) proveedor de certeza y seguridad, seguida de su negativa a respaldar las aspiraciones de certeza/seguridad de sus súbditos.
Después del Estado-nación
En los tiempos modernos, la nación fue «la otra cara» del Estado y su arma principal en el logro de soberanía territorial y poblacional. Gran parte de la credibilidad de la nación y de su atractivo como garante de seguridad y duración deriva de su íntima asociación con el Estado, y —por medio del Estado— con las acciones destinadas a concretar la certeza y la seguridad de los ciudadanos sobre la base sólida y confiable de la acción colectiva. En las condiciones actuales, de poco le sirve a la nación su estrecho vínculo con el Estado. El Estado tampoco puede esperar mucho del potencial de movilización de la nación, cada vez menos necesario, ya que los ejércitos reunidos por el frenesí patriótico han sido reemplazados por aplomadas y profesionales elites de alta tecnología, y la riqueza del país ya no se mide por la calidad, la cantidad y el espíritu de la fuerza laboral sino por la seducción que pueda ejercer sobre las frías fuerzas mercenarias del capital global.
En un Estado que ha dejado de ser un puente seguro para trascender la prisión de la mortalidad individual, el llamado a sacrificar el bienestar individual, y hasta la vida individual, por la preservación de la gloria del Estado suena vacuo y grotesco, e incluso cómico. El romance de siglos entre la nación y el Estado toca a su fin: no se ha producido un divorcio, sino más bien se ha establecido entre ellos un acuerdo «de convivencia» que reemplaza el vínculo marital basado en la lealtad incondicional. Ahora, los cónyuges son libres de mirar hacia otra parte y de sellar nuevas alianzas; su sociedad ya no es el patrón obligatorio de una conducta correcta y aceptable. Podemos decir que la nación, que solía ofrecer un sustituto de la comunidad en la época de la Gesellschaft, se retrotrae ahora a la época anterior de laGemeinschaft, en busca de un patrón que pueda imitar como modelo. El andamio institucional capaz de mantener entera a la nación es cada vez más concebible como una tarea de bricolage casero. Los sueños de certidumbre y seguridad —y no el aprovisionamiento rutinario y práctico de esas necesidades— deberían estimular a los individuos huérfanos a ponerse bajo el ala de la nación en su búsqueda de la elusiva seguridad.
Parece haber poca esperanza de rescatar los servicios estatales que proporcionaban certidumbre y seguridad. La libertad de la política estatal se ve permanentemente socavada por los nuevos poderes globales, equipados con las pavorosas armas de la extraterritorialidad, la velocidad de movimiento y la capacidad de evasión/escape; los castigos impuestos por violar la nueva ley global son rápidos y despiadados. De hecho, la negativa a jugar la partida según las nuevas reglas globales es el delito más duramente castigado, un crimen que los poderes estatales, atados al suelo por su propia soberanía definida territorialmente, deben evitar cometer a cualquier precio.
Casi siempre ese castigo es económico. Los gobiernos insubordinados, que prefieren las políticas proteccionistas o generosas provisiones públicas para los sectores «económicamente redundantes» de sus poblaciones, y que se resisten a dejar su país a merced de los «mercados financieros globales» y del «libre comercio global», no reciben préstamos y tampoco se les concede reducción alguna de sus deudas; sus monedas nacionales se convierten en leprosas globales, sufren maniobras especulativas adversas y devaluación forzosa; la bolsa local cae, el país termina acordonado por sanciones económicas y condenado a ser tratado como paria por pasados y futuros socios comerciales; los inversores globales empacan sus pertenencias y se llevan sus valores, dejando a las autoridades locales la tarea de limpiar los restos y de ocuparse de los desempleados.
Ocasionalmente, sin embargo, el castigo no se limita a «medidas económicas». Los gobiernos particularmente obstinados (pero no suficientemente fuertes como para resistirse durante mucho tiempo) reciben una lección ejemplar, destinada a advertir y asustar a sus potenciales imitadores. Si la diaria y rutinaria demostración de la superioridad de las fuerzas globales no basta para obligar al Estado a entrar en razón y cooperar con el nuevo «orden mundial», les toca el turno a las fuerzas militares: la superioridad de la velocidad sobre la lentitud, de la capacidad de eludir, de la extraterritorialidad sobre la localidad, todo eso se manifestará de modo espectacular, esta vez por medio de fuerzas armadas especializadas en tácticas de «atacar y desaparecer» y en la estricta división entre las «vidas que deben ahorrarse» y las vidas que no vale la pena salvar.
Desde el punto de vista ético, aún está abierto el debate con respecto a si la guerra contra Yugoslavia fue conducida de manera correcta y adecuada. Sin embargo, esa guerra tenía sentido como forma de «promover el orden económico global por otros medios, medios no políticos». La estrategia seleccionada por los atacantes funcionó bien como espectacular despliegue de la nueva jerarquía global y de las nuevas reglas de juego que la sustentan. De no ser por las miles de «víctimas» y por las ruinas que quedaron de un país privado de sustento y de capacidad de autorregeneración durante muchos años, podríamos hablar de una «guerra simbólica» sui generis: la guerra, su estrategia y sus tácticas fueron (conscientemente o no) un símbolo de la emergente relación de poder. El medio fue, por cierto, el mensaje.
Como profesor de sociología, no dejo de repetirles a mis estudiantes, año por medio, la versión estándar de la «historia de la civilización», marcada por un gradual pero incesante ascenso del sedentarismo y por la victoria final de los sedentarios sobre los nómades; se entendía perfectamente que los derrotados nómades eran, en esencia, la fuerza retrógrada y anticivilizatoria. Recientemente Jim MacLaughlin ha revelado el significado de esa victoria, bosquejando una breve historia del trato dado a los «nómades» por las poblaciones sedentarias dentro de la órbita de la civilización moderna[114]. El nomadismo, señala, era considerado y tratado como una «característica de sociedades “bárbaras” y subdesarrolladas». Los nómades eran definidos como primitivos y, a partir de Hugo Grotius, se estableció un paralelismo entre «primitivo» y «natural» (es decir; tosco, primario, precultural, incivilizado): «el desarrollo de las leyes, el progreso cultural y la civilización estuvieron íntimamente ligados a las relaciones hombre-tierra a lo largo del tiempo y a través del espacio». Para resumir: el progreso era identificado con el abandono del nomadismo por un modo de vida sedentario. Todo eso, por cierto, ocurrió durante la época de la modernidad pesada, cuando la dominación implicaba una confrontación directa y la conquista, anexión y colonización de un territorio. El fundador y teórico principal del «difusionismo» (un enfoque de la historia que fue muy popular en las capitales imperiales), Friedrich Ratzel, el predicador de los «derechos del más fuerte», categoría que consideraba éticamente superior e inevitable, dadas la rareza del genio civilizador y la proliferación de la imitación pasiva, captó con precisión el espíritu de su época cuando escribió, en vísperas del siglo colonialista:
La lucha por la existencia significa una lucha por el espacio […] Un pueblo superior que invade el territorio de su vecino más débil y salvaje lo despoja de sus tierras, lo obliga a recluirse en espacios demasiado pequeños para subsistir, y sigue invadiendo y apoderándose incluso de sus magras posesiones, hasta que el débil pierde los últimos restos de su dominio y es literalmente expulsado de la tierra […] La superioridad de esos expansionistas radica primordialmente en su mayor capacidad para apropiarse, utilizar y poblar un territorio.
Evidentemente, no es la situación actual. El juego de la dominación en la época de la modernidad líquida ya no disputa entre «los más grandes» y «los más pequeños» sino entre los más rápidos y los más lentos. Dominan aquellos que son capaces de acelerar excediendo el poder de alcance de sus oponentes. Cuando la velocidad significa dominación, la apropiación, la utilización y la población del territorio se convierten en un handicap —una desventaja, no una ventaja—. El hecho de apropiarse o, peor aún, de anexar la tierra de otro implica inversión de capital y engorrosas y costosas tareas administrativas y políticas, responsabilidades, compromisos… y, sobre todo, limita considerablemente la futura libertad de movimientos.
No es posible prever con claridad si se entablarán otras guerras de «ataque y desaparición», dado que el primer intento terminó por inmovilizar a los vencedores… cargándolos con todas las molestas tareas de la ocupación territorial y de la responsabilidad administrativa, ocupaciones que no están en sintonía con las técnicas de poder de la modernidad líquida. El poder de la elite global se basa en su capacidad de eludir compromisos locales, y se supone que la globalización evita esas necesidades, dividiendo tareas y funciones de tal manera que sólo las autoridades locales deben hacerse cargo del rol de guardianes de la ley y el orden (locales).
De hecho, podemos advertir muchas señales de que los victoriosos están abocados a la reflexión: la estrategia de una «fuerza policial global» está sometida una vez más a un intenso escrutinio crítico. Entre las funciones que la elite global prefiere dejar en manos de los estados-nación, convertidos en comisarías locales, muchos incluirían los esfuerzos destinados a resolver los conflictos de los barrios bajos; se ha dicho que la solución de dichos conflictos debería «descentralizarse», reasignándoles un lugar inferior dentro de la jerarquía global —a pesar de los derechos humanos— y dándoles «el lugar que merecen» al pasarlos a las manos de los «señores locales», quienes poseen armas gracias a la generosidad del «interés económico bien entendido» de las empresas globales y de los gobiernos ansiosos de promover la globalización. Por ejemplo, Edward N. Luttwak, miembro titular del Centro Norteamericano para la Estrategia y los Estudios Internacionales, y por muchos años un confiable barómetro de los cambiantes ánimos del Pentágono, pidió, en el número de julio-agosto de 1999 de la publicación Foreign Affairs (que The Guardian calificó como «el periódico más influyente que circula en este momento»), que «se le dé una oportunidad a la guerra». Las guerras, según Luttwak, no son del todo malas, ya que conducen a la paz. Sin embargo, sólo habrá paz «cuando los beligerantes se agoten o cuando uno gane de manera decisiva». Lo peor (y eso es justamente lo que hizo la OTAN) es detenerse a mitad de camino, antes de que la agresión termine por mutuo agotamiento o por incapacitación de uno de los bandos. En esos casos los conflictos no se resuelven, sino que se congelan temporariamente, y los adversarios emplean el tiempo de tregua rearmándose y repensando sus tácticas. De modo que, por nuestro bien y por el de ellos, es mejor no interferir «en las guerras de otros».
El pedido de Luttwak seguramente encontrará oídos atentos y agradecidos. Después de todo, por lo que se ha visto a partir de «la promoción de la globalización por otros medios», abstenerse de intervenir y permitir que la guerra llegue a su «fin natural» por desgaste hubieran reportado los mismos beneficios sin tomarse la molestia de intervenir directamente «en las guerras de otros», y sin involucrarse en las engorrosas y estériles consecuencias. Para aplacar la conciencia que exige la decisión imprudente de entablar una guerra bajo una bandera humanitaria, Luttwak señala la obvia inadecuación de la intervención militar: «aun una intervención desinteresada y en gran escala puede resultar inútil para alcanzar un fin humanitario. Uno llega a preguntarse si los kosovares no estarían mejor si la OTAN no hubiera hecho nada». Probablemente hubiera sido mejor para las fuerzas de la OTAN seguir tranquilamente con su entrenamiento diario, dejando que los locales hicieran lo que tenían que hacer.
La causa de tanta reflexión a posteriori, que llevó a que los vencedores lamentaran su intervención (oficialmente proclamada como un éxito), fue que no pudieron evitar la misma situación que la estrategia de «ataque y desaparición» procuraba prevenir: la necesidad de invadir, ocupar y administrar el territorio conquistado. Cuando los paracaidistas descendieron sobre Kosovo, ya se había logrado impedir que los beligerantes se matarán a tiros, pero la tarea de mantenerlos a distancia hizo que las fuerzas de la OTAN «cayeran del cielo» y se hicieran responsables de la caótica realidad reinante. Henry Kissinger, un analista sobrio y perceptivo y un gran maestro de la política entendida (de manera un poco anticuada) como el arte de lo posible, advirtió que sería un error volver a responsabilizarse de la recuperación de las tierras devastadas por los bombardeos[115]. Ese plan, señala Kissinger, «corre el riesgo de convertirse en un compromiso eterno que provocará mayor involucramiento, y que nos hará ocupar el rol de gendarmes de una región llena de odio en la que tenemos pocos intereses estratégicos». El «involucramiento» es precisamente lo que desean impedir las guerras que pretenden «promover la globalización por otros medios». La administración civil, agrega Kissinger, inevitablemente produciría conflictos, y a ella le tocaría la tarea, costosa y éticamente dudosa, de resolverlos por la fuerza.
Hasta el momento hay pocos indicios de que las fuerzas de ocupación logren resolver los conflictos mejor que aquellos a los que bombardearon y reemplazaron porque habían fracasado en la tarea. Contrariamente a lo ocurrido con los refugiados en cuyo nombre fue lanzado el bombardeo, la vida cotidiana de los que volvieron rara vez llega a los titulares, pero las noticias que ocasionalmente llegan a los lectores y espectadores de los medios son ominosas. «Una ola de violencia y de constantes represalias contra los serbios y la minoría católica de Kosovo amenaza con socavar la precaria estabilidad de la provincia, provocando una limpieza étnica de serbios sólo un mes después de que las tropas de la OTAN asumieron el control», informa Chris Bird desde Pristina[116]. Las fuerzas de la OTAN parecen perdidas e impotentes ante la furia del odio étnico, que se podía adscribir a la maldad premeditada de un solo villano y era fácil de resolver cuando las cosas se veían desde las cámaras de TV instaladas en los bombarderos ultrasónicos.
Jean Clair, junto con otros comentaristas, espera que la consecuencia de la guerra de los Balcanes sea una profunda y duradera desestabilización de toda el área, y la implosión más que la maduración de las jóvenes —incluso no nacidas— y vulnerables democracias como las de Macedonia, Albania, Croacia o Bulgaria[117]. (Daniel Vernet proporcionó un panorama de las opiniones sobre el mismo tema por parte de científicos políticos y sociales de primera línea, todos ellos provenientes de los Balcanes, bajo el título «The Balkans face a risk of agony without end»)[118]. Pero también Clair se pregunta cómo se llenará el vacío político dejado al cortar de raíz la viabilidad de los estados-nación. Las fuerzas del mercado global, jubilosas ante la perspectiva de un camino sin obstáculos, probablemente ocupen ese espació, pero no lograrán (ni desearán) sustituir a las ausentes o ya impotentes autoridades políticas. Tampoco sentirán mucho interés por la resurrección de un Estado-nación fuerte y confiado, plenamente al mando del territorio.
«Otro plan Marshall» es la respuesta más común al interrogante. No sólo los generales son famosos por su lucha en la última guerra victoriosa. Pero no siempre es posible resolver una situación pagando, por grande que sea la suma destinada a ese propósito. La desdichada situación de los Balcanes es muy distinta de la situación de reconstrucción de los estados-nación, de su soberanía y de los medios de subsistencia de los ciudadanos después de la Segunda Guerra Mundial. En los Balcanes después de Kosovo no sólo debemos enfrentarnos a la tarea de la reconstrucción material (los yugoslavos han perdido todo medio de subsistencia), sino también a los furibundos chauvinismos interétnicos que, tras la guerra, han emergido con mayor intensidad. La inclusión de los Balcanes en la red de mercados globales no servirá para apaciguar la intolerancia y el odio, ya que incrementará la inseguridad, que fue (y sigue siendo) la causa del recrudecimiento de los sentimientos tribales. Existe el riesgo, por ejemplo, de que el debilitamiento del poder de resistencia serbio funcione como estímulo para que sus vecinos se embarquen en una nueva ronda de hostilidades y limpieza étnica.
Dado el poco impresionante récord de los políticos de la OTAN, que en general han manejado torpemente los temas complejos y delicados típicos de los Balcanes, con su «faja de poblaciones mezcladas» (como la denominara perceptivamente Hannah Arendt), podemos esperar otra serie de costosas equivocaciones. Tampoco sería erróneo sospechar que se aproxima el momento en el que los líderes europeos, seguros de que ya no hay ninguna oleada de refugiados que pueda pedir asilo y perturbar así a su rico electorado, perderán interés en esas tierras incontrolables, como ya ha ocurrido en el pasado —Somalia, Sudán, Ruanda, Timor Este y Afganistán—. Entonces retrocederemos otra vez al primer casillero, tras un desvío sembrado de cadáveres. Antonina Jelyazkova, directora del Instituto Internacional para los Estudios sobre las Minorías, expresó muy bien esta idea (citada por Vernet): «el tema de las minorías no se resuelve con bombas. Esos ataques desencadenarán el infierno en ambos bandos[119]». Al tomar partido por el bando de la reivindicación nacionalista, la acción de la OTAN incrementó aun más los ya furiosos nacionalismos de la zona y preparó el terreno para futuras repeticiones de intentos genocidas. Una de las consecuencias más horribles es que la adaptación mutua y la amistosa coexistencia de lenguas, culturas y religiones se han vuelto más improbables que nunca. A pesar de las buenas intenciones, los resultados son contrarios a los que esperaríamos de un emprendimiento verdaderamente ético.
La conclusión, aún preliminar, es poco auspiciosa. Los intentos de apaciguar la agresión global por medio de nuevas «acciones de la policía global» han demostrado hasta ahora ser, en el mejor de los casos, inconcluyentes, y más bien contraproducentes. Los efectos generales de la incesante globalización han sido muy poco equilibrados: la herida de la renovada lucha tribal se produjo en primer término mientras que la medicina necesaria para curarla está, también en el mejor de los casos, en etapa de prueba (o, mejor dicho, en la etapa de ensayo y error). La globalización, según parece, tiene más éxito para reavivar la hostilidad intercomunitaria que para promover la coexistencia pacífica de las comunidades.
Llenar el vacío
Para las multinacionales (es decir, las empresas globales con intereses y lealtades dispersos y cambiantes), «el mundo ideal» es uno «sin estados, o al menos con estados pequeños y no grandes», observó Eric Hobsbawm.
A menos que tenga petróleo, cuanto menor es un Estado, tanto más débil, y menos dinero cuesta comprar al gobierno […] Actualmente tenemos un sistema dual, el oficial de las «economías nacionales» de los estados, y el real pero extraoficial de las unidades e instituciones transnacionales […] A diferencia del Estado, con su territorio y poder, otros elementos de la «nación» pueden ser y son fácilmente anulados por la globalización de la economía. La etnicidad y la lengua son los dos más obvios. Si se eliminan el poder y la fuerza coercitiva del Estado, su relativa insignificancia queda al descubierto[120].
Como la globalización de la economía avanza rápidamente, cada vez es menos necesario «comprar gobiernos». La flagrante incapacidad de los gobiernos para equilibrar las cuentas con los recursos de los que disponen (es decir, con los recursos que con seguridad seguirán bajo su jurisdicción, sea cual fuere el balance que elijan) bastaría para que se entregaran a lo inevitable e incluso para que colaboraran activamente con los «globalizadores».
Anthony Giddens usó la metáfora del apócrifo juggernaut para expresar el mecanismo de la «modernización» global. La misma metáfora es adecuada para la actual globalización de la economía: cada vez es más difícil distinguir a los actores de sus objetos pasivos, ya que la mayoría de los gobiernos nacionales compiten entre sí para implorar, convencer o seducir al juggernaut global de que cambie de ruta y arribe primero a las tierras que ellos administran. Los pocos gobiernos lentos, tontos, miopes o simplemente soberbios y que no se unen a la competencia se encontrarán en problemas cuando no tengan nada de que jactarse para persuadir a los electores que «votan con la billetera», o serán rápidamente condenados al ostracismo por el obediente coro de la «opinión mundial», bombardeados o amenazados con el bombardeo, todo para hacerles recuperar el juicio e integrarlos a las filas.
Si el principio de soberanía de los estados-nación está definitivamente desacreditado y se lo ha eliminado de los estatutos del derecho internacional, si el poder de resistencia de los estados se ha quebrado a tal punto que ya no es necesario tomarlo en cuenta en los cálculos de los poderes globales, el reemplazo del «mundo de naciones» por un orden supranacional (un sistema político global de frenos y equilibrios destinado a regular las fuerzas económicas globales) es sólo una de las posibilidades —y, desde la perspectiva de hoy, no la más segura—. La difusión en todo el mundo de lo que Pierre Bourdieu ha llamado la «política de la precarización» tiene iguales posibilidades de imponerse. Si el ataque contra la soberanía del Estado demuestra ser fatal y terminal, si el Estado pierde el monopolio de la coerción (que tanto Max Weber como Norbert Elias consideraron su rasgo más distintivo y, al mismo tiempo, el atributo sine qua non de la racionalidad moderna y del orden, civilizado), esa situación no originará la disminución de la suma total de la violencia, incluyendo la violencia genocida; simplemente, la violencia será «desregulada» y descenderá desde el nivel del Estado hasta el nivel (neotribal) de la «comunidad».
En ausencia de un marco institucional de estructuras «arbóricas» (para usar la metáfora de Deleuze/Guattari), la sociabilidad puede retornar a sus manifestaciones «explosivas», extendiéndose «rizomáticamente» y generando formaciones de diferentes grados de durabilidad, pero invariablemente inestables, conflictivas y sin fundamentos sólidos sobre los cuales basarse —salvo las apasionadas y frenéticas acciones de sus adherentes—. Habría que compensar la inestabilidad endémica de las bases. Y la complicidad activa (voluntaria o compulsiva) de los crímenes que sólo una «comunidad explosiva» puede exonerar y eximir de castigo sería la mejor candidata para llenar ese vacío. Las comunidades explosivas necesitan que la violencia surja y que siga existiendo. Necesitan enemigos a quienes amenazar con la extinción y enemigos a quienes perseguir colectivamente, torturar y mutilar, para convertir a cada miembro de la comunidad en cómplice de algo que, en caso de que la batalla se perdiera, sería considerado un crimen de lesa humanidad, juzgado y castigado.
En una larga serie de estudios notables (Des choses cachées depuis la fondation du monde; Le bouc émissaire; La violence et le sacré [La violencia y lo sagrado]), René Girard desarrolló una abarcadora teoría sobre el rol de la violencia en el nacimiento y la perseverancia de una comunidad. Un impulso violento bulle bajo la superficie calma de la cooperación pacífica y amistosa: es necesario canalizarlo más allá de las fronteras de la comunidad, en cuya tranquila isla la violencia está prohibida. La violencia, que de otro modo demostraría la falsedad de la unidad comunitaria, es reciclada como arma de defensa de la comunidad. Bajo esta forma reciclada, resulta indispensable; debe ser puesta en escena repetidamente, como forma de rito sacrificial para el cual se elige una víctima sustituta según reglas estrictas pero nunca explícitas. «Hay un común denominador que determina la eficacia de todos los sacrificios». Este común denominador es la violencia interna —todos los disensos, las rivalidades, los celos y las disputas intracomunitarios que los sacrificios tienen por objeto suprimir—. El propósito del sacrificio es devolver armonía a la comunidad, reforzar la trama social.
Lo que une a las numerosas formas de sacrificio ritual es el propósito de mantener vivas la memoria de la unidad comunitaria y su precariedad. Pero para desempeñar el rol de «víctima sustituta», el objeto sacrificado sobre el altar de la unidad comunitaria debe ser elegido cuidadosamente —y las reglas de esa selección son tan exigentes como precisas—. Para ser adecuado para el sacrificio, el potencial objeto «debe tener una gran semejanza con las categorías humanas excluidas de las “sacrificables”» (es decir, los humanos que «pertenecen a la comunidad»), «pero que ofrezcan un grado de diferencia que impida toda confusión posible». Los candidatos deben estar fuera de la comunidad pero no demasiado lejos; deben asemejarse a «nosotros, los miembros legítimos de la comunidad», pero también deben ser inconfundiblemente diferentes. El acto de sacrificar estos objetos, después de todo, está destinado a marcar límites impenetrables entre el «adentro» y el «afuera» de la comunidad. No hace falta decir que las categorías entre las cuales se seleccionan habitualmente las víctimas son seres que están afuera o en los bordes de la sociedad; prisioneros de guerra, esclavos, adictos […] individuos exteriores o marginales, incapaces de establecer o compartir los lazos sociales que unen al resto de los habitantes. Su status de extranjeros o enemigos, su condición servil o simplemente su edad impiden a las futuras víctimas integrarse a la comunidad.
La ausencia de un vínculo social con los miembros «legítimos» de la comunidad (o la prohibición de establecerlo) tiene una ventaja más: las víctimas «pueden ser expuestas a la violencia sin riesgo de venganza[121]»; es posible castigarlas impunemente —o al menos eso es lo que se espera mientras se declara exactamente lo contrario, pintando el carácter sanguinario y criminal de las víctimas con colores vividos y enunciando recordatorios de que hay que cerrar filas y mantener en estado de alerta todo el vigor y la vigilancia de la comunidad—.
La teoría de Girard consigue dar sentido a la violencia que abunda en las belicosas fronteras de las comunidades, y particularmente de las comunidades cuya identidad es incierta o cuestionable, o, más precisamente, da sentido al uso común de la violencia como recurso para establecer fronteras cuando estas no existen, o son permeables o difusas. Sin embargo, parecen necesarios, en este punto, tres comentarios.
En primera instancia, si el sacrificio regular de «víctimas sustitutas» es una ceremonia de renovación del «contrato social» no escrito, puede cumplir ese rol gracias a su otro aspecto: el de la recordación colectiva de un mítico o histórico «acontecimiento fundacional», del pacto original realizado en el campo de batalla empapado con la sangre del enemigo. Si ese acontecimiento no existe, debe ser retrospectivamente creado por medio de la asidua repetición del rito sacrificial. No obstante, sea genuino o inventado, sienta un patrón para todos los postulantes al status comunitario —las potenciales comunidades que todavía no están en condiciones de reemplazar la sombría «realidad» por un ritual benigno—, así como también instituye el asesinato de víctimas reales por el sacrificio de víctimas sustitutas. Por sublimada que sea la forma de sacrificio ritual que transforma la vida comunitaria en una constante reposición del milagro del «día de la independencia», la enseñanza pragmática que extraen todas las aspirantes a comunidad inspira actos escasos de sutileza y de elegancia litúrgica.
En segundo término, la idea de que una comunidad cometa el «asesinato original» para asegurar su existencia y estrechar sus filas es, según el propio Girard, incongruente; antes de que se cometiera ese crimen original ni siquiera habrían existido filas que pudieran estrecharse ni comunidad que asegurar. (El mismo Girard lo explica en el capítulo 10, cuando describe la ubicuidad simbólica de la separación dentro de la liturgia sacrificial: «el nacimiento de la comunidad es, primordialmente, un acto de división»). La idea de deportar la violencia más allá de las fronteras de la comunidad (literalmente matando a los extraños con el objeto de mantener la paz entre los miembros) es otro caso más de aplicación del tentador pero confuso procedimiento que consiste en convertir una función (ya sea genuina o imputada) en explicación causal. En realidad, es el asesinato original el que da vida a la comunidad, al establecer una exigencia de solidaridad y la necesidad de cerrar filas. La legitimidad de las víctimas originales requiere la solidaridad comunitaria y debe ser reconfirmada anualmente por medio de los ritos sacrificiales.
En tercer lugar, la afirmación de Girard de que «el sacrificio es primordialmente un acto de violencia sin riesgo de venganza» (p. 13) necesita ser complementada con la observación de que, para lograr que el sacrificio sea efectivo, la falta de riesgo debe ocultarse cuidadosamente o, mejor aún, debe ser negada enfáticamente. El enemigo no tiene que haber muerto del todo en el asesinato original, sino más bien tiene que ser una especie de zombi, presto a levantarse de la tumba en cualquier momento. Un enemigo muerto verdaderamente, incapaz de resurrección, no inspira suficiente miedo como para justificar la necesidad de unidad… y los ritos sacrificiales se celebran regularmente para recordar a todos que el rumor de la desaparición final del enemigo es pura propaganda, y por lo tanto sólo funciona como prueba de que el enemigo sigue vivo y coleando.
En una formidable serie de estudios sobre el genocidio bosnio, Arne Johan Vetlesen señala que en ausencia de bases institucionales confiables (diríamos duraderas y seguras), cualquier espectador distante o indiferente se convierte en el enemigo más formidable y aborrecido: «desde el punto de vista de un agente del genocidio, los espectadores son personas que poseen el potencial de detener el genocidio en marcha[122]». Quiero agregar que aunque los espectadores pongan en práctica o no ese potencial, su presencia como «espectadores» (gente que no hace nada por destruir al enemigo común) es un desafío al presupuesto del que la comunidad explosiva deriva su raison d’être: el presupuesto que dice que se trata de una situación «ellos o nosotros», que la destrucción de «ellos» es indispensable para «nuestra» supervivencia y que matarlos es la conditio sine qua non para que «nosotros» sigamos con vida. También deseo agregar que como la participación en la comunidad no está «predeterminada» ni asegurada institucionalmente, el «bautismo de sangre (derramada)» —la participación en el crimen colectivo— es la única manera de ingresar y la única legitimación de la pertenencia. A diferencia de los genocidios conducidos por el Estado (particularmente, a diferencia del Holocausto), la clase de genocidio que es el ritual de nacimiento de las comunidades explosivas no puede confiarse a expertos ni delegarse en unidades especializadas. Lo que verdaderamente importa es el número de asesinos, no el número de «enemigos» asesinados.
También importa que el asesinato se cometa abiertamente, a la luz del día y a la vista de todos, que haya testigos que conozcan el nombre de los perpetradores… para que la posibilidad de retirarse y evitar el castigo no sea una opción viable y la comunidad nacida del crimen iniciático siga siendo el único refugio de los perpetradores. La limpieza étnica, como lo expresó Arne Johan Vetlesen en su estudio sobre Bosnia, se basa en y mantiene las condiciones de proximidad existentes entre el perpetrador y la víctima y, de hecho, las crea si no existen, prolongándolas cuando parecen desvanecerse. En esta violencia superpersonalizada, familias enteras fueron obligadas a ser testigos de torturas, violaciones y muertes[123].
Además, a diferencia del genocidio a la vieja usanza, y sobre todo del Holocausto, el «tipo ideal», los testigos son ingredientes indispensables dentro de la mezcla de factores de la que nace una comunidad explosiva. Una comunidad explosiva puede contar razonablemente (aunque con frecuencia engañosamente) con una vida prolongada sólo mientras el crimen original sea recordado y sus miembros, conscientes de qué existen abundantes pruebas de ese crimen, permanezcan juntos y solidarios, unidos por el interés común de cerrar filas para poder así rebatir la naturaleza criminal, y punible, de ese acto. La mejor manera de satisfacer estas condiciones es reviviendo periódica o continuamente el recuerdo de ese crimen y el miedo al castigo, por medio de nuevos crímenes que se añaden así al original. Como las comunidades explosivas nacen normalmente en pares (no puede haber «nosotros» si «ellos» no existen), y como cualquiera de ambos miembros (el que en ese momento sea más fuerte) está dispuesto a recurrir a la violencia genocida, no hay escasez de oportunidades para encontrar un pretexto adecuado para emprender una nueva «limpieza étnica» o intento genocida. Por lo tanto, la violencia que acompaña a las comunidades explosivas y que es su estilo de vida se autopropaga, autoperpetúa y autorrefuerza. Genera las «cadenas esquismogenéticas» descriptas por Gregory Bateson, que resisten todos los intentos de acortarlas y más aun de revertirlas.
Un rasgo que determina la particular ferocidad y turbulencia de la clase de comunidades explosivas analizadas por Girard y Vetlesen, y que las dota de un considerable potencial genocida, es su «conexión territorial». Ese potencial puede remontarse a otra paradoja de la época líquido/moderna. La territorialidad está íntimamente ligada con la obsesión espacial de la modernidad sólida, se alimenta de ella y a su vez contribuye a su preservación. Las comunidades explosivas, por el contrario, están cómodas en la época de la modernidad líquida. La mezcla de sociabilidad explosiva con aspiraciones territoriales da como resultado, inevitablemente, mutaciones monstruosas, abortivas e «inadecuadas». La alternancia de estrategias «émicas» y «fágicas» para la conquista y la defensa del espacio (que fue generalmente el punto de conflicto en la modernidad sólida) queda así fuera de lugar (y, lo más importante, «fuera de tiempo») en un mundo dominado por la variedad liviana/fluida/software de la modernidad; en ese mundo, representa una transgresión de la norma.
Las sitiadas poblaciones sedentarias se niegan a aceptar las reglas del nuevo poder «nomádico», actitud que a la elite nomádica global le resulta difícil comprender (así como repulsiva e indeseable) y que ve como un signo de retardo y retraso. Cuando se trata de una confrontación, particularmente de tipo militar, las elites nomádicas del mundo líquido/moderno consideran que la estrategia territorial de las poblaciones sedentarias es «bárbara» en comparación con su propia estrategia militar «civilizada». La elite nomádica es quien establece y determina los criterios con los que se clasifican y evalúan las obsesiones territoriales. Se ha invertido la situación, y la vieja y probada arma de la «cronopolítica», utilizada por las triunfantes poblaciones sedentarias para expulsar a los nómades a la prehistoria salvaje/bárbara, es empleada ahora por las victoriosas elites nomádicas en su lucha contra lo que ha quedado de la soberanía territorial y contra todos aquellos que se dedican a defenderla.
En su reprobación de las prácticas territoriales, las elites nomádicas cuentan con el apoyo popular. La indignación provocada por las masivas expulsiones denominadas «limpiezas étnicas» crece aun más porque parecen una versión magnificada de las tendencias que se manifiestan a diario, aunque en menor escala, aquí a la vuelta —en todos los espacios urbanos de las tierras que conducen la cruzada civilizadora—. Combatiendo a los «limpiadores étnicos» exorcizamos a nuestros propios «demonios internos» que nos inducen a recluir en guetos a los indeseados «extraños», a aplaudir las limitaciones de las leyes de asilo, a exigir que los extraños desaparezcan de las calles de la ciudad y a pagar cualquier precio por refugios rodeados de cámaras de vigilancia y guardias armados. En la guerra yugoslava, el deseo de ambos bandos era similar; aunque lo que uno de ellos declaraba abiertamente como objetivo era cuidadosa pero torpemente silenciado por el otro. Los serbios deseaban expulsar de su territorio a una recalcitrante minoría albanesa, mientras que los países de la OTAN «respondieron por afinidad»: la campaña militar se puso en marcha primordialmente porque los otros europeos querían mantener a los albaneses en Serbia para evitar la amenaza de que se convirtieran en emigrantes incómodos e indeseados.
Las comunidades de guardarropa
El vínculo existente entre la comunidad explosiva en su encarnación líquido/moderna y la territorialidad no es de orden necesario y por cierto tampoco es universal. La mayoría de las comunidades explosivas contemporáneas están hechas a la medida de la época líquido/moderna: aun cuando su manera de reproducción sea territorial, son en realidad extraterritoriales (y tienden a ser más exitosas cuanto menos dependen de las restricciones territoriales) —al igual que las identidades que crean y que mantienen precariamente con vida entre la explosión y la extinción—. Su naturaleza «explosiva» resuena bien con las identidades de la modernidad líquida: al igual que esas identidades, las comunidades tienden a ser volátiles, transitorias, «monoaspectadas» o «con un solo propósito». Su tiempo de vida es breve y lleno de sonido y de furia. No extraen poder de su expectativa de duración sino, paradójicamente, de su precariedad y de su incierto futuro, de la vigilancia y de la inversión emocional exigida por su frágil pero furibunda existencia.
La designación «comunidad de guardarropa» capta perfectamente algunos de sus rasgos característicos. Los asistentes a un espectáculo se visten para la ocasión, ateniéndose a un «código de sastrería» distinto de los códigos que siguen diariamente —situación que simultáneamente diferencia esta ocasión como «especial» y hace que los espectadores presenten, dentro del teatro, un aspecto más uniforme que fuera de él—. La función nocturna es lo que los ha atraído a todos, por diversos que sean sus intereses y pasatiempos diurnos. Antes de entrar al auditorio, todos dejan los abrigos que usaban en la calle en el guardarropa de la sala (contando las perchas ocupadas se puede estimar el número de espectadores, y evaluar el futuro éxito o el fracaso de la obra representada). Durante la función, todos los ojos están fijos en el escenario, que concentra la atención. La alegría y la tristeza, las risas y el silencio, los aplausos, los gritos de aprobación y los jadeos de sorpresa están sincronizados —como si estuvieran guionados y dirigidos—. Sin embargo, cuando cae el telón, los espectadores recogen sus pertenencias en el guardarropa, vuelven a ponerse sus ropas de calle y retoman sus diferentes roles mundanos, para mezclarse poco después con la variada multitud que llena las calles de la ciudad de las que emergieron horas antes.
Las comunidades de guardarropa necesitan un espectáculo que atraiga el mismo interés latente de diferentes individuos, para reunidos durante cierto tiempo en el que otros intereses —los que los separan en vez de unirlos— son temporariamente dejados de lado o silenciados. Los espectáculos, como ocasión de existencia de una comunidad de guardarropa, no fusionan los intereses individuales en un «interés grupal»: esos intereses no adquieren una nueva calidad al agruparse, y la ilusión de situación compartida que proporciona el espectáculo no dura mucho más que la excitación provocada por la representación.
Los espectáculos han reemplazado la «causa común» de la época de la modernidad pesada/sólida/hardware —situación que da cuenta de una gran diferencia en cuanto a la naturaleza de las identidades actuales, y que explica las tensiones emocionales y los traumas generadores de agresión que suelen acompañar su constitución—.
La expresión «comunidades de carnaval» es también adecuada para designar a las comunidades en cuestión. Después de todo, esas comunidades ofrecen un respiro temporario del tormento de la solitaria lucha cotidiana, de la agotadora situación de los individuos de jure, convencidos u obligados a arreglarse solos con sus problemas. Las comunidades explosivas son acontecimientos que quiebran la monotonía de la soledad diaria, y que, como, todos los carnavales, dan canalización a la tensión acumulada, permitiendo que los celebrantes soporten la rutina a la que deben regresar en cuanto acaban los festejos. Y, al igual que la filosofía de las melancólicas cavilaciones de Ludwig Wittgenstein, «dejan todo como estaba» (es decir; si no contamos las heridas y cicatrices morales de aquellos que escaparon a la suerte de ser «víctimas mortales»).
Ya sean «de guardarropa» o «de carnaval», las comunidades explosivas son un rasgo tan indispensable del paisaje líquido/moderno como la soledad de los individuos de jure y sus ardientes pero vanos esfuerzos por elevarse al nivel de los individuos de facto. Los espectáculos, las perchas del guardarropa y las fiestas de carnaval que atraen multitudes son muchos y diversos, para todos los gustos. El mundo feliz huxleyano tomó prestada del 1984 de Orwell la estratagema de los «cinco minutos de odio (colectivo)», complementándola ingeniosamente con los «cinco minutos de adoración (colectiva)». Cada día, los titulares de los diarios y de la TV agitan un nuevo estandarte bajo el cual podemos reunimos y marchar hombro (virtual) con hombro (virtual). Ofrecen un «propósito común» virtual en torno del cual pueden reunirse las comunidades virtuales, empujadas y tironeadas alternativamente por el sentimiento de pánico sincronizado (a veces moral, pero casi siempre inmoral o amoral) y éxtasis.
Un efecto de las comunidades de guardarropa/carnaval es impedir la condensación de las «genuinas» (es decir, duraderas y abarcadoras) comunidades a las que imitan y a las que (falsamente) prometen reproducir o generar nuevamente. En cambio, lo que hacen es dispersar la energía de los impulsos sociales y contribuyen así a la perpetuación de una soledad que busca —desesperada pero vanamente— alivio en los raros emprendimientos colectivos concertados y armoniosos.
Lejos de ser una cura para el sufrimiento provocado por el infranqueable abismo que se abre entre el destino del individuo de jure y el del individuo de facto, son en realidad síntomas y a veces factores causales del desorden social típico de la condición de la modernidad líquida.
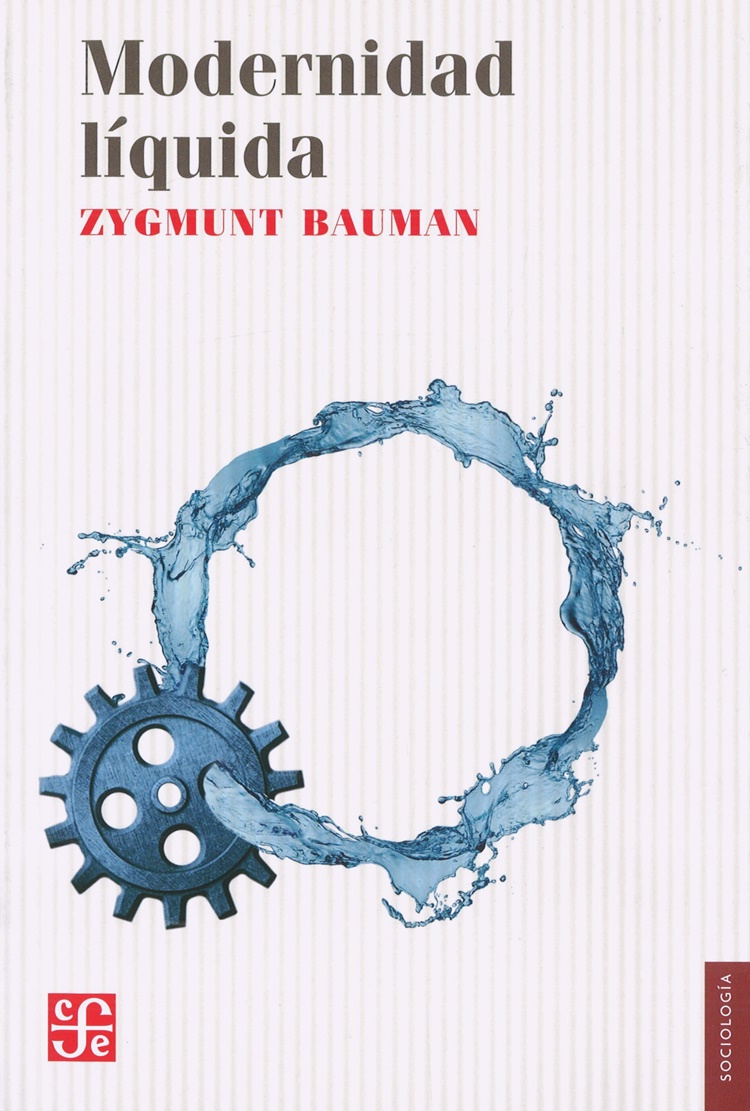 |
| Zygmunt Bauman: Comunidad (Cap. 5 de Modernidad líquida) |
Zygmunt Bauman: Comunidad (Cap. 5 de Modernidad líquida).
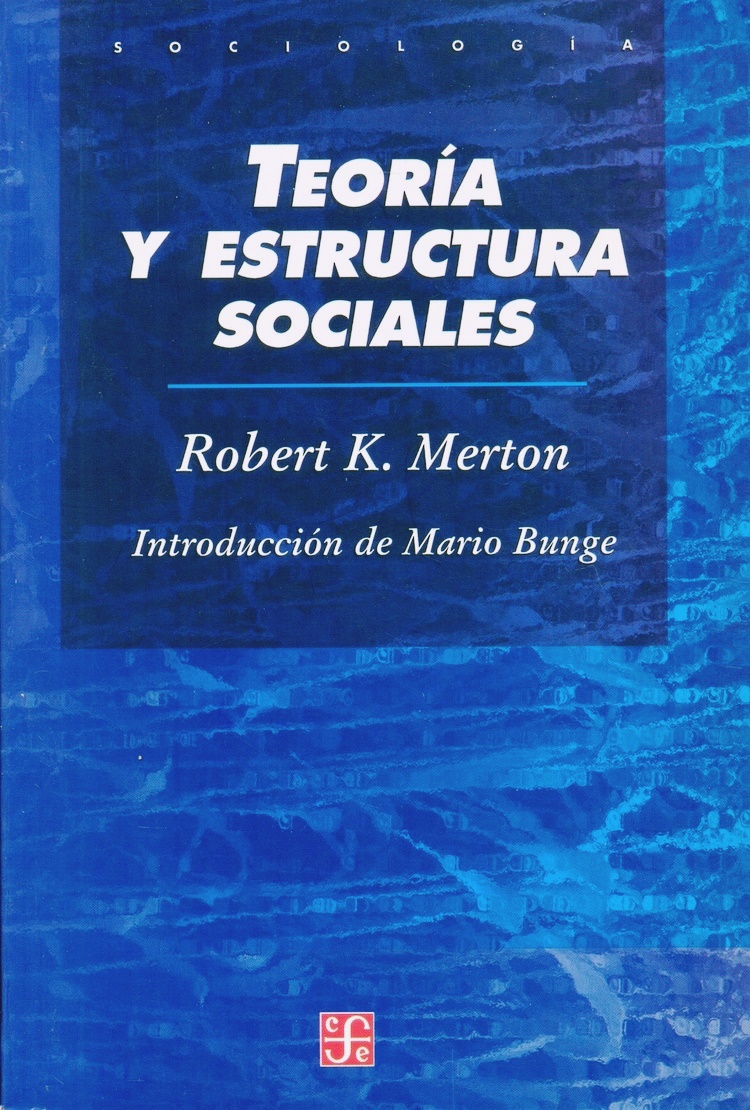
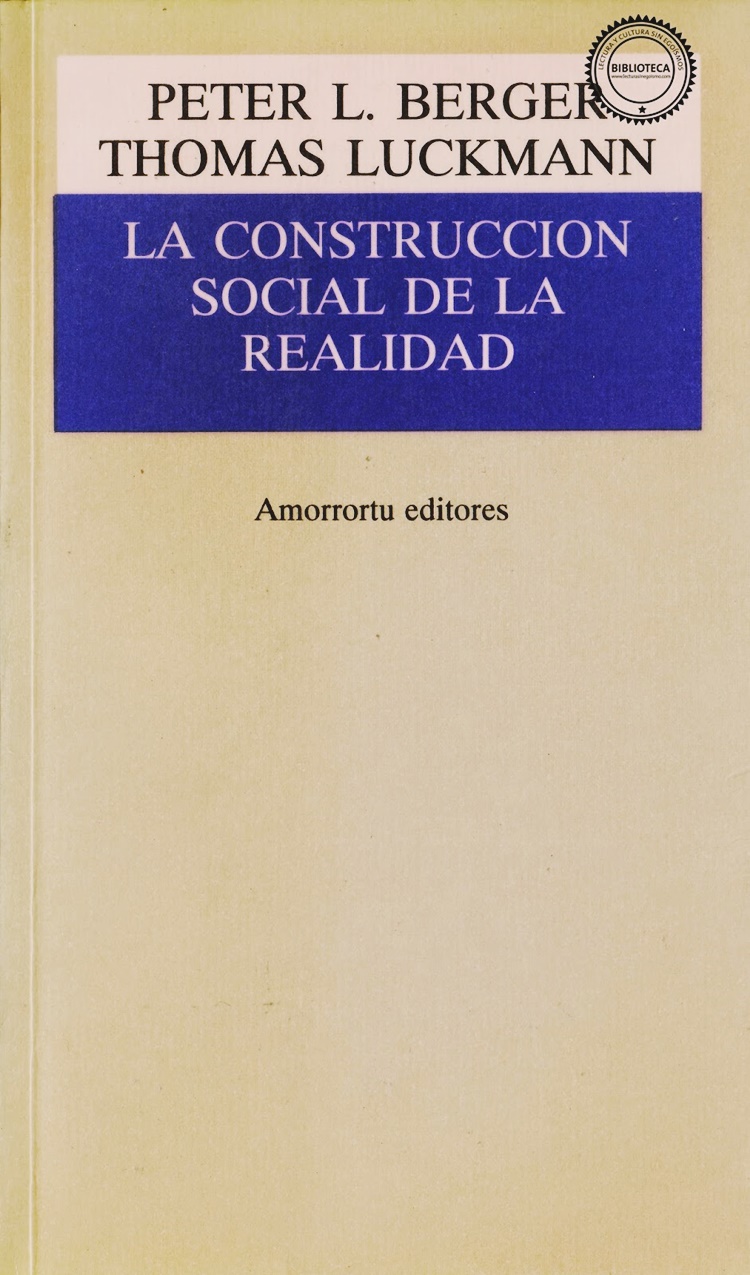



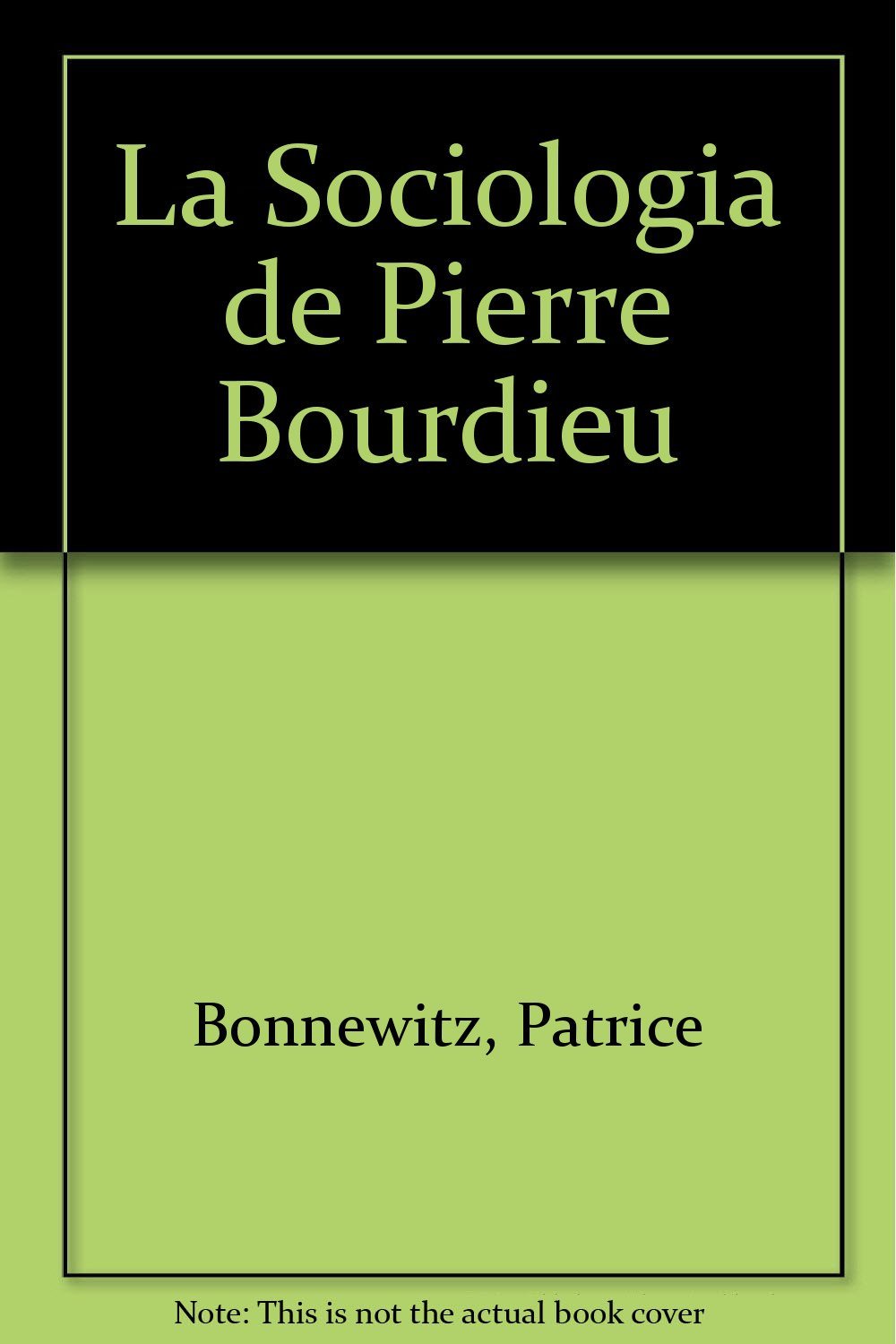



Comentarios
Publicar un comentario