Desafíos de la Ciencia Política como ciencia social (2020)
Desafíos de la Ciencia Política como ciencia social
Para abordar esta pregunta, recurriremos a dos textos de Sartori: El capítulo III. ¿Cuál método? de La política. Lógica y método de las ciencias sociales, ¿Hacia dónde va la Ciencia Política? y al trabajo de de Muñoz Petraca, La disciplina de la ciencia política.
La Ciencia Política es una ciencia social al igual que el derecho, la historia y la sociología. A diferencia de ellas, es una ciencia que tiene un objeto de estudio propio. Si volvemos a lo que hemos trabajado en el curso, podríamos resumir este objeto en el estudio del poder (sin descartar la otra dimensión, que es la del estudio del Estado y en especial de los órganos de gobierno).
En un principio, la Ciencia Política, durante el siglo XIX se enfrentó al desafío de hacer lo que hizo la Sociología, cuando se separó de la Filosofía; esto es, separarse de la Filosofía Política. Ese fue su primer reto. Tanto la Ciencia Política como la Filosofía Política coinciden en su objeto de estudio, pero se diferencias claramente en sus métodos de abordaje. La primera adoptó el análisis, y dejó a la segunda la reflexión. Esta escisión llevó a que la Ciencia Política hiciera uso (y abuso) de la cuantificación, tal como lo comenzó a hacer la Economía y la Sociología. Aparecieron encuestas de opinión de todo tipo, índices de popularidad, gráficos sobre aprobación o desaprobación de una política, etc.
Si bien es un método válido, no han sido pocos lo que la han acusado de cuantificar en exceso. Pitirim Sorokin, el sociólogo ruso radicado en EE.UU. llamó cuantofrenia a este fenómeno, que consiste en el uso y abuso de las estadísticas y de los modelos matemáticos. Él se refería a la sociología empirista estadounidense. Por el lado de la Ciencia Política, Giovanni Sartori escribió en ¿Hacia dónde va la Ciencia Política? que en la politología (la Ciencia Política) esta actitud llevó a establecer una separación demasiado aguda entre el análisis (científico) y la reflexión (filosófica) sentenciando que la Ciencia Política se había convertido en un gigante con pies de barro (Es un gigante que sigue creciendo y tiene los pies de barro —dice textualmente). Casualmente (o no tanto), como Sorokin, también pensaba en las ciencias sociales norteamericana. En efecto, criticó este enfoque cuantitativista de la nueva disciplina y lo acusó de llevarnos a una “falsa precisión” o a una “irrelevancia precisa”, agregando que “los datos se han comido a la teoría”. También hay que decir, como escribiremos luego, que Sartori no descartó estas metodologías; más bien criticó su mal uso.
En efecto, pese a esta crítica (más bien del abuso que del uso), el autor Muñoz Petraca coincide con Sartori en que la Ciencia Política aspira a recompilar datos sobre los hechos políticos y a teorizar sobre ellos (el elemento de la teorización está ausente en los modelos cuantitativitas que critica, como dijimos arriba). Lo que Sartori observa, junto a Muñoz Petraca, es que los datos recogidos de la investigación empírica deben ir acompañados del desarrollo de la teoría. Ambas cosas, tanto recoger datos empíricos como teorizar, diferencia a la Ciencia Política de la Filosofía Política, y ambos coinciden en eso. La primera pude reflexionar sobre un Estado o una República ideal, sobre los fundamentos éticos o morales del poder, sobre la esencia de la política, pero su criterio de verdad no es la comprobación, ni la búsqueda de explicaciones; que hacen parte del método de la segunda.
La Ciencia Política, dice Muñoz Petraca, debe auxiliarse de la Filosofía, así como de la historia, el derecho y la sociología, pero tiene como desafío realizar una investigación empírica y teórica propias, exclusivas. En especial debe poder responder a la pregunta de por qué y cómo una sociedad perdura (o cambia) en relación al ejercicio del poder de unos hombres sobre otros. Se debe preguntar porqué las instituciones (por ejemplo las democráticas) se mantienen en píe pese a que se inscriban en una realidad cambiante y conflictiva, o porqué algunas tiranías no sucumben pese al paso del tiempo.
Uno de los grandes retos de la disciplina que estudiamos es responder a la pregunta que Muñoz Petraca se realiza: ¿Cómo abordar la política desde un enfoque científico? De una manera esquemática, el autor mexicano nos acerca cuatro métodos o modelos de investigación (con los que Sartori podría estar de acuerdo): (1) la observación, (2) la experimentación, (3) la encuesta y lo que él llama (4) los métodos no reactivos (documentos oficiales, diarios, archivos, estadísticas), y a los que podríamos agregar un quinto modelo: (5) el comparativo.
Finalmente, el autor mexicano se pregunta si la Ciencia Política es una ¿ciencia del Poder o una ciencia del Estado? (un problema que ya tratamos en la pregunta anterior), si son dos visiones del mismo fenómeno. El primero es el más extendido, que es la visión weberiana (recordemos la definición de Weber sobre la política), y privilegia el poder; la segunda privilegia el Estado y sus órganos de función. Muñoz Petraca parece ratificar la primera visión cuando respalda la definición para la Ciencia Política dada por David Easton en 1953, la cual la define como “el estudio del modo en que son tomadas las decisiones en una sociedad determinada”. Según esta visión de la Ciencia Política “entender la vida política” equivale a “estudiar la asignación autoritaria de los valores” (entendiendo por valores, las cosas a los que los seres humanos confieren valor: bienes, posiciones sociales, prestigio), o dicho de otra manera: “los aspectos del poder organizado” son el objeto de estudio de las Ciencias Políticas.
Estudiar el poder organizado, y volviendo a lo que decía Muñoz Petraca sobre el estudio de como las instituciones se mantienen a lo largo del tiempo, debe llevarnos a ver la fuerza (el poder) del Estado o del Soberano no en la autopercepción de los gobernantes, sino en la conciencia de los gobernados (qué son lo que delegan la soberanía). El desafío de la Ciencia Política podría ser entender, explicar porqué los mandados se ven en el deber de obedecer.
El capítulo final de Sartori sobre la lógica formal merece un capítulo aparte, y lo abordaremos a continuación.
Dentro de la discusión epistemológica central de la Ciencia Política como tal, Giovanni Sartori escribió en La política. La lógica y el método de las ciencias sociales que la disciplina no debe adoptar la perspectiva dualista de Dilthey entre Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, según la cual las primeras deberían adoptar el método ideográfico (por oposición al nomotético). Sartori sostiene que la Ciencia Política es ideográfica como nomotética a la vez. Esto quiere decir que puede estudiar elementos particulares e individuales, únicos, así como hechos colectivos o totalidades y sobre los que la Ciencia Política puede establecer leyes y generalizar de acuerdo al método científico utilizado en las ciencias naturales o nomotéticas.
Es en este sentido que Sartori (quien había dicho que la Ciencia Política avanzaba con bases muy poco firmes, creciendo con pies de barro) propone que la Ciencia Política debiera generar, como la disciplina económica, una serie de términos cuyo significado reduzca la ambigüedad con respecto a la palabra, y la vaguedad (o indeterminación) con respecto al referente. La Ciencia Política, para que puede generalizar y establecer leyes, debe reducir la ambigüedad y la vaguedad del lenguaje utilizado en el marco de la disciplina, que no es otra cosa que decir que debe desarrollar la capacidad denotativa (por oposición a la capacidad connotativa) de la utilización de los términos. Por ejemplo, con esta vía se podría utilizar la palabra “democracia”, “poder”, “pluralismo”, “violencia física”, “acción política” con un referente preciso y rico en denotación. La Ciencia Política debe ser además una ciencia empírica, tal como (sin mencionarlo Sartori) estableció Muñoz Petraca cuando responde a la pregunta: ¿Cómo abordar la política desde un enfoque científico? y que citamos más arriba (observación, experimentación, etc.).
La Ciencia Política debe buscar explicaciones causales (o más correctamente probabilísticas) como las Ciencias Naturales, pero a diferencia de ellas, la primera (al tratar sobre un animal simbólico como es el hombre) debe establecer un matiz. Las Ciencias Naturales establecen proposiciones del tipo Si C entonces E, la cual tiene un grado de generalización total. La Ciencia Política (y cualquier Ciencia Social) debería establecer el siguiente modelo para sus proposiciones o explicaciones causales: Si C posible (probable) E, ya que E refiere a sujetos simbólicos, es decir imprevisibles. Los seres humanos no actúan antes los “acontecimientos” sino ante las “expectativas de acontecimientos”. Por ejemplo, el teorema de William I. Thomas dice que “si las personas definen las situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias”.
Sartori considera que entre las ciencias sociales, es la Economía la que ha logrado mayor cientificidad. Esta razón la achaca a que esta última ha logrado sistematizar un lenguaje especial que resolvió la identidad entre la tríada palabra-significado-referente gracias al desarrollo de la lógica formal y los modelos matemáticos. Esto provee conceptos firmes y constantes. La Ciencia Política debería imitar a la economía y sistematizar sus instrumentos lingüísticos impulsando la formación de conceptos propios que eliminen los malentendidos y la ambigüedad de las palabras. Para que la palabra delimite un significado preciso, el politólogo debería realizar una definición declarativa (y también denotativa) diciendo con qué significado usa esa palabra (por ejemplo, “rebelión”, “resistencia activa”, “desobediencia civil”, “democracia”, “dictadura”, “abuso de poder”, etc.).
— Leonardo Pittamiglio
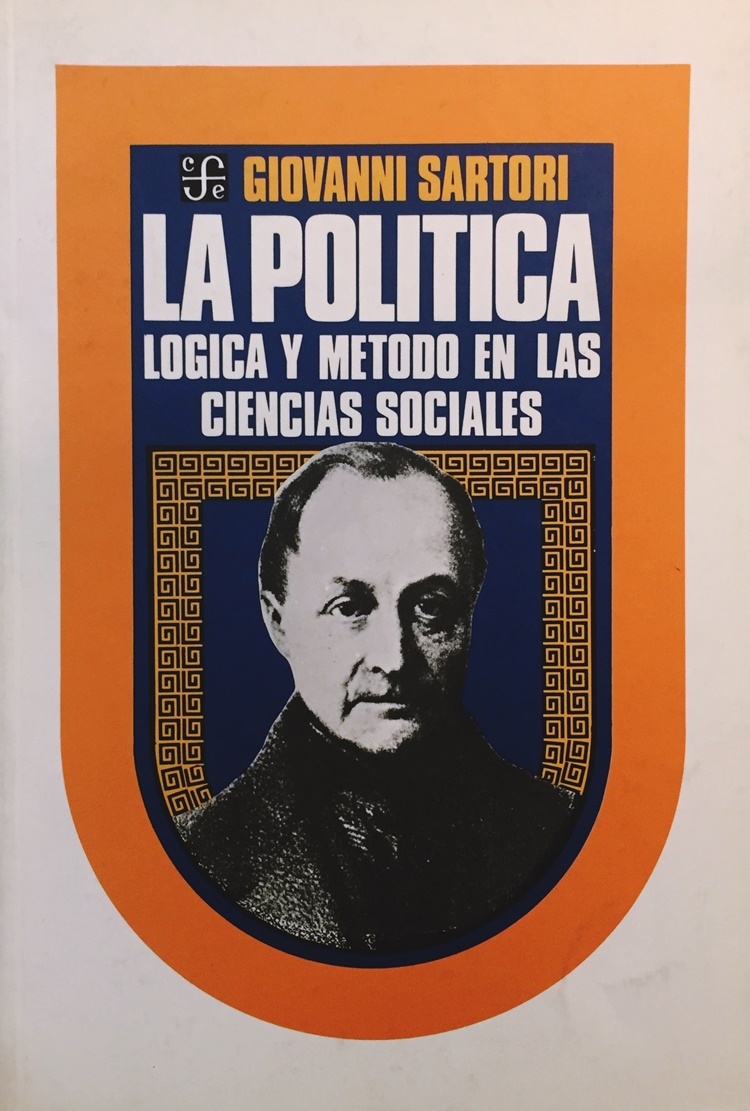 |
| Desafíos de la Ciencia Política como ciencia social |
Sartori, Giovanni. Capítulo III. ¿Cuál método? de La política. Lógica y método de las ciencias sociales
Sartori, Giovanni. ¿Hacia dónde va la Ciencia Política?
Muñoz Petraca. La disciplina de la ciencia política.









Comentarios
Publicar un comentario