Howard Becker: Las representaciones de la sociedad como productos organizacionales (Para hablar de la sociedad la sociología no basta, cap. 2)
Las representaciones de la sociedad como productos organizacionales
Cap. 2 de Para hablar de la sociedad la sociología no basta [2007] de Howard Becker
Las personas encargadas de recolectar e interpretar hechos acerca de la sociedad no comienzan de cero cada vez que elaboran un informe. Recurren a formas, métodos e ideas que algún grupo social, grande o pequeño, pone a su disposición como modos lícitos de realizar dicha tarea.
Cualquier informe acerca de la sociedad (recordemos que “representación” e “informe” se refieren a la misma cosa) adquiere pleno sentido cuando se lo considera en el marco de un determinado contexto organizacional, como una actividad, un modo en que algunas personas dicen lo que creen saber a otras personas que quieren enterarse de ello, una actividad organizada que cobra forma en virtud de los esfuerzos conjuntos de todos los involucrados. Sería un penoso error concentrarse en nombres y no en verbos, en los objetos y no en las actividades, como si el objeto de investigación aquí fueran las tablas, los gráficos, las etnografías o las películas. Resulta mucho más sensato considerar todos estos artefactos como restos estáticos de la acción colectiva, objetos que cobran vida cada vez que alguien los usa, cuando alguien hace o lee gráficos o prosa, cuando alguien hace o mira películas. Es preciso entender la expresión “una película” como abreviatura de la actividad “hacer una película” o “ver una película”.
La distinción comporta una diferencia. Concentrarse en el objeto dirige la atención hacia las capacidades formales y técnicas del medio: cuántos bits de información puede transmitir un monitor de televisión que tenga determinado grado de resolución, o si acaso un medio puramente visual es capaz o no de comunicar nociones lógicas como la de causalidad. Por el contrario, concentrarse en una actividad organizada revela que lo que un medio puede hacer viene determinado en función de las limitaciones organizacionales que afectan su empleo. Lo que un fotógrafo pueda transmitir dependerá en parte del presupuesto con que cuente para su proyecto fotográfico –que limita el número de tomas que podrá realizar–, cómo habrá de exhibirlas, cuánto dinero costará hacerlas (dicho de otro modo, cuánto se le pagará al fotógrafo por su tiempo) y la cantidad y el tipo de atención que los espectadores estén dispuestos a dedicar al trabajo de interpretación.
Considerar los informes acerca de la sociedad como producto de una organización supone tomar en cuenta todos los aspectos que conciernen a las organizaciones en que se produce el análisis; las estructuras burocráticas, los presupuestos, los códigos profesionales y las características y capacidades del público al que se dirigen inciden por igual en la tarea de representar a la sociedad. Los trabajadores deciden el modo en que producirán representaciones teniendo en cuenta qué es posible, lógico, viable y deseable, dadas las condiciones bajo las cuales habrán de hacerlas y el público al que estarán dirigidas.
Por tanto, parece sensato hablar, estableciendo una analogía con la idea de mundo del arte (Becker, 1982), de la existencia de mundos de productores y usuarios de representaciones: el mundo del cine documental, de los gráficos estadísticos, de los modelos matemáticos o de las monografías antropológicas. Estos mundos están conformados por todas las personas y los artefactos cuyas actividades de producción y uso se centran en un determinado tipo de representación: por ejemplo, todos los cartógrafos, los científicos, los recolectores de datos, los impresores, los diseñadores, las corporaciones, los departamentos de geografía, los pilotos, los capitanes de barcos, los automovilistas y los peatones de cuya cooperación surge el mundo de los mapas.
Estos mundos difieren en los grados de conocimiento y el poder relativo de productores y usuarios. En los mundos altamente profesionalizados, hay profesionales que hacen artefactos principalmente para uso de otros profesionales: los investigadores científicos realizan sus informes e inscripciones (Latour y Woolgar, 1979; Latour, 1983, 1986, 1987) para otros colegas que saben tanto (o casi tanto) como ellos acerca de su trabajo. En los casos más extremos, los productores y los usuarios son las mismas personas (una situación casi realizada en mundos esotéricos como el de los modelos matemáticos).
Los miembros de los mundos más diferenciados a menudo comparten cierto conocimiento básico, a pesar de las diferencias que puedan existir entre sus respectivos trabajos. Por eso es que aun los estudiantes de sociología que nunca realizarán trabajo estadístico aprenden las más novedosas versiones de análisis estadístico multivariante. Sin embargo, otros profesionales realizan buena parte de su trabajo para los usuarios no especializados: los cartógrafos confeccionan mapas para conductores que sólo saben de la materia lo suficiente para ir de una ciudad a otra y los cineastas hacen películas para personas que nunca oyeron hablar de un corte directo. (Desde luego, estos profesionales también suelen preocuparse por lo que sus pares puedan llegar a decir acerca de su trabajo.)
Y los legos también cuentan historias, trazan mapas y escriben números para transmitirse cosas entre sí. Aquello que se hace, se comunica y se entiende varía enormemente en cada uno de estos casos. Esto vuelve inútil hablar de los medios o de las formas en abstracto, si bien lo he hecho y continuaré haciéndolo. Para tener sentido, los términos abstractos como “cine” o “tabla estadística” no sólo necesitan de verbos activos como “hacer” o “ver”, sino que también sirven de abreviaturas para formulaciones específicas para determinado contexto, como “tablas hechas por el censo” o “largometrajes de gran presupuesto realizados en Hollywood”. Conviene pensar las limitaciones organizacionales que imponen el censo y Hollywood como parte integral de los artefactos realizados en dichos lugares. Por eso, mi propuesta difiere de la más común y convencional, que concede el lugar central a los artefactos y un papel secundario a las actividades por medio de las cuales se los produce y consume.
La forma y el contenido de las representaciones varían porque las organizaciones sociales varían. La organización social no sólo incide en lo que se realiza sino también en aquello que los usuarios quieren que la representación haga, el tipo de tareas que consideran necesario satisfacer (por ejemplo, ayudarnos a encontrar el camino hasta la casa de un amigo o informarnos de los últimos descubrimientos en nuestro ámbito profesional) y los estándares con que la juzgarán. Debido a que las tareas que los usuarios esperan que una determinada representación satisfaga dependen en gran medida de definiciones organizacionales, no me ocuparé aquí de lo que muchas personas consideran un problema metodológico fundamental (de hecho, el problema): planteada la necesidad de una determinada tarea representacional, ¿cuál es la mejor manera de realizarla? Si ese fuera el problema, bastaría con plantear una tarea –comunicar un conjunto de números, por ejemplo– y limitarse a ver qué forma de organizar una tabla o un gráfico comunica dicha información de la manera más honesta, adecuada y eficiente (así como algunos científicos comparan computadoras según su velocidad para encontrar números primos). Por el contrario, evito aquí abrir un debate acerca de la precisión de los distintos modos de representación, y no tomo a ninguno de ellos como el parámetro a partir del cual todos los demás deben juzgarse. Tampoco adopto la posición un poco más relativista según la cual, si bien cada tarea plantea necesidades diferentes, siempre existe una mejor manera de realizar cada una. Nada de esto debe ser considerado una señal de ascetismo relativista de mi parte. Me parece más útil y más productivo, para llegar a un nuevo entendimiento del problema de la representación, considerar que cada modo de representar la realidad social es perfecto… para algo. La verdadera pregunta es, entonces, ¿para qué sirve cada modo de representación? La respuesta a esto es organizacional: en la medida en que corresponde a la organización de determinada área de la vida social que una (o más) de las tareas de representación a realizar sea(n) la(s) que debe(n) ser realizada(s), corresponderá tanto a los usuarios como a los productores juzgar cada método según su eficacia y confiabilidad a la hora de producir resultados más satisfactorios, o tal vez los menos insatisfactorios, que los que produciría cualquiera de las demás alternativas disponibles.
A pesar de las diferencias superficiales entre los géneros y los medios, todos plantean los mismos problemas fundamentales. La influencia de los presupuestos, el papel de la profesionalización, el conocimiento con que debe contar el público para que una representación resulte eficaz, la discusión acerca de lo que es éticamente lícito en su construcción; todos estos son problemas comunes a las distintas formas de representación.
La manera en que se los enfrenta varía según los recursos y los propósitos de la organización involucrada. Dichas cuestiones son materia de debate en los distintos campos de producción de representaciones. Los novelistas tienen los mismos dilemas éticos que los sociólogos y los antropólogos, y los cineastas comparten la misma preocupación que los científicos respecto del presupuesto con que cuentan. La bibliografía existente acerca de estos debates, así como mi propia práctica informal de observación y entrevista en los distintos campos, me ha provisto de una gran cantidad de información.
También me fue de gran utilidad el trabajo de la sociología de la ciencia en torno a los problemas de retórica y representación (véanse, por ejemplo, Gusfield, 1976, 1981: en especial, 83-108; Latour y Bastide, 1986; Bazerman, 1988; Clifford, 1988; Geertz, 1983).
Las transformaciones
Según la descripción de Latour, los científicos transforman todo el tiempo los materiales con los que trabajan. Así, convierten la observación realizada en el laboratorio o el campo en una serie de notas en un cuaderno, luego las notas en una tabla, la tabla en un gráfico, el gráfico en una conclusión y la conclusión en el título de un artículo. En cada paso, la observación se vuelve más abstracta y se aleja de las condiciones concretas de su contexto original. Latour (1995) explicita este proceso de transformaciones en su descripción del trabajo realizado por un grupo de edafólogos (científicos que estudian el suelo) franceses en Brasil: un terrón de tierra se convierte en una pieza de evidencia científica cuando el científico la guarda en una caja y, con ello, se suma a un espectro de terrones similares y comparables tomados de otras partes de la parcela de tierra que es objeto de estudio. Según Latour, ese es el trabajo de la ciencia: transformar objetos con el fin de utilizarlos para “mostrar” o “demostrar” aquello de lo que el científico quiere convencer a los demás.
Los científicos producen estas transformaciones de maneras estandarizadas, empleando instrumentos estándares que les permiten realizar operaciones estándares sobre materiales estandarizados, y luego comunican sus resultados de maneras estandarizadas, diseñadas para ofrecer a los usuarios aquello que necesitan para evaluar las ideas presentadas en el informe sin verse agobiados por materiales innecesarios. El hecho de que algo sea necesario o no viene determinado por la convención.
Todo aquello que responde posibles preguntas es necesario y aquello sobre lo que nadie tiene nada para preguntar es innecesario. Podemos encontrar operaciones similares en todos los tipos de representación de la vida social existentes. ¿Con qué materias primas comienza el trabajo de los productores? ¿A qué transformaciones someten dicho material? Latour (1987: 29) sostiene que el destino de un argumento o hallazgo científico está siempre supeditado a sus posteriores usuarios: ellos deciden si este será rechazado o aceptado para su incorporación al cuerpo factual aceptado por todos los integrantes del ámbito científico. Por eso, también es relevante preguntarse qué usuarios toman estas importantes decisiones.
En algunos mundos, la representación abandona pronto el mundo “interno” de los productores, expertos y adeptos para internarse en los mundos seculares, donde aquello que los usuarios hagan con el objeto puede diferir considerablemente respecto de las intenciones de su productor. Los productores intentan controlar lo que los usuarios hacen con su representación dotándola de restricciones que limitan los usos e interpretaciones que los usuarios puedan hacer de ellas. Pero con frecuencia los autores atraviesan la insólita experiencia de que un lector explique que su obra tiene un significado que ellos se habían tomado el trabajo de evitar.
Veamos una interesante lista de preguntas acerca de las transformaciones a las que los productores y los usuarios de cualquier mundo representacional someten a los materiales:
• ¿Qué camino sigue el objeto una vez que abandona a sus productores originales?
• ¿Qué hacen con él las personas en cuyas manos cae en cada etapa?
• ¿Para qué lo quieren o necesitan?
• ¿Con qué equipo cuentan para interpretarlo?
• ¿Qué elementos internos al objeto limitan sus condiciones de lectura e interpretación?
• ¿De qué manera los productores procuran impedir interpretaciones alternativas?
• ¿Cómo impiden que los usuarios hagan esto o aquello?
• Latour (1987: 74-79, 87-90) sostiene que un hecho científico es una afirmación que resistió distintas pruebas que intentaron negar su existencia. ¿Quién aplica estas pruebas a las distintas representaciones de la sociedad?
• ¿Cuáles son los campos de prueba habituales en que se presentan las representaciones (publicaciones, teatros, etc.) y dónde realizan las pruebas todas aquellas personas interesadas en evaluar si son válidas o no?
Hacer representaciones
Toda representación de la realidad social –ya sea una película documental, un estudio demográfico, una novela realista– es necesariamente parcial, sólo tiene como punto de partida lo que el receptor experimentaría y encontraría librado a su interpretación de hallarse en el entorno concreto que representa. Después de todo, este es el motivo por el cual las personas elaboran representaciones: transmitir a los usuarios sólo aquel fragmento de información que necesitan para hacer una determinada cosa. Una representación eficiente comunica a su usuario todo lo que necesita saber en función de sus propósitos, sin perder tiempo con aquello que no le interesa. En la medida en que se da por hecho que estos artefactos suponen tal clase de reducciones, tanto los productores como los usuarios deben efectuar distintas operaciones sobre la realidad para alcanzar una comprensión definitiva de lo que intentan comunicar. La organización social incide sobre la elaboración y el uso de las representaciones al influir en el modo en que se practican estas operaciones.
La selección
Todo medio, en cualquiera de sus usos convencionales, deja de lado buena parte de la realidad, a decir verdad, la mayor parte. Esto es así incluso en el caso de aquellos medios que parecen más abarcadores que las palabras y los números, obviamente abstractos, empleados por las ciencias sociales. El registro fílmico (fijo o en movimiento) y en video omite la tridimensionalidad, los olores y las sensaciones táctiles, e inevitablemente no ofrece más que una pequeña muestra del lapso total de tiempo durante el cual transcurren los eventos representados (si bien la película de Andy Warhol Sleep dura las cinco horas y veinte minutos del acontecimiento que retrata: alguien durmiendo). A menudo, pero no necesariamente siempre, las representaciones escritas omiten todos los elementos visuales de la experiencia: todavía sorprende a los lectores que un novelista como W. G. Sebald (2001) incorpore fotografías dentro de su obra. Todos los medios omiten lo que ocurre una vez que cesan las actividades representacionales. Describen lo que sea hasta un determinado momento y luego se detienen. Algunos sociólogos señalan que las representaciones numéricas dejan de lado el elemento humano, las emociones o la negociación simbólica del sentido (estos académicos usan el criterio de la totalidad para criticar el tipo de trabajo que no les gusta). Pero nadie, ni los usuarios ni los productores, consideran que el carácter incompleto constituya una falta en sí mismo. Por el contrario, lo reconocen como el modo habitual de hacer ese tipo de cosas. Los mapas de ruta, reconstrucciones llamativamente abstractas e incompletas de la realidad geográfica que representan, satisfacen incluso al más severo crí- tico de las representaciones incompletas. Contienen sólo aquello que los automovilistas necesitan para ir de un lugar a otro (aunque a veces pueden confundir a los peatones).
Dado que toda representación siempre y necesariamente omite algunos elementos de la realidad, las preguntas interesantes y dignas de investigación son las siguientes: ¿cuáles, de todos los elementos posibles debe incluir la representación? ¿A quién le resulta razonable y aceptable esta selección? ¿Quién se queja de ella? ¿Qué criterio aplican las personas para elaborar estos juicios? Entre otros criterios, sólo para señalar 40 para hablar de la sociedad algunas posibilidades, figuran por ejemplo los relacionados con el género (“si no incluye tal cosa [o si incluye tal otra], no es una novela [o una fotografía, una etnografía, una tabla, etc.]”) o al ámbito profesional (“así trabaja un verdadero profesional de la estadística [o un cineasta, un historiador, etc.]”).
La traducción
Podemos pensar la traducción como una función que esquematiza un conjunto de elementos (las partes de la realidad que el productor procura representar) sobre otro conjunto de elementos (las características convencionales que ofrece el medio utilizado). Los antropólogos convierten sus observaciones en notas de campo, a partir de las cuales construyen descripciones etnográficas estandarizadas; los encuestadores convierten las entrevistas de campo en números, a partir de los cuales crean tablas y gráficos; los historiadores combinan sus fichas para construir relatos, delinear personajes y analizar situaciones; los cineastas editan el material en crudo, delimitando tomas, escenas y películas. Los usuarios de las representaciones nunca tratan con la realidad misma, sino con la realidad traducida a los materiales y al lenguaje convencional de una determinada práctica.
Los modos usuales de elaborar representaciones ofrecen a sus autores un conjunto estándar de elementos que utilizar en la construcción de sus artefactos, entre los que se cuentan los materiales y sus posibilidades: material fílmico con determinada sensibilidad a la luz, tantos gránulos de material fotosensible por centímetro cuadrado y, por tanto, determinado grado de resolución, lo que hace posible la representación de elementos de determinado tamaño pero no más pequeños; elementos conceptuales, como la idea de trama o personaje en la ficción; y unidades convencionales de sentido, como los fundidos, los barridos y otros recursos audiovisuales que indican el paso del tiempo.
Los autores esperan que los elementos usuales tengan los efectos usuales, de modo que los consumidores de representaciones hechas con determinados efectos reaccionen de maneras estándar. Y los usuarios esperan algo similar: que sus productores empleen elementos usuales con que estén familiarizados y a los que sepan responder. Aquellas representaciones en las que se cumplen dichas condiciones –es decir, en las que todo funciona exactamente como las distintas partes involucradas esperan– son “perfectas”. Todo funciona exactamente como todos esperan que lo haga. Pero estas condiciones nunca se cumplen por completo. Los materiales no siempre se comportan como se supone que lo harán. El público no comprende lo que el productor creyó que interpretaría. El lenguaje existente no consigue expresar la idea del productor. ¿Qué ocurre cuando estas representaciones inevitablemente imprecisas se presentan ante un público que no sabe lo que debería saber? Muy a menudo, la mayoría de las personas, tanto los productores como los usuarios –y sobre todo aquellas cuya opinión cuenta porque tienen posiciones de poder e importancia–, responden de una manera tan cercana a la que esperaban los productores originales que el resultado termina siendo “aceptable” para todos los involucrados.
Los criterios que definen el grado de aceptabilidad varían. Por ejemplo, consideremos la cuestión de la “transparencia” de la prosa, las tablas y las imágenes que las personas usan para dar cuenta de resultados científicos. Tanto los productores como los usuarios de las representaciones científicas querrían que los lenguajes verbales, numéricos y visuales que usan en sus artículos e informes se comportaran como elementos estándar neutrales y no agregaran nada a lo que se está informando. Al igual que un vidrio impoluto, permitirían al público ver los resultados a través de ellos sin que resultaran afectados por su mediación. Kuhn (1970 [1962]), como ya advertí, plantea la imposibilidad de un lenguaje científico descriptivo “transparente”; antes bien, todas las descripciones están “fundadas en la teoría”. Es evidente que incluso el ancho de las barras de un gráfico, así como el tamaño y el estilo de la tipografía de una tabla, por no hablar de los sustantivos y adjetivos que componen un relato histórico o etnográfico, inciden en la interpretación de lo que estos artefactos informan. En un gráfico, el uso de barras anchas puede hacer que las cantidades informadas parezcan de una magnitud mayor de la que el usuario podría suponer si estas fueran más delgadas. Cuando en el habla convencional se hace referencia a los usuarios de drogas ilegales como “abusadores” o “adictos”, se comunica mucho más que un “hecho” científico. Pero todos estos métodos de representar la realidad social han resultado aceptables por igual para públicos legos y científicos, cuyos miembros han aprendido a aceptar, ignorar o tener en cuenta los efectos indeseados de los elementos comunicativos usuales.
Dichos elementos exhiben las características que suelen encontrarse en las investigaciones acerca del mundo del arte. Posibilitan la comunicación eficiente de hechos e ideas por medio de la creación de un sistema de convenciones compartido por todos aquellos que necesitan hacer uso del material. Al mismo tiempo, limitan las libertades del productor, porque todo sistema de traducción facilita la expresión de determinados contenidos y a la vez dificulta la de otros. Por tomar un ejemplo contemporáneo, las ciencias sociales acostumbran representar la discriminación vinculada a la raza y el género en los ascensos laborales por medio de una ecuación de regresión múltiple, una técnica estándar de la estadística cuyos resultados muestran qué parte de la variación en los ascensos entre los subgrupos de una población se debe a los efectos independientes de variables aisladas como la raza, el género, la educación y la edad avanzada. Sin embargo, según demuestran Charles Ragin, Susan Meyer y Kriss Drass (1984), este modo de representar la discriminación no da respuesta a las preguntas que se plantean los sociólogos interesados en los procesos generales de una sociedad o los tribunales de justicia que deben decidir si se violó o no una ley contra la discriminación racial. Los resultados de la regresión múltiple nada dicen acerca del modo en que las oportunidades de ascenso laboral de un joven blanco difieren de las de una mujer adulta de color; sólo pueden establecer la incidencia que tienen en dicha ecuación variables como la edad o el género, algo completamente distinto. Por eso, Ragin, Meyer y Drass proponen la adopción de otro elemento estadístico estándar: el algoritmo booleano (los detalles al respecto pueden consultarse también en Becker, 1998: 183-194), que representa la discriminación como las diferencias de oportunidades de ascenso que afectan a una persona con una determinada combinación de atributos, en contraste con la media para la población general. Es esto lo que los sociólogos y los tribunales quieren saber. (Véanse argumentos relacionados y complementarios a esta postura en Lieberson, 1985.) Algunas de las restricciones sobre aquello que una determinada representación puede transmitir se derivan del modo en que se organiza la actividad representacional. Los presupuestos determinados por las organizaciones –no sólo en términos de dinero, sino también de tiempo y dedicación– limitan las posibilidades de los medios y formatos. Los libros y las películas son tan extensos como sus productores puedan darse el lujo de construirlos y los usuarios estén dispuestos a prestar atención. Si los productores contaran con más dinero y los usuarios estuvieran dispuestos a permanecer en sus asientos, cualquier etnografía podría contener todas las notas de campo tomadas por el antropólogo y un detalle de cada paso del proceso analítico; es un sistema que Clyde Kluckhohn (1945) considera el único modo adecuado de publicar materiales de historia de vida.
Es posible ofrecer todos estos elementos, pero no al valor en tiempo ni dinero que la gran mayoría de los usuarios está dispuesta a pagar.
La organización
Para facilitar la comprensión de los usuarios, es preciso organizar los elementos que componen la situación, los hechos descriptos por la representación (una vez que han sido seleccionados y traducidos) y su posterior interpretación en un determinado orden. Este orden que se asigna a los elementos es arbitrario –siempre podría haber sido otro–, pero está determinado, al igual que la selección de elementos, por los modos habituales de proceder. Comunica nociones como la de causalidad, que contribuye a que los espectadores asignen un determinado sentido al orden en que una serie de fotografías se dispone en las paredes de una galería o entre las páginas de un libro (las primeras imágenes son interpretadas como las “condiciones” responsables de producir las “consecuencias” representadas en las que siguen). Cuando cuento una historia –ya sea personal, histórica o sociológica–, los oyentes interpretan los primeros elementos como “explicaciones” de los que vendrán luego; así, las acciones de un personaje en un episodio se convierten en los indicios de una personalidad destinada a revelarse por completo en los siguientes. Quienes trabajan con tablas y gráficos estadísticos muestran una sensibilidad particular a los efectos que la organización de los elementos tiene sobre su interpretación.
Ningún productor de representaciones sociales puede ignorar esta cuestión, en la medida en que, según se han encargado de demostrar varios estudios, los usuarios tienden a encontrar orden y lógica aun en distribuciones totalmente aleatorias. Las personas encuentran una lógica en la organización de las fotografías, haya sido o no la intención del fotógrafo, del mismo modo que las distintas tipografías les resultan “frívolas”, “serias” o “científicas”, independientemente del contenido del texto. Las ciencias sociales y la metodología de las ciencias no han tratado aún este tema con la seriedad que merece; qué hacer al respecto es una de esas cosas que se transmiten como un legado profesional (sin embargo, Edward Tufte, 1983, 1990 presta gran atención al modo en que los elementos gráficos y tipográficos, y también la organización de los datos, afectan la interpretación de los resultados estadísticos).
La interpretación
Las representaciones sólo cobran existencia plena cuando alguien las utiliza, las lee, las mira u oye, completando así su propósito comunicacional, lo que supone que ese alguien interprete los resultados y construya por cuenta propia una determinada realidad a partir de lo que el productor le ofrece. El mapa vial existe cuando se lo usa para ir de una ciudad a otra; las novelas de Dickens, cuando alguien las lee e imagina la Inglaterra victoriana; una tabla estadística, cuando se la observa y se evalúan las proposiciones que de ella se desprenden. Todas estas cosas sólo alcanzan su verdadero potencial cuando se las usa.
Por lo tanto, aquello que los usuarios saben hacer en materia de interpretación limita de manera fundamental el alcance de las representaciones. Los usuarios deben conocer y ser capaces de utilizar los elementos y formatos convencionales del medio y del género. Sus productores no pueden dar por sentada la existencia de dicho conocimiento y la capacidad consiguiente. Algunas investigaciones históricas (por ejemplo, Cohen, 1982) han demostrado que hasta bien entrado el siglo XIX la mayor parte de los habitantes de los Estados Unidos carecían de los conocimientos matemáticos básicos necesarios para entender y emplear las operaciones aritméticas sencillas. La investigación antropológica demuestra que aquello que críticos literarios como Roland Barthes y Susan Sontag han considerado el atractivo universal de la impresión de realidad, encarnado en las fotografías y el cine, es –por el contrario– una facultad adquirida. Los campos profesionalizados suponen que la educación formal convertirá a sus usuarios en consumidores de representaciones diestros, aunque de vez en cuando varíe lo que hace falta saber para interpretarlas. Los departamentos de posgrado en sociología esperan que sus estudiantes adquieran cierta sofisticación estadística (por lo que se entiende, en parte, “la capacidad de leer fórmulas y tablas”), pero en muy pocos casos se espera que sepan mucho acerca del uso de modelos matemáticos.
Al interpretar las representaciones, los usuarios buscan en ellas respuestas a dos grandes clases de preguntas. Por un lado, está el problema de “los hechos”: qué sucedió en la batalla de Bull Run, dónde se ubican los asentamientos informales de la ciudad de Los Ángeles, cuál es el ingreso medio de los trabajadores ejecutivos que viven en los suburbios, cuál era la correlación entre la raza, los ingresos y la educación en los Estados Unidos en 1980 y qué “siente” un astronauta. Las respuestas a este tipo de pregunta, sin importar el grado de especificidad con que se las plantee, permiten a las personas decidir cursos de acción. Por otra parte, los usuarios también se plantean preguntas morales: no sólo cuál pueda ser la correlación entre raza, educación e ingresos, sino también a qué se debe, quién es el responsable y qué hay que hacer al respecto.
Les interesa saber si la guerra civil estadounidense, en cuyo marco tuvo lugar la batalla de Bull Run, fue “necesaria” o podría haberse evitado, si el astronauta John Glenn era el tipo de hombre que merecía llegar a la presidencia y otras cuestiones por el estilo. Aun a primera vista, casi cualquier pregunta fáctica acerca de la sociedad implica una fuerte dimensión moral, lo que permite entender los terribles combates librados en más de una oportunidad por lo que podrían parecer meros detalles de interpretación técnica. Los errores estadísticos cometidos por Arthur Jensen en su análisis de los test estandarizados de inteligencia provocaron descontento en personas que no eran profesionales de la estadística.
Los productores y los usuarios
Toda persona actúa como usuaria y productora de representaciones, cuenta historias y las escucha, plantea análisis causales y los lee. Como en cualquier otra relación de servicio, suele advertirse una diferencia considerable entre los intereses de los productores y los usuarios, sobre todo en aquellos casos en que, como es habitual, los productores son profesionales para quienes la confección de representaciones es una ocupación profesional, paga, mientras que los usuarios son aficionados que las usan de manera esporádica, habitual y sin supervisión (véase el análisis clásico de situaciones de rutina y emergencia en Hughes, 1984: 316-325). Los mundos representacionales varían según el conjunto de intereses que predomine en cada uno de ellos.
En los mundos dominados por los productores, las representaciones adoptan forma de argumento, una presentación que se limita a exhibir los materiales necesarios para esbozar la cuestión que el productor desea plantear y nada más (distintos trabajos de investigación acerca de la retórica de la escritura científica, como los ya mencionados, sustentan esta observación). En un mundo profesionalizado, los productores controlan las circunstancias de la elaboración de representaciones, por los motivos que Hughes señala: lo que para la mayoría de los usuarios cae fuera de lo común acerca de estos resultados es exactamente lo que sus productores hacen todo el día. Incluso si el trabajo involucra a otras personas con cierto poder, los profesionales saben tanto acerca de los modos en que es posible manipular el proceso que esto les permite mantener la situación bajo su control. Tal vez ciertos usuarios poderosos, después de subsidiar la elaboración de representaciones durante un largo período de tiempo, lleguen a adquirir el conocimiento necesario para superar esta barrera, pero esto muy pocas veces ocurre con los usuarios casuales. Así, las representaciones de elaboración profesional se amoldan a las elecciones y los intereses de sus productores y, de manera indirecta, de las personas que tienen la capacidad económica de contratarlos; por eso, un mapa de calles puede abstenerse de indicar las colinas, sin importar lo mucho que esta información pueda interesar a los peatones.
Por su parte, los miembros de los mundos dominados por los usuarios emplean las representaciones como archivos, documentos en que es posible buscar las respuestas a todas las preguntas que puede formularse cualquier usuario competente e información apta para cualquier uso que de ella quiera hacerse. Pensemos en la diferencia entre el mapa de calles que podemos conseguir en cualquier negocio y el plano detallado, con anotaciones, que alguien dibuja en un papel para indicarle a otra persona cómo llegar a su casa, teniendo en cuenta el tiempo del que esa persona dispone para completar el trayecto, su posible interés en disfrutar de ciertas vistas de la ciudad e incluso su aversión por las congestiones de tránsito. Las representaciones no profesionales por lo general son más localizadas y atentas a los deseos de sus usuarios que las profesionales. Del mismo modo, las fotografías que toma un aficionado satisfacen su necesidad de contar con documentos aptos para su exhibición ante un círculo de íntimos que conocen a todas las personas retratadas, mientras que las imágenes producidas por los periodistas, los artistas y los profesionales de las ciencias, según los estándares de sus respectivas comunidades profesionales, tienen el propósito de complacer a sus colegas profesionales y a otros espectadores altamente entrenados (Bourdieu, 1990).
Algunos artefactos parecen ser básicamente archivos. Después de todo, no se piensa en un mapa más que como un mero depósito de hechos geográficos y de otro tipo que los usuarios pueden consultar según sus propias necesidades. De hecho, existen diversas maneras de confeccionar mapas, ninguna de las cuales supone una mera traducción de la realidad, por lo que cada uno resulta, en un sentido fundamental, un argumento diseñado para persuadir a sus usuarios de algo, incluso para que lo consideren algo dado. Por eso, algunos pueblos que permanecieron mucho tiempo silenciados plantearon que los mapas que dominan el pensamiento mundial son “eurocéntricos”, porque se los traza a partir de decisiones tendientes a ubicar de manera arbitraria a Europa y los Estados Unidos en el centro del mundo. Podemos afirmar que estos mapas encarnan el argumento de que Europa y los Estados Unidos son “más importantes” que los lugares desplazados hacia los bordes del mapa.
En realidad, los argumentos y los archivos no son objetos distintos sino, antes bien, usos distintos; no son cosas sino modos de hacer. Esto resulta claro al advertir que los usuarios no son impotentes y que, de hecho, a menudo rehacen los productos que se les ofrecen para satisfacer sus propios deseos y necesidades. Los profesionales de los distintos campos del saber se han acostumbrado a ignorar los argumentos planteados por las comunicaciones académicas que citan y a revolver la bibliografía en busca de resultados que puedan emplear en función de sus propósitos. Es decir: no utilizan la bibliografía científica como un cuerpo de argumentos con la intención que le dieran sus productores, sino como un archivo de resultados que les permite responder preguntas que jamás estuvieron en el horizonte de los autores originales. Este uso rebelde de los productos culturales fue estudiado en otras áreas, como por ejemplo la sociología de la tecnología (Oudshoorn y Pinch, 2003), algunos usos inventivos de los juegos digitales y otros fenómenos de internet (Karaganis, 2007) y los estudios culturales. Constance Penley (1997) describe el modo en que un grupo considerable de mujeres heterosexuales de clase trabajadora supieron apropiarse de los personajes de Viaje a las estrellas para su propio trabajo creativo: un imaginario erótico homosexual planteado a partir de los protagonistas (la pareja favorita era la conformada por el Capitán Kirk y Mister Spock) y luego distribuido por internet. En todos los casos, las usuarias reelaboraron de manera minuciosa algo que los productores originales habían hecho como forma de comunicación unidireccional y lo descompusieron en una serie de materiales básicos que les permitieron gestar sus propias construcciones, en virtud de sus propios objetivos y necesidades de uso. En este sentido, los usuarios siempre tienen la posibilidad de rehacer las representaciones.
¿Y entonces?
Lo que acabo de explicar implica una visión relativista del conocimiento, al menos en el siguiente sentido: el modo en que se plantean las preguntas y el modo en que se encuadran las respuestas vienen en una gran variedad de sabores –dan fe de ello los distintos ejemplos citados–, y no hay ninguna garantía de que alguno de ellos sea el mejor, porque todos sirven para transmitir algo. Una realidad puede describirse de muchas maneras, en tanto las descripciones pueden ser respuestas a una gran multiplicidad de preguntas. En principio, podemos estar de acuerdo en que los distintos procedimientos deberían dar la misma respuesta a una pregunta, pero de hecho sólo hacemos la misma pregunta cuando las circunstancias de la interacción y la organización social han producido determinado consenso respecto de qué es una “buena pregunta”. Esto no ocurre con mucha frecuencia, sino sólo cuando las condiciones de la vida de las personas las llevan a considerar que determinadas cuestiones constituyen problemas comunes, exigen la utilización habitual de ciertos tipos de representaciones de la realidad social, y esto conduce al desarrollo de profesiones y habilidades capaces de producir dichas representaciones para su uso habitual.
Entonces, algunas preguntas se plantean y responden mientras que otras, igualmente buenas, interesantes, valiosas e incluso de relevancia científica son ignoradas, al menos hasta que una sociedad cambia lo suficiente como para que las personas que necesitan respuestas organicen los recursos que les permitan encontrarlas. Hasta que eso ocurra, los peatones seguirán sorprendiéndose al encontrarse con las colinas de San Francisco.
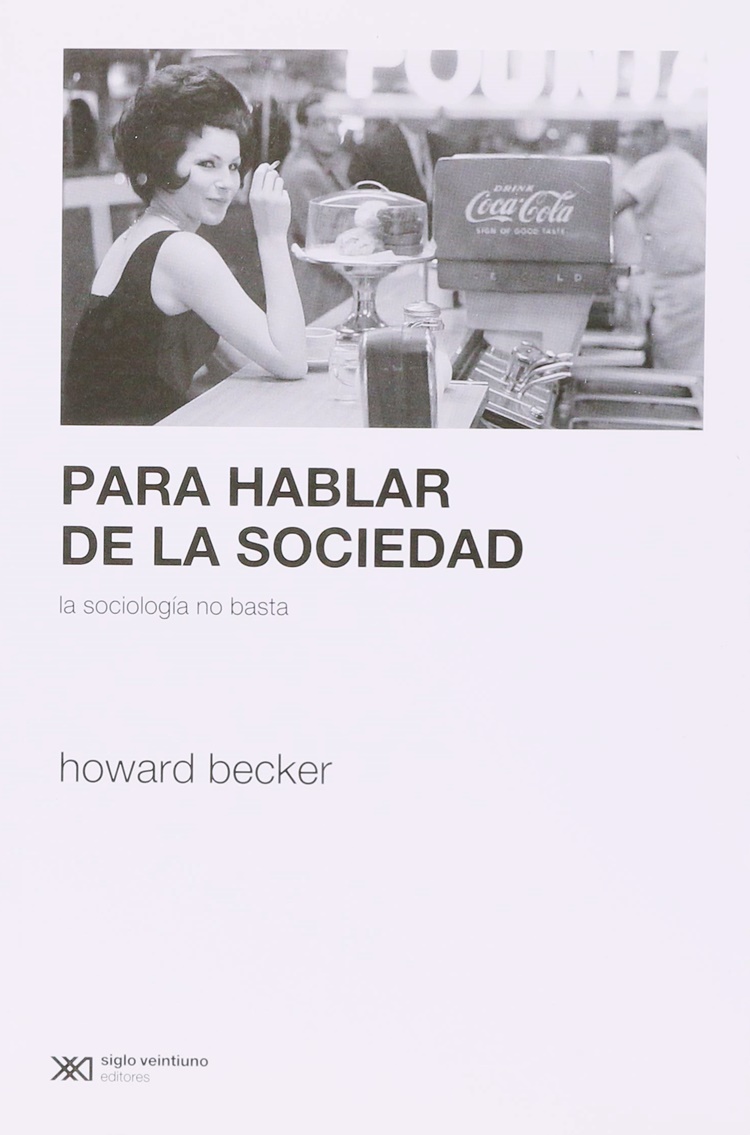 |
| Howard Becker: Las representaciones de la sociedad como productos organizacionales (Para hablar de la sociedad la sociología no basta, cap. 2) |
Becker, Howard. Para hablar de la sociedad: La Sociología no basta.- 1ª ed.- Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2015.









Comentarios
Publicar un comentario