Howard Becker: Para hablar de la sociedad la sociología no basta (Prefacio)
Para hablar de la sociedad la sociología no basta
Prefacio
Howard Becker
Este nunca fue un proyecto de investigación convencional. Las ideas nacieron de mis lecturas (por lo general, azarosas y aleatorias), mis años de docencia y el mero hecho de que sea yo una persona con intereses un tanto eclécticos.
Desde siempre, he sido un asiduo espectador de cine y teatro y un incansable lector de ficción. Y siempre consideré que estos medios me permitían aprender cosas interesantes acerca de la sociedad basándome en una regla que supe formular en mis primeros años de vida: “Si es divertido, seguro vale la pena”. Por tanto, antes de embarcarme en esta empresa, contaba de antemano con una buena cantidad de ejemplos a mi disposición. Había visto la obra de Shaw Mrs. Warren’s Profession (La profesión de la señora Warren) y apreciado el modo en que disecciona el “problema social” de la prostitución, por ende ya la tenía en mente cuando comencé a buscar ejemplos de aquello que me proponía indagar.
También había leído a Dickens y a Jane Austen, a mi juicio ejemplos privilegiados del modo en que los novelistas han sabido presentar el análisis social. En 1970, como parte de mi formación en sociología del arte, estudié fotografía en el Instituto de Arte de San Francisco, lo que me llevó a relacionarme con el ambiente fotográfico de esa ciudad y también de Chicago. Los fotógrafos documentales se preocupaban como yo por la manera de presentar el análisis social que deseaban realizar, al igual que los alumnos que pronto tuve a mi cargo, y a partir de allí comencé a entender de qué forma sus problemas se asemejaban a los que enfrentaban los investigadores de las ciencias sociales (yo, entre ellos) a la hora de contar lo que tenían que contar.
Nunca me destaqué en la lectura de la bibliografía oficial ni de las disciplinas y los campos considerados oficiales, y jamás pensé que las ciencias sociales detentaran el monopolio del conocimiento acerca de todo cuanto ocurre en la sociedad. Encontré tantas ideas valiosas en la ficción, el teatro, el cine y la fotografía como en aquellos materiales que supuestamente “tenía” que leer. Y las ideas que despertaban en mí los proyectos de fotografía documental o cinematográficos no tardaron en migrar también hacia mi pensamiento acerca de las ciencias sociales convencionales.
Sí he leído con detenimiento la literatura polémica que cada campo genera acerca de sus propios problemas de método. Estos materiales contienen buena parte de aquello que se podría recabar entrevistando a los participantes de dichos debates. Plantean los problemas que dividen aguas entre quienes se desempeñan en cada campo, y los extensos debates publicados fueron de enorme utilidad. Desde luego, siempre que tuve la oportunidad de hablar con una persona acerca de los problemas de representación específicos de su ámbito de incumbencia la aproveché, pero nunca hice entrevistas ni recopilaciones de datos sistemáticas.
La docencia incidió en la evolución de mi pensamiento en dos casos muy específicos. Cuando enseñé sociología en Northwestern, tuve la suerte de que mi camino se cruzara con el de Dwight Conquergood, ya fallecido, quien era docente en el Departamento de Estudios de la Performance, perteneciente a la Escuela de Oratoria. Dwight estudiaba lo que él denominaba “el aspecto performativo de la sociedad”, es decir, el modo en que la vida social puede ser entendida como una serie de performances.
No sólo eso: a menudo, exponía en forma de performance los resultados de su investigación, ya fuera sobre los refugiados del sudeste asiático o sobre los pandilleros de Chicago. Esto era algo que yo había intentado con anterioridad –sin contar con el entrenamiento necesario y, a decir verdad, sin demasiado éxito– junto con mis colegas Michal McCall y Lori Morris en un par de performances sociológicas (H. S. Becker, McCall y Morris, 1989, H. S. Becker y McCall, 1990) que reseñaban nuestra investigación en equipo acerca de comunidades teatrales de tres ciudades. Por consiguiente, cuando Dwight y yo nos conocimos fue casi inevitable que de ello surgiera la idea de impartir un seminario juntos, bajo el nombre “La performance de las ciencias sociales”. Sus estudiantes provenían de su departamento y también del Departamento de Teatro de la Escuela de Oratoria; la mayor parte de los míos, de Sociología. El grupo reunía a estudiantes de grado y de posgrado. Realizamos la experiencia en 1990 y 1991, y en ambas oportunidades la actividad principal del curso consistía en performances a cargo de los estudiantes (y en segundo lugar, también a cargo de los profesores) de cualquier cosa que pudiera ser considerada parte de las ciencias sociales. Trabajábamos con una definición inclusiva, motivo por el cual las escenas que se representaban provenían de una gran variedad de campos –la historia, la sociología, la literatura, el teatro–, así como también de la inventiva de los propios alumnos. A lo largo de este libro, en más de una oportunidad haré referencia a esas clases, en la medida en que lograron encarnar preocupaciones organizacionales, científicas y estéticas que atañen a este proyecto.
El curso “Representar la sociedad”, que impartí en dos oportunidades (una en la Universidad de California en Santa Bárbara, y al año siguiente en la Universidad de Washington), también me dio mucho en que pensar. Los participantes de esta pequeña aventura provenían de distintos departamentos, y casi todos eran estudiantes de posgrado. Esto significaba que inevitablemente eran menos arriesgados que los alumnos de grado con los que Conquergood y yo habíamos tenido la oportunidad de trabajar en Northwestern: tenían más que perder y su atención y su tiempo eran objeto de compromisos más urgentes. En compensación, se mostraban más atentos a las ramificaciones del tema, eran más propensos a la crítica y a una modalidad argumentativa y, por ende, me obligaban a regresar sobre cuestiones que hasta ese momento había considerado saldadas.
Cada encuentro semanal versaba sobre un medio distinto: cine, teatro, tablas estadísticas, etc. Les daba algo para leer o, con igual asiduidad, confrontaba a los alumnos para hacerlos reaccionar, desafiando sus ideas estereotipadas acerca de qué constituía un modo adecuado de dar cuenta de la sociedad. La primera vez que impartí el curso, decidí comenzar la clase inaugural describiendo Mad Forest (El bosque de los locos), de Caryl Churchill (1996), obra de teatro acerca de la boda de dos jóvenes rumanos provenientes de familias cuya clase social difiere sustancialmente. El segundo acto de la obra ilustra con precisión en qué consiste una clase social, ya que es una representación artística del proceso que las ciencias sociales suelen denominar “comportamiento colectivo elemental” o “formación de multitudes”. En el capítulo 12 cuento de qué manera hice que los estudiantes leyeran en voz alta ese acto y luego insistí en que no sólo habían experimentado una emoción, sino que también habían leído uno de los mejores análisis que yo conocí acerca de la formación de multitudes. Muchos de ellos coincidieron conmigo. Y les dije que en eso consistiría el curso: ¿qué otras formas, más allá de las conocidas por las ciencias sociales, pueden transmitir este tipo de información? Creo que la mayoría de los alumnos no habría mostrado una buena disposición hacia este planteo de no haber disfrutado la experiencia teatral que acababan de regalarse.
En las semanas siguientes, vimos el video de Anna Deavere Smith Fire in Crown Heights (Fuego en el espejo) (2001), en el que la directora cuenta a cámara aquello que le habían dicho personas de distintos grupos sociales luego de ese episodio de violencia incendiaria ocurrido en Brooklyn. Vimos Titicut Follies (Las locuras de Titicult) (1967), de Frederick Wiseman, un documental acerca de un hospital de Massachusetts para insanos criminales. Vimos y comentamos una recopilación mía de tablas y gráficos sociológicos, e impartí un cursillo acerca de modelos matemáticos para el cual estaba muy poco preparado. Planifiqué cada uno de los encuentros de ese seminario a partir de muchos ejemplos concretos que comentar, con la expectativa de evitar lo que a mi juicio podía resultar una estéril charla “teórica”. El plan funcionó bastante bien, y las discusiones fueron tan fructíferas que a menudo al día siguiente me encontraba redactando notas acerca de nuestras discusiones y las ideas que habían generado en mí.
En el programa de la materia, había comunicado a los alumnos: La estrategia básica del seminario es la comparación. Se procederá a cotejar una gran variedad de géneros de representación: por un lado, películas, novelas y obras de teatro; por otro, tablas, gráficos y modelos matemáticos, así como también cualquier otra cosa intermedia que pueda ocurrírsenos. La idea es confrontar los modos en que cada uno de ellos resuelve los problemas genéricos planteados por la representación de la vida social. Y la lista de dichos problemas en parte habrá de establecerse a partir del análisis del tipo de problemáticas dominantes en cada uno de los géneros. (Esto resultará más claro a medida que avance el seminario; de momento, entiendo que puede parecer un poco críptico.) Pueden pensar el tema de nuestra indagación como una cuadrícula. En un eje se disponen los distintos tipos de medios y géneros listados en el párrafo anterior. En el otro, los problemas que se plantean a la hora de realizar representaciones: la influencia del presupuesto, los imperativos éticos de los autores, los modos de generalizar lo que uno sabe, los grados de polifonía, etc. En teoría, podríamos investigar cada uno de estos problemas en cada género, llenar cada casilla, pero resultaría impráctico. Nuestro “rango de cobertura” será (y no poco) azaroso, influido sobre todo por los materiales que estén a nuestra disposición inmediata para que los debatamos y por mis propios intereses particulares. Pero la lista de los problemas a debatir podrá extenderse hasta abarcar otros géneros y problemas, conforme a los intereses de la clase. Y esa actitud generó el problema de organización que plantea este libro.
A Robert Merton le gustaba formular proposiciones que ejemplificaran aquello que afirmaban, con gran éxito en su análisis de las profecías autocumplidas. Ensamblar todo este material me dejó en esa misma posición. ¿De qué manera podía representar mi análisis de las representaciones? Disponía de dos tipos de materiales: una serie de ideas acerca de las comunidades, organizadas en torno a la elaboración y utilización de tipos peculiares de representaciones –como las películas, las novelas o las tablas estadísticas–, y ejemplos, extensos debates acerca de los modos de dar cuenta de la sociedad, ilustrativos de lo que se ha hecho en algunos de estos campos. En gran medida, mi pensamiento se vio estimulado por la frecuentación de obras de representación social logradas, en especial, más allá del cerco disciplinar de las ciencias sociales, y me interesaba que el resultado final expresara y enfatizara esa circunstancia.
Un sistema de doble entrada que cruzara los distintos tipos de medios (el cine, las obras de teatro, las tablas, los modelos y demás) y de problemas analíticos (la división del trabajo entre productores y usuarios de las representaciones, por ejemplo) generaría una lista de combinaciones demasiado extensa. Ese tipo de estructura clasificatoria sin duda alguna subyace al trabajo que he intentado hacer, pero no quería sentirme obligado a llenar todas esas casillas descriptivas y analíticas. Tampoco me parecía que un abordaje enciclopédico por el estilo fuese útil para lo que me proponía, que poco a poco fui descubriendo no era sino abrir mis propios ojos y los de otras personas en los campos que me interesaban (que para entonces superaban el de las ciencias sociales), a un ámbito más amplio, el de las posibilidades de la representación.
Decidí entonces adoptar una perspectiva distinta, fuertemente influenciada por mi experiencia y mis experimentos con el hipertexto, que permite leer distintos fragmentos textuales en una gran variedad de órdenes, a veces en cualquier orden que desee el usuario. Las partes son interdependientes, pero no dependen a su vez de un orden obligatorio y establecido. Con esta idea como inspiración, el libro se divide en dos partes. “Ideas” presenta una serie de ensayos breves acerca de temas generales que resultan mucho más claros si se los contempla como aspectos de mundos representacionales concretos. “Ejemplos” incluye distintas observaciones y análisis de obras específicas o varias obras de un mismo autor que adoptan un nuevo significado al ser consideradas a la luz de las ideas generales. Los tramos de esas dos secciones siempre remiten a algún otro, y mi intención ha sido que la totalidad del conjunto recuerde más a una red de pensamientos y ejemplos que a un argumento lineal.
Este abordaje tal vez sea más adecuado para una computadora, que le permite al usuario pasar con gran facilidad de un tema a otro, pero lo que en este momento tiene el lector entre manos es un libro impreso.
Lo siento. Así, ustedes pueden, y deben, leer el material de esas dos secciones en el orden que más les convenga, ya sea tal como se presenta o alternando entre una y otra. Estas dos partes fueron pensadas para sostenerse cada una por sí sola, pero también para iluminarse mutuamente. El significado final será resultado del modo en que ustedes –en virtud de sus propios intereses, sean cuales fueran– formen un entramado con esos artículos. Si funciona como espero, tanto los cientistas sociales como los artistas con intereses documentales podrán encontrar aquí algo que les sea de utilidad.
chicago, 1985 - san francisco, 2006.
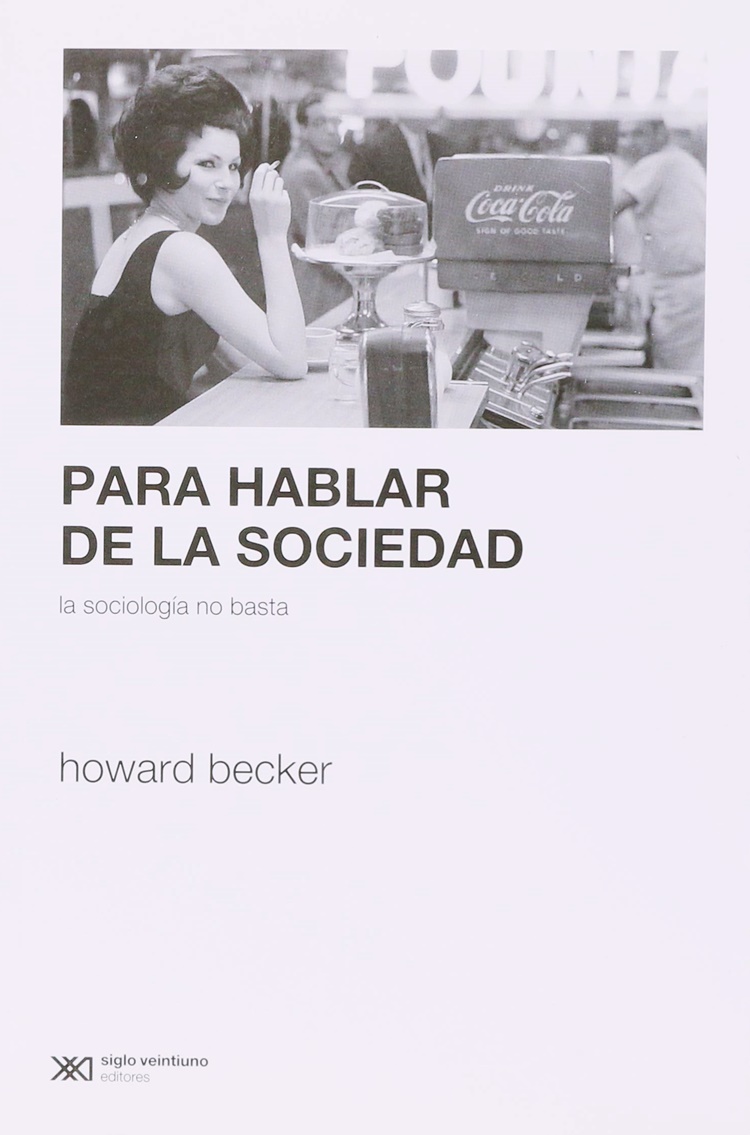 |
| Howard Becker: Para hablar de la sociedad la sociología no basta (Prefacio) |
>Becker, Howard. Para hablar de la sociedad: La Sociología no basta.- 1ª ed.- Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2015.









Comentarios
Publicar un comentario