Mircea Eliade: El mito del eterno retorno. Arquetipos y repetición
El mito del eterno retorno
Arquetipos y repetición
Mircea Eliade
Prólogo
Sino fuese por el temor a parecer demasiado ambiciosos, hubiésemos puesto a este libro como segundo subtítulo el siguiente: Introducción a una filosofía de la Historia. Pues tal es, en definitiva, el sentido del presente ensayo; con la particularidad, sin embargo, de que, en lugar de proceder por el análisis especulativo del fenómeno histórico, interroga las concepciones fundamentales de las sociedades arcaicas que, pese a conocer también cierta forma de «historia», se esfuerzan por no tenerla en cuenta. Al estudiar esas sociedades tradicionales, un rasgo nos ha llamado principalmente la atención: su rebelión contra el tiempo concreto, histórico; su nostalgia de un retorno periódico al tiempo mítico de los orígenes, al Tiempo Magno. El sentido y la función de lo que hemos llamado «arquetipos y repetición» sólo se nos revelaron cuando comprendimos la voluntad de sus sociedades de rechazar el tiempo concreto, su hostilidad a toda tentativa de «historia» autónoma, es decir, de historia sin regulación arquetípica. Este rechazo, esta oposición, no son simplemente, como lo prueba este libro, el efecto de las tendencias conservadoras de las sociedades primitivas. A nuestro parecer, estamos autorizados a ver en ese menosprecio de la Historia, es decir, de los acontecimientos sin modelo transhistórico, y en ese rechazo del tiempo profano, continuo, cierta valorización metafísica de la existencia humana. Pero esa valorización no es, en ningún caso, la que tratan de dar ciertas corrientes filosóficas posthegelianas, principalmente el marxismo, el historicismo y el existencialismo, desde el descubrimiento del «hombre histórico», del hombre que es en la medida en que se hace a sí mismo en el seno de la historia.
El problema de la Historia, como tal, no será empero abordado en forma primordial en este ensayo. Nuestro designio fundamental ha sido señalar ciertas líneas de fuerzas maestras en el campo especulativo de las sociedades arcaicas. Nos ha parecido que una simple presentación de esto último no carece de interés, sobre todo para el filósofo acostumbrado a hallar sus problemas y los medios de resolverlos en los textos de la filosofía clásica o en los casos que le presenta la historia espiritual de Occidente. Creemos desde hace tiempo que la filosofía occidental corre el peligro de tornarse «provinciana»: primero, por aislarse celosamente en su propia tradición e ignorar, por ejemplo, los problemas y las soluciones del pensamiento oriental; luego, por obstinarse en no reconocer más que las «situaciones» del hombre de las civilizaciones históricas, sin consideración por la experiencia del hombre «primitivo», dependiente de las sociedades tradicionales. Estimamos que la antropología filosófica tendría algo que aprender de la valorización que el hombre presocrático (dicho de otro modo, el hombre tradicional) dio a su situación en el universo. Aún más: que los problemas cardinales de la metafísica podrían experimentar una renovación gracias al conocimiento de la ontología arcaica. En varios trabajos anteriores, en particular en nuestro Tratado de Historia de las Religiones, hemos intentado presentar los principios de esa ontología arcaica, sin pretender, ciertamente, haber conseguido dar una exposición siempre coherente, y aun menos exhaustiva.
Muy a pesar nuestro, el ensayo que va a leerse tampoco aportará dicha exposición exhaustiva. Como nos dirigimos tanto al filósofo como al etnólogo o al orientalista, pero sobre todo al hombre culto, al no especializado, a veces nos hemos visto obligados a resumir en fórmulas sumarias lo que, tratado con amplitud y detalladamente, hubiese exigido un imponente volumen. Toda discusión profunda acarrearía un despliegue de citas de fuentes y un lenguaje técnico que desalentaría a nuestros lectores. Ahora bien: nuestra preocupación, más que comunicar a los especialistas una serie de comentarios al margen de sus propios problemas, era llamar la atención del filósofo y del hombre culto en general sobre posibilidades espirituales que, aun cuando han sido superadas en numerosas regiones del globo, son instructivas para el conocimiento y la historia del hombre. Una consideración del mismo orden ha hecho que limitemos a lo estrictamente necesario las referencias, las cuales a veces se reducen a una simple alusión.
Comenzado en 1945, este ensayo sólo pudo ser proseguido y acabado dos años después. La traducción del manuscrito rumano se debe a los señores Jean Gouillard y Jacques Soucasse, a quienes dirigimos la expresión de nuestra gratitud. Una vez más, nuestro sabio colega y amigo Georges Dumézil se tomó el trabajo de leer la traducción en manuscrito y así nos permitió corregir algunas inadvertencias.
1. Arquetipos y repetición
El problema
Este libro se propone estudiar ciertos aspectos de la ontología arcaica; más exactamente, las concepciones del ser y de la realidad que pueden desprenderse del comportamiento del hombre de las sociedades premodernas. Las sociedades «premodernas» o «tradicionales» comprenden tanto al mundo que habitualmente se denomina «primitivo» como a las antiguas culturas de Asia, Europa y América. Evidentemente, las concepciones metafísicas del mundo arcaico no siempre se han formulado en un lenguaje teórico, pero el símbolo, el mito, el rito, a diferentes niveles y con los medios que les son propios, expresan un complejo sistema de afirmaciones coherentes sobre la realidad última de las cosas, sistema que puede considerarse en sí mismo como una metafísica. Sin embargo, es esencial comprender el sentido profundo de todos esos símbolos, mitos y ritos para lograr traducirlo a nuestro lenguaje habitual. Si nos tomamos la molestia de penetrar en el significado auténtico de un mito o de un símbolo arcaico, nos veremos en la obligación de comprobar que esta significación revela la toma de consciencia de una cierta situación en el cosmos y que, en consecuencia, implica una posición metafísica. Es inútil buscar en las lenguas arcaicas los términos tan laboriosamente creados por las grandes tradiciones filosóficas: existen todas las posibilidades de que vocablos como «ser», «no-ser», «real», «irreal», «devenir», «ilusorio» y algunos más no se encuentren en el lenguaje de los australianos o en el de los antiguos habitantes de Mesopotamia. Pero si la palabra no aparece, la cosa está ahí: sólo que se «dice» —es decir, se revela de una manera coherente— a través de los símbolos y los mitos.
Si observamos el comportamiento general del hombre arcaico nos llama la atención un hecho: los objetos del mundo exterior, tanto, por lo demás, como los actos humanos propiamente dichos, no tienen valor intrínseco autónomo. Un objeto o una acción adquieren un valor y, de esta forma, llegan a serreales, porque participan, de una manera u otra, en una realidad que los transciende. Una piedra, entre tantas otras, llega a ser sagrada —y, por tanto, se halla instantáneamente saturada de ser— por el hecho de que su forma acusa una participación en un símbolo determinado, o también porque constituye una hierofanía, posee mana, conmemora un acto mítico, etc. El objeto aparece entonces como un receptáculo de una fuerza extraña que lo diferencia de su medio y le confiere sentido y valor. Esa fuerza puede estar en su sustancia o en su forma; una roca se muestra como sagrada porque su propia existencia es una hierofanía: incomprensible, invulnerable, es lo que el hombre no es. Resiste al tiempo, su realidad se ve duplicada por la perennidad. He aquí una piedra de las más vulgares: será convertida en «preciosa», es decir, se la impregnará de una fuerza mágica o religiosa en virtud de su sola forma simbólica o de su origen: «piedra de rayo», que se supone caída del cielo; perla, porque viene del fondo del océano. Otras piedras serán sagradas porque son morada de los antepasados (India, Indonesia) o porque otrora fueron el teatro de una teofanía (así, el bethel que sirvió de lecho a Jacob) o porque un sacrificio, un juramento, las consagraron[1].
Pasaremos ahora a los actos humanos, naturalmente a los que no dependen del puro automatismo; su significación, su valor, no están vinculados a su magnitud física bruta, sino a la calidad que les da el ser reproducción de un acto primordial, repetición de un ejemplar mítico. La nutrición no es una simple operación fisiológica; renueva una comunión. El casamiento y la orgía colectiva nos remiten a prototipos míticos; se reiteran porque fueron consagrados en el origen («en aquellos tiempos», ab origine) por dioses, «antepasados» o héroes.
En el detalle de su comportamiento consciente, el «primitivo», el hombre arcaico, no conoce ningún acto que no haya sido planteado y vivido anteriormente por otro, otro que no era un hombre. Lo que él hace, ya se hizo. Su vida es la repetición ininterrumpida de gestos inaugurados por otros.
Esa repetición consciente de gestos paradigmáticos determinados remite a una ontología original. El producto bruto dela naturaleza, el objeto hecho por la industria del hombre, no hallan su realidad, su identidad, sino en la medida en que participan en una realidad transcendente. El gesto no obtiene sentido, realidad, sino en la medida en que renueva una acción primordial.
Grupos de hechos tomados a través de las culturas diversas nos ayudarán a reconocer mejor las estructuras de esa ontología arcaica. En primer lugar, hemos buscado ejemplos susceptibles de revelarnos, lo más claramente posible, el mecanismo de pensamiento tradicional; en otras palabras, hechos que nos ayudan a comprender cómo y por qué algo llega a ser real para el hombre delas sociedades premodernas. Nos importa ante todo comprender bien ese mecanismo para seguidamente poder aproximarnos al problema de la existencia humana y de la Historia en el horizonte de la espiritualidad arcaica. Los hemos agrupado bajo los siguientes títulos:
1.°, los elementos cuya realidad es función de la repetición, dela imitación de un arquetipo celeste;
2.°, los elementos —ciudades, templos, casas— cuya realidad es tributaria del simbolismo del centro supraterrestre que los asimila a sí mismo y los transforma en «centros del mundo»;
3.°, por último, los rituales y los actos profanos significativos, que sólo poseen el sentido que seles da porque repiten deliberadamente tales hechos planteados ab origine por dioses, héroes o antepasados.
La revista misma de esos hechos iniciará el estudio de la concepción ontológica subyacente que luego propondremos desentrañar y que sólo ella puede fundar.
Arquetipos celestes de los territorios, de los templos y de las ciudades
Según las creencias mesopotámicas, el Tigris tiene su modelo en la estrella Anunit, y el Éufrates en la estrella dela Golondrina[2]. Un texto sumerio habla de la «morada de las formas de los dioses», donde se hallan «[la divinidad] delos rebaños y las de los cereales»[3]. Para los pueblos altaicos, asimismo, las montañas tienen un prototipo ideal en el cielo[4]. Los nombres delos lugares y delos nomos egipcios se daban según los «campos» celestes: empezaban por conocer los «campos celestes», y luego los identificaban en la geografía terrestre[5].
En la cosmología irania de tradición zervanita, «cada fenómeno terrestre, ya abstracto, ya concreto, corresponde a un término celestial, transcendente, invisible, a una “idea” en el sentido platónico. Cada cosa, cada noción se presenta en su doble aspecto: el de menok y el de getik. Hay un cielo visible: hay, pues, también un cielo menok que es invisible[6]. Nuestra tierra corresponde a una tierra celestial. Cada virtud practicada aquí abajo, en el getah, posee una contrapartida celestial que representa la verdadera realidad… El año, la plegaria…, en fin, todo lo que se manifiesta en el getah, es al mismo tiempomenok. La creación es simplemente desdoblada. Desde el punto de vista cosmogónico, el estadio cósmico calificado de menok es anterior al estadio getik»[7].
En particular, el templo —lugar sagrado por excelencia— tenía un prototipo celeste. En el monte Sinaí, Jehová muestra a Moisés la «forma» del santuario que deberá construirle: «Y me harán un santuario, y moraré en medio de ellos: conforme en todo al diseño del tabernáculo que te mostraré, y de todas las vasijas para su servicio[8] … Mira y hazlo según el modelo que te ha sido mostrado en el monte»[9]. Y cuando David entrega a su hijo Salomón el plano de los edificios del templo, del tabernáculo y de todos los utensilios, le asegura que «todas estas cosas me vinieron a mí escritas de mano del Señor, para que entendiese todas las obras del diseño»[10]. Por consiguiente, vio el modelo celestial.
El más antiguo documento referente al arquetipo de un santuario es la inscripción de Gudea relacionada con el templo levantado por él en Lagash. El rey ve en sueño a la diosa Nidaba que le muestra un panel en el cual se mencionan las estrellas benéficas, y a un dios que le revela el plano del templo[11]. También las ciudades tienen su prototipo divino. Todas las ciudades babilónicas tenían sus arquetipos en constelaciones: Sippar, en Cáncer; Nínive, en la Osa Mayor; Assur, en Arturo, etc.[12]. Senaquerib manda edificar Nínive según el «proyecto establecido desde tiempos remotos en la configuración del cielo». No sólo hay un modelo que precede a la arquitectura terrestre, sino que además éste se halla en una «región» ideal (celeste) de la eternidad. Es lo que proclama Salomón: «Y dijiste que yo edificaría un templo en tu santo Nombre y un altar en la ciudad de tu morada, a semejanza de tu santo tabernáculo, que tú preparaste desde el principio»[13].
Una Jerusalén celestial fue creada por Dios antes que la ciudad de Jerusalén fuese construida por mano del hombre: a ella se refiere el profeta, en el libro de Baruch, II, 2, 2-7: «¿Crees tú que ésa es la ciudad dela cual yo dije: “Te he edificado en la palma de mis manos”? La construcción que actualmente se halla en medio de vosotros no es la que se reveló en Mí, la que estaba lista ya en el momento en que decidí crear el paraíso y que mostré a Adán antes de su pecado…»[14]. La Jerusalén celeste enardeció la inspiración de todos los profetas hebreos: Tobías, XIII, 16; Isaías, LIX, 11 y ss.; Ezequiel, LX, etc. Para mostrarle la ciudad de Jerusalén, Dios transporta a Ezequiel en una visión extática y lo lleva a una montaña muy elevada (LX, 6 y ss.). Y los Oráculos Sibilinos conservan el recuerdo de la Nueva Jerusalén, en el centro de la cual resplandece «un templo con una torre gigante que toca las nubes y todos la ven»[15]. Pero la más hermosa descripción dela Jerusalén celestial se halla en el Apocalipsis (XXI, 2 y ss.): «Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la Jerusalén nueva, que de parte de Dios descendía del cielo, y estaba aderezada como una novia ataviada para su esposo».
Volvemos a encontrar la misma teoría en la India: todas las ciudades reales hindúes, aun las modernas, están construidas según el modelo mítico de la ciudad celestial en que habita en la Edad de Oro (in illo tempore) el Soberano Universal. Y, como éste, el rey se esfuerza por hacer revivir la Edad de Oro, por hacer actual un reino perfecto, idea que volveremos a encontrar en el curso del presente estudio. Así, por ejemplo, el palacio-fortaleza de Sihagiri, en Ceilán, está edificado según el modelo dela ciudad celeste de Alakamanda, y es «de muy difícil acceso para los seres humanos»[16]. Asimismo, la ciudad ideal de Platón tiene también un arquetipo celeste[17]. Las «formas» platónicas no son astrales; pero la región mítica de éstas se coloca, sin embargo, en planos supraterrestres[18].
Así, pues, el mundo que nos rodea, en el cual sentimos la presencia y la obra del hombre —las montañas a que éste trepa, las regiones pobladas y cultivadas, los ríos navegables, las ciudades, los santuarios—, tiene un arquetipo extraterrestre, concebido, ya como un «plano», ya como una «forma», ya pura y simplemente como un «doble» existente precisamente en un nivel cósmico superior. Pero todo en el «mundo que nos rodea» no tiene un prototipo de esa especie. Por ejemplo, las regiones desiertas habitadas por monstruos, los territorios incultos, los mares desconocidos donde ningún navegante osó aventurarse, etc., no comparten con la ciudad de Babilonia o el nomo egipcio el privilegio de un prototipo diferenciado. Corresponden a un modelo mítico, pero de otra naturaleza: todas esas regiones salvajes, incultas, etc., están asimiladas al caos: participan todavía de la modalidad indiferenciada, informe, de antes de la creación. Por eso, cuando se toma posesión de un territorio así, es decir, cuando se lo empieza a explorar, se realizan ritos que repiten simbólicamente el acto de la creación: la zona inculta es primeramente «cosmizada», luego habitada. Pronto volveremos sobre el sentido de los ceremoniales de toma de posesión de las regiones de reciente descubrimiento. Por el momento, lo que queremos subrayar es que el mundo que nos rodea, civilizado por la mano del hombre, no adquiere más validez que la que debe al prototipo extraterrestre que le sirvió de modelo. El hombre construye según un arquetipo. No sólo su ciudad o su templo tienen modelos celestes, sino que así ocurre en toda la región en que mora, con los ríos que la riegan, los campos que le procuran su alimento, etc. El mapa de Babilonia muestra la ciudad en el centro de un vasto territorio circular orillado por el río Amargo, exactamente como los sumerios se representaban el paraíso[19]. Esa participación de las culturas urbanas en un modelo arquetípico es lo que les confiere su realidad y su validez.
El establecimiento en una región nueva, desconocida e inculta, equivale a un acto de creación. Cuando los colonos escandinavos tomaron posesión de Islandia, landnáma, y la rozaron no consideraron ese acto ni como una obra original ni como un trabajo humano y profano. La empresa era para ellos la repetición de un acto primordial: la transformación del caos en cosmos por el acto divino de la creación. Al trabajar la tierra desértica repetían, de hecho, el acto de los dioses que organizaban el caos dándole formas y normas[20]. Aún más: una conquista territorial sólo se convierte en real después del (más exactamente: por el) ritual de toma de posesión, el cual no es sino una copia del acto primordial de la creación del mundo. En la India védica se tomaba legalmente posesión de un territorio mediante la erección de un altar dedicado a Agni[21]. «Se dice que se han instalado (avasyati) cuando han construidoungarhapatya, y todos los que construyen el altar del fuego se han establecido (avasitáh)»[22]. Pero la erección de un altar dedicado a Agni no es más que la imitación microcósmica de la creación. Además, un sacrificio cualquiera es, a su vez, la repetición del acto de la creación, como nos lo afirman explícitamente los textos hindúes[23]. Los «conquistadores» españoles y portugueses tomaban posesión, en nombre de Jesucristo, de las islas y de los continentes que descubrían y conquistaban. La instalación de la Cruz equivalía a una «justificación» y a la «consagración» de la religión, a un «nuevo nacimiento», repitiendo así el bautismo (acto de creación). A su vez, los navegantes británicos tomaban posesión de las regiones conquistadas en nombre del rey de Inglaterra, nuevo cosmocrátor.
La importancia de los ceremoniales védicos, escandinavos o romanos se nos presentará más claramente cuando examinemos por sí mismo el sentido de la repetición de la creación, acto divino por excelencia. Por el momento, retengamos sólo un hecho: todo territorio que se ocupa con el fin de habitarlo o de utilizarlo como «espacio vital» es previamente transformado de «caos» en «cosmos»; es decir, que, por efecto del ritual, se le confiere una «forma» que lo convierte en real. Evidentemente, la realidad se manifiesta, para la mentalidad arcaica, como fuerza, eficacia y duración. Por ese hecho, lo real por excelencia es lo sagrado; pues sólo lo sagrado es de un modo absoluto, obra eficazmente, crea y hace durar las cosas. Los innumerables actos de consagración —de los espacios, de los objetos, de los hombres, etc.— revelan la obsesión de lo real, la sed del primitivo por el ser.
El simbolismo del «centro»
Paralelamente a la creencia arcaica en los arquetipos celestes de las ciudades y de los templos, encontramos otra serie de creencias más copiosamente atestiguadas aún por documentos, y que se refieren a la investidura del prestigio del «centro». Hemos examinado este problema en una obra anterior[24]; aquí nos contentaremos con recordar los resultados a que hemos llegado. El simbolismo arquitectónico del centro puede formularse así:
a) la Montaña Sagrada —donde se reúnen el cielo y la tierra— se halla en el centro del mundo;
b) todo templo o palacio —y, por extensión, toda ciudad sagrada o residencia real— es una «montaña sagrada», debido a lo cual se transforma en centro;
c) siendo un Axis Mundi, la ciudad o el templo sagrado es considerado como punto de encuentro del cielo con la tierra y el infierno.
Algunos ejemplos ilustrarán los símbolos precedentes:
a) En las creencias hindúes, el monte Meru se levanta en el centro del mundo y sobre él brilla la estrella polar[25]. Los pueblos uraloaltaicos conocen también un monte central, Sumeru, en cuya cima está colgada la estrella polar[26]. Según las creencias iranias, la montaña sagrada, Haraberezaiti (Elburz), se halla en medio de la tierra y está unida al cielo[27]. Las poblaciones budistas de Laos, en el norte de Siam, conocen el monte Zinnalo, en el centro del mundo[28]. En el Edda, Himingbjörg es, como su nombre lo indica, una ‘montaña celeste’; es ahí donde el arco iris (Bifröst) alcanza la cúpula delos cielos. Análogas creencias se encuentran entre los finlandeses, los japoneses, etc. Recordemos que para los semang de la península de Malaca, en el centro del mundo se alza una enorme roca, Batu-Ribn; encima de ella se halla el infierno. Antaño, sobre Batu-Ribn, un tronco de árbol se elevaba hacia el cielo[29]. El infierno, el centro de la tierra y la «puerta» del cielo se hallan, pues, sobre el mismo eje, y se hacía el pasaje de una región cósmica a otra. Se vacilaría en creer en la autenticidad de esta teoría cosmológica entre los pigmeos semang si no hubiese razones para admitir que la misma teoría ya estaba esbozada en la época prehistórica[30]. En las creencias mesopotámicas, una montaña central reúne el cielo y la tierra; es la «Montaña de los Países», que une entre sí los territorios[31].
El zigurat era propiamente hablando una montaña cósmica, es decir, una imagen simbólica del cosmos; los siete pisos representaban los siete cielos planetarios (como en Borsippa) o los siete colores del mundo (como en Ur).
El monte Thabor, en Palestina, podría significar tabbûr, es decir, ‘ombligo’, omphalos[32]. El monte Gerizim, en el centro de Palestina, estaba sin duda alguna investido del prestigio del centro, pues se le llama «ombligo de la tierra» (tabbur eres; cf. Jueces, IX, 37: «… Mira qué de gente desciende de en medio de la tierra»)[*]. Una tradición recogida por Peter Comestor dice que, en el momento del solsticio de verano, el sol no hace sombra a la «Fuente de Jacob» (cerca de Gerizim). En efecto, precisa Comestor, sunt qui dicunt locum illum esse umbilicum terrae nostrae habitabilis[33]. La Palestina, por ser el país más elevado —puesto que estaba cerca de la cima de la montaña cósmica—, no fue sumergida por el diluvio. Un texto rabínico dice: «La tierra de Israel no fue anegada por el diluvio»[34]. Para los cristianos, el Gólgota se hallaba en el centro del mundo, pues era la cima de la montaña cósmica y a un mismo tiempo el lugar donde Adán fue creado y enterrado. Y así la sangre del Salvador cae encima del cráneo de Adán, inhumado al pie mismo de la cruz, y lo rescata[35]. La creencia según la cual el Gólgota se encuentra en el centro del mundo se ha conservado hasta en el folklore de los cristianos de Oriente (por ejemplo, entre los de Rusia Menor)[36].
b) Los nombres de los templos y de las torres sagradas babilónicos son testimonio de su asimilación a la montaña cósmica: «Monte de la Casa», «Casa del Monte de todas las tierras», «Monte de las Tempestades», «Lazo entre el cielo y la tierra», etc.[37]. Un cilindro del tiempo del rey Gudea dice que «la cámara [del dios] que él [el rey] construyó era igual al monte cósmico»[38]. Cada ciudad oriental se hallaba en el centro del mundo. Babilonia era una Bab-ilani, una ‘puerta de los dioses’, pues ahí era donde los dioses bajaban a la tierra. En la capital del soberano chino perfecto, el gnomon no debe hacer sombra el día del solsticio de verano a mediodía. Dich capital se halla, en efecto, en el centro del universo, cerca del árbol milagroso «Palo enhiesto» (kien mu), donde se entrecruzan las tres zonas cósmicas: cielo, tierra e infierno[39]. El templo de Barabudur es también una imagen del cosmos, y está construido como una montaña artificial (como lo eran los zigurat). Al escalarlo, el peregrino se acerca al centro del mundo, y, en la azotea superior, realiza una ruptura de nivel, transcendiendo el espacio profano, heterogéneo, y penetrando en una «región pura». Las ciudades y los lugares santos están asimilados a las cimas de las montañas cósmicas. Por eso Jerusalén y Sión no fueron sumergidas por el diluvio. Por otro lado, según la tradición islámica, el lugar más elevado de la tierra es la Kaaba, porque «la estrella polar testimonia que se halla frente al centro del cielo»[40].
c) En fin, como consecuencia de su situación en el centro del cosmos, el templo o la ciudad sagrada son siempre el punto de encuentro de las tres regiones cósmicas: cielo, tierra e infierno. Dur-an-ki, ‘lazo entre el cielo y la tierra’, era el nombre de los santuarios de Nippur, Larsa y sin duda Sippar[41]. Babilonia tenía multitud de nombres, entre los cuales se cuentan: «Casa de la base del cielo y de la tierra», «Lazo entre el cielo y la tierra»[42]. Pero siempre era en Babilonia donde se cumplía el enlace entre la tierra y las regiones inferiores, pues la ciudad había sido construida sobre bab-apso, la «Puerta de apsu»[43]; apsu designa las aguas del caos anterior a la creación. Encontramos esa misma tradición entre los hebreos. La roca de Jerusalén penetraba profundamente en las aguas subterráneas (tehom). En elMichna se dice que el templo se encuentra justo encima de tehom (equivalente hebraico de apsu). Y así como Babilonia tenía la «puerta de apsu», la roca del templo de Jerusalén cerraba la «boca deltehom»[44]. Concepciones similares se encuentran en el mundo indoeuropeo. Entre los romanos, por ejemplo, el mundus —es decir, el surco que se trazaba en torno al lugar donde había de fundarse una ciudad— constituía el punto de encuentro entre las regiones inferiores y el mundo terrestre. «Cuando elmundus está abierto, es la puerta de las tristes divinidades infernales la que está abierta», manifiesta Varrón[45]. El templo itálico era la zona de intersección de los mundos superiores (divino), terrestre y subterráneo.
La cima de la montaña cósmica no sólo es el punto más alto de la tierra; es también el ombligo de la tierra, el punto donde la creación comenzó. Ocurre que incluso las tradiciones cosmológicas expresan el simbolismo del centro en términos tales que se dirían extraídos de la embriología. «El Santísimo creó el mundo como un embrión. Así como el embrión crece a partir del ombligo, así Dios empezó a crear el mundo por el ombligo y de ahí se difundió en todas direcciones»[46]. Yoma afirma: «el mundo fue creado comenzando por Sióm»[47]. En el Rig-Veda (por ejemplo, X, 149), el universo está concebido como si hubiera comenzado a extenderse de un punto central[48]. La creación del hombre, réplica de la cosmogonía, ocurre igualmente en un punto central, en el centro del mundo. Según la tradición mesopotámica, el hombre fue hecho en el «ombligo de la tierra», en UZU (carne), SAR (lazo), KI (lugar, tierra), donde se encuentra también Dur-an-ki, el «lazo entre el cielo y la tierra»[49]. Ormuz crea el buey primordial, Evagdath, así como el hombre primordial, Gajomard, en el centro del mundo[50]. El paraíso en que Adán fue creado a partir del limo se halla, naturalmente, en el centro del cosmos. El paraíso era el «ombligo de la tierra», y, según una tradición siria, se hallaba «en una montaña más alta que todas las demás»[51]. Según el libro sirio La Caverna de los Tesoros, Adán fue creado en el centro dela tierra, en el lugar mismo donde había de levantarse más tarde la cruz de Jesús[52]. Las mismas tradiciones han sido conservadas por el judaísmo[53] El apocalipsis judaico y la midrash precisan que Adán fue hecho en Jerusalén[54]. Como Adán fue inhumado en el mismo lugar en que fue creado, es decir, en el centro del mundo, en el Gólgota, la sangre del Salvador —como ya lo hemos visto— lo rescatará también.
El simbolismo del centro es considerablemente más complejo, pero los diversos aspectos que del mismo acabamos de repasar bastarán a nuestro propósito. Añadiremos tan sólo que el mismo simbolismo ha sobrevivido en el mundo occidental hasta casi la Edad Moderna. La viejísima concepción del templo como imago mundi, la idea del santuario que reproduce en su esencia el universo, se ha transmitido a la arquitectura sacra de la Europa cristiana: la basílica de los primeros siglos de nuestra era, así como la catedral de la Edad Media, reproduce simbólicamente la Jerusalén celestial[55]. En lo que se refiere a los simbolismos de la montaña, la ascensión y la «búsqueda del centro» abundan en toda la literatura medieval y aparecen, aunque tan sólo de forma alusiva, en ciertas producciones literarias de los últimos siglos[56].
Repetición de la cosmogonía
El «centro» es, pues, la zona de lo sagrado por excelencia, la de la realidad absoluta. Todos los demás símbolos de la realidad absoluta (Árboles de Vida y de la Inortalidad, Fuente de Juvencia, etc.) sehallan igualmente en un centro. El camino que lleva al centro es un «camino difícil» (durohana), y eso se verifica en todos los niveles de lo real: circunvoluciones dificultosas de un templo (como el de Barabudur); peregrinación a los lugares santos (La Meca, Hardwuar, Jerusalén, etc.); peregrinaciones cargadas de peligros de las expediciones heroicas del Vellocino de Oro, de las Manzanas de Oro, de la Hierba de Vida, etc.; extravíos en el laberinto; dificultades del que busca el camino hacia el yo, hacia el «centro» de su ser, etc. El camino es arduo, está sembrado de peligros, porque, de hecho, es un rito del paso de lo profano a lo sagrado; de lo efímero y lo ilusorio a la realidad y la eternidad; de la muerte a la vida; del hombre a la divinidad. El acceso al «centro» equivale a una consagración, a una iniciación; a una existencia, ayer profana e ilusoria, le sucede ahora una nueva existencia real, duradera y eficaz.
Si mediante el acto de la creación se cumple el peso de lo no manifestado a lo manifestado o, hablando en términos cosmológicos, del caos al cosmos; si la creación, en toda la extensión de su objeto, se efectuó a partir de un «centro»; si, en consecuencia, todas las variedades del ser, de lo inanimado a lo viviente, sólo pueden alcanzar la existencia en un área sagrada por excelencia, entonces se aclaran maravillosamente para nosotros el simbolismo de las ciudades sagradas («centros del mundo»), las teorías geománticas que presiden la fundación de las ciudades, las concepciones que justifican los ritos de su construcción. Al estudio de esos ritos de construcción y de las teorías que ellos implican hemos consagrado una obra anterior[*]; a ella remitimos al lector. Sólo recordaremos dos proposiciones importantes:
1.ª, toda creación repite el acto cosmogónico por excelencia: la creación del mundo;
2.ª, en consecuencia, todo lo fundado lo es en el centro del mundo (puesto que, como sabemos, la creación misma se efectuó a partir de un centro).
Entre la multitud de ejemplos que tenemos a mano elegiremos uno solo, interesante también por otras razones que volverán a traerlo en nuestra exposición. En la India, «antes de colocar una sola piedra…, el astrólogo indica el punto de los cimientos que se halla encima de la serpiente que sostiene al mundo. El maestro albañil labra una estatua de madera de un árbol jadira, y la hunde en el suelo, golpeándola con un coco, exactamente en el punto designado, para fijar bien la cabeza de la serpiente»[57]. Encima de la estaca se coloca una piedra de base (padmacila). La piedra de ángulo se halla así exactamente en el «centro del mundo». Pero el acto de fundación repite a un mismo tiempo el acto cosmogónico, pues «fijar», clavar la estatua en la cabeza de la serpiente, es imitar la hazaña primordial de Soma[58] o de Indra, cuando este último «hirió a la serpiente en su cueva»[59], cuando su rayo le «cortó la cabeza»[60]. La serpiente simboliza el caos, lo amorfo no manifestado. Indra encuentra a Vritra[61] no dividida (aparvan), no despierta (abudhyam), dormida (abudhyamánam), sumida en el sueño más profundo (sushupánam), tendida (acayanam). Fulminarla y decapitarla equivale al acto de creación, con el paso de lo no manifestado a lo manifestado, de lo amorfo a lo formal. Vritra había confiscado las Aguas y las guardaba en la cavidad de las montañas. Esto quiere decir: 1.°, o que Vritra era el Señor absoluto —como lo era Tiamat o cualquier otra divinidad ofidia— de todo el caos anterior a la creación; 2.°, o bien que la gran serpiente, al guardar las aguas para ella sola, había dejado al mundo entero asolado por la sequía. El sentido no se altera, ya sea que esa confiscación ocurriera antes del acto de la creación o después de la formación del mundo: Vritra «impide»[*] que el mundo se haga, o dure. Símbolo de lo no manifestado, de lo latente o de lo amorfo, Vritra representa al caos anterior ala creación.
En otra obra, Commentaires à la Légende du Maître Manole, hemos intentado explicar los ritos de construcciones como imitaciones del acto cosmogónico. La teoría que esos ritos implican se resume así: nada puede durar si no está «animado», si no está dotado, por un sacrificio, de un «alma»; el prototipo del rito de construcción es el sacrificio que se hizo al fundar el mundo. A decir verdad, en ciertas cosmogonías arcaicas el mundo nació por el sacrificio de un monstruo primordial, símbolo del caos (Tiamat), por el de un macroántropo cósmico (Ymir, Pan’Ku, Purusha). Para asegurar la realidad y laduración de una construcción se repite el acto divino de la construcción ejemplar: la creación de los mundos y del hombre. Previamente se obtiene la «realidad» del lugar mediante la consagración del terreno, es decir, por su transformación en un «centro»; luego, la validez del acto de construcción se confirma mediante la repetición del sacrificio divino. Naturalmente, la consagración del «centro» se hace en un espacio cualitativamente distinto del espacio profano. Por la paradoja del rito, todo espacio consagrado coincide con el centro del mundo, así como el tiempo de un ritual cualquiera coincide con el tiempo mítico del «principio». Por la repetición del acto cosmogónico, el tiempo concreto, en el cual se efectúa la construcción, se proyecta en el tiempo mítico, in illo tempore en que se produjo la fundación del mundo. Así quedan aseguradas la realidad y la duración de una construcción, no sólo por la transformación del espacio profano en un espacio transcendente («el centro»), sino también por la transformación del tiempo concreto en tiempo mítico. Un ritual cualquiera, como ya tendremos ocasión de ver, se desarrolla no sólo en un espacio consagrado, es decir, esencialmente distinto del espacio profano, sino además en un «tiempo sagrado», «en aquel tiempo» (in illo tempore, ab origine), es decir, cuando el ritual fue llevado a cabo por vez primera por un dios, un antepasado o un héroe.
Modelos divinos de los rituales
Todo ritual tiene un modelo divino, un arquetipo; el hecho es suficientemente conocido para que nos baste con recordar algunos ejemplos: «Debemos hacer lo que los dioses hicieron al principio»[62]. «Así hicieron los dioses; así hacen los hombres»[63]. Este adagio hindú resume toda la teoría subyacente en los ritos de todos los países. Encontramos esta teoría tanto en los pueblos llamados «primitivos» como en las culturas evolucionadas. Los aborígenes del sudeste de Australia, por ejemplo, practican la circuncisión con un cuchillo de piedra porque así se lo enseñaron sus antepasados míticos[64]; los negros amazulúes hacen lo mismo, porque Unkulunkulu (héroe civilizador) decretó in illo tempore: «Los hombres deben estar circuncisos para no ser semejantes a los niños»[65]. La ceremonia Hako de los indios paunis fue revelada a los sacerdotes por Tirawa, el Dios supremo, al principio de los tiempos. Entre los sajalaves de Madagascar, «todas las costumbres y ceremonias familiares, sociales, nacionales, religiosas, deben ser observadas conforme al lilindraza, es decir, a las costumbres establecidas y a las leyes no escritas heredadas de los antepasados…»[66]. Es inútil multiplicar los ejemplos: se considera que los actos religiosos han sido fundados por los dioses, héroes civilizados o antepasados míticos[67]. Dicho sea de paso, entre los «primitivos» no sólo los rituales tienen su modelo mítico, sino que cualquier acción humana adquiere su eficacia en la medida en que repite exactamente una acción llevada a cabo en el comienzo de los tiempos por un dios, un héroe o un antepasado. Al final del presente capítulo volveremos sobre esas acciones ejemplares que los hombres no hacen más que repetir sin cesar.
Decíamos, no obstante, que semejante «teoría» no justifica el ritual solamente en las culturas «primitivas». En el Egipto de los últimos siglos, por ejemplo, el poder del rito y del verbo que poseían los sacerdotes se debía a que aquéllos eran imitación de la hazaña primordial del dios Thot, que había creado el mundo por la fuerza de su Verbo. La tradición irania sabe que las fiestas religiosas fueron instauradas por Ormuz para conmemorar los actos de la Creación del Cosmos, la cual duró un año. Al final de cada período, que representaba respectivamente la creación del cielo, de las aguas, de la tierra, de las plantas, de los animales y del hombre, Ormuz descansaba cinco días, instaurando así las principales fiestas mazdeanas[68].
El hombre no hace más que repetir el acto de la creación; su calendario religioso conmemora en el espacio de un año todas las fases cosmogónicas que ocurrieron ab origine. De hecho, el año sagrado repite sin cesar la creación, el hombre es contemporáneo de la cosmogonía y de la antropogonía, porque el ritual lo proyecta a la época mítica del comienzo. Una bacante imita mediante sus ritos orgiásticos el drama patético de Dioniso: un órfico repite a través de su ceremonial de iniciación las hazañas originales de Orfeo, etc. El sabat judeocristiano es también una imitatio Dei. El descanso del sabat reproduce el acto primordial del Señor, pues el séptimo día de la creación fue cuando Dios «reposó de todas las obras que había hecho»[69]. El mensaje del Salvador es en primer lugar un ejemplo que debe ser imitado. Después de lavar los pies a sus apóstoles, Jesús les dice: «Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho a vosotros, vosotros también hagáis»[70]. La humildad no es sino una virtud; pero la humildad que se ejerce siguiendo el ejemplo del Salvador es un acto religioso y un medio de salvación: «… Que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado…»[71]. Ese amor cristiano está consagrado por el ejemplo de Jesús. Su práctica actual anula el pecado de la condición humana y diviniza al hombre. El que cree en Jesús puede hacer lo que Él hizo; sus límites y sus impotencias quedan abolidos. «… El que en mí cree, él también hará las obras que yo hago»[72]. La liturgia es precisamente una conmemoración de la vida y de la Pasión del Salvador. Más adelante veremos que esa conmemoración es, de hecho, una reactualización de «aquel tiempo».
Los ritos matrimoniales tienen también un modelo divino, y el casamiento humano reproduce la hierogamia, más particularmente la unión entre el cielo y la tierra. «Yo soy el cielo —dice el marido—, tú eres la tierra» (dyaur aham, pritiví tvam; Brhadararanyaka Upanisad, VI, 4, 20). En el Atharva Veda(XIV, 2, 71) el casado y la casada se asimilan al cielo y a la tierra, mientras que en otro himno[73] cada acción nupcial está justificada por un prototipo de los tiempos míticos: «Como Agni tomó la mano derecha de esta tierra, así te tomo la mano… que el dios Savitar te coja de la mano… Tvashtar ha dispuesto su ropa, para estar hermosa, según la instrucción de Brhaspati y de los Poetas. ¡Quieran Savitar y Bhaga adornar a esta mujer de hijos, como hicieron con la Hija del Sol!»[74]. En el ritual de la procreación, transmitido por la Brhadararanyaka Upanisad, el acto generador se convierte en una hierogamia de proporciones cósmicas que moviliza a todo un grupo de dioses: «Que Visnu prepare la matriz, que Tvashtar prepare las formas, que Prajapati vierta, que Dhatar deposite en ti el germen» (VI, 4, 21). Dido celebra su casamiento con Eneas en medio de una violenta tempestad[75]; la unión de éstos coincide con la de los elementos; el cielo abraza a su esposa, dispensando la lluvia fertilizante. En Grecia los ritos matrimoniales imitaban el ejemplo de Zeus, que se unió secretamente con Hera[76]. Diodoro de Sicilia (V, 72, 4) nos asegura que la hierogamia cretense era imitada por los habitantes de la isla; en otros términos, la unión matrimonial hallaba justificación en un acontecimiento primordial que ocurrió «en aquel tiempo».
Lo que interesa destacar es la estructura cosmogónica de todos estos ritos matrimoniales; no se trata tan sólo de imitar un modelo ejemplar, la hierogamia entre el cielo y la tierra; se tienen en cuenta sobre todo los resultados de esta hierogamia, es decir, la creación cósmica. Por eso, cuando en Polinesia una mujer estéril desea ser fecundada, imita el gesto ejemplar de la Madre Primordial, que, in illo tempore, fue tendida en la tierra por el Gran Dios, lo. En esta ocasión se relata también el mito cosmogónico. Por el contrario, cuando se trata del divorcio, se entona una encantación, en la cual se invoca la «separación del cielo y de la tierra»[77]. La narración ritual del mito cosmogónico, con ocasión de los casamientos, continúa utilizándose en numerosos pueblos; más tarde volveremos sobre ellos. Precisemos ahora que el mito cosmogónico sirve de modelo ejemplar no sólo en las ceremonias matrimoniales, sino también en cualquier otra ceremonia que tenga como finalidad la restauración de la plenitud integra por eso se narra el mito de la creación del mundo cuando se trata de curaciones, fecundidad, alumbramiento, trabajos agrícolas, etc. La cosmogonía representa la creación por excelencia.
Deméter se unió a Jasón sobre la tierra recientemente sembrada, al principio de la primavera[78]. El sentido de esa unión es claro: contribuye a promover la fertilidad del suelo, el prodigioso impulso de las fuerzas de creación telúrica. Ésta era una costumbre bastante frecuente, hasta el siglo pasado, en el norte y el centro de Europa (testigo de ello son las costumbres de unión simbólica de las parejas en los campos[79]). En China, las jóvenes parejas iban en primavera a unirse sobre el césped, para estimular la «regeneración cósmica» y la «germinación universal»: en efecto, toda unión humana encuentra su modelo y su justificación en la hierogamia, la unión cósmica de los elementos. El libro IV de Li Chi, el Yue Ling(«Libro de las prescripciones mensuales»), establece que las esposas deben presentarse al emperador para cohabitar con él el primer mes de la primavera, cuando se oye el trueno. El ejemplo cósmico es seguido también por el soberano y por todo el pueblo. La unión marital es un rito incorporado al rito cósmico, que adquiere su validez gracias a dicha integración.
Todo el simbolismo paleooriental del casamiento puede explicarse por medio de modelos celestes. Los sumerios celebraban la unión de los elementos el día de Año Nuevo; en todo el Oriente antiguo, ese mismo día es señalado tanto por el mito de la hierogamia como por los ritos de la unión del rey con la diosa. Es en el día de Año Nuevo cuando Ishtar se acuesta en compañía de Tammuz, y cuando el rey reproduce esa hierogamia mítica cumpliendo la unión ritual con la diosa (es decir, con la hieródula que la representa en la tierra)[80], en una cámara secreta del templo, en la que se halla el lecho nupcial de la diosa. La unión divina asegura la fecundidad terrestre; cuando Ninlil se une con Enlil, la lluvia empieza a caer[81]. Esa misma fecundidad queda asegurada por la unión ceremonial del rey, la de las parejas en la tierra, etc. El mundo se regenera cada vez que imita la hierogamia, es decir, cada vez que se lleva a cabo la unión matrimonial. El término alemán Hochzeit deriva de Hochgezit, fiesta de Año Nuevo. El casamiento regenera al «año» y por consiguiente confiere la fecundidad, la opulencia y la felicidad.
La asimilación del acto sexual y del trabajo de los campos es frecuente en numerosas culturas[*]. En Catapatha Brahmana, VII, 2, 2, 5, se asimila la tierra al órgano generador femenino (yoni) y la semilla al semen virile. «Vuestras mujeres, son vuestras como la tierra»[82]. La mayoría de las orgías colectivas encuentran justificación ritual en la promoción de las fuerzas de la vegetación: se verifican en ciertas épocas críticas del año, cuando las simientes germinan o cuando las cosechas maduran, etc., y siempre tienen una hierogamia por modelo mítico. Tal es, por ejemplo, la orgía practicada por la tribu Ewe (África Occidental) en el momento en que la cebada comienza a germinar; la orgía se legitima por una hierogamia (las jóvenes son ofrecidas al dios Pitón)[83]. Volvemos a encontrar esa misma legitimación entre los pueblos Oraon: la orgía de éstos se efectúa en mayo, en el momento de la unión del dios Sol con la diosa Tierra[84]. Todos esos excesos orgiásticos hallan de uno u otro modo su justificación en un acto cósmico o biocósmico, regeneración del año, época crítica de la cosecha, etc. Los mozos que desfilaban desnudos por las calles de Roma durante las Floralias (27 de abril), o tocaban la mano a las mujeres en ocasión delas Lupercales, con el fin de conjurar la esterilidad de éstas, las libertades permitidas con motivo de la fiesta Holi en toda la India, el libertinaje que era regla en Europa central y septentrional cuando se celebraban las fiestas de la cosecha, y que tanto dio que hacer a las autoridades eclesiásticas[85]; todas esas manifestaciones tenían también un prototipo suprahumano y tendían a instaurar la fertilidad y la opulencia universales. (Para la significación cosmológica de la «orgía», véase el capítulo 2.)
Es indiferente, para el fin que perseguimos con el presente estudio, saber en qué medida los ritos matrimoniales y la orgía crearon los mitos que los justifican. Lo que importa es el hecho de que tanto la orgía como el casamiento constituían rituales que imitaban actos divinos o ciertos episodios del drama sagrado del cosmos; lo que importa es dicha legitimación de los actos humanos por un modelo extrahumano. El hecho de que comprobemos que el mito ha seguido algunas veces al rito —por ejemplo, las uniones ceremoniales preconyugales fueron anteriores a la aparición del mito de las relaciones preconyugales entre Hera y Zeus, mito que les sirvió de justificación— no hace disminuir en nada el carácter sagrado del ritual. El mito sólo es tardío en cuanto fórmula: pero en contenido es arcaico y se refiere a sacramentos, es decir, a actos que presuponen una realidad absoluta, extrahumana.
Arquetipos de las actividades «profanas»
Utilizando una fórmula sumaria, podría decirse que el mundo arcaico ignora las actividades «profanas»: toda acción dotada de un sentido preciso —caza, pesca, agricultura, fuegos, conflictos, sexualidad, etc.— participa de un modo u otro en lo sagrado. Como veremos seguidamente, sólo son «profanas» aquellas actividades que no tienen significación mítica, es decir, que carecen de modelos ejemplares. Así puede decirse que toda actividad responsable y con una finalidad definida constituye para el mundo arcaico un ritual. Pero dado que la mayoría de estas actividades han sufrido un largo proceso de desacralización y han llegado a ser en las sociedades modernas actividades «profanas», hemos considerado oportuno agruparlas aparte.
Pasemos ahora a otro ejemplo, el de la danza. Todas las danzas han sido sagradas en su origen; en otros términos, han: tenido un modelo extrahumano. Podemos excusarnos de discutir aquí los detalles como que ese modelo haya sido a veces un animal totémico o emblemático; que sus movimientos fueran reproducidos con el fin de conjurar por la magia su presencia concreta, de multiplicarlo en número, de obtener para el hombre la incorporación al animal; que en otros casos el modelo haya sido revelado por una divinidad (por ejemplo, la pírrica, danza armada, creada por Atenea, etc.) o por un héroe (la danza de Teseo en el Laberinto); que la danza fuera ejecutada con el fin de adquirir alimentos, honrar a los muertos o asegurar el buen orden del cosmos; que se realizara en el momento de las iniciaciones, de las ceremonias magicorreligiosas, de los casamientos, etc. Lo que nos interesa es su origen extrahumano presupuesto (pues toda danza fue creada in illo tempore, en la época mítica, por un «antepasado», un animal totémico, un dios o un héroe). Los ritmos coreográficos tienen su modelo fuera de la vida profana del hombre; ya reproduzcan los movimientos del animal totémico o emblemático, o los de los astros, ya constituyan rituales por sí mismos (paso laberíntico, saltos, ademanes efectuados por medio de los instrumentos ceremoniales, etc.), una danza imita siempre un acto arquetípico o conmemora un momento mítico. En una palabra, es una repetición, y por consiguiente una reactualización de «aquel tiempo».
Luchas, conflictos, guerras, tienen la mayor parte de las veces una causa y una función rituales. Es una oposición estimulante entre las dos mitades del clan, o una lucha entre los representantes de dos divinidades (por ejemplo, en Egipto, el combate entre dos grupos que representaban a Osiris y a Seth), pero siempre conmemora un episodio del drama cósmico y divino. En ningún caso pueden explicarse la guerra o el duelo por motivos racionalistas. Hocart señaló muy justamente el papel ritual delas hostilidades[86]. Cada vez que el conflicto se repite, hay imitación de un modelo arquetípico. En la tradición nórdica, el primer duelo ocurrió cuando Thor, provocado por el gigante Hrugner, encontró a éste en la «frontera» y lo venció en combate singular. Vuelve a encontrarse el mismo motivo en la mitología indoeuropea, y Georges Dumézil[87] tiene razón al considerarlo como una versión tardía, pero sin embargo auténtica, del escenario muy antiguo de una iniciación militar. El joven guerrero había de reproducir el combate entre Thor y Hrugner; en efecto, la iniciación militar consiste en un acto de valentía, cuyo prototipo mítico es dar muerte a un monstruo tricéfalo. Los frenéticos berserkires, guerreros feroces, repetían con toda exactitud el estado de furia sagrada (wut, ménos, furor) del modelo primordial.
La ceremonia hindú de la consagración de un rey, el rajasuya, «no es más que la reproducción terrestre de la antigua consagración que Varuna, el primer soberano, hizo en su provecho: los Brahmanalo repiten hasta la saciedad… A lo largo delas explicaciones rituales vuelve, fastidiosa pero instructiva, la afirmación de que si el rey cumple tal o cual acción es porque en el alba de los tiempos, el día de su consagración, Varuna la llevó a cabo»[88] Y ese mismo mecanismo puede descubrirse en todas las demás tradiciones, en la medida en que la documentación que poseemos nos lo permite (cf. las obras clásicas de Moret sobre el carácter sagrado de la realeza egipcia, y de Labat sobre la realeza asiriobabilónica). Los rituales de construcción repiten el acto primordial de la construcción cosmogónica. El sacrificio que se ejecuta cuando se edifica una casa (una iglesia, un puente, etc.) no es sino la imitación en el plano humano del sacrificio primordial celebrado in illo tempore para dar nacimiento al mundo (véase capítulo 2).
El valor mágico y farmacéutico de ciertas hierbas se debe también a un prototipo celeste dela planta o al hecho de que ésta fue cogida por primera vez por un dios. Ninguna planta es preciosa en sí misma, sino solamente por su participación en un arquetipo o por la repetición de ciertos ademanes y palabras que, aislando a la planta de la especie profana, la consagra. Así dos fórmulas de encantamiento anglosajonas del siglo xv1, que era costumbre pronunciar cuando se recogían las hierbas medicinales, precisan el origen de su virtud terapéutica: crecieron por primera vez (es decir, ab origine) en el monte sagrado del Calvario (en el «centro» de la tierra): «Salve, oh hierba santa que crece en la tierra, primero te encontraste en el monte del Calvario, eres buena para toda clase de heridas; en el nombre del dulce Jesús, te cojo» (1584).
«Eres santa, Verbena, porque creces en la tierra, pues primero te encontraron en el monte del Calvario. Curaste a nuestro Redentor Jesucristo y cerraste sus heridas sangrantes; en el nombre [del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo] te cojo»[89] Se atribuye la eficacia de esas hierbas al hecho de que su prototipo fue descubierto en un momento cósmico decisivo («en aquel tiempo») en el monte del Calvario. Recibieron su consagración por haber curado las heridas del Redentor. La eficacia de las hierbas recogidas sólo vale en cuanto quien las coge repite ese acto primordial de la curación. Por eso una antigua fórmula de encantamiento dice: «Vamos a coger hierbas para ponerlas sobre las heridas del Salvador»[90].
Esas fórmulas de magia popular cristiana siguen una antigua tradición. En la India, por ejemplo, la hierba Kapitthaka (Feronia elephanthum) cura la impotencia sexual, pues, ab origine, el Grandharva la utilizó para devolver a Varuna su virilidad. Por consiguiente, la recolección ritual de la hierba es, efectivamente, una repetición del acto del Grandharva. «A ti, hierba que el Grandharva arrancó para Varuna cuando éste perdió su virilidad, a ti te arrancamos»[91]. Una larga invocación que figura en el Papiro de París[92] indica el estatuto excepcional de la hierba recogida: «Has sido sembrada por Cronos, recibida por Hera, conservada por Amón, parida por Isis, alimentada por Zeus lluvioso; has crecido gracias al Sol y al rocío…». Para los cristianos, las hierbas medicinales debían su eficiencia al hecho de haber sido halladas por vez primera en el monte Calvario. Para los antiguos, las hierbas debían su virtud a que habían sido descubiertas por primera vez por los dioses. «Betónica, tú fuiste descubierta por primera vez por Esculapio, o por el centauro Quirón…», tal es la invocación recomendada por un tratado de herborística[93].
Sería fastidioso —y hasta inútil para el designio de este ensayo— recordar los prototipos míticos de todas las actividades humanas. El hecho de que la justicia humana, por ejemplo, que está fundada en la idea de «ley», tiene un modelo celeste y transcendente en las normas cósmicas (tao, artha, rta, tzedek, themis, etc.) es demasiado conocido para que insistamos en él. También es una característica de las estéticas arcaicas el que «las obras del arte humano sean imitaciones de las del arte divino»[94] e incluso un leit-motiv de las estéticas arcaicas que los estudios de Ananda K. Coomaraswamy han puesto en evidencia admirablemente[95]. Es interesante observar que aun el estado de beatitud, la eudaimonia, es una imitación de la condición divina, para no hablar de las diversas suertes de entusiasmos creados en el alma del hombre por la repetición de ciertos actos realizados por los dioses in illo tempore (orgía dionisíaca, etc.): «La actividad de Dios, cuya beatitud supera todo, espuramente contemplativa, y entre las actividades humanas la más venturosa de todas es la que más se acerca a la actividad divina»[96]«hacerse tan parecido a Dios como posible sea»[97], haec hominis est perfectio, similitudo Dei (Santo Tomás de Aquino).
Debemos agregar que, para las sociedades tradicionales, todos los actos importantes de la vida corriente han sido revelados ab origine por dioses o héroes. Los hombres no hacen sino repetir infinitamente esos gestos ejemplares y paradigmáticos. La tribu australiana yuin sabe que Daramulun, «All Father», inventó, especialmente para ella, todos los instrumentos y todas las armas que ella ha utilizado hasta ahora[98]. Asimismo, la tribu kurnai sabe que Munganngaua, el Ser Supremo, vivió cerca de ella, en la tierra, al principio de los tiempos, a fin de enseñarle cómo fabricar los instrumentos de trabajo, las barcas, las armas, «en una palabra, todos los oficios que conoce»[99]. En Nueva Guinea, numerosos mitos hablan de largos viajes por mar, proveyendo así «modelos a los navegantes actuales», y también modelos para todas las demás actividades, «ya se trate de amor, de guerra, de pesca, de producir la lluvia o de cualquier otra cosa… El relato suministra precedentes para los diferentes momentos de la construcción de un barco, para los tabúes sexuales que ésta implica, etc.»[100]. Cuando un capitán se hace a la mar, personifica al héroe mítico Aori. «Lleva el traje que Aori vestía, según el mito; como él, tiene la cara ennegrecida, y en los cabellos un love semejante al que Aori quitó de la cabeza de Iviri. Baila en la cubierta y abre los brazos como Aori desplegaba sus alas… Un pescador me dice que cuando iba a capturar peces (con su arco) se consideraba el propio Kivavia. No imploraba el favor y la ayuda de ese héroe mítico: se identificaba con él»[101].
Ese simbolismo de los precedentes míticos se encuentra igualmente en otras culturas primitivas. Respecto de los karuks de California, J. P. Harrington escribe: «El karuk hacía lo que hacía porque se creía que los ikxareyavs habían dado el ejemplo en los tiempos míticos. Esos ikxareyavs eran las gentes que vivían en América antes de la llegada de los indios. Los karuks modernos, como no saben de qué modo explicar esa palabra, proponen traducciones como “los príncipes”, “los jefes”, “los ángeles”… No quedaron con ellos más que el tiempo necesario para dar a conocer y poner en ejecución todas las costumbres, diciendo cada vez a los karuks: “Así harán los humanos”. Sus actos y sus palabras son aún hoy referidas y citadas en las fórmulas mágicas de los karuks»[102].
El potlach, ese curioso sistema de comercio ritual que se halla en el noreste de América, al que Marcel Mauss consagró un estudio célebre (Essai sur le don, forme arcaïque de l’echange), no es más que la repetición de una costumbre introducida por los antepasados en la época mítica. Los ejemplos podían multiplicarse fácilmente[103].
Los mitos y la historia
Cada uno de los ejemplos citados en el presente capítulo nos revela la misma concepción ontológica «primitiva»: un objeto o un acto no es real más que en la medida en que imita o repite un arquetipo. Así la realidad se adquiere exclusivamente por repetición o participación; todo lo que no tiene un modelo ejemplar está «desprovisto de sentido», es decir, carece de realidad. Los hombres tendrían, pues, la tendencia a hacerse arquetípicos y paradigmáticos. Esta tendencia puede parecer paradójica, en el sentido de que el hombre de las culturas tradicionales no se reconoce como real sino en la medida en que deja de ser él mismo (para un observador moderno) y se contenta con imitar y repetir los actos de otro. En otros términos, no se reconoce como real, es decir, como «verdaderamente él mismo» sino en la medida en que deja precisamente de serlo. Sería, pues, posible decir que esa ontología «primitiva» tiene una estructura platónica, y Platón podría ser considerado en este caso como el filósofo por excelencia de la «mentalidad primitiva», o sea como el pensador que consiguió valorar filosóficamente los modos de existencia y de comportamientos de la humanidad arcaica. Evidentemente, la «originalidad» de su genio filosófico no desmerece por ello; pues el gran mérito de Platón sigue siendo su esfuerzo por justificar teóricamente esa visión de la humanidad arcaica, empleando los medios dialécticos que la espiritualidad de su tiempo ponía a su disposición.
Pero nuestro interés no se dirige a ese aspecto de la filosofía platónica; apunta a la ontología arcaica. Reconocer la estructura platónica de esa ontología no nos llevaría muy lejos. Mucho más importante es la segunda conclusión que se desprende del análisis de los hechos citados en las páginas precedentes, a saber, la abolición del tiempo por la imitación de los arquetipos y por la repetición de los gestos paradigmáticos. Un sacrificio, por ejemplo, no sólo reproduce exactamente el sacrificio inicial revelado por un dios ab origine, al principio, sino que sucede en ese mismo momento mítico primordial; en otras palabras: todo sacrificio repite el sacrificio inicial y coincide con él. Todos los sacrificios se cumplen en el mismo instante mítico del comienzo; por la paradoja del rito, el tiempo profano y la duración quedan suspendidos. Y lo mismo ocurre con todas las repeticiones, es decir, con todas las imitaciones de los arquetipos; por esa imitación el hombre es proyectado a la época mítica en que los arquetipos fueron revelados por vez primera. Percibimos, pues, un segundo aspecto de la ontología primitiva; en la medida en que un acto (o un objeto) adquiere cierta realidad por la repetición de los gestos paradigmáticos, y solamente por eso hay abolición implícita del tiempo profano, de la duración, de la «historia», y el que reproduce el hecho ejemplar se ve así transportado a la época mítica en que sobrevino la revelación de esa acción ejemplar.
La abolición del tiempo profano y la proyección del hombre en el tiempo mítico no se reproducen, naturalmente, sino en los intervalos esenciales, es decir, aquellos en que el hombre es verdaderamente él mismo en el momento de los rituales o de los actos importantes (alimentación, generación, ceremonias, caza, pesca, guerra, trabajo, etc.). El resto de su vida se pasa en el tiempo profano y desprovisto de significación: en el «devenir». Los textos brahmánicos ponen muy claramente de manifiesto la heterogeneidad de los dos tiempos, el sagrado y el profano, de la modalidad de los dioses ligada a la «inmortalidad» y de la del hombre ligada a la «muerte». En la medida en que repite el sacrificio arquetípico, el sacrificante en plena operación ceremonial abandona el mundo profano de los mortales y se incorpora al mundo divino de los inmortales. Por lo demás, lo declara en estos términos: «He alcanzado el cielo, los dioses; ¡me he hecho inmortal!»[104].
Si entonces bajara sin cierta preparación al mundo profano, que abandonó durante el rito, moriría de golpe; por eso son indispensables ciertos ritos de desacralización para reintegrar al sacrificante al tiempo profano. Lo mismo sucede durante la unión sexual ceremonial; el hombre deja de vivir en el tiempo profano y desprovisto de sentido, puesto que imita a un arquetipo divino[105]. El pescador melanesio, cuando sale al mar, se convierte en el héroe Aori y se encuentra proyectado en el tiempo mítico, en el momento en que acontece el viaje paradigmático. Así como el espacio profano es abolido por el simbolismo del Centro que proyecta cualquier templo, palacio o edificio en el mismo punto central del espacio mítico, del mismo modo cualquier acción dotada de sentido llevada a cabo por el hombre arcaico, una acción real cualquiera, es decir, una repetición cualquiera de un gesto arquetípico, suspende la duración, excluye el tiempo profano y participa del tiempo mítico.
En el capítulo venidero, cuando examinemos una serie de concepciones paralelas en relación con la generación del tiempo y el simbolismo del Año Nuevo, tendremos ocasión de comprobar que esa suspensión del tiempo profano corresponde a una necesidad profunda del hombre arcaico. Comprenderemos entonces la significación de esa necesidad, y veremos en primer término que el hombre de las culturas arcaicas soporta difícilmente la «historia» y que se esfuerza por anularla en forma periódica. Los hechos que hemos examinado en el presente capítulo adquirirán entonces otras significaciones. Pero antes de abordar el problema de la regeneración del tiempo conviene considerar desde un punto de vista diferente el mecanismo de la transformación del hombre en arquetipo mediante la repetición. Examinaremos un caso preciso; ¿en qué medida la memoria colectiva conserva el recuerdo de un acontecimiento «histórico»? Hemos visto que el guerrero, sea cual fuere, imita a un «héroe» y trata de acercarse lo más posible a ese modelo arquetípico. Veamos ahora lo que el pueblo recuerda de un personaje histórico, cuyos actos están bien atestiguados por documentos. Atacando el problema desde este ángulo damos un paso adelante, puesto que ahora se trata de una sociedad a la que, pese a ser «popular», no se la puede calificar de «primitiva».
Refirámonos, para dar un solo ejemplo, al conocido mito paradigmático del combate entre el héroe y una serpiente gigantesca, a menudo tricéfala, que a veces es reemplazada por un monstruo marino (Indra, Heracles, etc.; Marduk). Allí donde la tradición goza todavía de cierta actualidad, los grandes soberanos se consideran como los imitadores del héroe primordial: Darío se juzgaba como un nuevo Thraetaona, héroe mítico iranio de quien se decía que había dado muerte a un monstruo tricéfalo; para él —y por él— la historia era regenerada, pues, de hecho, la historia se convertía en la reactualización de un mito heroico primordial. Los adversarios del faraón eran considerados como «hijos de la ruina, de los lobos, de los perros», etc. En el texto llamado Libro de Apofis, los enemigos a quienes combate el faraón son identificados con el dragón Apofis, mientras que el faraón era asimilado al dios Ra, vencedor del dragón[106]. La misma transfiguración de la historia en mito, pero por otro medio, se halla en las visiones de los poetas hebreos. Para poder «soportar la historia», es decir, las derrotas militares y las humillaciones políticas, los hebreos interpretaban los acontecimientos contemporáneos por medio del antiquísimo mito cosmogónico-heroico que implicaba, evidentemente, la victoria provisional del dragón, pero sobre todo su muerte final a manos de un Rey-Mesías. Por tal causa la imaginación da a los reyes paganos los rasgos del dragón[107] tal es el Pompeo descrito en los Salmos de Salomón (IX, 29), el Nabucodonosor presentado por Jeremías (51, 34). Y en el Testamento de Ashen (VII, 3) el Mesías mata al dragón bajo el agua[108].
En los casos de Darío y del faraón, como en el de la tradición mesiánica de los hebreos, nos hallamos frente a la concepción de una «élite» que interpreta la historia contemporánea por medio de un mito. Se trata, pues, de una serie de acontecimientos contemporáneos que están articulados e interpretados conforme al modelo atemporal del mito heroico. Para un moderno hipercrítico, la pretensión de Darío podría significar jactancia o propaganda política, y la transformación mítica de los reyes paganos en dragones consistiría en la laboriosa invención de una minoría hebrea incapaz de soportar la «realidad histórica» y deseosa de consolarse a toda costa refugiándose en el mito y elwhishful-thinking. Lo erróneo de una interpretación tal —puesto que para nada tiene en cuenta la estructura de la mentalidad arcaica— se relaciona, entre otras cosas, con el hecho de que la memoria popular aplica una articulación y una interpretación completamente análogas a los acontecimientos y a los personajes históricos. Si bien se puede sospechar que la transformación en mito de la biografía de Alejandro Magno tiene un origen literario, y por consiguiente se la puede acusar de ser artificial, esa objeción carece de todo valor en cuanto a los documentos que más adelante mencionaremos.
Dieudonné de Gozon, tercer Gran Maestre de los caballeros de San Juan de Rodas, se hizo célebre por haber dado muerte al dragón de Malpasso. Como era natural, en la leyenda el príncipe de Gozon ha sido dotado de los atributos de San Jorge, conocido por su lucha victoriosa contra el monstruo. Es inútil precisar que el combate del príncipe de Gozon no se menciona en los documentos de su tiempo y que sólo comienza a hablarse de él unos dos siglos después del nacimiento del héroe. En otros términos: por el simple hecho de haber sido considerado como un héroe, el príncipe de Gozon fue elevado a una categoría, a la de arquetipo, en la cual ya no se han tenido en cuenta sus hazañas auténticas, históricas, sino que se le ha conferido una biografía mítica en la que era imposible omitir el combate con el monstruo reptil[109].
M. P. Caraman, en un estudio muy documentado sobre la génesis de la balada histórica, nos dice que de un acontecimiento histórico bien determinado (un invierno particularmente riguroso, mencionado en la crónica de Leunclavio, así como en otras fuentes polacas, durante el cual todo un ejército turco halló la muerte en Moldavia) no ha quedado casi nada en la balada rumana que relata esa expedición catastrófica de los turcos, pues el acontecimiento histórico ha sido transformado en un hecho mítico (Malkosch Bajá combatiendo al rey Invierno, etc.).
Esa «mitificación» de las personalidades históricas se observa de modo completamente análogo en la poesía heroica yugoslava. Marko Krajlevic, protagonista de la epopeya yugoslava, se distinguió por su valentía durante la segunda mitad del siglo XIV. Su existencia histórica no puede ponerse en duda, y hasta se conoce la fecha de su muerte (1394). Pero, una vez que ha entrado en la memoria popular, la personalidad histórica de Marko es anulada y su biografía reconstituida según normas míticas. Su madre es una Vila, un hada, del mismo modo que los héroes griegos eran hijos de una ninfa o de una náyade. También su esposa es una Vila, a la que conquista con artimaña, cuidándose de disimular bien sus alas por temor a que las encuentre, alce vuelo y lo abandone (lo que, por lo demás, ocurre en ciertas variantes de la balada, después del nacimiento de su primer hijo: cf. el mito del héroe maorí Tawhaki, a quien su mujer, un hada hajada del cielo, abandona luego de darle un hijo). Marko combate con un dragón de tres cabezas y lo mata, por analogía con el modelo arquetípico de Indra, Thraetaona, Heracles, etc.[*]. Conforme al mito de los «hermanos enemigos», él también lucha con su hermano Andrija y lo mata. Los anacronismos abundan en el ciclo de Marko, como en los demás ciclos épicos arcaicos. Muerto en 1394, Marko era ya el amigo, ya el enemigo de Juan Huniadi, que se distinguió en las guerras con los turcos alrededor de 1450. (Es interesante observar que la comparación de esos dos héroes está atestiguada en los manuscritos de las baladas épicas del siglo XVII[110] es decir, doscientos años después de la muerte de Huniadi. En los poemas épicos modernos los anacronismos son mucho más raros[111]. Los personajes que en ellos se celebran no han tenido tiempo todavía de ser transformados en héroes míticos.).
El mismo prestigio mítico aureola a otros héroes de la poesía épica yugoslava. Vukashin y Novak desposan unas hadas (Vila). Vuk (el «Dragón déspota») combate con el dragón de Jastrebac, y puede transformarse en dragón. Vuk, que reinó en el Srijem entre 1471y 1485, acude en ayuda de Lázaro y Milica, muertos alrededor de medio siglo antes. En los poemas cuya acción gravita alrededor de la primera batalla de Kosovo (1389) se habla de personajes fallecidos hacía veinte años (por ejemplo, Vukashin) o que sólo debían morir un siglo después (Erceg Stjepan). Las Vila curan a los héroes heridos, los resucitan, les predicen el porvenir, les informan delos peligros inminentes, etc., tal como, en el mito, un ser femenino ayuda y protege al héroe. Ninguna «prueba» heroica falta: clavar una manzana en el tiro con flecha y arco, saltar por encima de varios caballos, reconocer a una joven en medio de un grupo de muchachos vestidos todos del mismo modo, etc.[112].
Ciertos héroes de las byelinas rusas se asimilan muy probablemente a prototipos históricos. En las crónicas se hace mención de numerosos héroes del ciclo de Kíev, pero ahí termina su historicidad. Ni siquiera puede precisarse si el príncipe Vladímir, que constituye el centro del ciclo de Kíev, es en realidad Vladímir I, muerto en 1015, o su nieto, Vladímir II, que reinó entre 1113 y 1125. En cuanto a los grandes héroes de las byelinas de este ciclo, Svyatogor, Mikula y Volga, los elementos históricos que se conservan en sus figuras y en sus aventuras, apenas existen. Siempre acaban pareciéndose y asimilándose a los héroes de los mitos y cuentos populares. Uno de los protagonistas del ciclo de Kíev, Dobrynya Nikititch, que a veces aparece en las byelinas como sobrino de Vladímir, debe lo mejor de su fama a una hazaña puramente mítica: mata un dragón de doce cabezas. Por su parte, San Miguel de Potuka, otro héroe de las byelinas, da muerte a un dragón que estaba a punto de devorar a una joven que acababan de llevarle como ofrenda.
Asistimos en cierta medida a la metamorfosis de un personaje histórico en héroe mítico. No se trata tan sólo de elementos sobrenaturales apelados como refuerzo de su leyenda: por ejemplo, el héroe Volga del ciclo de Kíev se transforma en pájaro o en lobo, ni más ni menos que un chamán o un personaje de las antiguas leyendas; Egori viene al mundo con pies de plata, brazos de oro y la cabeza cubierta de perlas; Ilya de Murom parece más bien un gigante de los cuentos folklóricos. ¿Acaso no pretende que el cielo y la tierra se junten?, etc. Hay algo más: la mitificación de los prototipos históricos que han proporcionado protagonistas a las canciones épicas populares se han modelado según un patrón ejemplar: están hechos «a imagen y semejanza» de los héroes de los mitos antiguos. Todos se parecen, puesto que todos tienen un nacimiento milagroso y, además, por lo menos uno de sus padres es un dios. Al igual que en los cantos épicos tátaros y polinesios, los héroes emprenden un viaje al cielo o bien descienden a los infiernos.
Repetimos, el carácter histórico de los personajes evocados por la poesía épica no se pone en duda, pero su historicidad no se resiste mucho tiempo a la acción corrosiva de la mitificación. El acontecimiento histórico en sí mismo, sea cual fuere su importancia, no se conserva en la memoria popular y su recuerdo sólo enciende la imaginación poética en la medida en que ese acontecimiento histórico se acerque más al modelo mítico. En la byelina dedicada a las catástrofes de la invasión napoleónica de 1812 se olvida el papel que jugó el zar Alejandro I como jefe del ejército ruso, se ha olvidado el nombre y la importancia de Borodin, y sólo queda la figura de héroe popular de Kutuzov. En 1912, toda una brigada serbia vio cómo Marko Krajlevic ordenaba la carga contra el castillo de Prilip, el cual, desde siglos antes, había sido el feudo del héroe popular: una hazaña particularmente heroica ha bastado para que la imaginación colectiva se ampare en ella y la asimile al arquetipo tradicional de las gestas de Marko, tanto más cuanto que su propio castillo estaba en juego.
«Mith is the last —not the first— stage in the development of a hero»[113] Pero viene a confirmar la conclusión a que han llegado numerosos investigadores[114] el recuerdo de un acontecimiento histórico o de un personaje auténtico no subsiste más de dos o tres siglos en la memoria popular. Esto se debe al hecho de que la memoria popular retiene difícilmente acontecimientos «individuales» y figuras «auténticas». Funciona por medio de estructuras diferentes; categorías en lugar de acontecimientos, arquetipos en vez de personajes históricos. El personaje histórico es asimilado a su modelo mítico (héroe, etc.), mientras que el acontecimiento se incluye en la categoría de las acciones míticas (lucha contra el monstruo, hermanos enemigos, etc.). Siciertos poemas épicos conservan lo que se llama «verdad histórica», esa «verdad» no concierne casi nunca a personajes y acontecimientos precisos, sino a instituciones, costumbres, paisajes. Así, por ejemplo, como observa M. Murko, los poemas épicos serbios describen de manera suficientemente exacta la vida en la frontera austroturca y turco veneciana antes de la paz de Carlovitch en 1699[*]. Pero tales «verdades históricas» no se refieren a «personalidades» o a «acontecimientos», sino a formas tradicionales de la vida social y política (cuyo «devenir» es más lento que el «devenir» individual), en una palabra, a arquetipos.
La memoria colectiva es a histórica. Esta afirmación no implica establecer un «origen popular» de folklore ni defender la teoría de la «creación colectiva» respecto a la poesía épica. Murko, Chadwick y otros sabios han puesto en evidencia el papel dela personalidad creadora, del «artista», en la invención y el desarrollo de la poesía épica. Sólo queremos decir que —independientemente del origen delos temas folklóricos y del talento más o menos grande del creador de la poesía épica— el recuerdo de los acontecimientos históricos y de los personajes· auténticos es modificado al cabo de dos o tres siglos, a fin de que pueda entrar en el molde de la mentalidad arcaica, que no puede aceptar lo individual y sólo conserva lo ejemplar. Esa reducción de los acontecimientos a las categorías y de los individuos a los arquetipos, realizada por la conciencia de las capas populares europeas casi hasta nuestros días, se efectúa de conformidad con la ontología arcaica. Podría decirse que la memoria popular restituye al personaje histórico de los tiempos modernos su significación de imitador del arquetipo y de reproductor de las acciones arquetípicas, significación de la cual los miembros de las sociedades arcaicas han sido y continúan siendo conscientes (como lo demuestran los ejemplos citados en este capítulo), pero que ha sido olvidado, por ejemplo, por personajes como Dieudonné de Gozon o Marko Krajlevic.
A veces ocurre, raramente, que se tiene la ocasión de presenciar en vivo la transformación de un acontecimiento en mito. Poco antes de la última guerra, el folklorista rumano Constantin Brailoiu tuvo ocasión de hallar una admirable balada en un pueblecito de Maramuresh. En ella se habla de un amor trágico; el joven prometido había sido hechizado por un hada de las montañas y, pocos días antes de su matrimonio, el hada, celosa, le había arrojado desde lo alto de unas rocas. Al día siguiente, los padres habían encontrado su cuerpo y su sombrero enganchados en un árbol. Trasladaron el cadáver al pueblo, y la joven llegó a su encuentro; al ver el cuerpo inerme de su prometido entonó un canto fúnebre, lleno de alusiones mitológicas, texto litúrgico de una nostálgica belleza. Tal era el contenido de la balada. El folklorista, al registrar las variantes que había podido recoger, se interesó por la fecha en que había ocurrido la tragedia: le respondieron que se trataba de una historia muy antigua, que había ocurrido «hacía mucho tiempo». Pero, prosiguiendo su investigación, el folklorista averiguó que el suceso databa de cuarenta años antes. Acabó incluso descubriendo que la heroína estaba viva todavía. Fue a visitarla y escuchó la historia de su propia boca. En realidad era una tragedia bastante trivial: su novio, por un descuido, cayó una noche por un precipicio; no murió al instante; sus gritos fueron oídos por unos montañeses que le transportaron al pueblo donde falleció poco después. Durante el entierro, su novia, junto con otras mujeres del lugar, había repetido las lamentaciones rituales acostumbradas sin hacer la menor alusión al hada de las montañas.
Así habían bastado unos cuantos años para que, a pesar de la presencia del testigo principal, el acontecimiento se viera desprovisto de toda autenticidad histórica, para transformarse en un relato legendario: el hada celosa, el asesinato del novio, el descubrimiento del cuerpo inerme, el lamento, rico en temas mitológicos, de la prometida. Casi todo el pueblo había vivido el hecho auténtico, histórico, pero ese hecho, en tanto que tal, no les satisfacía: la muerte trágica de un joven en la víspera de su boda era algo diferente a la simple muerte por accidente; poseía un oculto sentido que sólo podía revelarse una vez integrado en la categoría mítica. La mitificación del accidente no se había limitado a la creación de una balada: se contaba la historia del hada celosa aún cuando se hablaba libremente, «prosaicamente», de la muerte del novio. Cuando el folklorista llamó la atención de los habitantes del lugar sobre la versión auténtica, éstos le respondieron que la vieja, en su dolor, había olvidado que casi había perdido la cabeza. El mito era el que contaba la verdad: la historia verdadera no era sino mentira. El mito no era, por otra parte, cierto más que en tanto que proporcionaba a la historia un tono más profundo y más rico: revelaba un destino trágico.
El carácter ahistórico de la memoria popular, la impotencia de la memoria colectiva para retener los acontecimientos y las individualidades históricas sin transformarlos en arquetipos, es decir, sin anular todas sus particularidades «históricas» y «personales», plantean una serie de problemas nuevos cuya indagación nos vemos obligados a postergar por el momento. Pero a estas alturas tenemos el derecho a preguntarnos si la importancia de los arquetipos para la conciencia del hombre arcaico y la incapacidad de la memoria popular para retener lo que no sean arquetipos no nos revelan algo más que la resistencia de la espiritualidad tradicional frente a la historia; si no nos revela la caducidad, o en todo caso el carácter secundario, de la individualidad humana en cuanto tal, individualidad cuya espontaneidad creadora constituye, en último análisis, la autenticidad y la irreversibilidad de la historia. En todo caso es notable que, por un lado, la memoria popular se niega a conservar los elementos personales, «históricos», de la biografía de un héroe, mientras que, por el otro, las experiencias místicas superiores implican una elevación última del Dios personal al Dios transpersonal. También sería instructivo comparar desde ese punto de vista las concepciones de la existencia después de la muerte, tal cual han sido elaboradas por las diversas tradiciones. La transformación del difunto en «antepasado» corresponde a la fusión del individuo en una categoría de arquetipo. En numerosas tradiciones (en Grecia, por ejemplo) las almas de los muertos ordinarios no tienen «memoria», es decir, pierden lo que puede llamarse su individualidad histórica. La transformación de los muertos en larvas, etc., significa en cierto sentido su reintegración al arquetipo impersonal del «antepasado». El hecho de que en la tradición griega sólo los héroes conservan su personalidad (es decir, su memoria) después de la muerte es de fácil comprensión: como durante su vida terrestre sólo realizó actos ejemplares, el héroe conserva el recuerdo de éstos, puesto que, desde cierto punto de vista, esos actos fueron impersonales.
Dejando a un lado las concepciones de la transformación de los muertos en «antepasados» y considerando el hecho de la muerte como una conclusión de la «historia» del individuo, no deja de ser muy natural que el recuerdo post-mortem de esa «historia» sea limitado o, en otros términos, que el recuerdo de las pasiones, de los acontecimientos, de todo lo que se vincula con la individualidad propiamente dicha, cese en un momento dado de la existencia después de la muerte. En cuanto a la objeción según la cual una supervivencia impersonal equivale a una muerte verdadera (en la medida en que sólo la personalidad y la memoria vinculada a la duración y a la historia pueden considerarse, supervivencia), únicamente es valedera desde el punto de vista de una «conciencia histórica», en otras palabras, desde el punto de vista del hombre moderno, pues la conciencia arcaica no concede importancia alguna a los recuerdos «personales». No es fácil precisar qué podría significar semejante «supervivencia de la conciencia impersonal», aun cuando ciertas experiencias espirituales puedan dejarlo entrever; ¿qué hay de «personal» y de «histórico» en la emoción que se experimenta escuchando música de Bach, en la atención necesaria para la resolución de un problema de matemática, en la lucidez concentrada que presupone el examen de una cuestión filosófica cualquiera? En la medida en que se deja sugestionar por la «historia», el hombre moderno se siente menoscabado por la posibilidad de esa supervivencia impersonal. Pero el interés por la reversibilidad y la «novedad» de la historia es un descubrimiento reciente en la vida de la humanidad. En cambio, como vamos a verlo al instante, la humanidad arcaica se defendía como podía de todo lo que la historia comportaba de nuevo y de irreversible.
Título original: Le mythe de l’eternel retour. Archétypes et répétitions.
Mircea Eliade, 1951.
Traducción: Ricardo Anaya.
El conocimiento de la espiritualidad oriental y de las formas más arcaicas de enfrentamiento humano con lo sagrado, que ha permitido ampliar considerablemente el campo de investigación de las religiones comparadas, debe a MIRCEA ELIADE contribuciones fundamentales. El mito del eterno retorno es una original introducción a la Filosofía de la Historia cuyo objeto de estudio son los mitos y creencias de las sociedades tradicionales, movidas por la nostalgia del regreso a los orígenes y rebeldes contra el tiempo concreto. Las categorías en que se expresa esa negación de la historia son los arquetipos y la repetición, instrumentos necesarios para rechazar las secuencias lineales y la idea de progreso. Sin embargo, sería trivial considerar estas actitudes una simple consecuencia de las tendencias conservadoras de las sociedades primitivas; en ese rechazo subyace una valoración metafísica de la existencia humana, una ontología arcaica que la antropología filosófica debe incluir en sus reflexiones en pie de igualdad con las concepciones de la cultura occidental.
Fuente: Eliade, Mircea; Ricardo Anaya. El mito del eterno retorno. Altaya, 1994.

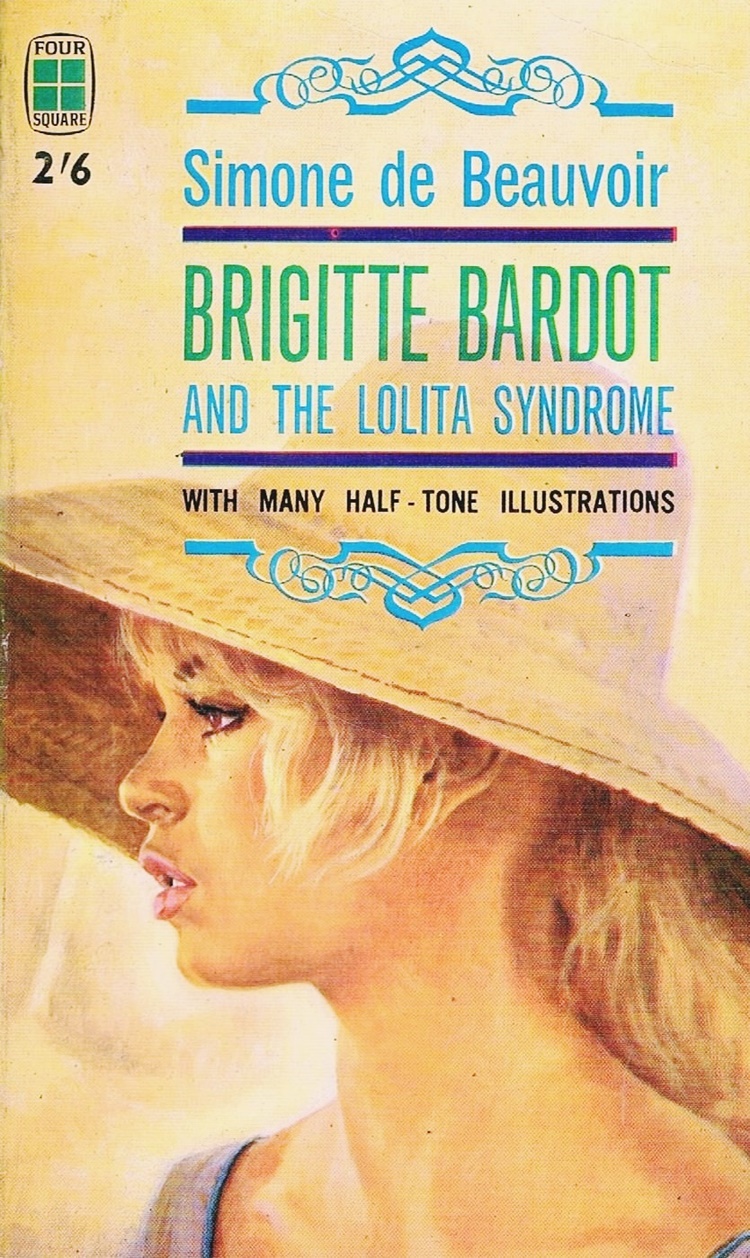
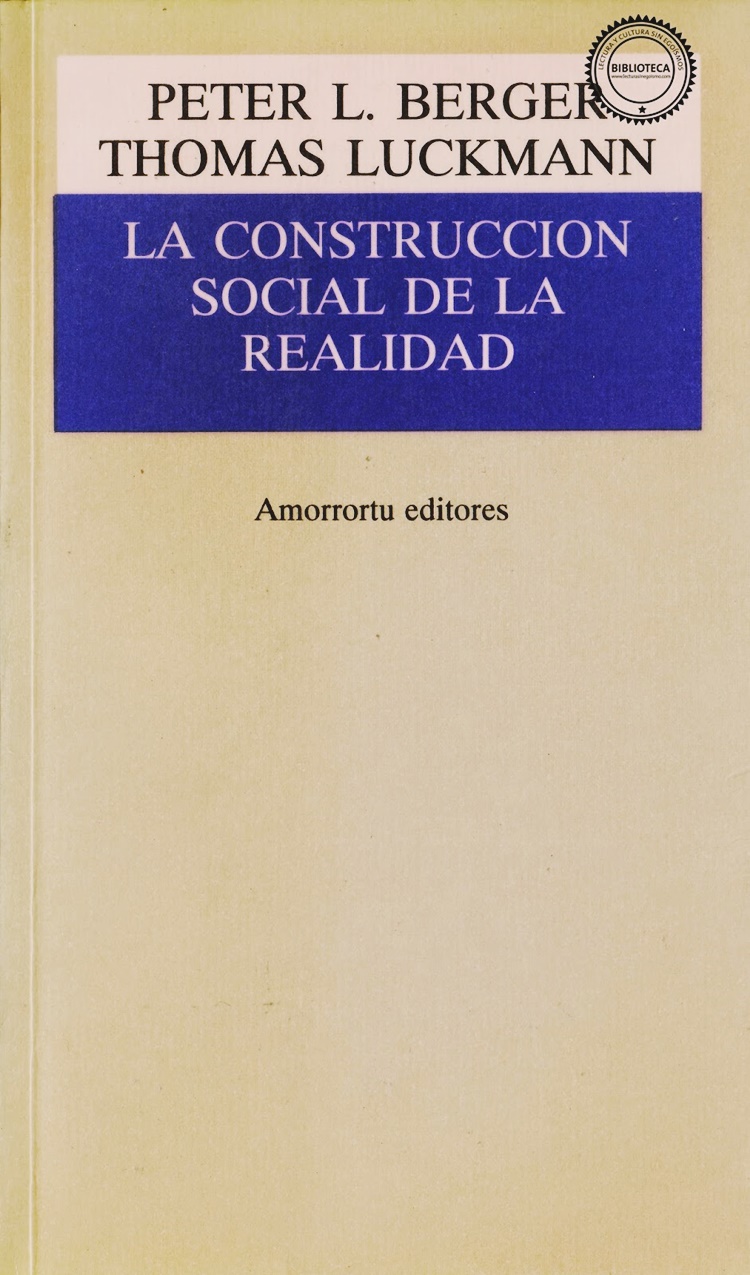

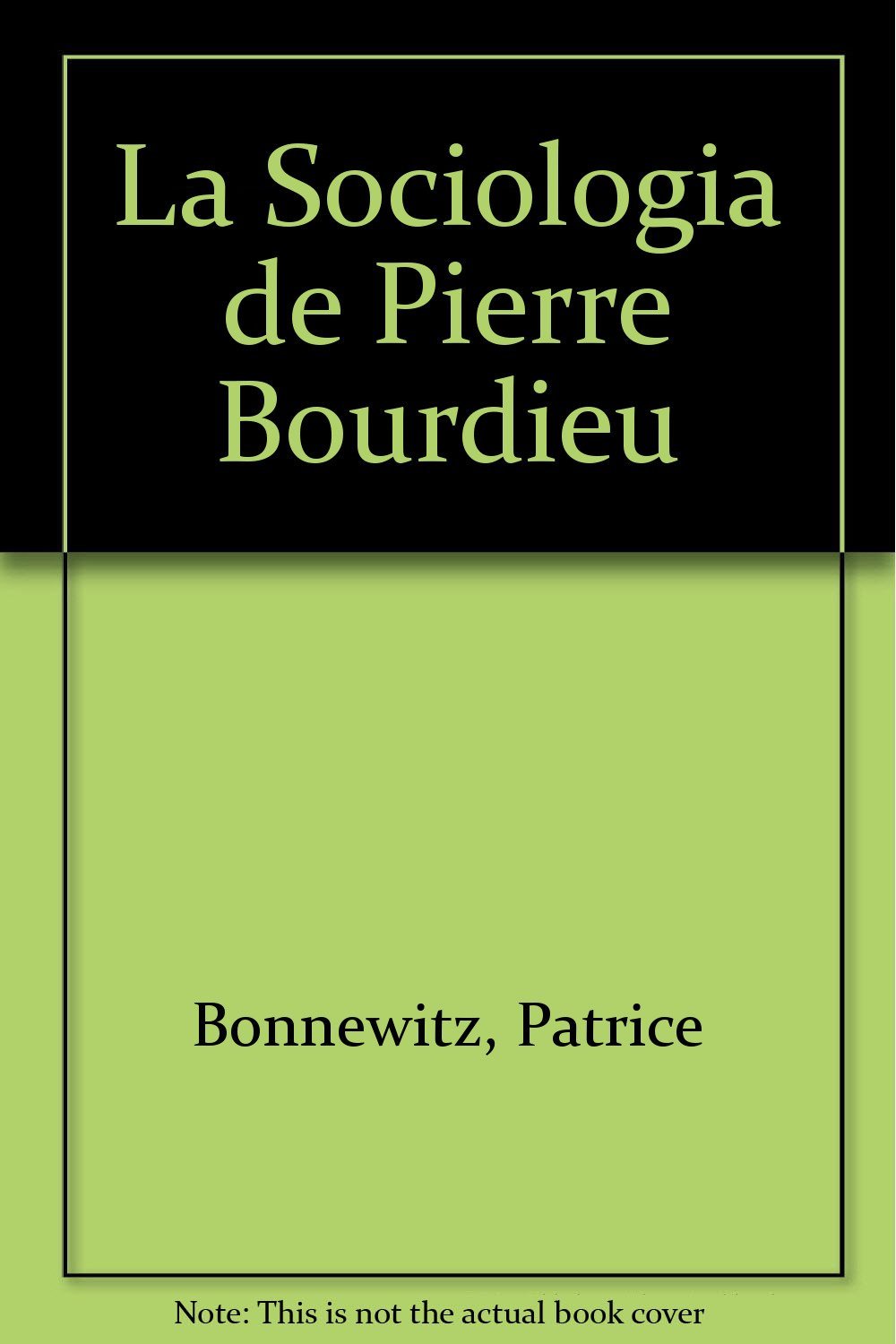





Comentarios
Publicar un comentario