Danilo Martuccelli: Lecciones de sociología del individuo, parte 2 (2006)
Lecciones de sociología del individuo
Danilo Martuccelli
Índice
SEGUNDA SESION………………………………………………………………. 39
Los soportes………………………………………………………………………... 39
Los roles……………………………………………………………………………. 47
La identidad 54……………………………………………………………………..
La subjetividad……………………………………………………………………... 61
Conclusión…………………………………………………………………………. 67
Preguntas 67………………………………………………………………………...
SEGUNDA SESION
El día de ayer traté de darles una visión panorámica de las distintas versiones de lo que podría denominarse como una sociología del individuo. Hoy quisiera dedicar esta sesión a presentarles algunas de las principales nociones que se utilizan para dar forma a este tipo de perspectiva de análisis. Sin ningun deseo de exhaustividad, me centraté en cuatro grandes nociones: los soportes, los roles, las identidades y la subjetividad. Para cada una de estas nociones, me limitaré a presentar, muy rápidamente, lo que me parece particularmente significativo. Aquellos a los que les interese profundizar estos puntos pueden consultar mi libro sobre las Gramáticas del individuo.
1. / Los soportes
Los soportes, aunque el término no ha tenido mucha fortuna en la sociología, son empero la primera dimensión social del individuo. En todo caso, cuando uno busca en las raíces etimológicas del término “sujeto”, aparece la noción de soporte –el sujeto es aquel que soporta el mundo. En verdad, la noción designa la primera dificultad que tiene todo individuo: cómo puede sostenerse frente al mundo. Es lo que de alguna manera el existencialismo llamó la responsabilidad existencial fundamental del individuo, existir es “estar fuera”, es “estar arrojado” en el mundo.
En la cultura occidental, en la cual se inscriben la mayor parte de las reflexiones a este respecto, la representación común y dominante, y de más largo aliento, ha sido la de afirmar que el individuo tiene que sostenerse desde el interior. Es lo que señalan los términos de autonomía, de independencia, de autocontrol, de expresión... Empleen el término que quieran, el principio fundamental es siempre el mismo: el individuo es aquél que se auto-sostiene desde el interior. En efecto, la representación dominante del individuo es una imagen heroica
que hunde sus raíces en una tradición a la vez aristocrática y democrática. Aristocrática: hago referencia, por supuesto, al modelo del “gran” hombre, del hombre “fuerte”, aquél que es capaz de sostenerse cuando todo alrededor suyo se cae. Democrática: para ser un ciudadano es necesario, sobre una base igualitaria, que todos los individuos tengan la capacidad de autosostenerse, sobre todo moralmente. Es lo que, de manera esquemática y justa, Foucault resumió en el pérfil del hombre, blanco, adulto, heterosexual, sano de espíritu, trabajador. Todo aquél que no lo es, que corresponde a algo asi como el 98% de la humanidad, está pues definido por un déficit inicial frente a esta imagen heroíca del sujeto...
Lo digo de manera más simple. No sé si ustedes conocen ese poema de Kipling que se llama “si...” (y que a mi gran estupefacción se vende en Lima como poster para colgar en dormitorios de adolescentes...). En este poema, Kipling insiste justamente en la capacidad de auto-soporte del Hombre: “si puedes sobrevivir cuando todo alrededor tuyo se derrumba…”, etc, etc. En lo que insiste el poema, y sobre lo cual reposa la visión heroíca del sujeto que se moviliza en él, es la idea que el Hombre es aquél que enfrenta el mundo incluso cuando el mundo se derrumba, en verdad, cuando “su” mundo se deshace. No es por supuesto un azar que sea en la obra de Kipling que se encuentre una de las versiones más extremas de esta lectura del individuo, puesto que Kipling, como algunos de ustedes tal vez lo saben es uno de los grandes autores de la colonización británica (para los que se interesan sobre este punto, les aconsejo la lectura de las páginas que Edward W.Said ha dedicado a la obra de Kipling en su libro Cultura e imperialismo).
Regreso al hilo principal. Durante mucho tiempo en la cultura occidental, el individuo era pues un ser que era –o debía serlo– capaz de sostenerse desde el interior. En realidad esta representación heroica no fue posible mas que al abrigo de un corto-circuito muy particular. En efecto, si esta representación se impuso con tanta contundencia, ello lo fue porque durante el siglo XIX los actores vivían en un mundo que aún era comunitario (donde los individuos estaban aún profundamente insertos en relaciones sociales) pero que ya era también, y al mismo tiempo, una “sociedad” (dónde lentamente los individuos tomaban distancia frente a las tradiciones). Es en este momento histórico particular donde se expande y se populariza la idea de un individuo que puede sostenerse desde el interior –algo que, en verdad, y desde siempre, sólo fue una representación propia a los grupos privilegiados.
La referencia que vengo de hacer a los grupos privilegiados no es casual. Es solamente cuando un individuo está activamente sostenido desde el exterior, que el actor tiene la ilusión de poder mantenerse desde el interior. El punto es fundamental. Ningún individuo se sostiene solo. La representación del actor independiente, separado de lo social, es una representación ideológica en el sentido mas técnico del termino (la lógica de una idea al servicio de los intereses de un grupo). Y sin embargo, no por ello se trata menos de la representación que, de una u otra manera, se encuentra en la base de nuestra vida social y de muchas de nuestras concepciones del vínculo político. No hay individuo sin soportes, pero no todos los soportes permiten la fabricación del individuo.
Pero ¿por qué digo que no hay individuo sin soportes? Porque la idea de un individuo que se sostiene desde el interior, solo, es una imagen heroíca perfectamente alejada de la realidad. Piensen, por ejemplo, en una de las figuras que, desde hace siglos, mejor personifica a este individuo que se sostiene desde el interior –el fraile en el monasterio. Y bien no hay que ser demasiados astutos para comprender el increíble conjunto de soportes (toda la organización de la vida monástica...) sobre los que reposa, en tanto que sostenes exteriores. Insisto, no se trata de un asunto menor. Es el meollo de la representación que del individuo ha terminado por imponerse en la cultura occidental y cuya crítica fundamental no se encuentra en la obra de Nietzsche (el superhombre no es, desde esta perspectiva más que la exacerbación de esta figura). Pero los estudios del feminismo han terminado por imponer, a nivel de las representaciones, la necesidad de reconocer las dependencias, los soportes reales sobre los que se constituye toda individualidad.
No crean que la sociología ha estado al amparo de esta visión. Por un lado, en efecto, y en lo que concierne a la autonomía (la capacidad del individuo de darse sus propias leyes u orientaciones de acción), la sociología ha criticado muchas veces esta ilusión, mostrando la fuerza de los conformismos (piensen en el individuo hetero-determinado estudiado por David Riesman en La muchedumbre solitaria). Pero al mismo tiempo, la mayor parte de los sociólogos, comenzando por el mismo Riesman, han guardado una secreta nostalgia hacia esta figure de un individuo heroico. En efecto, en su magistral estudio, Riesman no sólo se limita a observar el tránsito del individuo intro-determinado, inner-directed, hacia el individuo other-directed, cuya acción está dirigida desde el exterior, sino que, y de manera bastante transparente, enuncia su preferencia por un modelo mas sólido, heroíco, intro-determinado del individuo.
Hacer una sociología de los soportes exige romper con esta representación heroíca. Pero para poner en pie concretamente esta perspectiva es necesario superar una serie de escollos metodológios y teóricos. Aún así, y a pesar de las limitaciones actuales, creo que algún día se terminará por desarrollar una verdadera sociología del individuo con toda la fuerza que merece, y que tras ella se va a producir no solamente una representación diferente del actor, sino que se asistirá a la producción de verdaderas novedades teóricas en el estudio de dimensiones psicológicas o existenciales.
¿Cómo funcionan los soportes? Para estudiarlos es preciso comprender que los soportes nos introducen a una ecología social particular. Esto no impide, como lo veremos, el establecimiento de indicadores objetivos, pero lo más interesante en una sociología de soportes es el trabajo que éstos nos permiten en aras de individualizar las experiencias de vida, y en este sentido, es evidente que los soportes de unos, pueden no serlo para otros.
Lo propio de los soportes (hagan un trabajo introspectivo mientras hablo...) es de tener una faz activa y de transmitirnos un estado de suspensión social. Me explico: en muchos casos los soportes pueden ser una actividad laboral, para otros, pueden constituirlos ciertos vínculos sociales privilegiados (la pareja, una persona referente, amigos), en otros puede tratarse de una acción de consumo cultural –pienso en la lectura pero también, por supuesto en la televisión– y sería fácil alargar la lista. ¿Qué tienen en común todos estos factores? Que en todos los casos, para poder “soportar” la existencia, su “peso”, los individuos tienen que encontrar, darse, soportes en el mundo social. Pero tal vez sea mejor que enumere las principales características de los soportes.
⦁ En primer lugar, todo soporte tiene, como lo he dicho, una faz activa que transmite al actor un sentimiento eficaz de suspensión social. Si ustedes le “tocan” los soportes a alguien, es probable que el mundo, “su” mundo, se desestabilice. Piensen, por ejemplo, en los estudios efectuados con personas que sufren de enfermedades mentales agudas (sobre todo a ciertos casos de psicosis) y entre los cuales una perturbacón del entorno próximo puede tener consecuencias sociales muy importantes (algunas personas pasan asi de una psicósis manejada en y por la estructura familiar, a experiencias de exclusión social extrema cuando la pérdida de un soporte esencial se verifica).
⦁ En segundo lugar, los soportes existen por lo general en medio de un claro- oscuro. Es un aspecto fundamental. Dada la visión dominante de un individuo que debe sostenerse desde el interior, es difícil tener una conciencia plena de sus soportes. Y ello tanto más que nuestros soportes personales están constituídos por personas próximas. Reconocerlos plenamente como soportes existenciales no está exento del riesgo de instrumentalizarlos de manera cínica o bien de caer en una imagen de dependencia hacia otros (algo que no siempre es fácil de aceptar en función de nuestras autoimágenes). Por ello es necesario que el soporte se establezca en una zona intermedia, en una suerte de claro-oscuro. Yo puedo saber, por ejemplo, que que mi pareja es muy importante para mi equilibrio personal, un verdadero soporte existencial, pero las más de las veces prefiero no saber exactamente hasta donde lo es... Los soportes movilizan así una forma particular de conocimiento sobre sí mismo, distinto tanto del inconsciente como de la mala fe sartriana. No existe imposibilidad cognitiva en conocer mis soportes, y no me miento necesariamente sobre su realidad. Pero prefiero no ser tan consciente de ellos, y confesármelos, en el territorio de un claro-oscuro.
⦁ En tercer lugar, y por lo que precede, los soportes actúan muchas veces de forma oblícua. Son como un juego de billar. Ciertos sujetos, por ejemplo, cuando tienen un problema, hacen, intuitivamente, algo, esperando que el hecho de ocuparse en otra cosa tenga efectos colaterales sobre ellos. Aquí también pues, como a propósito del claro-oscuro, los soportes aparecen como algo activo y al mismo tiempo como algo que no se puede controlar enteramente de manera directa. La lectura, por ejemplo, es un formidable soporte para muchos individuos, puesto que más allá del placer o del interés personal, tiene un rol de soporte existencial muy importante –pero esta última característica sólo opera, por lo general, de forma indirecta u oblícua. Es una de las razones por las cuales la búsqueda de indicadores objectivos para estudiar los soportes es una estrategia limitada de estudio puesto que, en función de las ecologías personales, un mismo objeto, actividad, relación puede o no jugar un rol de soporte.
⦁ Cuarto elemento: a la diferencia de los recursos o de los capitales, es decir medios que están constantemente bajo gobierno del individuo, los soportes rara vez pueden tener un nivel tal de instrumentalidad. Los soportes, a la diferencia de los recursos o capitales, no es algo que se posee o no de una vez y para siempre. Todo depende de la ecología personal en la cual los soportes se insertan. Y esto es tanto más cierto en la medida en que estamos frente a un soporte de tipo relacional: en efecto, casi por definición estamos en este caso frente a un soporte que escapa a un control unilateral, y que cualquiera que sean sus consecuencias en términos individuales supone un vínculo con alguien otro.
⦁ Quinto elemento, y fundamental, los soportes abren el análisis existencial en dirección de una sociología política puesto que cada uno de ellos posee una legitimidad diferente. Todos los individuos tienen soportes pero no todos los soportes tienen la misma legitimidad social. Hay buenos soportes, quiero decir legítimos, y hay malos soportes quiero decir ilegítimos. Hace un momento lo evoqué rápidamente voy a ser un poco más preciso. La lectura es, por ejemplo, un soporte legítimo; todo lo contrario de la televisión que es un soporte que posee una mayor ilegitimidad. Incluso, algunos soportes, fuertemente ilegítimos, pueden conspirar contra el sostenimiento del individuo.
Todo individuo, en todas las sociedades históricas, ha existido gracias a los soportes. Pero en las sociedades que han sido atravesadas por la modernización y que conocen un incremento de los fenómenos de aislamiento, de soledad, de desinsersión de la tradición, el problema de cómo soportar individualmente la existencia se convierte en un desafio mayor, e incluso central, para muchos de nosotros. Esto es: si los soportes no son reductibles a la modernidad, los soportes, empero, toman cada vez más importancia a medida que la modernización se desarrolla. Piensen que hasta hace unas décadas (y esto sigue siendo cierto en muchas capas sociales), los individuos tenían menos momentos de soledad que hoy en día. Pocos tenían un dormitorio para ellos mismos; por lo general se vivía en un espacio común; y la soledad era una experiencia rara o inexistente. Hoy, por el contrario, en ciudades como New York o París, más de la mitad de las personas viven solas. El desafio de cómo soportar la existencia se agudiza (no quisiera alargarme sobre este punto pero el uso –y el abuso– del teléfono es fundamental en estos contextos).
Estos soportes dan lugar a figuras disímiles. Me limitaré a darles algunas de ellas. Comienzo por la experiencia la más exitosa. Hay personas en nuestras sociedades que por razones de privilegio (sociales, culturales...) poseen “soportes invisibles”. Es decir usufructan soportes socialmente tan legítimos que terminan siendo invisibles, merced a los cual terminan teniendo el sentimiento de autosostenerse efectivamente desde el interior. Un sentimiento constantemente validado socialmente refuerza una auto-ilusión (y ello tanto más que esta es a la vez de tipo individual y colectiva). Casi podría decirse que esta ilusión es una necesidad funcional en sociedades que han construido la imagen idealizada del Individuo soberano que se sostiene desde el interior: para creer en ella, es preciso postular la existencia del gran hombre capaz de encarnar esta ficción (y digo hombre, porque son los hombres, el gran hombre quien tiene y transmite sobre todo esta representación de sí mismo). Este es el mundo (supuesto) de los grandes responsables políticos, de los grandes directores de empresas, entre quienes la adicción al trabajo no se presenta nunca como una forma de dependencia, sino como un mecanismo de grandeza personal. La mirada social quiere verlos como grandes hombres, constantemente desbordados de actividad, cansados, muy cansados, sometidos al stress y a la urgencia en medio de una falta crónica de tiempo... Representación tanto más necesaria cuanto que la grandeza personal consiste justamente en mostrar que pueden salir airosos del ritmo frenético de vida y de trabajo que llevan. (En el mundo de hoy, por ejemplo, el “poder” se mide por el tiempo que se necesita para obtener una entrevista o una cita con un gran hombre –varios meses, semanas...). Y al mismo tiempo que este individuo requiere dar la prueba cotidiana del carácter socialmente “indispensable” de su actividad, también tiene que administrar la prueba que él se sostiene solo. Que a pesar del conjunto heterogéneo de personas que lo rodean, y que lo mantienen en actividad, él, en realidad, es capaz de gobernar su propia su vida, de sostenerse en la vida desde el interior. Tal vez a algunos de ustedes les pueda parecer un poco extraño lo que les vengo diciendo. Pero si ustedes leen la literatura autobiográfica de los “grandes” responsables políticos o de los “grandes” patrones de empresas, la insistencia –contrafáctica– de sostenerse desde el interior es el hilo conductor de la mayor parte de estos testimonios. (En el caso de ciertos responsables políticos, por ejemplo, no es raro que el entorno organice, una vez abandonado un “alto” puesto, un aterrizaje progresivo o sea una desaceleración progresiva y controlada del sobre-exceso de actividad hacia una vida mas equilibrada). Les cuento todo esto porque creo que ayuda a comprender lo que son los soportes. En nuestras sociedades, son los individuos que, prácticamente, menos se sostienen desde el interior, los que encarnan, curiosamente, por razones ideológicas, la figura máxima del Individuo soberano que se sostiene heroícamente en sí mismo. Pero insisto, todos los individuos tienen soportes, bien vistas las cosas, ellos incluso más que los otros, pero dada la fuerte legitimidad de sus soportes éstos aparecen como siendo ampliamente invisibles.
En el opuesto contrario, están los individuos que tienen “malos” soportes, o sea, ilegítimos. Es el caso de todos aquellos que dependen de la ayuda pública, y que manifiestan así su incapacidad en sostenerse por sí mismos. O sea no son individuos económicamente independientes, capaces de obtener sus ingresos a partir de una actividad mercantil o salarial. Frente a esta representación, todo aquél que recibe “dádivas” públicas (en verdad, mejor podríamos decir que recibe un derecho) es visto como un asistido y un individuo dependiente. Finalmente, alguien incapaz de autosostenerse desde el interior. Ahora bien, paradójicamente, y si uno pone en pie una sociología de los soportes desideologizada, uno percibe inmediatamente que los pobres son individuos que se sostienen desde el interior en dosis mucho mayores que las del individuo “existoso” del cual les acabo de hablar. En efecto, apoyándose en los escasos recursos que obtiene gracias a su indemnización de desempleo o aún más a través del ingreso mínimo tiene que construirse una vida personal sin actividad salarial. Para ellos, como tantos estudios lo muestran, el peso de la existencia es particularmente fuerte, son los sujetos que más se aproximan al modelo de un inidividuo que se sostiene desde el interior, y curiosamente son los más estigmatizados en sentido contrario.
Por falta de tiempo me voy a limitar a estos dos ejemplos. Lo importante es comprender aquello a lo que la noción de soportes nos introduce analíticamente. A saber que la primera dimensión del individuo no es otra que el imperativo al cual está sometido todo actor en tanto que individuo. Y para existir como individuo se requiere un número muy importante de soportes. Por supuesto, para analizar este aspecto la sociología debe establecer una conversación estrecha con la psicología o el análisis existencial. A condición de respetar el espacio de cada perspectiva. En la sociología se trata de una lectura distinta de estos soportes y un acento puesto en el diferencial de legitimidades propio a cada uno de ellos. El objetivo es pues sociologizar estados existenciales que generalmente tienden a desocializarse. Lo repito: todos tenemos soportes, pero (1) no todos los soportes tienen la misma legitimidad y (2) lo que puede hacer oficio de soporte para una persona puede no hacerlo para otra.
2. / Los roles
Este punto es fundamental porque en las últimas décadas se ha abierto un debate, un tanto estéril desde mi punto de visto, por saber si, con el paso a la segunda modernidad, hemos transitado o no de una sociedad estructurada y organizada a una sociedad líquida o incierta. Afirmar, re-afirmar la importancia de los roles sociales supone cuestionar la tesis de una sociedad imprevisible o incierta. Me explico. En la reunión que tenemos esta mañana, en la sesión que vengo dictando, no hay nada de incierto o imprevisible: había –hay– una clase programada a una hora dada, alguien –un profesor– que se presenta delante de un auditorio – alumnos–, y que durante un lapso de tiempo programado dicta un cuso antes de dar paso a ciertas preguntas. Les quiero decir que la incertidumbre, en una interacción de este tipo, es bien escasa. Al contrario, la situación es altamente previsible y ello en mucho por el sistema de roles que cada uno de nosotros desempeña y que, más allá de este ejemplo preciso, pre- estructuran un gran número de situaciones en la vida social. Pero a pesar que en la vida social casi todas las interacciones están pre-estructuradas, la vida social no es por ello menos contingente. “Contingente”, en el sentido preciso del término, quiere decir que no hay ninguna necesidad que las cosas ocurran de tal o cual manera. Regreso a la situación que estamos viviendo en este momento: una clase, a pesar de la certidumbre de roles, es una interacción contingente, puesto que ninguna necesidad garantiza el buen desarrollo de la misma; alguien puede, por ejemplo (espero realmente que no suceda...) tener una crisis epiléptica y la reunión no llegará a término, puede haber un sismo, pueden pasar en verdad muchas cosas. En este sentido, la contingencia, en contra de todo determinismo, es un aspecto fundamental de la vida social. Nada es necesario, pero no por ello las acciones son imprevisibles o inciertas.
La distinción es sútil y tal vez les parezca bizantina a algunos de ustedes. Pero es una distinción importante que ayuda a comprender la noción de rol social. En efecto, los roles permiten aceptar la contingencia de la vida social, y obligan a desembarazarse de la imagen simplista, y hoy a la moda, de la incertidumbre. Los roles están allí para preestructurar los intercambios. Cuando ustedes toman un taxi, van a una panadería, hablan con otra persona, hay una serie de códigos que preestructuran todas y cada una de sus interacciones. Creo que no se puede dar cuenta sociológicamente de las conductas del individuo sin movilizar de una u otra manera la noción de rol.
Y añadiría un factor suplementario del interés que tenemos los sociológos en guardar esta noción. En un universo profesional donde los términos tienden a una fuerte babelización en función de escuelas y autores, los roles sociales son una de las raras nociones que han atravesado escuelas, países, autores, que tiene una “edad analítica” de casi un siglo y que es, por ello, un tesoro raro en nuestra disciplina. A decir verdad, es preciso que matice lo que vengo de afirmar. La centralidad de la noción de rol no es la misma en todas las tradiciones sociológicas. Su ausencia relativa explica incluso en parte la dificultad de la sociología francesa –pero lo mismo puede decirse de la sociología latinoamericana– en su conversación con la sociología norteamericana (si quieren ser absolutamente precisos, con una parte de la sociología norteamericana). Se puede en efecto tomar la noción de rol y trazar, alrededor de ella, una historia de la sociología norteamericana, desde los primeros trabajos de la escuela de Chicago, a comienzos del siglo XX, hasta el análisis multidimencional que propone Jeffrey
Alexander hoy en día, pasando, por supuesto, por las obras de Talcott Parsons y Robert K.Merton, sin olvidar, claro, el conjunto de microsociologías de las que les hablé ayer (interaccionismo simbólico, etnometodología, fenomenología). En breve, los roles atraviesan un siglo de sociología norteamericana.
Nada equivalente existe en la sociología francesa e incluso puede decirse que una buena parte de la teoría social francesa fue reticente durante mucho tiempo al empleo de este término (como aún es el caso en América Latina, entre otras causas, debido a la influencia del marxismo). El tema excede esta sesión pero es importante. Entre muchos sociólogos subsiste la idea que la sociología tiene que abocarse al estudio de los “grandes problemas”, históricos sociales, y no al menudeo de las interacciones individuales... En una concepción de este tipo, los roles sociales tienen muy poco espacio analítico. Dentro de la sociología peruana habrá que esperar los estudios de género para que se le reconozca a la nocion su verdadera importancia.
Pero regreso al hilo central de esta sesión. Los roles permiten preestructurar las situaciones. ¿Qué quiere decir exactamente este vínculo? Que los actores tienen márgenes de acción dentro de ciertos límites, y que toda teoría de roles oscila entre modelos que acuerdan más peso a las coerciones situacionales y otros que reconocen mayores márgenes de acción al actor. Pero en ningún momento, y es el elemento distintivo de los roles sociales, se afirma el primado unilateral de uno y otro: los roles son siempre una mezcla entre coerción situacional e iniciativa individual.
¿Por qué la sociología del individuo debe rescatar la noción de rol? Entre otras razones ya avanzadas, porque permite seriar y diferenciar las situaciones entre sí (y esto contrariamente a lo que afirman ciertas visiones de la modernización reflexiva). Para desarrollar este punto voy a basarme en ciertos ejemplos a través de los cuales trataré de mostrarles hasta qué punto el grado de apertura de los roles varía en función de los contextos (y como ello invita a minimizar el papel central otorgado a la reflexividad en ciertas teorías de la segunda modernidad). Presentaré estos ejemplos en un dégradé desde las más pre- estructuradas hasta las más lábiles.
En primer lugar hay contextos donde los rolen funcionan como verdaderos engrenajes, es decir, donde el actor hace lo que debe hacer como si estuviera programado para hacerlo. Cualquiera que sean sus caracterísiticas personales, el actor se ciñe a un papel impuesto. Poco importa en este contexto la interioridad –como dirían tantos sociólogos– lo que importa es que conforme su acción a un rol. Nunca lo olviden, es esta situación-tipo que está en la base de la sociología clásica. En ella, en efecto, se supuso por lo general que los actores adherían normativamente a los roles y que los roles permitían la preprogramación estricta de situaciones. La imagen no era –ni es– falsa, a condición de limitar su radio de pertinencia. Los roles-engrenajes son aún visibles en muchos ámbitos sociales pero no en todos. Pero de ahi a afirmar, como algunos lo hacen, que hemos entrado en un mundo líquido e incierto, donde el actor está constantemente reflexionando sobre su acción, es un exceso inútil. Muchas de nuestras acciones siguen basándose en hábitos heredados y en preprogramaciones de roles. Cuando, por ejemplo, ingresaron a la Universidad Católica hace algunos años, tuvieron que aprender un nuevo rol –el de estudiante universitario–. El rol en cuestión no fue “invención” de ustedes. Estaba allí y ustedes tuvieron que aprenderlo (lo que constituye, como lo veremos mañana, un proceso de socialización secundaria). El rol pre-estructuró sus relaciones. Si no aceptan esta representación de la vida social, corren el riesgo de caer en la trampa (y en el absurdo) de la visión propuesta por la etnometodología según la cual los actores co-inventan constantemente, durante sus interacciones, toda la vida social (pero extrañamente siempre co- inventan lo mismo...). Esto no invalida en absoluto los márgenes de acción que quedan a disposición de los actores, incluso la existencia de situaciones en las que efectivamente existe una co-invención situacional, pero obliga a limitar el espectro de este tipo de variantes.
Segundo ejemplo, hay contextos en los que los actores hacen la experiencia de roles impedidos. A decir verdad, este tipo de roles se incrementa a medida que los cambios sociales se generalizan y se aceleran. En una situación de este tipo, el actor saber qué debe hacer, que rol debe jugar, pero por razones externas a su voluntad (y en mucho a causa de ciertas transformaciones sociales), el individuo no puede desempeñar este rol. No es empero en absoluto una novedad. Hace ya mucho tiempo que la sociología ha dado ejemplos de situaciones de este tipo, pero tendió a interpretarlas como situaciones meramente anómalas o transitorias. Hoy por hoy, y casi al contrario, es la frecuencia y la generalización de experiencas de roles de este tipo lo que impacta. Se los ejemplifico a través de los resultados de una investigación empírica que hicimos con François Dubet hace unos diez años en Francia sobre la experiencia escolar. Observamos que muchos profesores de secundaria vivían experiencias constantes de rol-impedido. Se habían socializado en vistas del ejercicio de un rol profesional, adherían normativamente a este rol, sabían lo que tenían que hacer... pero al llegar a las aulas se encontraban con que no podían ejercer su oficio. ¿Por qué? Porque en muchos colegios hoy en día en Francia, cuando un profesor llega a un aula, el rol no le da más los elementos de autoridad que necesita para para poder desarrollar su trabajo. Antes de poder dictar la clase, un profesor tiene muchas veces que construir las condiciones que le permitirán dictar la clase. Y no todos los profesores logran salir airosos de esta actividad previa. Muchos de ellos, al contrario, y frente a la imposibilidad de ejercer su oficio (a tal punto el ordinario de las clases está agitado por la indisiciplina o los incidentes), viven, más o menos silenciosamente, una verdadera tragedia. No pueden hacer aquello que deben y quieren hacer. Y bien, en contra de lo que parece sobre-entender la tesis de la segunda modernidad, delante de situaciones de este tipo, de roles-impedidos, los actores “inventan” muy pocas cosas, la conducta no está regulada por un feed-back permanente, los actores no corrigen en tiempo real sus acciones para superar los obstáculos de su entorno, al contrario, un número muy importante de ellos se aferran cognitivamente a los antiguos roles y ello a pesar de la experiencia que tienen que sus límites prácticos.
Tercer ejemplo: los roles a creación preescrita. Es en mucho en torno a esta figura particular, y de su generalización abusiva, de donde procede la idea de un universo social líquido, incierto, en el cual los actores deben incrementar sus dosis de reflexividad personal. Este tipo de roles se han desarrollado mucho en el mundo del trabajo. Cada vez más en efecto se expande un modelo de gestión de la mano de obra donde –al menos tendencialmente– se le dice cada vez menos al asalariado cómo debe hacer las cosas, pero se le fijan metas que debe alcanzar. En el mundo del trabajo universitario la vigencia de este modelo es patente. Ayer, simplifico el asunto, el actor tenía que “aplicar” un programa que venía con un conjunto estructurado de pautas de acción, hoy en día tiende a indicársele el “problema”, y al actor tiene que encontrar, por sí solo, la mejor manera de resolverlo. En este contexto hablar de libertad es sin duda excesivo. En el fondo, se trata más bien de otra manera de concebir los roles donde se prescribe cada vez menos una conducta, pero se obliga cada vez más al actor a dar pruebas de su “creatividad” en el trabajo. Insisto. Estamos siempre dentro del marco de los roles, pero en ellos se ha producido una transformación importante. El rol, el rol en este tipo de contextos, supone la capacidad del actor por responder activamente a un conjunto de problemas diversos a los que tiene que enfrentarse.
Cuarto y último ejemplo (pero la lista podría ser, obviamente, mucho más larga), existen situaciones marcadas por la emergencia de roles. Este tipo de modelo se presenta cuando los actores co-construyen efectivamente nuevos modelos de roles. Dada la profundidad de un cambio histórico, por ejemplo, los actores se encuentran con que deben hacer frente a situaciones relativamente inéditas que exigen un trabajo creativo en el sentido estricto del término. Hace unos años en Francia, Jean-Claude Kaufmann ha hecho en La trama conyugal un muy interesante estudio al respecto. A fin de estudiar el proceso de constitución de una pareja, y dada la dificultad a definir en qué momento exactamente una pareja se forma, se apoyó con mucho ingenio en ese viejo proverbio que dice que “la ropa sucia se lava en familia”. En términos “técnicos” digamos, una pareja existe cuando lavan juntos –o sea en la misma máquina de lavar– su ropa sucia. Y bien a partir de este evento en apariencia fútil, Kaufmann se interesa a las maneras como progresivamente se estructuran, se re-estructuran o se inventan los roles sociales. Observa asi, por ejemplo, que entre las parejas jóvenes de clase media alta existe la voluntad de establecer vínculos igualitarios sobre todo en lo que respecta la repartición de las tareas domésticas. Y bien, a pesar de este proyecto explícito, el autor observa la permanencia de una tendencia desigual en detrimento de las mujeres. En verdad, y si uno sigue su estudio, los hombres utilizarían (de forma inconsciente, por hábito) la estrategia de hacer mal las cosas, lo que tiene como efecto de confirmar en las mujeres la idea que de todas formas los hombres son incapaces, lo que, trae como resultado, que las mujeres, dado sus hábitos incorporados, terminan, casi sin darse cuenta, haciendo lo esencial de las tareas domésticas... Un mecanismo que se acentúa incluso con el nacimiento del primer hijo. En un análisis de este tipo, la creación del rol está circunscrito por el peso de los hábitos incorporados: la búsqueda más o menos infructuosa de roles igualitarios de pareja cede el paso a modelos de pareja abiertamente desiguales cuando, con el nacimiento de los hijos, las mujeres adhieren a una definición del rol materno de índole más tradicional.
Pero más allá de este tipo de situaciones, entre las que, insisto, podrían diferenciarse otras, lo importante es comprender que los roles son una dimensión esencial de toda sociología del individuo. En su ausencia, es imposible dar cuenta de la articulación entre las conductas individuales y las estructuras sociales.
A pesar de la falta de tiempo, no quisiera terminar la presentación de la noción de roles sin hacer referencia, aunque no sea sino a través de una breve indicación, a lo que debe denominarse su estilística –la manera como los actores juegan los roles sociales (más allá pues de los diferentes tipos de situaciones de roles que vengo de presentar). En efecto, que la situación de rol sea la de un rol-engranaje o la de un rol-impedido, o cualquier otra variante, los actores sociales juegan sus roles de maneras distintas. Algunos individuos los encarnan absolutamente: son (no son sino) el rol que desempeñan. Otros, casi al contrario, se definen – piensen sobre todo en los actores tal como son presentados por Erving Goffman– a distancia de sus roles: no son (o no son solamente) el rol que están jugando. En este segundo modelo, que es el más frecuente entre paréntesis en el mundo universitario, los individuos tienden a jugar sus roles subrayando sus distancias hacia ellos. Un mismo rol profesional puede asi, por ejemplo, en función de la estilística empleada dar lugar a perfiles de actores muy diferentes. Toda la sociología de Goffman, es una sociología en la que se supone que los actores sociales juegan sus roles a distancia. O sea, juegan estratégicamente con las imágenes que dan de ellos a los otros.
3. / La identidad
La identidad constituye otra dimensión analítica de una sociología del individuo. En los últimas décadas es sin lugar a dudas una de las nociones que ha tenido más éxito en el mundo académico y político, a tal punto que no es abusivo evocar una suerte de imperialismo analítico de la noción de identidad sobre las otras dimensiones del individuo. Muchas veces en efecto es desde la identidad como se perciben las otras facetas del individuo. Y como, paradójicamente, la identidad es una de las más confusas categorías de una sociología del individuo (la más ambigua en todo caso dadas todas sus riquezas analíticas), el riesgo es grande, y ha sido real en los últimos años, de asistir a un encierre del análisis sociológico en polémicas oscuras. La confusión es tal, que un autor como Brubacker, no ha vacilado en hacer un alegato, hace unos años, en favor del abandono puro y simple de la noción de identidad... No creo, más allá de la dudosa factibilidad de un proyecto de este tipo, que ello sea necesario. Me parece que, sin que ello resuelva la cacofonía analítica que rodea a esta noción, que basta con compartir una definición inicial común clara.
La identidad designa dos cosas. Por un lado, es aquello que asegura la permanencia de un individuo en el tiempo, y por otro lado, la noción reenvía a un conjunto de perfiles sociales y culturales, históricamente cambiantes, propios a un colectivo social. Esto quiere decir que la noción de identidad –de allí su riqueza y su ambigüedad– designa en un solo y mismo movimiento a la vez a lo que asegura la permanencia en el tiempo de un individuo singular y lo que lo transforma en miembro a parte entera de un grupo social propio a un período histórico. Hay pues en el núcleo de la noción de identidad un vínculo particular entre lo personal y lo colectivo –y es este vínculo que es el meollo del problema. No hay identidad personal sin presencia de identidades colectivas; y al mismo tiempo, todo perfil identitario colectivo sirve a la estructuración de identidades personales.
La primera pregunta consiste asi en preguntarnos por qué la identidad ha tomado una tal centralidad teórica en la modernidad. Creo que la razón tiene que ver con el hecho que la identidad está íntimamente asociada al peso creciente de los factores culturales, y que su importancia es indisosiable de la autonomización de elementos culturales que se observa en nuestras sociedades. En todo caso, cómo minimizar el hecho que la noción de identidad comenzó a imponerse en la teoría social en medio de un movimiento intelectual y artístico de largo aliento (que va desde la filosofía hasta el psicoanálisis, pasando por el arte y la literatura) en el cual se cuestiona y se transforma la representación tradicional del sujeto. La representación de un sujeto dividido se impone en la cultura occidental. En la sociología, lentamente, se terminará aceptando que la representación de sí mismo, la identidad, no puede más subordinarse enteramente al ejercicio de roles funcionales, que existe –porque históricamente se abrió– un espacio inédito para el juego identitario. Lo digo de paso pero si ustedes leen los textos escritos por muchos autores de lo que se llama la “modernidad vienesa” (muchos de ellos discípulos abandonados, heterodoxos o rebeldes de Freud), van a encontrarse con cosas increíblemente similares a las que desarrolla actualmente Judith Butler en los Estados Unidos en torno a la transgresión de géneros. Ya en Viena, en efecto, se establece con claridad la separación entre la identidad genérica y la sexualidad. En todo caso, cierro el paréntesis, las identidades están íntimamente asociadas a la autonomización de ciertos elementos culturales en la definición de nosotros mismos.
En términos sociólogicos creo que la ruptura fundamental se produce cuando la identidad –las identidades– se autonomizan de los roles sociales. O sea cuando se consolida la legitimidad de la existencia de un código identitario más allá del rol profesional o funcional; cuando dejo de ser percibido por los otros, y dejo de definirme a mi mismo, únicamente por el rol ocupacional principal que desempeño. Es este acto de “independencia” el que abre el abanico de las identidades. Pero, ¿por qué se ha producido esta autonomización cultural de las identidades? ¿por qué tiene tanta importancia hoy en día?
La importancia adquirida por la identidad, y la autonomización de elementos propiamente culturales sobre la que reposa, es inseparable de un conjunto diverso de factores que van, entre otros, desde las nuevas lecturas de los fenómenos de migración, la aceleración de los cambios de roles, hasta la genereralización de la circulación de signos desconectados de los lugares de producción propio al proceso de globalización. Todos estos factores y otros muchos que podrían evocarse, tienen algo en común –la constitución de un espacio identitario que se separa de su subordinación estricta al rol ocupacional.
Pero si esto da cuenta de su posibilidad de existencia, lo anterior no explica necesariamente su éxito. Para comprender este aspecto creo que es necesario tener en cuenta dos elmentos: una razón analítica y una razón política. La razón política es evidente. Desde los años sesenta un conjunto muy importante de movimientos sociales utilizan las identidades como operador de sus luchas sociales (movimientos regionales, movimiento de mujeres, minorías sexuales, grupos étnicos...). Este conjunto de luchas sociales han logrado imponer el discurso identitario dentro del espacio político. Nada lo indica mejor que el círculo del reconociminento: personas que durante mucho tiempo habían vivido problemas de reconocimiento identitario en silencio, pudieron gracias a estos movimientos sociales darle una publicidad a este sentimiento de negación identitaria en el ámbito público, lo que, progresivamente, tuvo efectos de retroacción a nivel de las relaciones interpersonales. El círculo se cerró de una manera tal que hoy en día el problema de la identidad es muchas veces indisociablemente colectivo y personal.
Hagamos un viaje en el tiempo para comprenderlo. Cuando ustedes leen ese libro absolutamente deslumbrante que es Estigma de Erving Goffman, si ustedes son atentos al contexto histórico propio a toda obra de sociología, ustedes advertirían cómo, a pesar que no ha habido aún movilizaciones identitarias realmente importantes al respecto (estamos en los años sesenta), Goffman comprende cómo en una sociedad en la que la relación con los otros tiende a devenir de más en más democrática, quiero decir de más en más igualitaria, el cara-a- cara entre actores diferentes se vuelve cada vez más dramático. En efecto, en una interacción entre un “normal” y un “estigmatizado”, dentro de un marco igualitario, imposible no saber que el otro piensa que yo sé, y que al mismo tiempo yo sé, que él sabe que yo sé... Es este juego de reflexividades cruzadas potenciales que Goffman intuye e incluso analiza antes que estos problemas tengan resonancia política.
Nosotros vivimos, en este aspecto, en un mundo goffmaniano, o sea en un mundo donde la centralidad de la identidad y por ende el problema de la relación entre actores diferentes dentro de un marco igualitario se impone por doquier. Aún más. En nuestro universo político mucho actores perciben cada vez más el mundo desde un enfoque identitario. Con frecuencia, especialmente en ciertos casos extremos, importa menos que haya una representación política de los intereses, que el que haya una representación identitaria de los diferentes grupos sociales. Este aspecto ha tomado proporciones extremas entre ciertos actores sociales en Estados Unidos y en ciertos países de Europa. Ayer era importante que se representen los intereses sociales, y poco importaba la persona que los defendía, lo que importaba era que los intereses sociales de los diferentes grupos se impusieran en el debate público (cómo olvidar sino que gran parte de los representantes de la clase trabajadora fueron sino necesariamente burgueses, cuanto menos miembros de las clases medias, que habían “transgredido” su origen de clase). Hoy en día, sútilmente, es menos la representación de los intereses que la representación de identidades sobre lo que se centra una parte del débate democrático, y en este registro, por supuesto, la persona que me representa debe ser como yo (en todo caso, una parte de las mal llamadas políticas de cuotas e incluso ciertas lecturas de la paridad se basan en esta inflexión). Finalmente, incluso, es difícil no tener la impresión que es más importante que la persona que me represente sea como yo, que saber qué tipo de políticas o intereses defiende. Esta inflexión de la identidad como operador político tiene efectos importantes en la percepción ordinaria de cada uno de nosotros.
La otra razón de porqué la identidad se ha impuesto con fuerza en los últimos años en la sociología es de índole propiamente analítica. A pesar que en la teoría social la representación del sujeto dividido se ha impuesto desde hace más de un siglo (piensen, por ejemplo, en las dos tópicas freudianas –conciencia, insconciente, pre-consciente– o – ello, yo, super-yo), la sociología jamás llegó en verdad a hacer algo con esta idea de la ruptura del yo. El yo de los sociólogos, incluso cuando la influencia del psicoanálisis es patente, es siempre, bien vistas las cosas, profundamente normalizado y unitario. De allí, lo digo de paso, que los sociólogos hayan “dejado” de leer y comprender las novelas contemporáneas: desde que aparece la temática de la ruptura de la conciencia –a comienzos del siglo XX...–, la sociología se encuentra confrontada a un mundo de devaneos y tensiones interiores a las que no sabe que rol otorgarles. Y bien, creo que la importancia del tema de la identidad, al menos en lo que concierne la sociología, puede comprenderse como un esfuerzo por salir de una visión demasiado unitaria y homogénea del actor. Sin embargo, por el momento, los ensayos en esta dirección son poco convincentes. En efecto, bien vistas las cosas, los modelos utilizados reintroducen por lo general por la banda una concepción increíblemente unitaria del sujeto. El individuo plural es aquel que combina diferentes lógicas, es aquel que logra establecer un vínculo entre diferentes identidades, es aquél pues, y sobre todo, el que es capaz de dotarse de una unidad a sí mismo a pesar de la explosión identitaria que vive. El tránsito es insuficiente pero real. Si ayer se suponía que el actor poseía una sola identidad, hoy día se impone el reconociminento de la diversidad de dimensiones identitarias propias a todo actor, y lentamente se impone por ahi la idea de un sujeto menos unitario. Aún asi, me parece que la sociología sigue teniendo muchos problemas en abrirse (incluso en comprender) la ruptura radical producida en la representación del sujeto por el psicoanálisis.
Pero ¿cómo dar cuenta de la diversidad de identitades? ¿Cómo y dónde encontrar el hilo conductor que nos permita hilvanar todos los meandros de una identidad personal? En lo que sigue me limitaré a presentarles, tal vez con un poco de humor, un ensayo de clasificación que se apoya en función del carácter “sólido” o “fluido” de los elementos identitatiros movilizados.
En primer lugar, en el mundo de hoy, lo que define la singularidad de cada uno de nosotros, es nuestro documento nacional de identidad Entendámosnos bien: no es el DNI en sí mismo el que dicta nuestra identidad, es un proceso histórico y social particular que le da al DNI este rol matricial en nuestra definición colectiva de nuestra irreductible singularidad. En todo caso, los datos contenidos en el DNI es algo que ustedes no pueden cambiar, que los hace jurídicamente responsable de todos vuestros actos. La identidad personal, el hecho de ser tal o cual persona, es pues indisociable de un conjunto de procesos sociales que los instituye justamente en tanto que tal o cual persona. En el caso de la sociedad francesa, el DNI, la “carta de identidad” como se la llama, fue inventada a fines del siglo XIX y constituyó una herramienta importante en el proceso de fabricación del ciudadano-sujeto moderno. Ahora bien, en el DNI que ustedes tienen –y que todos tenemos tendencialmente a medida que una sociedad se moderniza–, fíjense en lo que ustedes pueden o no cambiar. Jurídicamente hasta hace algunos años uno no podía cambiar de nombre, ahora, y a pesar de las dificultades eso es legalmente posible. Jurídicamente, hay diferencias notorias al respecto segun los países, es posible cambiar de sexo. Y por supuesto es relativamente fácil inscribir un cambio domiciliario. En verdad, hay dos cosas del DNI que no puedo modifiar: el lugar y la fecha de nacimiento. Administrativamente hablando, aunque les pueda parecer absurdo, es el lugar y nuestra fecha de nacimiento lo que define lo más duro de lo más duro de nuestra identidad hoy en día (y ello a pesar de la práctica recurrente entre algunas mujeres, y cada vez mas hombres..., por “quitarse” años).
Al lado de estos elementos administrativos de la identidad (sobre los que, insisto, se inscriben lo esencial de nuestras responsabilidades y derechos jurídicos) aparece un segundo grupo de atributos identitarios asociados a los roles profesionales. Es importante que perciban claramente el tránsito que ha tenido lugar en este punto. Durante mucho tiempo la identidad estaba definida por el rol profesional que el actor ejercía. Y, por lo general, existía una manera hegemónica de definir un rol profesional y por ende la identidad personal que le iba asociada. Hoy en día, por el contrario, existe una pluralidad de modelos identitarios para cada rol profesional. En las entrevistas, por ejemplo, ciertos actores pasan el tiempo diciéndonos que ellos no son como los otros. “Sí claro, yo soy médico pero soy diferente de mis colegas”, “soy profesor pero no soy como ellos”, etc. No sé si un fenómeno de este tipo se da con frecuencia en la sociedad peruana, pero en la sociedad francesa es una práctica bastante extendida. Y más allá del narcisismo de la pequeña demarcación hacia los otros que todo esto revela, analíticamente esto indica que se ha abierto un espacio entre el rol profesional y la identidad. Pero a pesar de este juego identitario existen límites que el rol impone a la identidad y que son imposibles de transgredir. Por ejemplo, si soy panadero, puedo contarles muchas cosas sobre la manera que tengo de ser panadero, y por ende de lo que quiere decir, para mi, la identidad de ser panadero, puedo incluso negar toda relación entre el hecho de ejercer un rol de panadero y mi identidad (“lo que yo soy”), pero aún en este último ejemplo no puedo separarme enteramente del hecho objetivo que desempeño un rol de panadero. Existe un sustrato de realidad que impone ciertas coerciones al trabajo identitario, cualquiera que sea la capacidad de inventiva personal.
El tercer nivel, más lábil aún que el precedente, reenvía a las identidades culturales. Tengo un lugar y una fecha de nacimiento, tengo un oficio (panadero), pero todo esto no me define realmente. Al contrario, lo que define mi identidad es la identidad colectiva de la cual me reivindico: soy de Chorrillos, de Huancayo, soy peruano, soy latinoamericano, soy mujer, soy homosexual, soy de izquierda o de derecha... Aqui, obviamente, el espectro de las posibilidades, aunque no sea ilimitado, es mucho más amplio. Y el “control” cada vez más lábil porque los actores siempre pueden inventar o reinventarse identidades culturales. Casi podría decirse que todo factor cultural puede servir de soporte a una construcción identitaria (equipo de fútbol, nacionalidad, généro, grupo de consumo, fans, etc, etc).
En fin, a lo anterior aún es necesario añadirle otro peldaño. Es cuando en la definición identitaria el actor moviliza elementos propiamente biográficos. Aqui estamos en presencia de un terreno de invención prácticamente ilimitado y que, sobre todo, nadie puede a ciencia cierta controlar. Cuando me piden elementos de mi biografía, yo puedo en efecto seleccionar, más o menos arbitrariamente, un sinnúmero de factores de mi vida. Este trabajo es profundamente arbitrario. Aqui también es importante comprender claramente este punto. “Arbitrariamente” quiere decir que la selección de factores biográficos se hace en función de ciertas narrativas dominantes en el período histórico en el cual vivo, y que son estas narrativas colectivas las que me dictan, incluso subrepticiamente, el tipo de selección de elementos sobre los que me apoyo para fabricar mi biografía y mi identidad personal. Un ejemplo entre muchos otros. Si ustedes leen la “autobiografía” de Bourdieu, ustedes van a ver que para presentarse a sí mismo, Bourdieu habla permanentemente de sus orígenes familiares, por la simple razón que en la sociología que él practica, este elemento le parece altamente significativo para describirse así mismo. Curiosamente en los elementos autobiográficos que acompañan sus obras, y muchos de ellos de manera muy visible, jamás habla de su esposa. Y bien, creo que muchas personas hoy en día, si tuvieran que dar un relato identitario sobre ellas mismas, subrayarían tal vez más en su narración el papel del cónyugue que el de sus padres. En los dos casos, la selección identitaria es arbitraria, y en los dos casos, esta selección se explica por la impronta de una narrativa particular. Pero más allá de esto, cómo no ser sensibles al hecho que en la construcción de una narración identitaria biográfica el espectro de la “invención” es casi ilimitado.
Pero que a ustedes les parezca o no plausible esta clasificación de los elementos identitarios en función de su carácter más o menos sólido o fluido, lo importante es que recuerden que la identidad es una de las dimensiones sociológicas del individuo. Que lo que mejor la caracteriza es la manera específica por la cual teje un vínculo entre lo macro y lo micro, un vínculo en el cual los factores culturales tienen, sin lugar a dudas, mucho más peso que en las otras dos nociones que hemos visto (los soportes tienen una carga más existencial, los roles un aspecto más funcional). No hay identidad sin movilización de factores culturales y sin narraciones.
4. / La subjetividad
La última dimensión que voy a presentarles es la subjetividad. Aqui también, como a propósito de los soportes, se trata de una faceta fundamental del individuo a la cual, desgraciadamente, la sociología no le ha prestado la atención que merece. Por supuesto, hay páginas brillantes esparzas en el cánon de la sociología, pero no ha habido hasta el momento una verdadera sociología de la subjetividad.
Para comprender correctamente la subjetividad hay que rechazar tres reducciones. En primer lugar, la idea de que la subjetividad es el fruto de un trabajo introspectivo, de la voluntad del actor por acceder a una parte de sí mismo bajo el efecto de una represión interna, el resultado de un trabajo cognitivo sobre sí mismo por el cual uno logra conocerse a sí mismo. Esto forma parte, sin lugar a dudas de la subjetividad, pero no me parece que sea el aspecto fundamental en lo que concierne un análisis sociológico. Además este trabajo de índole introspectiva existe desde tiempos inmemoriales, y caracterizándola de esta manera, resulta muy difícil comprender cómo en los tiempos modernos se acrecienta y se acentúa la vocación de posser un dominio personal sustraído a lo social. En breve: la subjetividad es irreductible al trabajo de introspección personal. En segundo lugar, la subjetividad no puede tampoco ser reducida al dominio privado. La subjetividad es transversal al corte entre la esfera pública y privada. Tanto más que esta separación, como los estudios feministas lo han formulado con precisión, se apoya sobre un cesura discutible de la vida social, sobre un esquema topográfico que, en el fondo, asimila lo público con lo masculino y el mundo privado como el lugar de las mujeres. Ahora bien, la subjetividad no es solamente un asunto “privado” que sólo se expresa en el dominio “privado”. Como lo veremos, la subjetividad se “da” en todos los ámbitos, en todo momento, y concierne tanto los hombres como las mujeres, ya sea que estén realizando una actividad pública o una privada. En tercer lugar, y obviamente, para hacer una sociología de la subjetividad es preciso aceptar que la subjetividad no es una mera ilusión. Esta última visión, fuertemente crítica, tiene una larga descendencia desde Hume hasta Nietzsche: la idea según la cual la subjetividad no es sino una ilusión errónea engendrada por el uso de los pronombres personales (el tener que decir “yo” en ciertas frases termina haciéndonos creer que el “yo” es una realidad). La subjetividad, en lo que puede entenderse como la variante sociológica de una crítica de este tipo, no es sino una estrategia que utiliza un actor cuando desempeña un rol social. Un ejemplo de Goffman me servirá para ilustrarlo: cuando un policía pone una multa de tránsito, puede, para facilitar la interacción, para que la “píldora pase mejor”, hacer un comentario personal, “humano”, en apariencia más allá de su rol profesional (“lo lamento mucho, créame, sé que los tiempos son duros para todos en este momento”). Algunos podrán pensar que esto que aparece “detrás” del rol profesional es el “yo”, la “subjetividad” del policía –en verdad, y si seguimos el análisis de Goffman no es sino otra manera de jugar el mismo rol. Para Goffman la subjetividad es una ilusión de percepción inducida, no por el uso del pronombre personal “yo”, pero por el marco de los roles sociales. La idea, la ilusión que hay “algo”, “alguien” detrás de un rol. Pero, cuando uno trata de atrapar este “algo”, uno se da de bruces con una fuga al infinito de una subjetividad evanescente...
La sociología de la subjetividad exige tomar distancias con estas tres reducciones. Y comprender que la subjetividad es indisociable de una representación cultural particular, afirmada históricamente con mucho fuerza y radicalidad en Occidente, segun la cual hay una parte de nosotros que escapa a lo social. Sé lo que la fomulación puede tener de provocación para los sociólogos. ¿Qué diablos es eso que “escapa” a lo social, de dónde viene y qué quiere exactamente decir?
El origen, entre otros, al menos dentro de la tradición occidental, se encuentra en el cristianismo. En efecto, el cristianismo ha exacerbado la tensión entre la horizontalidad inmanente del mundo y la trascendencia vertical divina. El hombre dentro del cristianismo, como lo definió un filósofo italiano, es un ser desequilibrado entre la horizontalidad terreste del “cuerpo” y la verticalidad inmortal del “alma”. El alma, dentro de esta tradición cultural, escapaba por definición a lo social. Y bien, y sin duda esto merecería un largo y minucioso estudio, cuando progresivamente se seculariza el universo cristiano, el “alma” de los cristianos se convierte en la subjetividad de los modernos. Lo que durante mucho tiempo fue concebido como “algo” que estaba en nosotros desde el inicio, la marca de la creación divina, y que escapa por ende a lo social, va progresivamente a convertirse en un dominio y en un anhelo interior que los individuos tienen, cada vez más, que fabricarse y entretener culturalmente. Por supuesto, para la mayor parte de los individuos –sobre todo los agnósticos– el vínculo entre la experiencia moderna de la subjetividad y el alma de la cristiandad puede no ser una evidencia, pero lo que se impone es el deseo –la vivencia– de poseer una parte de sí que se sustrae a lo social. Y en el fondo, y a pesar de sus denegaciones críticas (con respecto a la subjetividad de los otros), los sociólogos son curiosamente muy celosos de “su” propia subjetividad. Piensen, por ejemplo, en el comentario que hizo ayer Gonzalo Portocarrero sobre Bourdieu, cuya obra oscila entre una mirada hiper-objetivista del mundo social al cual están condenados todos los agentes sociales menos uno... él mismo, y que la razón de ser de este fenómeno se encuentra en el hiper-subjetivismo del autor (por razones específicas él ha podido sustraerse al influjo homogéneo de lo social). En el fondo, no hay en este punto gran diferencia con el filósofo en la caverna de Platón. Él también podía ver, por razones inexplicables, más allá de las sombras...
Pero ¿de dónde viene la subjetividad? Si se acepta lo anterior, el “misterio” empieza a disiparse. La subjetividad es una construcción cultural. En este sentido, no tiene nada de mágico, de no social, de profundo... Es la cultura, ayer la matriz religiosa de la civilización, hoy esencialmente la cultura del modernismo la que entretiene y entreteje el sentimiento de la subjetividad. Piensen, por ejemplo, en la novelística moderna tan bien caracterizada por Georg Lukacs como “la disociación entre la aventura y la interioridad”. Es decir, en su lectura, la novela moderna comprendió la hiancia fundamental del mundo contemporáneo: el hecho que una misma acción pueda describirse desde el exterior, como una sucesión de eventos, y desde el interior a través de una percepción vivída en ruptura con la cronología de los hechos. La disociación entre lo objetivo y lo subjetivo crea el espacio de la subjetividad de los modernos. Para resumirlo en una sola fórmula: la subjetividad moderna no es otra cosa que el alma secularizada de los cristianos.
Pero tal vez es contrastándola con la identidad como mejor se percibe lo propio de la subjetividad. En la identidad, el individuo espera conseguir una determinación plena y común con otros; en el caso de la subjetividad, al contrario, el actor espera afirmar un aspecto singular y único de sí mismo. En la identidad, el actor descubre, a su pesar, que su identidad solamente existe en tensión con respecto a otra identidad; en el caso de la subjetividad, cuando el individuo cree haber aislado un elemento personal, descubre que esta experiencia es aún social, demasiado social. Piensen, por ejemplo, en la poesía mística, en el esfuerzo agónico que la atraviesa en su búsqueda de palabras que excedan el lenguaje, y el sentimiento sempiterno de sentirse prisioneros de las palabras del lenguaje... La subjetividad es pues una dimensión mayor del individuo y al mismo tiempo, como no reconocerlo, es una dimensión frágil. Pero tal vez aún más que en los casos anteriores, los ejemplos van a ayudarme a darles una representación más clara.
La principal expresión de la subjetividad en el mundo de hoy se encuentra, por supuesto, en el amor. El amor es la religion de los tiempos modernos. En las experiencias amorosas –en todo caso espero que sea el caso para muchos de ustedes–, es frecuente tener el sentimiento que hay una parte sustancial de ustedes que es revelada, descubierta, por la mirada del otro. Difícil e inútil decir lo que es esta parte de sí a la cual sólo el otro privilegiado tiene acceso y a la cual, dicho sea de paso, sólo tenemos acceso por su mediación. Por supuesto, en un mundo donde ha terminado por imponerse la conciencia que el amor es mortal, puede parecer extraño que los individuos depositen una parte sustancial de ellos en una experiencia efímera... Pero, es en el amor donde cada vez más muchos individuos tienen la experiencia de esta dimensión no-social de ellos mismos, de algo que escapa a lo social. Este sentimiento es el fruto más o menos directo de un relato particular que se se inventó, como Denis de Rougement lo ha señalado en El amor y el Occidente, en el siglo XII en el marco de las herejías cátaras. Desde entonces, todas las historias de amor tienen la misma lógica enunciativa: sólo se ama a una persona en la medida en que no se la puede amar. Desde Tristán e Isolda, hasta el Titánic (de Leonardo di Caprio...), sin olvidar Romeo y Julieta el relato es siempre el mismo. El amor romántico es inseparable de la existencia de un obstáculo exterior. Y es porque el mundo aparece como un obstáculo a su deseo, que al afirmar su sentimiento amoroso, el individuo afirma su subjetividad contra el mundo. Es en este sentido que en el mundo tradicional, el amor fue un poderoso vector de la subjetividad – al vivir una historia de amor el individuo se liberaba del peso de las convenciones sociales. El individuo hacía asi la experiencia de una comunión consigo mismo y contra el mundo. Hoy en día, la situación obviamente es muy distinta. El amor se ha convertido en un imperativo
social. Normalizado, es uno de los objetos privilegiados de las industrias culturales. A tal punto que cada vez más, vivir experiencias amorosas auténticas, o sea experiencias de afirmación de la subjetividad, sea cada vez más raro... Poco importa, en el marco de nuestras experiencias amorosas, todos nosotros, digamos lo que digamos, y cualquiera que sea nuestra “conciencia” crítica, todos creemos en un momento u otro –en todo caso, lo espero sinceramente por ustedes– que hay instantes en los cuales una parte de nosotros “escapa” a lo social, una sensación de intimidad... que no puede ser social. (Si ustedes no creen en algo de este tipo, aunque sepan que sea una ilusión, se están perdiendo algo muy importante...). Por supuesto (¿pero es necesario decirlo?) esta experiencia, y el relato que la estructura, son culturalmente fabricados. No es algo congénito en el individuo. No todas las culturas conocen el amor bajo la forma en el que lo conocemos hoy en día. Pero en los tiempos modernos, y en la cultura del modernismo, el amor tiene los oropeles de lo sagrado. Pocas cosas son en efecto tan próximas entre sí como la experiencia mística religiosa y la experiencia profana amorosa. Cuando los individuos están enamorados, todos los sabemos, los actores hablan como poetas; no porque sean grandes poetas, sino porque el lenguaje de la poesía, es decir de lo sagrado, es hoy en día el lenguaje convencional y legítimo para hablar de esta experiencia. Y bien a través del lenguaje sagrado de la poesía, los individuos terminan teniendo el sentimiento que hay algo en ellos –lo mejor de ellos– que se sustrae a lo social.
Pero me tomaré el tiempo de darles un segundo ejemplo. Cada vez más vivimos o transitamos por experiencias que nos imponen momentos de distancia o incluso de ruptura con el mundo. Pensemos en las fases de cambio estatutario, en las crisis personales, en los cambios violentos. Pero piensen también en las depresiones, más o menos cíclicas que padecen tantos de nuestros contemporáneos, esas experiencias de vaciamiento de interés por el mundo, más o menos largas, y profundas, hasta que progresivamente o de pronto, y nuevamente, la vida social los captura en su torbellino. Lo importante (se podría añadir muchas otras cosas, como las fases de enfermedad o de transición social...) es que, en medio de la vida social ordinaria, el actor pierde la “ilusión” del juego. Deja de sentirse implicado. Descubre su propia subjetividad. O mejor dicho, tiene el sentimiento culturalmente forjado que es en este tipo de experiencias donde mejor percibe su subjetividad. En efecto, curiosamente, es en medio de una fase depresiva, sin energía, que muchos de nuestros contemporáneos creen encontrar las bridas de su subjetividad; o sea que su subjetividad sólo existe –se vive– en medio de un instante de suspensión social que se cierra progresivamente a medida que lo social “lo trae de vuelta” a la vida social... Insisto. Curiosa representación social. Pero frecuente. Gracias a la depresión, y la separación más o menos clínica que ella traza entre el individuo y el mundo, se afirma una de nuestras exploraciones de la subjetividad.
Creo que es posible (incluso creo que es necesario) que se produzca una sociología, empírica y concreta, sobre la subjetividad. Y para ello es imperioso que se reconozca el modo de ser específico de la subjetividad que sólo se da por momentos. Pero momentos que son inseparables del anhelo de los modernos por afirmar un dominio personal sui generis a distancia de lo social.
5. / Conclusión
A pesar del esquematismo de las presentaciones que he dado, espero que el perfil de cada una de las cuatro dimensiones estudiadas les quede claro. Mañana presentaré las tres grandes vías sociológicas de análisis del individuo (socialización, subjetivación e individuación), pero en cada una de ellas se moviliza de manera particular cada uno de las dimensiones (no exhaustivas) que les he presentado. Y cada una de ellas (soportes, roles, identidad, subjetividad) teje de forma autónoma el vínculo entre el individuo y la sociedad. Es por ello que suponer que una sociología del individuo debe limitarse a adicionar estas dimensiones (o algunas otras) es una perspectiva insuficiente. En el fondo, y como lo he indicado en el curso de hoy, esto no es otra cosa que una variante entre tantas de una representación combinatoria del individuo. Pero nada impide estudiar sociológicamente al individuo desde una sola de estas dimensiones.
En el curso de ayer, les presenté el espacio intelectual que abrió el camino a una sociología del individuo, tras la crisis de la idea de la sociedad. Hoy me centré esencialmente en presentarles cuatro grandes dimensiones analíticas del individuo. Mañana me abocaré a la presentación de las tres grandes vías de estudio sociológico del individuo.
Preguntas
Pregunta 1: La definición de ser peruanos ¿Cómo definirías tú al peruano, en qué categoría, en qué rubro lo colocarías?
Respuesta: En principio, estaríamos en el ámbito de la identidad, porque ser peruano se define en relación con otras identidades nacionales como tú bien dices en tu pregunta. Pero a partir de esta realidad le puedes dar mil variantes al asunto. Tú puedes, por ejemplo, señalar el hecho que ser peruano abre un espacio de algo muy íntimo, de algo que te define de manera sustancial o por el contrario que sólo ves en ello una pertenencia cultural entre tantas otras que posees. En todo caso, la identidad, cualquier identidad, sólo existe en referencia con una alteridad; o sea que una identidad existe en la medida en que puede oponerse a otras. Y creo que nada lo muestra mejor que la experiencia de vacío que asalta a ciertos individuos cuando creen haber realizado, cuando creen encarnar plenamente su identidad. El hecho es tanto más enigmático que disponemos de muchos lenguajes para dar cuenta de nuestras identidades en términos positivos, y que por lo general nos hacen falta las palabras para testimoniar de los sentimientos crecientes de decepción que nos embarga cuando, por ejemplo, obtenemos el reconocimiento de nuestra identidad.... La identidad sólo existe mientras esté negada; es cuando se la reconoce que, muchas veces, extrañamente, desaparece. De allí, termino el razonamiento, que el juego identitario suponga una fuga hacia adelante permanente, que cada identidad (en tu caso, la identidad de ser peruano) se encuentre en medio de un proceso permanente, y sin término, de reelaboración.
Pregunta 2: Constantemente has hablado o te has referido a la modernidad. ¿Qué entiendes exactamente por modernidad?
Respuesta: ¿Cómo se debe comprender la modernidad? Antes de responderte séamos conscientes que pocos términos son tan usados en la sociología y que al mismo tiempo, pocos son tan poco consensuales, tan abiertos en sus acepciones. En lo que me concierne, no creo que la noción de modernidad tenga un gran interés si por ello se quiere indicar un tiempo histórico específico (los llamados tiempos modernos), porque hay periodizaciones historiográficas mucho más precisas. No creo tampoco que tenga un gran interés utilizar el concepto de modernidad para hacer referencia a un tipo de sociedad, porque existen caracterizaciones mucho más precisas y justas (sociedades capitalistas, industriales...). En tercer lugar, no me parece tampoco justo asociar la modernidad a un movimiento cultural, el modernismo, o a un espíritu, la Ilustración. Y no creo tampoco y en el mismo sentido que la modernidad deba ser asociada a un modelo de desarrollo, la modernización (aquí también existen términos muchos más precisos para distinguir entre los diferentes tipos de desarrollo). Creo que lo más interesante de la noción de modernidad, y para lo cual no hay otro término equivalente, es que la modernidad define un tipo de experiencia social inédita. Una experiencia de disociación profunda entre lo objetivo y lo subjetivo, un sentimiento del cual los autores modernos van a dar una lectura plenamente laicizada, buscando las razones de esta disociación y extrañedad no en la condición humana (o en el pecado original como es el caso en el cristianismo) pero en la historia social.
La modernidad, entendida de esta manera, es el escollo fundamental de toda sociología de la sociedad. Bajo la impronta de esta última, los sociólogos se han esforzado por establecer modelos totalizantes de la realidad social, y la modernidad, el resurgimiento permanente de las experiencias modernas, han venido, una y otra vez, y siempre de nuevo, echar por tierra esta pretensión. En mi estudio sobre las Sociologías de la modernidad me centré en este doble movimiento incesante. Y todo buen sociólogo de la modernidad sabe que esta dicotomía entre el yo y el mundo que la sociología (¡muchas veces su propia sociología!) trata de suturar es un escollo insalvable. Pero, e insisto en este aspecto porque es un punto mayor, a diferencia de lecturas cosmológicas, religiosas o incluso antropológicas, los sociólogos de la modernidad se esfuerzan por encontrar las razones de esta experiencia de disociación en la historia misma. En términos simples, la modernidad es un existencialismo societal. ¿Por qué? Porque designa una experiencia de base sobre el mundo, una en que el individuo se experiementa como estando arrojado en él, disociado, o sea no pudiendo más percibirse a través de una visión homogénea del universo. Espero que comprendan lo que quiero indicarles. En el fondo, la noción de personaje social fue, en el orden analítico, lo que permitió a muchos sociólogos clásicos entretener la idea que habían encontrado una representación que permitía superar la crisis –la disociación– de lo subjetivo y de lo objetivo. La modernidad por el contrario supone hacer la apuesta contrario y aceptar la experiencia de una vida social incapaz de suturar la hiancia entre el individuo y el mundo. Es en este sentido que la experiencia de la modernidad me parece indisociable de la sociología del individuo.
La identidad presupone la diferencia, quiero decir que una identidad es A y no X. El problema no es pues negar la diferencia, pero saber cómo el análisis identitario trabaja el tema de la diferencia. Decir que no hay identidad sino relacional, y que la identidad sólo existe en la medida en que logra trazar alrededor de un elemento X, una diferencia, una distinción con otros factores, y que ese elemento X, en el fondo, no es sino un lugar virtual como bien lo dijo Lévi-Strauss (e incluso Weber), es algo absolutamente central en todo análisis identitario. Es decir que la identidad es un lugar potencial que se construye a través de elementos culturales, gracias a lo cual ese “lugar” termina por ser vivido como algo pleno y diferente. Por supuesto, para aquellos que tienen una definición más esencialista de la identidad, esta lectura les parecerá errónea. Pero en lo que me concierne, creo, en acuerdo con tantos otros, que la identidad, toda identidad, es el resultado de un trabajo histórico, y que, bien vistas las cosas, todo –o casi todo– puede ser objeto de construcción identitaria. Por ejemplo, en el decurso histórico la pigmentación de la piel ha sido un factor clave en la fabricación de idendades colectivas (y del racismo). Pero el color de la piel es un rasgo fenotípico absolutamente arbitrario. Muchos otros factores habrían podido ocupar ese “lugar” –como, por ejemplo, el tamaño de los pies o la forma de los lóbulos de las orejas... Y obviamente, el ejercicio es bien simple, alrededor de estas características se habrían podido construir “identidades” diferenciales entre las personas de pies grandes y de pies chicos, y si una visión de este tipo habría cuajado históricamente ella nos parecería hoy en día tan “significativa” como aquella que se ha construido alrededor de la pigmentación de la piel. Si traigo a colación este ejemplo, es porque la identidad, toda identidad, es un lugar virtual vacío. Lo importante para el análisis sociológico no es saber qué es lo propio de una identidad, pero cómo se fabrica su diferencia. Es pues al proceso de fabricación identitaria, en las resistencias y en las luchas prácticas y simbólicas que rodean a toda formación identitaria a lo que debe abocarse el análisis sociológico.
Tenía esto en mente cuando dije, tal vez un tanto elípticamente, que en los trabajos sobre la identidad una de las cosas que más me impacta es la ausencia de lenguajes para dar cuenta de las desilusiones identitarias, en verdad, de las implosiones identitarias. Todas esas situaciones en las que un actor descubre, en el momento mismo en que se le reconoce su identidad, que ésta se disipa en el aire. El proceso es mucho más frecuente de lo que habitualmente se reconoce. El reconocimiento público de una identidad se traduce, muchas veces, por una pérdida identitaria a nivel personal. Largo tiempo definidos por una tensión, una lucha, una resistencia a una mirada que los niega, el reconocimiento puede traer consigo una depresión identitaria. Imposible en este contexto no hacer referencia a la obra de uno de los más grandes escritores caribeños, premio Nóbel hace unos años, Naipul, quien describe muy bien este proceso. En su testimonio señala como durante mucho tiempo su vida estuvo marcada por el color de su piel, puesto que vivía en una sociedad donde la piel negra era un atributo permanente, y cual no sería su sorpresa cuando en uno de sus viajes en Brasil descubrió, tal vez no necesariamente la ausencia de racismo, pero otra visibilidad de su color de piel, y sobre todo, una indiferencia hacia él. La experiencia fue inmediata: se sintió asaltado por un fuerte sentimiento de pérdida identitaria. Es decir: al sentirse “reconocido” como negro, percibía que perdía todo aquello que lo hacía diferente...
Las identidades culturales tienen una gran labilidad. Pero ello, y en contra de lo que deja entender una lectura superficial, no aboga en favor de una comunicación intercultural. Al contrario, es porque toda identidad está recorrida por un sinnúmero de tradiciones diversas, que es preciso, y de forma constante, trazar fronteras, esencializarlas, a fin de hacer olvidar justamente la verdad primera de toda identidad –a saber, que no hay identidad “pura”. Una vez más, el problema es siempre saber cómo se crean estas fronteras, cómo se constituye el espacio que permite la existencia de la identidad. Casi podría decirse que mientras más conscientes somos de la porosidad de las identidades culturales, más nos esforzamos en construir fronteras intangibles e insuperables... De ahi que en el mundo de identidades múltiples en el cual hemos entrado, desgraciadamente, el riesgo creciente de conflictos identitarios sea una realidad, no porque hayan esencias identitarias, sino, y exactamente al contrario, porque la conciencia de la porosidad identitaria se ha incrementado.
Pregunta 4: Puedes plantear la relación entre discriminación e identidad
Respuesta: El ejemplo que di se refería explícitamente al caso de la paridad en Francia y a ciertas derivas de la affirmative action en los Estados Unidos, en donde, me parece, se puede observar una separación entre la representación de los intereses y la visibilidad de las identidades (las “minorías visibles”). Pero esta evolución histórica, o sea contingente, no niega el hecho que la identidad tenga múltiples capacidades estratégicas, y que en el caso de la identidad en América Latina, al cual haces referencia, las luchas identitarias estén articulando la identidad con los intereses.
Ahora bien, una sociología de los soportes supone romper radicalmente con una representación de este tipo. Se trata en efecto de una perspectiva de análisis que rompe todo vínculo con la idea de una “personalidad de base” puesto que se trata de liberarse de una lógica de producción “fordista” de los individuos en beneficio de un estudio capaz de reconocer los diferenciales crecientes en las gamas de producción y por ende ser capaz de dar cuenta de la manera la más fina posible de situaciones cada vez más diferenciadas. De lo que se trata es pues de dar cuenta de los equilibrios sui generis obtenidos en cada ecología humana en función de la combinación de diversos factores.
En el modelo de la “personalidad de base”, el espacio de los soportes no existe analíticamente hablando. Se supone en efecto que los actores están tan insertos en un modelo cultural que eso le da los elementos para que se te sostengan desde el exterior e incluso muchos de los problemas de identidad que acabo de desarrollar no existen sino de manera muy sesgada. En cambio cuando se entra en una sociología que trata de dar cuenta de los cambios que la modernidad introduce en las experiencias sociales, los soportes se convierten en un asunto existencial fundamental. ¿Cómo me sostengo en un mundo en el cual la inserción comunitaria se ha debilitado, dónde ya no tengo la misma inserción barrial, urbana, laboral, familiar de antaño, dónde cada vez más transcurro en medio de círculos sociales distintos, tengo más tiempo solo y dónde cada vez más me responsabilizan culturalmente por lo que hago de mi propia vida?
Frente a este cúmulo de cambios, el individuo tiene que encontrar elementos que le permitan soportar la existencia. E incluso creo, aun cuando por el momento sólo se trate de una intuición, que esto abre a una sociología que debe ser capaz de describir en términos existenciales experiencias que por el momento lo son únicamente desde una perspectiva psicológica. Pienso que ciertos fenómenos de stress, de “sufrimiento” en el mundo del trabajo, ciertas facetas subjetivas del desempleo e incluso ciertos conflictos familiares, podrían ser analizados de distinta manera desde los soportes sociales. En el caso de Francia, por ejemplo, la noción de sufrimiento ha tenido en los últimos quince años una increíble fortuna teórica y social. En su uso, sobre todo de la parte de sociólogos, lo que más me impacta es la fuerte dependencia que todos estos trabajos tienen con respecto a ciertas representaciones psicológicas y la incapacidad manifiesta que testimonian de poder estudiar estas patologías (o problemas) en otro lenguaje que no sea a través de los perfiles canónicos de la psicología. Hay patologías de la cuales, tal vez, podríamos dar otra lectura, no necesariamente más sociológica, pero en todo caso diferente. Creo que una sociología del individuo abre a discusiones de este tipo. El caso de la pobreza puede ser un objeto privilegiado para este tipo de perspectivas. Se sabe que la pobreza induce malestares subjetivos y a veces patologías psíquicas, pero creo que existe la posiblidad de describir estos estados interiores de otra forma, utilizando justamente las diferentes ecologías humanas que rodean a los actores, y centrando la mirada en las experiencias de pobreza diferenciadas, y cómo en una misma posición social, con los mismos recursos, las trayectorias pueden ser distintas en función de los soportes. Por supuesto, pero ¿es necesario decirlo?, una sociología que estudia los soportes en el mundo de la pobreza no dispensará jamás de la necesidad de políticas sociales justas... En todo caso, esta “sociología de los malestares” es, hoy por hoy, más un proyecto que un conjunto de trabajos, aun cuando, de manera independiente, algunos estudios hayan comenzado a efectuarse en esta dirección. Si les menciono algo que por el momento sólo existe a nivel de proyecto, es porque me parece que esto debería servirles a entrever donde me parece se encuentra la línea de demarcación entre la psicología y la sociología. En ausencia de estos trabajos, hay una dependencia muy grande de los sociólogos en referencia a los psicólogos.
El tema da para largo. Incluso a nivel de la historia de las ideas sería interesante que alguien algun día efectuara un estudio sobre la influencia que la psicología ha tenido en el “renacimiento” de esta sociología del individuo en los años ochenta. Al fin de cuentas, tanto Anthony Giddens como Alberto Melucci tenían formación de psicólogos –algo que muchas veces se olvida o se ignora. En el caso Giddens esta formación se acompañó con poco trabajo terapéutico, pero no en el caso de Melucci, y en todo caso, cómo no advertir en la obra de ambos el peso que la psicología tiene en sus respectivos trabajos.
Pregunta 5: ¿Cuál es el espacio para la voluntad del sujeto, del actor?
Respuesta: La pregunta es difícil. En algunas lecturas que se pueden hacer del individuo se impone en el fondo, incluso cuando se toman “prestados”, ciertos elementos del psicoanálisis, una representación unitaria del sujeto, donde el eje central de interpretación pasa por la capacidad de un analista de establecer el punto de gravedad desde el cual es posible leer toda una vida (el ser víctima, estigmatizado, sufrir una vergüenza fundadora...). Es una lectura plausible y que ha dado pruebas de su riqueza. En lo que me respecta, sin embargo, creo que existe la posibilidad de describir de otra manera, desde otro enfoque, los individuos.
Por muchas razones, es el análisis existencialista, el análisis sartriano, el que me viene ahora en mente. En las lecturas magistrales que Sartre ha hecho de Jean Genet ou de Gustave Flaubert, el modelo de interpretación pasa por la capacidad del analista de aislar una experiencia fundadora, alrededor de la cual se construye un verdadero eje de gravedad vital desde el cual se lee la totalidad de la trayectoria de un individuo. Lectura existencial totalizadora, en la cual fusionan, con gran talento, la sociología, la literatura y el psicoanálisis.
Para que las cosas queden claras, soy un gran admirador de los estudios sartrianos. Pero como sociólogo, y cuando el objetivo es poner en pie una sociología empírica del individuo, me parece reductor, e incluso peligroso, basar el análisis en la capacidad del intérprete en revelar este eje central de gravedad desde el cual poder leer toda una existencia. En el caso de los soportes, por ejemplo, el estudio de estos no nos permiten necesariamente comprender el eje de gravedad de un individuo, simplemente nos permiten comprender cómo el individuo se sostiene en un momento de su vida, y esto no es sino una de sus dimensiones. En el mismo sentido, cuando se analiza un actor a través de la manera como desempeña sus roles sociales, se puede abordar un conjunto de fenómenos subjetivos, pero éstos no definen su eje de gravedad, sino una de sus dimensiones.
Asi las cosas, nada impide pensar que el individuo sea la mezcla de todas estas dimensiones. Y que la “voluntad” sea justamente la capacidad del actor de articularlas entre sí. Pero una interpretación de este tipo no me parece ni la única opción ni la mejor. En verdad, en este punto es preciso distinguir entre dos problemas. Por un lado, está la representación nodal que un analista puede tener del individuo y por el otro lado, están los desafíos concretos que la práctica empírica plantea a la sociología. Por supuesto, hay una estrecha relación entre ambos, pero la acentuación de uno u otro dan lugar a lecturas distintas. En una lectura existencialista, por ejemplo, es el centro de gravedad lo que comanda la interpretación. Desde una sociología con una vocación más empírica, incluso cuando se comparten ciertos postulados trágicos del existencialismo, el problema es distinto porque nos obliga a romper con una metafísica del sujeto (la “voluntad”) que puede ser un factor de empobrecimiento del análisis (puesto que, una vez descubierto este eje, todas las otras dimensiones se subordinan a él).
Regreso al ejemplo de Arguedas desde el cual estructuras tu pregunta. Es posible sugerir, como tú lo haces, una interpretación de la persona (y tal vez de la obra) desde el centro de gravedad que crees descubrir en su vida, pero nada impide, al lado de una lectura de este tipo, interesarse en las maneras como Arguedas vivió sus distintas dimensiones: la ecología humana personalizada de sus soportes, la manera como desempeñó sus roles, sus dilemas identitarios, etc… Tal vez, pero ello sólo puede ser un resultado de investigación, que exista una unidad entre las diferentes dimensiones de un individuo, pero otras vez, es posible que, por el contrario, prime una gran divergencia. Creo que la sociología del individuo tiene que liberarse de la impronta narrativa que impone el modelo biográfico (y la unidad subterránea que la acompaña) para poner en pie un espectro más amplio de pespectivas de estudio, entre las cuales, el tema de la unidad no es sino uno de los múltiples asuntos por abordar.
Hoy en día me he limitado a dar las principales dimensiones sociológicas del individuo, cada una de ellas dando lugar a interpretaciones diversas, y hacer una sociología del individuo a través de la combinación de estos elemetos no es sino una de las perspectivas –insisto– posibles. Tomo este ejemplo para hacerme comprender. Cuando estudio una organización puede ser de utilidad conocer las diferentes dimensiones que la constituyen, pero esto no quiere necesariamente decir, que el análisis deba limitarse a estudiar la manera como estas dimensiones se combinan entre sí... Lo que parece relativamente evidente en el mundo de las organizaciones no lo es en ámbito del individuo a causa, justamente, de la representación normativa y unitaria que en nuestra cultura se tiene del sujeto.
Las herramientas, las dimensiones, son otra cosa que los enfoques. Los enfoques teóricos en el sentido estricto del término son los tres que presentaré mañana (la socialización, la subjetivación y la individuación). Estos tres enfoques movilizan estas herramientas (soportes, roles, identidad...) de manera cada vez distinta en función justamente de su perspectiva de análisis. Insisto, no me parece necesariamente ilícito definir una estrategia de estudio en la que el individuo aparezca como una combinación de estas dimensiones. Pero sí me parece que, en muchos casos, una perspectiva de este tipo se limita a movilizar, de manera un tanto ingenua, o sea sin conciencia crítica, una representación entre otras del individuo, y que incluso, las más de las veces, toma esta representación como un modelo teórico. Todo individuo tiene estas dimensiones, pero no creo que la mejor manera de hacer una sociología del individuo sea limitando el estudio a la manera como cada actor combina estas dimensiones.
El individuo es un “objeto” de la sociología, pero el objeto no es necesariamente el lugar de la imaginación teórica. La sociología tiene que definir, para estudiar este “objeto” (u otros), qué enfoque particular moviliza. Y limitar el estudio del individuo al ars combinatoria de sus dimensiones me parece un tanto reductor.
Pregunta 7: Podrías explicar con más detenimiento la dinámica de los roles
Respuesta: Cuando Merton habla en su célebre artículo del ritualista, se refiere a alguien que dejó de creer, de adherir normativamente, a lo que debe hacer pero que continúa haciéndolo. En el caso del ejemplo de los roles impedidos que evoqué en el marco de las escuelas francesas actuales, la situación es distinta, y en el fondo más trágica, porque todos los días el profesor trata de hacer aquello que debería hacer, aún cuando sabe que no podrá hacerlo... Y a pesar de ello, la socialización profesional es en este caso tan fuerte que el individuo jamás renuncia a desempeñar el rol que debe desempeñar.
A lo largo de la historia, sería fácil dar con muchos ejemplos de este tipo, de estas figuras que bien podrían denominarse de heroísmo ordinario, porque el actor, a pesar de las dificultades que vive, jamás renuncia a ejercer su rol. Y por supuesto, el actor individual no puede, sino al margen, transformar el rol en cuestión, porque transformar el rol supone la intervención de mecanismos colectivos. En el caso de los profesores y de los roles impedidos a los cuales están hoy masivamente sometidos esto puede pasar, por ejemplo, por una gestión más colectiva de la autoridad en los centros educativos. Pero en ausencia de este tipo de acciones, una de las respuestas más frecuentes va a ser una implosión más o menos depresiva y silenciosa... Por supuesto, no es la única ilustración. Otro ejemplo, esta vez bien estudiado, es el de muchas mujeres hoy en día en Francia, en donde algunos indicadores hacen pensar que el recurso a la depresión es inversamente proporcional a la capacidad de divorcio; para muchas de ellas, en efecto, el divorcio impide la depresión, lo cual requiere, entre otras cosas, gozar de una verdadera independencia económica. En el mismo sentido, cuando este recurso es inexistente, los riesgos de depresión aumentan. Aqui también estamos dentro de un juego de roles impedidos.
La otra pregunta, sobre el desempleo, es también muy importante. Por supuesto que hay recursos que pueden ser soportes, pero los soportes son una noción distinta que los recursos. La razón principal de esta diferencia (regresaré sobre ella el viernes) es que hay soportes que yo no puedo utilizar a discreción, como sí sucede con los recursos. Y bien, en los estudios que se han hecho desde los años treinta en Austria (pienso en Los parados de Marienthal) hasta hoy en día, una de las cosas más impactantes es que en tantos lugares, en tantos períodos distintos, el lenguaje del varón desempleado sea siempre casi el mismo. Como si la diversidad de trayectorias y contextos diera lugar a un sentimiento casi único, el sentimiento de no poder sostenerse desde el interior, de perder toda dignidad, de no poder más sostener económicamente su familia. En situaciones de este tipo es posible que se den experiencias abiertamente clínicas. Pero en muchos otros casos, la raíz de la dificultad se encuentra en que en una sociedad de trabajadores, en la cual el principal soporte es el trabajo, la falta de éste da lugar a desequilibrios personales muy importantes. No es casual por lo demás que sea entre los individuos varones que estaban profundamente sostenidos desde el exterior, pero que se veían profundamente como sosteniéndose desde el interior, que la prueba del desempleo (la desaparición de estos soportes invisibles) se traduzca por el derrumbe existencial al cual haces referencia. Lo repito en este proceso puede haber, en muchos casos sin duda los hay, elementos psicológicos, pero la sociología de los soportes invita a dar cuenta de estos malestares de otra manera.
Pero los soportes no son únicamente actividades o personas. También pueden ser organizaciones. Una de las cosas más exitosas que la modernidad ha producido, gracias en mucho al desarrollo de un Estado de bienestar, es la socialización de nuestras experiencias de dependencia. Hace décadas, frente a una enfermedad grave, por ejemplo, un individuo era deudor de sus próximos o de un médico en particular, y la deuda que se contraía con aquellos que le “habían salvado la vida” era muy alta... Hoy en día, pero es una experiencia ordinaria, los individuos que sufren de enfermedades graves van a curarse en hospitales públicos, en los cuales un conjunto de médicos, de enfermeras, etc, trabajan noche y día para restablecerlos y cuando se restablece no deben nada a nadie. O mejor dicho, se lo deben (en todo caso en un pais como Francia) a un conjunto de políticas sociales y a nadie en particular. El paso de la dependencia personalizada de la sociedad comunitaria a la independencia, o sea, y para ser más precisos, a la dependencia societalizada es uno de los más grandes logros de la modernidad. Un soporte colectivo, legítimo, que nos permite asumir nuestra fragilidad humana, sin que ello se traduzca por formas de dependencia demasiado personalizadas o humillantes.
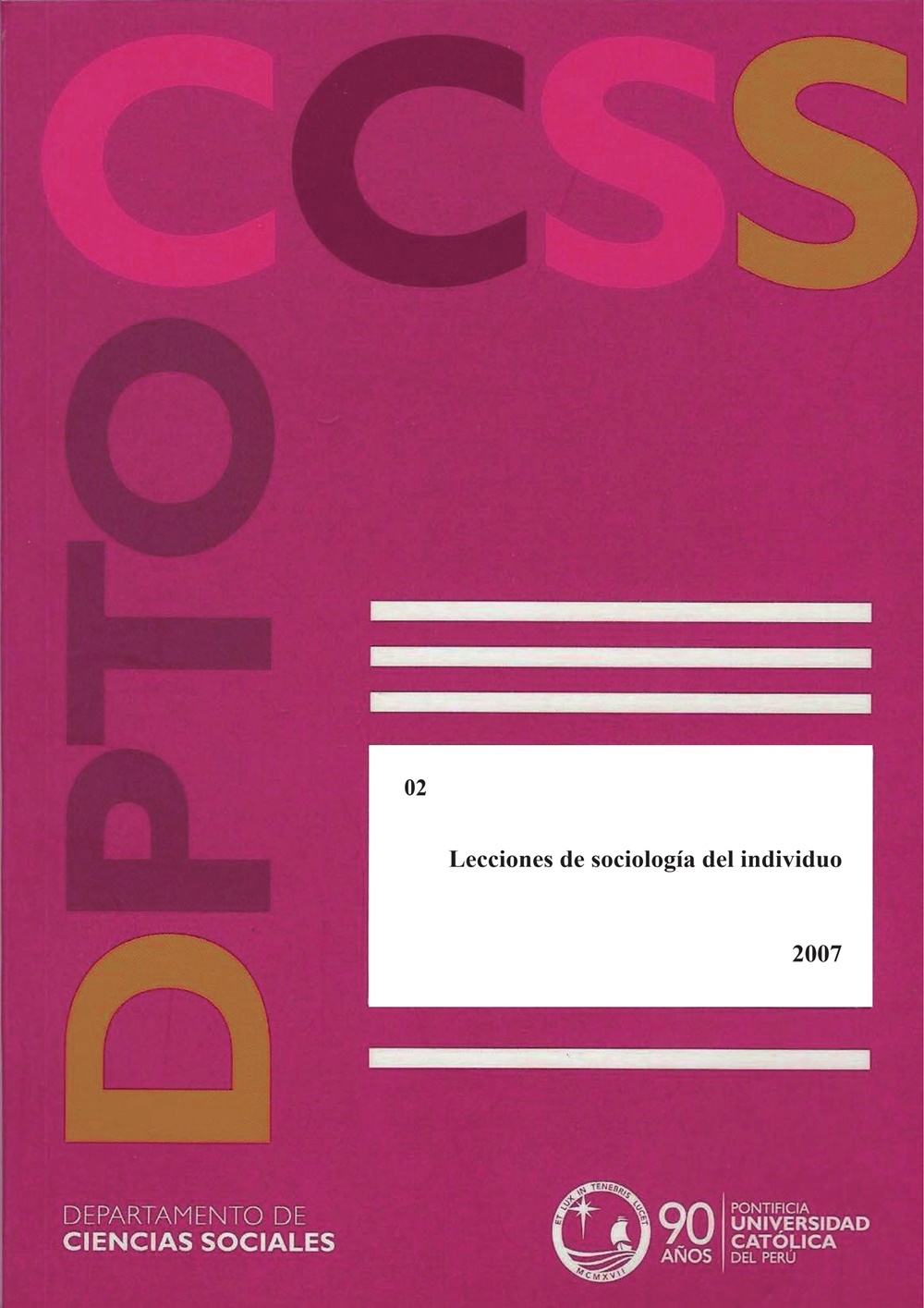 |
| Danilo Martuccelli: Lecciones de sociología del individuo, parte 2 (2006) |
Danilo Martuccelli: Lecciones de sociología del individuo, parte 2 (2006)









Comentarios
Publicar un comentario