Danilo Martuccelli: Lecciones de sociología del individuo, parte 4 (2006)
Lecciones de sociología del individuo
Danilo Martuccelli
Índice
CUARTA SESION………………………………………………………………… 109
Una investigación empírica………………………………………………………... 111
¿Porqué utilizar la noción de prueba?........................................................................ 113
La noción de prueba………………………………………………………………... 16
Los niveles de las pruebas…………………………………………………………. 118
El trabajo de interpretación………………………………………………………… 120
Tipos de prueba…………………………………………………………………….. 124
Preguntas…………………………………………………………………………… 139
CUARTA SESION
La sesión de hoy y de mañana van a estar dedicada a la presentación de una investigación empírica sobre la individuación en Francia. Pero antes de presentarles como trato de transformar las cuestiones teóricas que les he ido presentando en estos días en asuntos empíricos, voy a tratar de hacer un muy rápido balance de las etapas ya desarrolladas.
En primer lugar, se diseña una teoría del individuo (que no es una etiqueta reconocida en la teoría social contemporánea), cuyo espacio resulta de la crisis de la idea de sociedad y de la figura del personaje social. En segundo lugar, la sociología del individuo puede desplegarse a través de un gran número de dimensiones o facetas. Y en tercer nivel, como traté de mostrarles ayer, hay tres grandes estrategias de estudio del individuo, diferentes entre sí, aun cuando caracterizadas cada una de ellas por una tendencia a singularizar los análisis.
Ahora bien, ¿cuál es la principal dificultad de la sociología del individuo? No creo que la cuestión central sea el riesgo de una desocialización de los análisis. Espero haber sido claro, toda teoría del individuo socializa –de diferentes maneras– los aspectos personales. Pensar que porque alguien se interesa en el individuo, está “saliendo” de la sociología, me parece que es una concepción que revela o bien un malentendido o bien una cierta ignorancia de lo que está realmente pasando. En verdad, el problema fundamental de la sociología del individuo, es el de caer en dos peligros opuestos.
El primero: que la sociología del individuo, insisto, perfectamente socializado e incluso sobre-socializado, caiga en una acumulación sin fin, en una galería ilimitada de retratos personales. Es lo propio por ejemplo de algunas vertientes actuales del disposicionalismo presentes en la sociología francesa contemporánea. En su voluntad de dar con una caracterización mas personalizada de la socialización, incurren en representaciones de este tipo. A tal punto que se expande la idea que se puede escribir un libro de sociología a través de una galería de retratos individuales, apilándolos unos tras otros... A lo más se trata, a partir de un número más o menos ilimitado de variables o disposiciones, de definir como funciona este conjunto heterogéneo de disposiciones en Pedro, María, José o Isabel. Esta deriva me parece un riesgo muy real en la sociología actual del individuo. A término, para retomar la expresión de un colega francés, esta evolución confronta la sociología a un desafio inédito: ayer, el problema clásico era la generalización de los resultados, hoy, el nuevo problema que se vislumbra, es el del descenso en interioridad, hasta donde “bucea” la sociología... Por supuesto, esta galería de retratos no debe confundirse con el análisis de caso. Esta ultima técnica, es una metodologia a vocación global, que analiza un caso para tratar de inferir y presentar desde él conclusiones globales. Por el contrario, lo propio de las galerías de retratos es presentar una lista, más o menos arbitraria de figuras, sin gran o ninguna unidad analítica. En breve, el riesgo es que en esta vertiente la sociología del individuo sufra de un doble reduccionismo: por un lado, que termine haciendo del individuo el principal, sino el único objeto de estudio, y por otro lado, que transforme al individuo en el lugar desde el cual se produce la reflexión teórica.
El segundo riesgo de una sociología del individuo, ya ha sido avanzado por algunos de ustedes en estos días a través de ciertas preguntas. No es otro que el que la sociología del individuo produzca, paradojicamente, representaciones del actor social insuficientemente personalizados. Me parece que es una de las limitaciones principales del modelo de individualización de Beck, Giddens y tantos otros. De pensar que todos los actores de la sociedad están igualmente obligados de producir por la reflexividad un relato sobre sí mismos. Si esta visión cierne bien el hecho que ha habido un cambio institucional importante que obliga a los individuos a fabricarse de una manera distinta, tiene, por el contrario, dificultades en diferenciar recorridos y experiencias personales.
O sea, por un lado la sociología se disuelve en una galería ilimitada de retratos y en el otro, curiosamente, la sociología no logra producir verdaderamente análisis individualizados. Entre la sobre-personalización de los retratos, y la sobre-estandarización de la individualización genérica propia a una época, se abre un espacio, entre este exceso y este déficit, en el cual se dibuja el dominio específico de una sociología del individuo.
Después de haber trabajado en temas de socialización, e incluso puntualmente desde la óptica de la subjetivación, la individuación me parece, cada vez más, la vía la más promisoria para abordar una temática de este tipo. ¿Qué tipo de individuo fabrica estructuralmente una sociedad? He ahi la pregunta clave. Por supuesto, el problema fundamental, al cual intento darle una traducción empírica, es buscar una metodología susceptible de responder a la pregunta. Para ello, es preciso pienso establecer el análisis a un nivel meso, intermedio, a fin de escapar tanto al déficit como al exceso que acabo de subrayar. En todo caso, la elección de este nivel y de esta problemática, la individuación, implica una serie de cosas. En primer lugar, quiere decir una cosa muy simple: que la inteligencia del individuo, la inteligencia de cada uno sobre sí mismo, debe pasar por la inteligencia de la sociedad. Para comprenderme a mí mismo, debo comprender como funciona, como está trabajando sobre ella misma y sobre mi la sociedad en la que vivo. En segundo lugar, para realizar esta tarea, es necesario encontrar un operador analítico que nos permita evitar el doble riesgo de una disolucion del análisis sociológico en una galería de retratos individuales y la generalización abusiva del proceso actual de individualización. Para responder a este doble desafío, la noción de prueba me parece pertinente. Pero antes de abordar este punto, les voy a indicar cómo lleve a cabo el trabajo de campo de la investigación que voy a restituirles entre hoy y mañana, y que viene de ser publicada en francés con el título Forgé par l’épreuve (Forjado por la prueba).
1. / Una investigación empírica
¿Qué metodología privilegiar para estudiar la individuación? Por supuesto, existen muchas metodologías posibles. En lo que me concierne, escogí para realizar la investigación que les presento, un centenar de entrevistas semi-directivas que no fueron historias de vida. La individuación no es una biografía. En un estudio biográfico lo que interesa al actor (a veces al analista) es darle una orientación de sentido a una vida. En el caso de la individuación lo que interesa al sociólogo (y a término, esperémoslo al actor) es comprender que tipo de individuo se fabrica estructuralmente en una sociedad en un período dado. La pregunta no es la misma. Y por ende el trabajo de análisis no es el mismo. Cierto, en la investigación de la cual les hablo, el modo de individuación fue decantado a partir del discurso de los actores, pero las biografías individuales no fueron en ningun momento el centro del estudio. Lo que retuvo mi atención en esta investigación fue una cuestión más macro-sociológica: la individuación define un tipo de sociedad y la define por el conjunto estandarizado e históricamente variable de pruebas a los que somete a los individuos. Por supuesto, y tal vez en trabajos ulteriores aborde esta dimensión, nada impide pensar que, en sentido inverso, el sistema estandarizado de pruebas pueda iluminar desde nuevas perspectivas las biografías personales. Pero, insisto, si el objeto de estudio es (como lo fue en este caso) la individuación, no son en las orientaciones de sentido biográficos sobre los que debe deternerse el análisis (hay mil elementos personales que escapan –quedan fuera– de una interpretación de este tipo, porque no son significativos para esta problemática intelectual).
Pero hay otra razón por la cual las historias de vida no me parecen una metodología idónea para estudiar la individuación. En una sociedad como la francesa, los actores poseen un número creciente de conocimientos procedentes de las ciencias sociales (eso que Giddens llamó la doble hermeneutica de la vida social), lo cual complexifica inevitablemente el trabajo de campo. Si ustedes empiezan haciendo una historia de vida preguntándole a alguien por sus primeras experiencias de vida, inmediatamente lo quieran o no, el actor va creer saber lo que ustedes quieren saber. Lo digo simplemente: hacerle narrar a un individuo sus primeras experiencias, su vida familiar, aspectos de su infancia, etc, etc, induce un malentendido potencial entre el analista y el actor del cual es preciso ser conscientes. Es un sesgo metodológico increíble. La persona cree comprender lo que ustedes buscan, a veces, se encierra en un juego penoso por el que cree que resiste a decir tal o cual cosa, etc, etc. Insisto el peligro de este tipo de obstáculo es distinto segun el objeto de estudio, pero es enorme cuando lo que busca desentrañarse es el modo de individuación de una sociedad.
Para neutralizar en la medida de los posible este tipo de malentendidos, elegi un tipo y un estilo de entrevista que rompía radicalmente con todos estos presupuestos, a fin de ingresar lo más rápidamente, y lo más directamente, en las pruebas. Es asi que la primera pregunta con la cual inicié todas las entrevistas fue siempre la misma: ¿cómo interrumpió usted sus estudios? Porque a partir de allí, dado la impronta de la prueba escolar en una sociedad como la francesa, se abre un abanico muy amplio y muy disímil de experiencias. Y por supuesto, traté durante todo el desarrollo de la entrevista de ubicar el actor en una postura de distanciación consigo mismo.
Permítanme hacer una digresión en este punto. Entre el centenar de personas que interrogué, (algunas de ellas varias veces, y durante varias horas), había una buena decena de entre ellos que habían hecho un psicoanálisis. Y bien, creo que para aprender a jóvenes sociológos el arte de la entrevista, es fabuloso “entrenarse” haciendo una historia de vida con alguien que ha hecho durante años análisis. ¿Por qué? Porque si ustedes logran arrancarle algo que excede el trabajo de análisis que ha hecho durante años con su analista, son de seguro excelentes sociólogos... A tal punto este tipo de individuos tienen tendencia a administrarles un cassette biográfico, a darles la palabra fabricada con su analista, y cuando ustedes creen que está produciéndose algo en la entrevista, en realidad no están, muchas veces, sino registrando el fruto de un trabajo sobre sí mismo que ya está hecho por otro lado. Es un verdadero juego: el sociólogo se esfuerza por abordar dimensiones que no hayan sido abordadas en su análisis, y el actor parece munido de un lenguaje extremadamente coherente y sin fisuras sobre sí.
En términos, mas materiales, hice el centenar de entrevistas solo, y recabé un material que retranscrito representaba más de 4.000 páginas (no las conté a ciencia cierta). El trabajo de análisis fue muy espinoso, porque para cada prueba fue preciso revisar, una y otra vez, el centenar de entrevistas efectuadas. Sino, en lo que concierne a las personas interrogadas, se trató de un grupo de actores que van desde las capas bajas o populares, hasta las capas medias, medias altas. O sea que voluntariamente dejé fuera del análisis a los sectores más pobres, en verdad excluído, y muchos de ellos con serios problemas de integración social o destructuración personal, y los sectores más altos y pudientes. Centrarme en el amplio espectro de categorías sociales “medias”, fue un desafio analítico suplementario, porque obliga a dar cuenta de las experiencias sociales menos bajo la forma de una oposición entre grupos que como una línea contínua.
2. / ¿Por qué utilizar la noción de prueba?
Las razones para mobilizar la noción de prueba son de dos órdenes. La primera incluye una serie de motivos propiamente analíticos. La segunda concierne un conjunto de motivaciones más bien políticas.
[A] Las razones propiamente analíticas son de tres tipos. En primer lugar porque creo que toda sociología de la individuación tiene que ser capaz de integrar tres grandes elementos. En primer lugar, es imposible hacer un estudio de las sociedades contemporáneas sin terner en cuenta la diferenciación funcional que las caracteriza. Es algo fundamental. Y la consencuencia no lo es menos. A saber que toda perspectiva sociológica que entre por un solo tema, descubre la incapacidad en la cual se encuentra de indicar la importancia real de la práctica singular que estudia dentro del conjunto más amplio de la vida individual. Por ejemplo, muchos trabajos, y algunos de ellos de gran calidad, que se interesan por los temas de la dominación terminan por dar la impresión que toda la vida humana está marcada por el problema de la dominación. Al leer estos trabajos uno termina teniendo la impresión extraña de individuos desprovistos de toda sociabilidad ordinaria, que no van nunca a tomar una cerveza o un café en toda inocencia en un bar, que no tienen una vida privada, que jamás se divirten o rien, a tal punto todo pasa por el tamiz de la dominación... En el fondo, es el resultado de una perspectiva de analisis que termina engendrando un desbalance de este tipo. Por el contrario, cuando la perspetiva de estudio es la individuación, de entrada se posee (o se puede poseer) una garantía contra este riesgo. Si en el curso de la investigación es, por ejemplo, imperioso describir experiencias de dominación, la vida humana, toda existencia, por suerte incluso en situaciones extremas, no es jamás reductible al único análisis de la dominación. La sociología de la individuación tiene pues que dar cuenta de manera particular de la diferenciación funcional, de este equilibrio de ámbitos, y para ello, como lo veremos, la noción de prueba es un excelente operador analítico.
[B] Segundo punto, una sociología de la individuación, en todo caso para un pais como Francia, y aparentemente en contra del punto precedente, tiene que dar cuenta del hecho que se trata de una sociedad profundamente estandarizada. O si prefieren utilizar el término clásico, escriban racionalizadas. El hecho es que hay una increíble estandarización de experiencias, una fuerte racionalización de comportamientos y que, más allá de las diferencias
sociales observables a nivel de grupos, clases o sectores sociales (un punto sobre el que regresaré mañana), hay que reconocer y darle un peso analítico importante a la capacidad que existe en las sociedades actuales de imponer un conjunto más o menos estandarizado y común de pruebas. Esto es importante porque si uno descuida este punto, el riesgo es muy grande de caer en una sociología que se disuelve en una galería de retratos, olvidando hasta qué punto las sociedades contemporáneas son máquinas que formatean cada vez más un número creciente de experiencias.
En tercer lugar, y tal vez sobre todo, el recurso a la noción de prueba se impone porque en medio de la condición moderna, la noción permite de dar cabalmente cuenta del sentimiento de disociación característico de la experiencia moderna, a saber la distancia entre el mundo objetivo y subjetivo. En efecto, como lo desarrollaré en un momento, gracias a la tensión que acompaña a una nocion como la de prueba, de entrada la sociología se dota de un operador analítico que la obliga a guardar en mente hasta qué punto la disociación es el elemento fundacional esencial de la modernidad.
La importancia de la noción de prueba es pues que permite dar cuenta de estos tres puntos. En primer lugar, reconocer que a causa de la diferenciación funcional, las pruebas son distintas según las esferas de acción (y que, regresaré sobre este punto, no hay ninguna necesidad sistémica que co-evolucionen de manera conjunta. Si ello es el caso, esto debe ser concebido como un fruto histórico y contingente, y no como una necesidad funcional). En segundo lugar, la noción permite tener en cuenta que hay, à pesar de esta diferenciación funcional, una fuerte estandarización societal –las pruebas son comunes en una sociedad. Y por último, permite tener en cuenta que las pruebas, que cada prueba porta en ella una tensión, y que esta tensión acentúa la disociación entre el individuo y el mundo. Todo estudio de la individuación que respete los desafíos de la modernidad debe poder dar cuenta de estos tres procesos.
[C] La segunda razón por la cual creo se debe utilizar la noción de prueba es de índole mas bien política, y tiene sin duda que ver con la vocación propiamente política de la sociología. Para decirlo sin subterfugios: la descripción de la sociedad a través de una topografía de clases, género, edad, etnia, está conduciendo a la representacion de una fuerte fragmentación de la vida social. El resultado es el sentimiento que en medio de un mundo globalizado donde la interdependencia de los fenómenos sociales se incrementa, nos hace falta un lenguaje capaz de poner en resonancia las experiencias disímiles de los actores.
[D] Ahora bien, la noción de clase social, y el fabuloso rol de integrador político y analítico que fue el suyo durante décadas, no fue algo qué estaba naturalmente dado en la sociedad. Al contrario, como excelentes estudios lo han mostrado, fue el resultado de una construcción histórica, indisociablemente política e intelectual, que le dio un principio de unidad a la sociedad. Esta noción, por muchas razones, indicaré algunas de ellas mañana, no es más susceptible hoy en día de responder al desafío contemporáneo de la división y fragmentación social. En un contexto de este tipo, creo que forma parte de la responsabilidad intelectual de los sociólogos de buscar nuevos términos, nuevos operadores analíticos, capaces de producir por otra vía un nuevo principio de unidad, capaz de establecer una comunicación de las partes entre sí a fin de escapar al doble riesgo de balcanización política y teórica que nos acecha. Y bien, para realizar esta tarea, la noción de prueba me parece interesante –gracias a ella, terminaré con este punto la sesión de mañana, es un nuevo vínculo entre dimensions sociales que trata de establecerse.
Por supuesto, si adoleciera de su capacidad para dar cuenta de los tres puntos precedentemente evocados, de índole propiamente analítica, la noción de prueba no seria de ningun recurso para la sociología. Pero en la sociedad en la que vivimos, las dos preocupaciones marchan juntas. Y va de la vocación política de la sociología, tal como yo la concibo, de responder con sus armas y a su nivel, a este desafío fundamental. En todo caso, para garantizar esta comunicación de experiencias disímiles, la noción de prueba me parece un operador analítico de gran interés. ¿Cómo hacer para que los individuos que tienen vidas cada vez más singulares, puedan establecer comunicación entre ellos?
3. / La noción de prueba
Pero, ¿qué es una prueba? La noción tiene cuatro facetas – y para comprenderlo piensen en la prueba escolar (todos en esta sala la conocen).
⦁ Primera faceta, la prueba es una situación difícil o dolorosa, a la cual estamos confrontados, lo que supone que de una u otra manera exista una percepción particular de ella. No hay prueba sin percepción. O sea el actor debe percibir que está sometido a una prueba. Pero ello no implica necesariamente que todas las pruebas deban ser formalizadas. Cuando se presenta a un examen, por ejemplo, uno sabe bien lo que está haciendo, hay una percepción inmediata y directa del sentido de la prueba; en otros casos, como lo veremos, la percepción es menos directa puesto que la prueba es menos formalizada, pero en la base de toda prueba hay una estética política ¿Cómo se perciben las pruebas políticamente dentro de una sociedad? Es el primer nivel fundamental de una sociología de las pruebas de la individuación. A veces, sin que el término sea necesariamente utilizado, es una concepción de este tipo que se moviliza para designar los momentos difíciles de la vida (piensen en el verso de Vallejo, “hay golpes en la vida tan fuertes...”), lo cual abre a una experiencia propiamente existencial; son las pruebas de la existencia. Esto es importante porque el trabajo del sociólogo, en un primer momento, es el de darle forma a la percepción que de las pruebas tienen los actores.
⦁ Segunda dimensión, las pruebas suponen una concepción particular del sujeto. En efecto, en la raíz de esta noción está la idea que el actor que confronta una prueba tiene la capacidad de darle una respuesta. Frente a una prueba, el actor no sólo tiene que percibirla sino tiene también que enfrentarla –lo que moviliza implícitamente una concepción particular del individuo. Piensen, por ejemplo, a este respecto a los trabajos que en psicología se están haciendo desde hace años, en torno a la resiliencia (esto es, el estudio del diferencial de resistencia que tienen los individuos para afrontar y superar pruebas incluso traumáticas de la existencia).
⦁ Tercer aspecto, muy importante, la noción de prueba supone un proceso, formal o informal, de selección. Nuestras sociedades son cada vez más sociedades de selección. Y para ejercer esta selección los individuos son sometidos a una serie de pruebas. En este registro, la noción me parece preciosa por dos razones. La primera es que reconoce que no todos los individuos tienen los mismo recursos en este proceso de selección. En efecto, algunos tienen más recursos o chances que otros, pero a diferencia de la noción de dominación, por ejemplo, que muchas veces deja sobreentender que el proceso ya está jugado desde el inicio, la noción de prueba abre el espectro del proceso de selección. Y segunda característica, frente a una prueba, y cualquiera que sea el diferencial de recursos, un individuo puede salir airoso o no de ella. Por supuesto, hay actores que nacen con la suerte de tener una gran herencia económica, pero algunos de ellos, como olvidarlo, terminan muy mal económicamente. Quiero decir que la prueba hace intervenir elementos de contingencia en el análisis de una trayectoria. Nada es necesario en la vida social. Por supuesto cuando se es hijo de un profesor universitario hay pocas chances de no terminar la escuela primaria, pero puede pasar, cierto, es poco frecuente, pero de ninguna manera imposible. En todo caso, lo que progresivamente cambia en las sociedades, es el hecho que cada vez más todo el mundo tiene que pasar por las pruebas; las posiciones, y aún más el tipo de individuo que se es, no se heredan. Hay que obtenerlas y hay que forjarse. Es un cambio fundamental que se acentúa en las sociedades liberales democráticas.
⦁ Cuarta faceta, la noción de pruebas es inseparable de un conjunto de desafíos estructurales, formales o informales. Es lo que bien se puede denominar el syllabus de una sociedad. De igual manera que en el ámbito escolar la noción designa un conjunto de materias que uno tiene que cursar, el syllabus designa aqui el conjunto de pruebas que el actor debe enfrentar. En este punto, como en los precedentes, pero tal vez con más fuerza, se percibe la conversación particular que alrededor de las pruebas se establece entre el analista y el actor. Muchas de ellas, muchos problemas sociales o personales, en efecto, están en espera de su posible traducción bajo la forma de una prueba. Este aspecto, regresaré en un momento, me parece importante porque hace de la prueba un operador analítico que permite darle sustancia a un nivel digamos intermedio, y que permite sobre todo una renovación de la discusion entre analistas y actores sociales.
En breve, el actor percibe las pruebas, tiene que enfrentarlas, en cada una de ellas es objeto de una selección más o menos abierta, y el conjunto de todas ellas define un sistema estandarizado de pruebas.
4. / Los niveles de las pruebas
¿Cómo utilizar esta noción y sus cuatro facetas? Es un punto de la mayor importancia. Para hacer una sociología del individuo desde la perspectiva de la individuación es preciso que el análisis resista tanto al riesgo de su disolución a nivel del actor como al de un tipo de interpretación que se aleje radicalmente de sus experiencias. Para evitar este doble escollo es preciso distinguir claramente dos niveles.
El primer nivel de estudio (llamémosle el nivel 1), es aquél en el cual el individuo percibe las “pruebas” (en verdad, da cuenta de los eventos más o menos duros de su vida). Estamos pues en el nivel de percepción consciente que tiene el actor social, como las vive y como las puede relatar. El segundo nivel (llamémosle nivel 2), irreductible al anterior, caracteriza la manera como la sociología puede dar cuenta de los cambios estructurales bajo la forma de una prueba y ello más o menos a distancia (pero jamás en ruptura) con la conciencia del actor. Lo propio de la variante de sociología de la individuación que trato de desarrollar mediante la noción de prueba es de establecer una comunicación entre estos dos niveles.
Si se limita la sociología al discurso de los actores, es difícil no tener que admitir, tarde o temprano, que el analista se prohíbe ejercer su función de sociólogo. Pero si el estudio se limita a una mera sociología de las estructuras, y el análisis nunca trata de ver como este nivel “desciende”, opera a través de los individuos, es difícil no tener el sentimiento, en sentido inverso, que se está obliterando un nivel de la realidad. Por un lado, se hace una sociología casi dogmática, que se desinteresa en algunos de manera radical de lo que piensa el actor, lo importante es comprender lo que sucede a nivel de las “estructuras”. Por el otro, la sociología se reduce a un intercambio verbal entre actores, el sociólogo limitándose a enunciar en jerga lo que los individuos dicen con un lenguaje cotidiano...
Problema sempiterno del análisis sociológico, la noción de prueba, permite, me parece, en su gran economía conceptual, establecer justamente un vínculo entre el nivel 1 y 2. Pero sobre todo somete la sociología a una exigencia particular: debo ser capaz de “traducir” el nivel 2 en el nivel 1, lograr “encontrar”, constantemente, el nivel dos en el nivel uno. Por supuesto, los lenguajes pueden ser (y son) diferentes entre analistas y actores, los mecanismos de encubrimiento pueden ser múltiples, la conciencia del actor puede ser parcial, pero este esfuerzo de vinculación es inseparable de una sociología de este calibre. Yo no tengo el derecho en un momento dado de romper unilateralmente esta regla de juego –decretar, por ejemplo, que la conciencia del actor es una superchería, y que sólo cuenta o prima el nivel 2. Por el contrario, una de las virtudes de la noción de prueba, es que obliga a una comunicación sin desmayo entre el sociólogo y el actor, entre el analista y los individuos. Por supuesto, insisto, los unos y los otros hablamos lenguajes diferentes según las pruebas, tenemos (y debemos) respetar el diferencial de conocimientos entre uno y otros pero todo esto no debe ser un freno a la comunicación. El tema es tanto más importante que me parece que una gran parte de la sociología actual es incapaz de “hablarle” a las personas, su lenguaje resbala sobre ellos, no les dice más nada, y creo que tenemos la obligación (y el desafio) de poner en pie otra vez un lenguaje susceptible de tener sentido para los actores. La noción de prueba a la vez que permite distinguir estos dos niveles, nos coerciona a hacerlos trabajar sin desmayo conjuntamente.
5. / El trabajo de interpretación
La elección de una metodología cualitativa que, insisto, no excluye definitivamente otras, planteó en todo caso la necesidad de articular los niveles 1 y 2 desde el relato de los actores. Fue sin lugar a dudas uno de los aspectos metodológicos y analíticos claves del trabajo efectuado.
Cuando ustedes les piden a los individuos que les cuenten sus experiencias, incluso cuando se trata de evitar el relato bajo la forma de una historia de vida, aparecen inevitablemente una serie de eventos o accidentes. En efecto, toda vida humana tiene un número muy alto de “accidentes” o “eventos” irreductiblemente personales o singulares (deceso temprano de un padre, desplazamientos forzados, encuentros ocasionales, reales o imaginarios, etc, etc). Este conjunto de hechos, más o menos arbitrariamente seleccionados por el actor en el curso de la entrevista, van a ser o no dotados por éste de una significación liminar (en algunos casos, en efecto, el actor se esfuerza en afirmar que hay un “antes” y un “después” a causa de estas experiencias, y ello aún cuando intente persuadirnos, o persuadirse, que se trata de eventos mas o menos accidentales o fortuitos). Frente a este cúmulo de eventos, es preciso comprender que sólo un pequeño número de entre ellos es significativo para una sociología de las pruebas. En efecto, los eventos relatados sólo son analíticamente significativos en la medida en que logren ser leídos desde las pruebas. No se trata por supuesto de retirarles su significación existencial, pero interpretar su rol y peso (en el marco de una sociología de la individuación) a partir de sus incidencias en la secuencia de las pruebas.
Pero al lado de estos “eventos” singulares, hay un segundo escollo tal vez aún más importante. A veces, en todo caso desde una lectura superficial, puede parecer difícil encontrar en los relatos dados por los actores, material empírico para atrapar la dimensión estructural de las pruebas. Para asirlos, es preciso leer y releer varias veces los testimonios –y hacerlo con los ojos bien abiertos. Lentamente se va asi decantando lo que se pueden llamar “momentos”, es decir instantes dentro del relato de una vida, en los que el actor advierte, incluso en medio de un cierto claro-oscuro analítico, el trabajo insidioso y a veces invisible de las estructuras, que el actor (a veces) enuncia sin saber del todo que lo está enunciando. Regresaré en un momento sobre este ejemplo, pero se los digo desde ahora para que me vayan entendiendo: hay por ejemplo un gran número de personas que cuentan que su vida cambió radicalmente porque les faltó un punto o un medio punto en un examen, un medio punto que les impidió obtener, según su relato, un diploma que les habría abierto otras puertas... En realidad, es poco probable que sea este medio punto el que cambió en verdad su vida; pero en este medio punto tal como lo enuncia el actor, o sea bajo la forma de un “evento” o un “accidente”, se expresa la conciencia, incluso bajo una forma parcial o incipiente, que los “momentos” estructurales se han ido introduciendo sigilosamente en su existencia, y que ese medio punto es la síntesis a nivel consciente y discursivo de una serie de factores invisibles y de largo aliento (en efecto, ese medio punto resume –si se toman indicardores estadísticos– el hecho de haber vivido en tal o tal barrio, tal o cual cambio en el sistema escolar o en el mercado de trabajo, etc). Enunciándolo de esta manera, y a veces sin ser enteramente conscientes, los actores dan cuenta gracias a estos “momentos” de la presencia y del rol de las estructuras en sus vidas.
Esta dinámica entre los “eventos/accidentes” y la lógica de los “momentos” es un aspecto fundamental del trabajo de interpretación. Y en esto, los relatos de los actores son muy distintos en función del grado de conciencia que el actor revela o aspira. Otro ejemplo, entre las personas que entrevisté algunas me dijeron que no consigueron empleo a comienzos de los años noventa, porque, añaden algunos, fue un año de recesión económica, mientras que otros no son conscientes de esta peculiaridad. En los dos casos, el “momento” estructural está condicionando fuertemente al actor (el período de contracción económico que vivió la economía francesa), pero el actor individual puede o no terner conciencia de él.
Y llego a un último punto. Cuando el actor tiene conciencia del rol insidioso de los “momentos”, o de la importancia decisiva de un “evento” en una vida, muchas veces en el discurso que el individuo estructura de su vida aparece lo que se puede llamar los “choques con la realidad”. En esta tercera figura consciente, el actor no insiste más, o únicamente, ni en el carácter aleatorio de un suceso (“evento/accidente”), ni en el rol invisible de las estructuras (“momentos”), pero subraya por el contrario una toma de conciencia particular. Se dió de bruces con la realidad. Lo que de ordinario sólo opera de manera lenta e insidiosa, se convierte en el leit motiv de una toma de conciencia de otro tipo, cuando el individuo reconoce hasta qué punto su vida, y por ende el resultado de sus pruebas, estuvo fuertemente condicionado por oportunidades estructurales. Ser una mujer en los años setenta en Francia impidió, por ejemplo, a una mujer médica que entrevisté presentarse, por ejemplo, el concurso del internado, porque en ese entonces “estaba mal visto”, lo que le cerró más tarde ciertas puertas porque no se convirtió en una especialista médica. Pero en este caso, y dada la época en la cual lo vivió, el relato abunda en un claro-oscuro femenino, se limita a afirmar que en entonces eso “no era para ellas”. Por supuesto, es posible que ya en los años setenta algunas lo hayan vivido como un “choque con la realidad”, que otras sólo lo reconozcan como un “momento” retrospectivamente, y que otras, incluso, no sean conscientes de ello ni siquiera treinta años después y continuen a presentarlo como un “evento”.
A menos de poder interpretar dentro de esta tríada (eventos-momentos-choque con la realidad) y darles un sentido desde la noción de prueba, creo que la sociología corre el peligro de perderse en una serie de incidentes biográficos mas o menos anecdóticos. Uno de los objetivos de una sociología de la individuación, a través de los dos niveles de las pruebas, es justamente dotarse de una brújula de interpretación. Insisto. Los sociólogos “sabemos” más cosas, en verdad otras cosas, que las que conoce el actor, y una parte de nuestro trabajo es tratar de encontrar (muchas veces), de traducir (otras veces), de inventar (a veces) desde el relato de los actores el conjunto de pruebas estandarizadas a las que están sometidos.
En este sentido, las pruebas que estabilicé para estudiar la sociedad francesa son todas ellas de naturaleza inductiva. Esto es, y a fin de respetar la logica de los dos niveles, era indispensable que las encuentre desde y en los testimonios de los actores. Y aún cuando las experiencias personales son muy disímiles, y que éstas varíen en función de ciudades o grupos sociales, la hipótesis estaba formulada desde el inicio que dada la fuerte racionalización presente en las sociedades actuales era factible encontrar un conjunto estandarizado de pruebas operando de esta manera. Lo repito, descuidar la capacidad centrípeta en acción en las sociedades actuales, en nombre del “desorden” o la “fragmentación”, es un error sociológico importante. (A su manera, lo digo de paso, el mercado editorial da cuenta de esta realidad. Los libros de sociología se venden mal, pero se venden aún peor cuando conciernen sociedades alejadas de aquella en la que se vive. A a pesar de la globalización, nuestras experiencias de vida y de percepción llevan aún fuertemente el cuño de la impronta nacional). Pero ¿cómo dar con el nivel de abstracción necesario y suficiente para caracterizar una prueba y poder asi hacer jugar esta tríada? Es, sin lugar a dudas un nuevo desafío analítico de talla. En la investigación que les restituyo, la “solución” fue descubierta en la marcha. A la escucha de los testimonios me pareció evidente que, primero, ciertos ámbitos eran susceptibles más que otros de ser el locus o no de pruebas, y, segundo, que en la formulación que podia dar de las pruebas, teniendo en cuenta la verbalización que hacían los actores, se imponía la necesidad de restituirlas a través de una tensión central. Progresivamente, se impuso la necesidad de encontrar una formulación para cada prueba, bajo la forma de una suerte de código binario simple, abstracto, a fuerte tenor general, y capaz de dar cuenta de un gran número de experiencias diversas. Espero ser claro, las pruebas, en la forma en como las concibo, no pueden sino resultar de un trabajo empírico exigente, inductivo, progresivo, un proceso de avances y retrocesos, de ensayo y error constantes, hasta que se decanta lentamente la tensión-núcleo de una prueba con un nivel de abstracción tal que permita dar
cuenta de la totalidad o de la casi totalidad de testimonios recogidos.
En este largo proceso a tientas, de ensayo y error, cuando finalmente la prueba “funciona”, les aseguro que es un verdadero momento de satisfacción intelectual. Una masa desproporcionada de datos (en el caso de la investigacion que les hablo recuerden de más de 4.000 paginas) devienen manejables, es como si se tuviera la buena llave, la llave maestra, para abrir muchas puertas, y cosas que parecían aparentemente opacas o disímiles, son inteligibles desde una percepción unitaria. Por el contrario, mientras este nivel de justeza analítico no es alcanzado, es evidente que la abstracción decantada no es la buena, muchas entrevistas no “entran”, uno percibe que hay fenómenos que no logran ser leídos. A la inversa, cuando la abstracción es la correcta, uno ha dado con la “buena” llave de interpretación.
En resumen, una sociedad es un sistema estandarizado de pruebas. Pero, ¿cuáles escoger, cómo y porqué?
6. / Tipos de prueba.
En lo que me concierne partí, sin mucha imaginación, desde una realidad que es evidente en las sociedades centrales. A saber que existe un conjunto de instituciones que modelan con profundidad, y de toda evidencia, los actores sociales. Y entre estos dominios institucionales, hay cuatro que me parecen los más significativos: la escuela, el trabajo, la ciudad y la familia. A esta primera serie de pruebas, y de manera esta vez enteramente inductiva, dado el material producido, tuve que añadir cuatro otras, no con el objetivo de lograr dar con un conjunto exhaustivo de pruebas, pero para disponer de un conjunto suficientemente rico y diverso como para poder restituir y analizar todo lo que los testimonios me indicaban. Este segundo grupo, concierne pruebas que remiten a ciertas dimensiones del vinculo social: la relación con la historia, la relación con los colectivos, la relación con los otros y la relación consigo mismo. Estas ocho pruebas, de ninguna manera exhaustivas, definen para mi el mínimo común denominador del sistema estandarizado de pruebas en acción en la sociedad francesa actual.
Insisto. El sistema no aspira a ninguna exhaustividad. Pero este objetivo no me parece fundamental. Estas ocho pruebas me parecen lo suficientemente ricas y complejas, como para poder mostrar el modo de individuación propio a la sociedad francesa contemporánea. Ahora bien, a pesar de sus diferencias, e incluso de sus contradicciones, y del hecho que cada una de ellas pueda conocer una evolución ampliamente independiente de las otras, en el caso de Francia hay algo que me parece es común a estas ocho pruebas, y que define incluso el talante actual del proceso de individuación en curso: todas ellas se caracterizan por una tendencia muy fuerte a aumentar la singularización de los actores. Pero, lo repito, esta conclusión es un resultado histórico, nacionalmente circunscrito (y no hay ninguna razón de suponer que esto es asi en todas las sociedades contemporáneas ni que ello fue el caso en todas las sociedades del pasado). En todo caso, me parece que ciertas sociedades contemporáneas transitan desde el viejo individualismo hacia una nueva singularización –el conjunto de pruebas está produciendo trayectorias cada vez mas personalizadas. Regresaré sobre este aspecto mañana. Hoy, terminaré el curso presentándoles rápidamente, y en el tiempo que me queda, tres
grandes pruebas: dos pertenecientes a los dominios institucionales (escuela y familia) y otra a una dimensión del lazo social (la relación con los colectivos).
[A] Primera ilustración: la prueba escolar
La primera prueba que voy a presentarles (una vez más no se olviden que las pruebas están dadas a partir de la sociedad francesa) es la prueba escolar. Al análisis del material, me pareció que en lo que concierne esta prueba, la tensión fundamental se establece entre dos principios: entre el proceso de selección social que se opera en la escuela y la confianza institucional que esta nos transmite o no cada uno de nosotros. En esta caracterización aparece claramente expresada el carácter histórico de toda prueba (hace cuarenta años hubiera sido imposible describir la prueba escolar en Francia a través de esta tensión).
En efecto, hasta los años setenta en la sociedad francesa, era por lo esencial el origen social lo que determinaba (muy fuertemente) la trayectoria escolar de un alumno: cuando uno nacía en las capas medias o altas era escolarizado en una red escolar que conducía hasta los estudios secundarios; cuando se nacía en una familia de origen obrero uno era escolarizado en otra red que no llevaba, por lo general, hasta el fin de los estudios secundarios. El nacimiento determinaba, incluso se puede decir que programaba, desde un inicio la carrera escolar. Es solamente en los años setenta que las dos redes se juntaron y que aparece así la situación de alumnos que deben, todos ellos, transitar por un solo sistema escolar. El cambio no es anodino en absoluto. De ahora más, es durante la trayectoria escolar que se produce la selección social. Por supuesto, esto no abole el diferencial de recursos sociales y culturales entre los alumnos, pero de ahora en más todos se encuentran comprometidos en la misma competencia. El resultado es que la prueba escolar se ha dramatizado mucho en Francia, sobre todo entre las capas medias, donde es más viva la convicción que la “salud” social (o sea la reproducción de una posición social) pasa por el éxito académico.
Para comprender este proceso desde las experiencias de los individuos, empecé todas las entrevistas como les dije con la misma pregunta: “¿Cómo interrumpió usted sus estudios?” Sin gran sorpresa, las respuestas reflejaron con absoluta claridad el pasaje entre un sistema y el otro. Entre las personas que tenían entre 50 ó 55 años, la explicación avanzada hacía intervenir a la familia de origen (“se murió mi padre”), las dificultades económicas (“no teniamos dinero”), o las evidencias de sentido social adscritas a una posición social (“en esa época después de la escuela primaria se iba al trabajo en aprendizaje profesional”...). Por el contrario, entre los más jóvenes, entre las personas que tenían menos de 40 años, las razones avanzadas fueron muy distintas: el peso recayó masivamente sobre la propia institución
escolar (“yo no interrumpí mis estudios, a mi detuvieron”, “el profesor me dijo que...”, “el consejero de orientación me indicó que...”’, “en mi colegio todos eramos hijos de obreros inmigrantes y los profesores nos trataban mal”...). El tránsito interpretativo es fundamental. La interrupcion de los estudios ya no es más el resultado de una “fatalidad” social pero el fruto de un sistema institucional que ejerce y transmite una violencia fundamental sobre los individuos, y que, bien vistas las cosas, aparece como una de las primeras experiencias masivas de injusticia de la sociedad francesa contemporánea.
Les explico mejor este punto porque es importante y porque permite comprender lo que una sociología de la individuación efectuada con métodos cualitativos puede aportar de específico. De haber empleado técnicas estadísticas, por ejemplo, yo habría observado una conservación relativa de la reproducción escolar (desde este punto de vista los cambios, sin ser inexistentes, no han modificado la estructura de la repartición de diplomas entre los grupos sociales). Pero este resultado esconde una realidad muy diferente a la cual nos da acceso la experiencia subjetiva. En efecto, entre los jóvenes obreros, aquéllos que, digamos, tienen alrededor de 30 años, la situación laboral en la cual se hallan es inseparable de su fracaso escolar. De una u otra manera tienen que aceptar que si son obreros es porque han fracasado en sus estudios. Por supuesto, insisto, estadísticamente hablando pareciera que ningun cambio fundamental ha tenido lugar. Desde la perspectiva de las experiencias el asunto es muy distinto. Cada cual tiene, tarde o temprano, que aceptar y reconocer que es su propio fracaso el que da cuenta de su situación social.
El proceso es muy diferente entre los miembros de las capas medias aún cuando, aqui también, la prueba escolar se haya dramatizado. Sin embargo, a nivel de los testimonios, la estructura es casi inversa. Muchos de ellos tenían incluso dificultad en comprender el sentido de la pregunta (“interrumpí mis estudios porque no había nada más allá, porque habia llegado al final de los estudios”...). La vida, en el fondo, aparece marcada por una lógica que pre- programa la evidencia de estudios largos. Por ello, cuando hay problemas (¡porque hay problemas escolares en las capas medias!), todo va a jugarse en el diferencial de reactividad del entorno social (los jóvenes de las capas medias pueden, por ejemplo permitirse repetir ciertas clases o incluso tomarse un año “sabático” antes de retomar sus estudios, y en el peor de los casos, centrarse en la obtención de un diploma menos exigente a fin de “salvar” una situación de clase).
Pero aqui también se observa el cambio mayúsculo que ha tenido lugar y que la noción de prueba restituye fielmente. Cada vez más, todos los alumnos están sometidos al proceso de selección. Y cualquiera que sea la ventaja que ciertos grupos sociales poseen, es necesario, sí
o sí, salir airoso de la competencia. El resultado es pues la dramatización generalizada de la prueba escolar en la sociedad francesa puesto que cada vez se toma conciencia del hecho que la reproducción y la transmisión de una posición familiar pasa por la escuela. Una experiencia de individuación que es inseparable de una transformación histórica.
La segunda dimensión que se encuentra en el corazón de la prueba escolar, y que me parece ha sido hasta el momento insuficientemente estudiada, es que la escuela transmite un tipo de confianza institucional sui generis. En las sociedades modernas, en efecto, la escuela aparece como una institución, dotada de una fuerte legitimidad, capaz de dictar un juicio global sobre una persona. Por supuesto, este juicio será temperado por muchos elementos; no es por ello menos cierto que es un juicio de índole casi única. Es en todo caso al abrigo de este juicio como es posible observar entre muchos antiguos buenos alumnos un tipo de confianza institucional en sí mismos de naturaleza particular. Y que este certificado de confianza institucional depositida sobre sí, es por supuesto muy distinto del que ha sido transmitido a aquél que ha conocido una experiencia de fracaso escolar. Fenómeno en parte no nuevo pero que toma un carácter acuciante en las últimas décadas.
En efecto en sociedades donde los problemas de reconocimientos son tan fuertes, la escuela se encuentra dotada de una nueva función. Por lo demás, y aun cuando la institución no siempre lo reconoce, cómo no traer a colación el hecho que muchas personas a lo largo de su vida regresan al sistema educativo para obtener una sanción positiva de ellos mismos. Más allá de su utilidad profesional, una parte de los beneficios de la formación contínua y permanente es la de transmitir un sentimeinto de orgullo: una institución –la escuela– me dice que tengo cierto valor. Por el contrario, y sin que ninguna causalidad directa por supuesto pueda establecerse a este respecto, aquellos que han fracasado en el ámbito escolar están obligados a encontrar y construir su confianza personal sobre otros elementos.
Tal vez, y visto desde la sociedad peruana, esto les puede parecer un tanto ajeno. Pero la prueba escolar es un elemento fundamental de la manera como la sociedad francesa fabrica a sus individuos. Y las diferentes tensiones posibles entre los dos factores de la prueba escolar nos introducen a una geografía subjetiva mucho más compleja de lo que muchas veces se cree. En efecto, al lado de figuras de adecuación, aparece un gran número de perfiles de individuos que, paradójicamente, ganan cuando pierdan o pierdan cuando ganan. Me explico. Hay personas de estratos medios con estudios escolares largos, y éxito en ellos, pero sin gran proyecto, y que un día terminan descubriendo el vacío subjetivo sobre el que reposa su trayectoria personal. Pienso en una de las personas que entrevisté, una kinesióloga que no sabía que hacer, que se había dado cuenta que durante sus estudios “no había fabricado nada”.
La selección escolar positiva escondía en su caso una sanción institucional más ambigua. Por el otro lado, hay individuos que exactamente al contrario, ganan porque pierden. Esto es, han sido precozmente eliminados de la carrera escolar, han sido, incluso humillados institucionalmente, y que van a hacer de esta experiencia el punto de gravedad de sí mismos. Estos individuos se construyen en revancha contínua contra la escuela. Algunas de las personas que entrevisté pasan asi, por ejemplo, toda su vida tratando de demostrar a su entorno social, y a ellos mismos, que no son “tontos”, que su subjetividad no puede reducirse a la etiqueta que la escuela les impuso en el pasado. Para estos actores, toda la vida es un repetición en múltiples conxtextos de la prueba escolar.
¿Qué es la prueba escolar? El resultado de la tensión entre la selección escolar y una confianza institucional en sí mismo; una prueba altamente estandarizada; fruto de una sociedad que posee un sistema educativo fuertemente integrado; una prueba común que se declina empero de manera diferente en dirección de los actores sociales; y que permite, en su simplicidad analítica, dar cuenta de un sin número de trayectorias individuales posibles.
[B] Segunda ilustración: la prueba familiar
Segundo ejemplo –las relaciones familiares. En un país como Francia existen hoy en día una serie de modelos de familias (matrimonios, convivientes, homosexuales, familias recompuestas, concubinos que no cohabitan...). ¿Cómo, frente a esta diversidad, dar con los términos comunes a esta prueba? Una vez más el proceso fue de naturaleza propiamente inductivo. Progresivamente, con la escucha de los testimonios, se va decantando una tensión que opone la obligación moral a la fidelidad ética hacia sí mismo. Aqui también es la tensión lo que mejor caracteriza el período actual. En efecto, y en contra de tantas afirmaciones ligeras que insisten en el incremento del egoísmo entre los modernos, lo que impacta a propósito del ámbito familiar es la vitalidad de las normas y de las obligaciones morales recíprocas entre los miembros de una misma familia. Todo indica que el no respeto de éstas se traduce por sentimientos muy fuertes de culpabilidad. Y sin embargo, y a pesar, insisto del vigor de las obligaciones morales, estas se encuentran hoy en día temperadas por exigencias éticas que, muchas veces, pueden orientar al individuo en dirección contraria. Aqui también en 30 años el cambio ha sido profundo. La oblación de sí mismo en “beneficio” de la familia ya no es más considerado como el único horionte legítimo (muchas veces es incluso entrevisto como una actitud neurótica). Es preciso que el individuo logre un espacio personal entre estas dos exigencias y ello tanto más que éstas no son, necesariamente, contradictorias entre sí. Declino esto a través diferentes lazos familiares.
Comencemos por las relaciones entre padres e hijos. Desde el punto de vista de la parentalidad, hay diferencias notorias entre la paternidad y la maternidad. La paternidad, por lo general, tal como ésta aparece en los testimonios, se presenta aún bajo oropeles profundamente tradicionales, sigue estando normativamente basada en el respecto de una obligación moral central –el padre es, hoy como ayer, aquél que tiene que suministrar los recursos económicos para sus hijos. En el caso de la sociedad francesa, con algunas variantes entre sí, casi todos los hombres adhieren a esta concepción basada en la obligación moral de la paternidad. Incluso cuando ésta se encuentra matizada por el deseo de una mayor proximidad afectiva con los hijos, el primado de la obligación moral es indiscutible. El caso de la maternidad aparece sino necesariamente como más interesante, por lo menos como más complejo. Por supuesto, la obligación moral está muy presente, y ello tanto más que esta obligación está indisociablemente mezclada con lo que bien puede llamarse el placer de la maternidad. Y sin embargo, en muchas de las mujeres entrevistadas, al lado de este factor se precisa otro. Muchas de ellas reivindican en efecto al lado de la función materna un espacio personal para ellas mismas. Este espacio tiene tanto más dificultades a existir, incluso a expresarse, que para muchas de ellas se presenta como una demanda ilegítima, inefable. Difícil en efecto decir que la maternidad aburre y cansa, que a veces uno puede estar harta de sus hijos... Comprenderán que en el contexto cultural actual, decir esto públicamente es aún poco legítimo. Pero si uno observa la novelística francesa actual, es posible encontrar personajes que asumen esta tensión, que intentan incluso “divorciarse” de sus hijos...
Y bien, tanto para unos como para otras, la parentalidad es el fruto de una tensión entre las obligaciones morales y las fidelidades éticas. En los actores que asumen el rol parental de manera “tradicional” la tensión es sin duda menor porque la ética se subordina a la exigencia moral. Pero en todos los otros la brecha es más profunda y más abiertas las respuestas. En las relaciones de paternidad por ejemplo, algunos hombres sin dejar de asumir la obligación moral en cuanto al mantenimiento de sus familias, reivindican cada vez más el placer de la comunicación, manifiestan el deseo de tener un diálogo más estrecho con sus hijos, una relación más personalizada y menos distante con ellos. Es un sentimiento relativamente nuevo que, sin duda, era menos frecuente e intenso hace unos 30 ó 40 años. Piensen, para comprenderlo, en una escena de la película autobiográfica Ocho y medio de Fellini. En un momento del filme, se le aparece al propio Fellini el espectro de su padre, y la reacción del cineasta es simple y honda puesto que le pide que regrese “porque tenemos tantas cosas que decirnos...” Este sentimiento de no hablar con los padres, de no haber hablado lo suficiente con su propio padre, sin desaparecer, fue lo propio de una generación y hoy, insisto, sin desaparecer, me parece que esta sensación se reduce, porque la comunicación es más satisfactoria. Pero esto no es sino una parte del asunto. Al lado de este proceso por el cual se puede decir que los hombres están jugando de otra manera el rol de la paternidad, cada vez más próximos a los hijos, al mismo tiempo, y en sentido contrario, y de forma sigilosa, las mujeres se están “alejando” de la maternidad, quiero decir se están implicando en nuevas facetas personales. En breve, el proceso de individuación parental opera en este espacio: en el cual unos llegan y otros parten...
¿Y desde el lado de la pareja? ¿qué pasa a nivel de la pareja? La pareja, como toda relación familiar, esta hoy atravesada por la tensión entre las obligaciones morales y las fidelidades éticas. Pero la pareja, en la sociedad francesa de hoy, me parece que precisa o duplica esta tensión con otra. En efecto, por lo general, reposa explícita o implícitamente sobre un modelo ideal prescriptivo: a saber una pareja es la articulación entre el erotismo y la comunicación. Por supuesto, este ideal da lugar a una tensión bien particular. Si resumo a grandes rasgos los resultados de la investigación, aparece que las mujeres insisten sobre todo en la comunicación, en el deseo que la pareja comunique, y los hombres, al contrario, insisten mucho más en el erotismo. En el fondo, por supuesto, bien puede decirse que son dos formas distintas de apertura al otro que se enfrentan. En todo caso, la tensión es manifiesta y viva hoy en día. A tal punto que en los testimonios sobre la vida de las parejas, aparece una especie de queja constante de la parte de las mujeres ante el silencio de los hombres... Para decirlo de manera un poco humorística, la imagen que uno puede hacerse de la vida de las parejas hoy en Francia, es el de mujeres que acosan cotidianamente a sus maridos para que hablen, un esfuerzo que, luego de tanto acosarlos, da sus frutos puesto que los hombres terminan hablando a regañadientes, pero, en la medida en que éstos no dan la recíproca, no interrogan a sus compañeras, al no preocuparse por que su pareja se exprese, incrementa, paradójicamente, la frustración comunicativa femenina. O sea, resumo, la pareja es un mundo en donde el hombre habla sin querer y la mujer se calla queriendo hablar...
Pero aún asi, y es un punto importante, bien vistas las cosas, las mujeres tienen hoy en día un modelo de pareja basado en la comunicación, mientras que los hombres no tienen más un modelo consensual o legítimo de pareja. La razón es histórica. El modelo de la pareja tradicional, con clara delimitación de esferas, no es más (por el momento) el modelo dominante, y por el otro lado, el “nuevo” modelo de pareja en el cual podrían insistir los hombres, a saber, digamos, el de un erotismo renovado no está aún fabricado colectivamente como un modelo de pareja. En este punto, la diferencia con el mundo de la Grecia antigua o las técnicas y el uso del placer en otras civilizaciones es patente. En el occidente actual no hay nada de equivalente, y la pornografía, cualquiera que sea el juicio que se tenga de ella, no da un modelo de pareja alternativa. Insisto, nada impide en principio a que este “nuevo” modelo de pareja “masculino” se fabrique, pero por el momento este proceso sólo está en germen (y aqui se entrevé también los límites de una sociología del individuo stricto sensu y la ventaja de una sociología de la individuación que abre su mirada hacia dimensiones históricas). Si uno descuida esta tensión una pasa al costado de una de las principales fuentes estructurales de tensión, e incluso de conflicto, en la pareja contemporánea. A saber la tensión más o menos sorda entre mujeres que tienen, colectivamente, un modelo de pareja pero que no logran empero “imponerlo”, y hombres que se han quedado sin modelo consensual de pareja. Ustedes comprenderan que esto no quiere decir, para retomar el título de un best-seller mundial, que los hombres vienen de Marte y las mujeres de Venus, lo que esto señala es que vivimos una fase histórica marcada por una tensión fuerte, en verdad, un conflicto hueco, entre aquellos que se quedaron sin modelo de pareja (y ello tanto más que la conyugalidad nunca fue para los hombes un ámbito de implicación mayor) y mujeres que, por toda una serie de razones culturales e históricas diversas (¡y no biológicas!), tienen hoy un modelo claro de pareja.
Me parece que estos dos ejemplos son suficientes para presentar la índole de tension propia a la prueba familiar. En todas las relaciones familiares es preciso respetar las obligaciones morales y al mismo tiempo es indispensable responder a las inquietudes personales. Preservar una fidelidad hacia sí mismo más allá de la obligación contraída con el otro. Claro esta exigencia ética es más o menos difícil de asumir. En el caso de las mujeres, por ejemplo, es manifiestamente más facil afirmar el derecho de un espacio para sí misma frente al marido, lo es ya más difícil frente a los propios padres y es, sin duda, mucho más difícil en dirección de los hijos. La esposa, la hija, la madre: he ahi el trío de la dificultad que viven cotidianamente las mujeres en sus dificultades para preservar una fidelidad a la vez con ellas mismas sin desmayar en el respeto de sus obligaciones morales. Y creo que nada lo ha ejemplificado mejor en los testimonios recabados que las experiencias de divorcio. Paradoja subjetiva: en una sociedad como la francesa donde casi el 40% de parejas casadas se divorcian, curiosamente, el divorcio se convierte en una experiencia particularmente dura.
¿Por qué? Porque a pesar de la fuerte legitimidad que lo envuelve, cuando el individuo se divorcia (sobre todo si se trata de una mujer de sectores bajos con pocos recursos sociales y económicos), el actor está muy, muy solo, y ni tan siquera dispone de una representación heroica o romántica sobre la cual poder asirse. Y a pesar de ello, a pesar de todos los riesgos y temores evidentes, aquellas que divorcian lo hacen, en el fondo, porque se escogen a sí mismas en contra de la tradicion, o sea, escogen una fidelidad ética hacia ellas mismas en detrimento de las “obligaciones” morales. El divorcio, en contra de lo que nos hacen creer las estadísticas, es hoy para muchas mujeres, aún más que ayer, un acto de heroísmo banal y cotidiano.
Por supuesto, todos estos ejemplos –y se podrían añadir otros– son distintos entre sí. Pero todos pueden, empero, a un cierto nivel de abstracción ser analizados desde una prueba común.
[C] Tercera ilustración: la relación con los colectivos
El tercer y último ejemplo concierne una de las pruebas del vínculo social, a saber la relación con los colectivos. Aqui también, como en los casos anteriores, era necesario decantar una prueba lo suficientemente amplia para dar cuenta de múltiples lazos (organizaciones, partidos políticos, instituciones...). La tensión en este caso se organiza alrededor de la participación y la desconfianza. En efecto, por un lado vivímos en sociedades en donde tenemos que participar cada vez más. Es, sin lugar a dudas un rasgo central de la modernización, a tal punto hay una movilización estructural (a la Germani) de actores sociales. Por el otro lado, y al mismo tiempo, se profundiza y se generaliza una desconfianza creciente frente a los colectivos. En el caso francés, por muchas razones, este sentimiento es hoy muy acentuado: porque la “historia” no desembocó en lo que tenía que resultar, porque se ha perdido toda ingenuidad grupal, porque, sobre todo, se ha perdido confianza en la capacidad colectiva en orientar el curso de la historia, porque se cree cada vez menos en los anuncios proféticos de una sociedad redentora. Y sin embargo, y a pesar de la fuerza de esta desconfianza, los individuos siguen participando y e incluso participan cada vez más. De allí que la tesis de la “privatización” de los contemporáneos sea falaz. Los individuos participan y desconfían al mismo tiempo, y esta pareja me parece que explica mejor nuestro vínculo al colectivo que la pareja desilusión–compromiso. En efecto, los actores participan desconfiando. La desconfianza no es un obstáculo a la participación, casi podría decirse que la acompaña naturalmente, creándose una tensión particular y durable entre ambas. Regresaré en un momento pero cuando ustedes interrogan a militantes políticos o asociativos, uno vislumbra con claridad esta ecuación: de ahora en más la implicación en la vida política no debe traducirse por un sacrificio de la vida personal. Es más, la implicación en la vida pública tiene que tener consecuencias positivas en un plano subjetivo. Les doy una lista de experiencias susceptibles de ser analizadas desde esta prueba.
En primer lugar los individuos, en el caso francés, participan y están fuertemente integrados en instituciones públicas y al mismo tiempo manifiestan una importante desconfianza hacia ellas. El mejor ejemplo lo constituye la relación con el Estado de bienestar. (Para que lo comprendan, les recuerdo que los efectos del gasto público son parte integrante –y visible– de la vida cotidiana en un país como Francia y esto lo es para todas las categorias sociales). Sin embargo, la conciencia, o mejor dicho, la verbalización de esta conciencia no es la misma entre los diferentes sectores sociales. Entre las capas populares (obreros, empleados) el Estado de bienestar es omnipresente en los relatos personales (la escuela, la salud, el transporte, la financiación de una reconversión profesional luego de un período de desempleo, etc, etc). Su aparición, insisto, es tanto más importante que siempre se evoca en los testimonios como una evidencia de sentido. Digamos que en las capas populares (en Francia –no lo olviden) pareciera que no es posible hablar de sí sin hablar, de paso, del Estado de bienestar. Hay una profunda articulación entre ambos: soy, entre otras cosas, lo que las políticas y los servicios públicos han hecho de mí, o mejor dicho, lo que estos me permiten hacer. Entre los miembros de las capas medias, la presencia del gasto social no es necesariamente menos importante. Pero, y el punto es fundamental, existe una menor verbalizacion ordinaria de su acción. En algunos, seguramente, ello se debe a un nivel bajo de conciencia, en otros, tal vez, es un elemento de distinción social, y en muchos otros esto se explica porque asocian la acción de las políticas públicas únicamente con momentos de dificultad aguda de la cual, son, por lo general al abrigo. Como se comprende fácilmente, según que la percepción ordinaria de sí integre o no en el relato el rol de los servicios públicos como soporte infrastructural de sí mismo, la experiencia que de sí mismo se posee es radicalmente distinta. Ejemplo suplementario que indica, si aún fuera necesario, a qué punto interesarse por las experiencias individuales no conduce a ningun tipo de desocialización analítica.
Avancemos un poco. Esta omnipresencia de la acción pública a nivel individual es visible a todo nivel, pero es sobre todo palpable en los aspectos los más personales. Una parte sustancial de “mi” vida está estructurada por las orientaciones del gasto social, por las maneras en que se decide su uso. Piensen, por ejemplo, en las tasas de natalidad que existen hoy en día en Europa. El diferencial de tasas entre los países se explica por la importancia o no del gasto público a nivel de las guarderías infantiles (en verdad, como Gösta Esping- Andersen lo ha mostrado por el tipo de Estado de bienestar propio a cada sociedad). Los países que han gastado más en las guarderías (como Suecia e incluso Francia), poseen una tasa de natalidad más alta que los países que no han invertido en las guarderías infantiles (como Italia o España). Lo que les quiero decir es que es la vida misma, en lo que ésta tiene de más ordinario, e incluso privado, que está gobernada y estructurada por las políticas sociales, y que en una sociedad de esta índole, es imperioso comprender hasta qué punto la inteligencia de sí mismo supone tener una inteligencia de la sociedad.
Por supuesto, esta importancia vital hace que el Estado de bienestar sea el blanco de un sinnúmero de críticas. Se lo denuncia por sus injusticias, por sus insuficiencias, por las humillaciones que entretiene, por su torpeza administrativa, por su inepcia cognitiva... En el fondo, muchas de estas críticas expresan una frustración ciudadana: ¿por qué el Otro, que es un ciudadano semejante a mí, obtiene más ventajas públicas que yo? Se expande asi el sentimiento que “alguien” se está aprovechando del sistema. Ahi donde en el mercado existe (y se acepta –más allá de los debates sobre este punto) un principio de meritocracia salarial, frente al Estado de bienestar todos somos en principio iguales y por ende el hecho de acceder a menos ayudas o recursos que otro, o de tener este sentimiento, se vive como una injusticia flagrante.
Los dos aspectos que les he desarrollado son fundamentales. Por un lado, la conciencia de lo que nustras vidas personales deben a las políticas publicas; por el otro, el sentimiento generalizado, y casi se podría decir, estructuralmente generalizable, de sufrir una discriminación a nivel de las ayudas públicas. El choque entre estas dos realidades alimenta, en medio de la dinámica que asi se estructura entre la participación y la desconfianza, una forma de percepción de la incompetencia pública que puede parecer anecdótica a primera vista pero que es fundamental –y creo que incluso en parte novedosa. Cuando uno lee estudios de historiadores o de antropólogos realizados en períodos o en sociedades tradicionales, una de las imágenes mas frecuentes movilizadas para dar cuenta de la permanencia de las injusticias es la certidumbre que expresan los individuos que el Rey, mal rodeado, las ignora... En las sociedades contemporáneas, la percepción de la injusticia (y de la incompentencia) es muy distinta. Es casi lo contrario lo que uno constata. ¿Cómo es posible que el sistema administrativo sea tan tonto y no sepa lo que él sabe? ¿Por qué no hacen tal o cual cosa? A veces, las “soluciones” propuestas pueden hacer sonreir, pero lo que se pone en evidencia detrás de estas soluciones es algo muy importante. Cada cual termina en efecto desarrollando el sentimiento que él es más astuto que la sociedad en la cual está viviendo. O para emplear términos un poco más técnicos, la sociedad está fabricando individuos que no logra más contener. El nivel de las aspiraciones aunado al desarrollo de un conjunto de competencias críticas produce un sentimiento de desconfianza frente a la sociedad. El resultado es que los individuos participan en medio de desconfianzas crecientes.
Segundo gran ejemplo que voy a traerles a colación a propósito de esta prueba es el compromiso militante. Primera evidencia: cualquiera que sea la causa defendida, para la mayor parte de los militantes que entrevisté, es necesario que la implicación en la vida pública y política no se traduzca, jamás, por una oblación de la vida personal. Si uno lo compara con perfiles militantes de hace apenas unas décadas, aqui también la transición operada es profunda. Pero entre los militantes no hay solamente una búsqueda de equilibrio entre la esfera pública y privada. Lo que es tal vez aún más decisivo es que el compromiso político tiene que tener efectos saludables a nivel de la vida personal –aquí y ahora, pero sobre todo para mí. Muchas de las personas que entrevisté, evocaban esencialmente en términos personales su compromiso, y al establecer un balance de su acción colectiva subrayaban, por lo general, lo que ésta les habia aportado a nivel de su “maduración” personal. El militantismo es una vía de enriquecimiento subjetivo tanto o más que una vocación de transformación del mundo.
Así las cosas, los militantes ya no se esconden a ellos mismos las desilusiones inevitables de toda acción colectiva. Todos hablan sin reparos de la desilusión y de la amargura. Esto es, la participación se acompaña del conocimiento de la desilusión y por ende de la desconfianza. Atención, esto no quiere decir que al desilusionarme, dejo de ser militante. La ecuación militante es más compleja. Lo que esto señala es que mi relación con los colectivos es el fruto de esta tensión particular, y que en ella ya no hay más lugar para la ingenuidad histórica. De ahora en más, el militante es aquél que logra comprometerse desconfiando, y que desconfía sin dejar de comprometerse.
Esta tensión a pesar de su esquematismo da cuenta, me parece, de un gran número de experiencias actuales de militantismo. Pero para tener una visión de conjunto, aún es necesario añadirle otra figura. Más radical. Más enigmática. Es aquella que remite a individuos que no tienen militancia política o asociativa, pero que gobiernan su vida a través de una exigencia constante y sin desmayo de ejemplaridad individual. Son personas que transforman sus vidas, de manera secreta y a uso casi exclusivamente interno, en un verdadero campo de batalla cotidiano. Pienso en una de las personas que entrevisté, un documentalista que ha transformado de la manera la más ordinaria posible toda su vida en una experiencia política: cuando hace sus compras en un supermercado, por ejemplo, dependiendo de la coyuntura política del momento, compra o no ciertos productos... En la época en la que lo entrevisté hace unos dos años, había dejado de comprar las naranjas de España porque el país se había convertido en el “negrero de Africa” y compraba las toronjas que venían de Africa del Sur porque en este país había cesado el apartheid. (Me imagino que ir de compras con él debe ser una aventura agotadora...). Más seriamente, lo que es interesante en su caso (pero su acción encuentra resonancias en tantas formas contemporáneas de “compromiso” ético que pasan por el consumo) es que la militancia política sólo se desenvuelve en un ámbito personal, incluso en ausencia patente de toda forma de participación cívica en el sentido tradicional del término.
Espero haber sido claro. La individuación en curso nos confronta en el plano del vínculo con los colectivos a una prueba de nueva índole. Nos relacionamos con ellos luego de una historia particular y sangrienta, que nos hace dudar de las capacidades de transformación radical de las sociedades al calor de acciones colectivas. Un sentimiento tan arraigado que incluso me parece advertir un desplazamiento en la frontera de la justicia. Cuando les preguntaba a las personas entrevistadas, ¿cuál era la principal injusticia?, un número importante de ellas me respondió haciendo referencia a injusticias de índole estrictamente existenciales. La injusticia mayor era el no poder tener hijos, el hecho de ser muy alto o muy bajo, el hecho de haber sufrido experiencias dolorosas ligada a la muerte de personas próximas, el padecer enfermedades crónicas... La lista no es en absoluto banal. Sigilosamente, en todo caso la hipótesis es plausible, se puede pensar que las dimensiones existenciales toman más peso, y que el sentido de la justicia, que fue construido alrededor de la socialización de ciertos tipos de experiencias, verá en las próximas décadas la frontera de lo justo y de lo injusto rediseñarse.
Por falta de tiempo no podré presentarles los perfiles de las otras pruebas. Pero a partir de las tres que les he presentado espero que les sea posible entrever lo que es común a todas ellas. En la sociedad francesa actual me parece que es posible observar la presencia de un modo histórico particular de fabricación de los individuos. Más allá de las variantes que existen entre cada una de las pruebas estandarizadas en función del dominio institucional o del vínculo social estudiado, creo que hay una lógica transversal a todas ellas –una lógica que conduce a una singularización creciente e indefectible de cada actor de la que les hablaré mañana. Es decir cada vez más, y en parte curiosamente, este conjunto estandarizado de pruebas nos personaliza, nos hace que nos sintamos cada vez mas singulares, personales, distintos, únicos... Por supuesto, para regresar a la prueba escolar, todos hemos ido a la escuela, pero el resultado de la prueba, jamás determinado del todo, inscribe un horizonte de contingencia individualizado en nuestras vidas. El resultado es una sociedad que fabrica estandarizadamente a los individuos y que al mismo tiempo produce estructuralmente un increíble sentimiento de singularidad personal. Es esta ecuación que me parece hoy en día el rasgo tal vez fundamental de la sociedad y en todo caso del proceso de individuación en curso. La inteligencia de sí mismo exige, cada vez más, una nueva inteligencia de la sociedad.
Preguntas.
Respuesta: La sociabilidad amistosa que poseen los hombre y las mujeres, más allá de evidentes cruces, son disímiles. Y en este punto, me parece que por razones que no serían muy difíciles de explicar a través de una sociología de los intelectuales, las interpretaciones sociológicas tienen dificultad en reconocer la especificidad del universo masculino –y defienden por ende la idea de una mayor reflexividad femenina. Las cosas me parecen más complicadas. En el caso de los hombres, lo que me impactó en la investigación, es la presencia de un universo relacional fuertemente dual: los hombres sólo hablan (de cosas personales, íntimas) con su pareja (muchas veces, como lo he dicho, bajo coerción comunicativa…), mientras que el mundo de la amistad masculina es un mundo de ambientes, donde se hacen cosas con los amigos, donde jamás o muy esporádicamente se habla de temas personales, a lo más una frase, una evocación de pasada sobre una dificultad, y todo se resuelve y concluye con una palmada, un trago o un insulto… Fuerzo los rasgos un poco, pero no es en absoluto una caricatura. Por el contrario, en el caso de las mujeres el modelo esencial de relación tanto con la pareja como con las amigas pasa preferencialmente por la conversación. En los dos casos, lo importante es la exploración recíproca y comunicativa de la intimidad. En apariencia, y en ciertos casos de seguro que lo es, esto se traduce por un mayor acceso a la intimidad, una mayor reflexividad e introspección personal. Pero otras veces, y en mi investigación, con cierta frecuencia, las mujeres señalan experiencias de insatifacción ligadas a la amistad o a la pareja que son menos presentes entre los hombres. Por supuesto, una interpretación plausible es la concluir –como tantos autores lo hacen hoy en día, que esto no es sino una consecuencia directa del déficit de reflexividad masculino– pero también es posible hacer la hipótesis que este diferencial de satisfacción se explica por el hecho que los hombres dispongan curiosamente de una relación a la vida interior en el fondo más diferenciada que las mujeres puesto que por un lado, gozan de ambientes con los amigos, y por el otro, poseen la palabra en sus parejas, ahi donde muchas mujeres sólo exploran su vida íntima por la palabra. Este tipo de temas y otros que he tratado en la investigación son productos directos del trabajo de campo, son inducidos sin ninguna visión preliminar por el material recolectado, y el peso y la interpretación que debe acordársele está dictado por la importancia que el testimonio presenta en la trayectoria de las personas entrevistadas.
Respuesta: La composición del grupo de personas entrevistadas, como es habitual en los métodos cualitativos, trató de reunir un grupo disímil y diverso de actores. Y sobre todo, como lo he dicho, evitar el escollo de la facilidad de tomar individuos pertenecientes a grupos sociales muy diferentes (en términos de capital económico o nivel cultural) e inferir, de ahí, ingenuamente la fuerte estructuración de la sociedad en clases compactas. Por el contrario, el hecho de interesarme por un contínuo de posiciones, más que por las rupturas entre ellas, me llevó a percibir, sin duda con más fuerza que lo que lo hacen otros dispositivos de investigación, el carácter poroso de tantas fronteras posicionales: es decir, que, por ejemplo, medido con criterios culturales, un ejecutivo puede asemejarse a los sectores populares; que un obrero que trabaja en una cadena de montaje, y ganando el sueldo mínimo. puede tener dos años de estudios universitarios; que miembros de lo que en Francia se llaman las profesiones intermedias (enfermeras, trabajadores sociales…) pueden pertener al mundo popular; y por supuesto cuando casi un tercio de la población activa pertenece al archipiélago plural de los empleados, es imperioso reconocer esta realidad. Desgraciadamente, el peso de la especialización es aqui contra-productivo. Aquéllos que hacen etnografías de las clases altas no son por lo general aquellos que hacen las etnografías de los sectores populares. Y unos y otros, que suelen defender celosamente sus territorios académicos, terminan por vehicular una imagen casi taxinómica de los grupos sociales: cada uno es distinto, muy distinto del otro… Una observación que, en muchos aspectos, y cada vez más, no resiste al análisis. Y el cuadro se complica porque una parte sustancial de los autores que recientemente han estudiado el proceso de individualización (en Inglaterra, en Alemania, en Francia) lo han hecho centrándose en las capas medias altas (sobre todo con un alto nivel cultural). Es para salir de estas falsas divisiones que el estudio que realicé apuntó, desde el inicio, a la construcción de una muestra que le dé unla útima palabra al trabajo de campo sin prejuzgar sus resultados. Y bien, la explosión de fronteras y el carácter híbrido de las individualidades contemporáneas salió fuertemente acentuado. Por supuesto, este resultado es deudor de una metodología de investigación. Pero la otra visión, la de los grupos estancos no lo es menos. En todo caso, las categorías socio-profesionales no permiten más, en un número importante de casos, anticipar el tipo de individuo al que uno va a interrogar.
Pero tu pregunta me permite abordar un punto muy importante que concierne la complejidad de las sociedades. No sé muy bien lo que este término designa, pero en todo caso, toda sociedad es hoy en día compleja. Digo esto porque en el Perú muchos tienen la idea que la sociedad peruana es muy « compleja »… Sí, claro, como toda sociedad, el Perú es un país complejo. Pero todas las sociedades lo son. ¿Creen en verdad que los Estados Unidos es un país simple? ¿Qué la sociedad francesa es simple, atravesada como lo está por flujos migratorios, por una profunda transformación cultural, un sistema político en crisis, una ansiedad nacional en lo que concierne su rango internacional, y tantos otros factores? En algunas escuelas públicas en Francia, no es raro que haya en un sola clase alumnos provenientes de varias decenas de nacionalidades distintas, ¿creen que esto es simple? Es en este sentido que debe comprenderse lo de la complejidad relativa de la sociedad peruana. En verdad, no lo es más que otras sociedades. La verdad es que lo lejano nos parece siempre simple, tanto a nivel del espacio como en el tiempo (las sociedades tradicionales son simples…); y que lo próximo y cercano, en el espacio y en el tiempo, nos parece complejo. Pero toda sociedad, cualquiera que sea su nivel de diferenciación, es compleja.
El reto de la sociología es producir representaciones simples, pero no simplistas, a fin de llegar a analizar fenómenos complejos descomponiéndolos analíticamente en elementos simples.
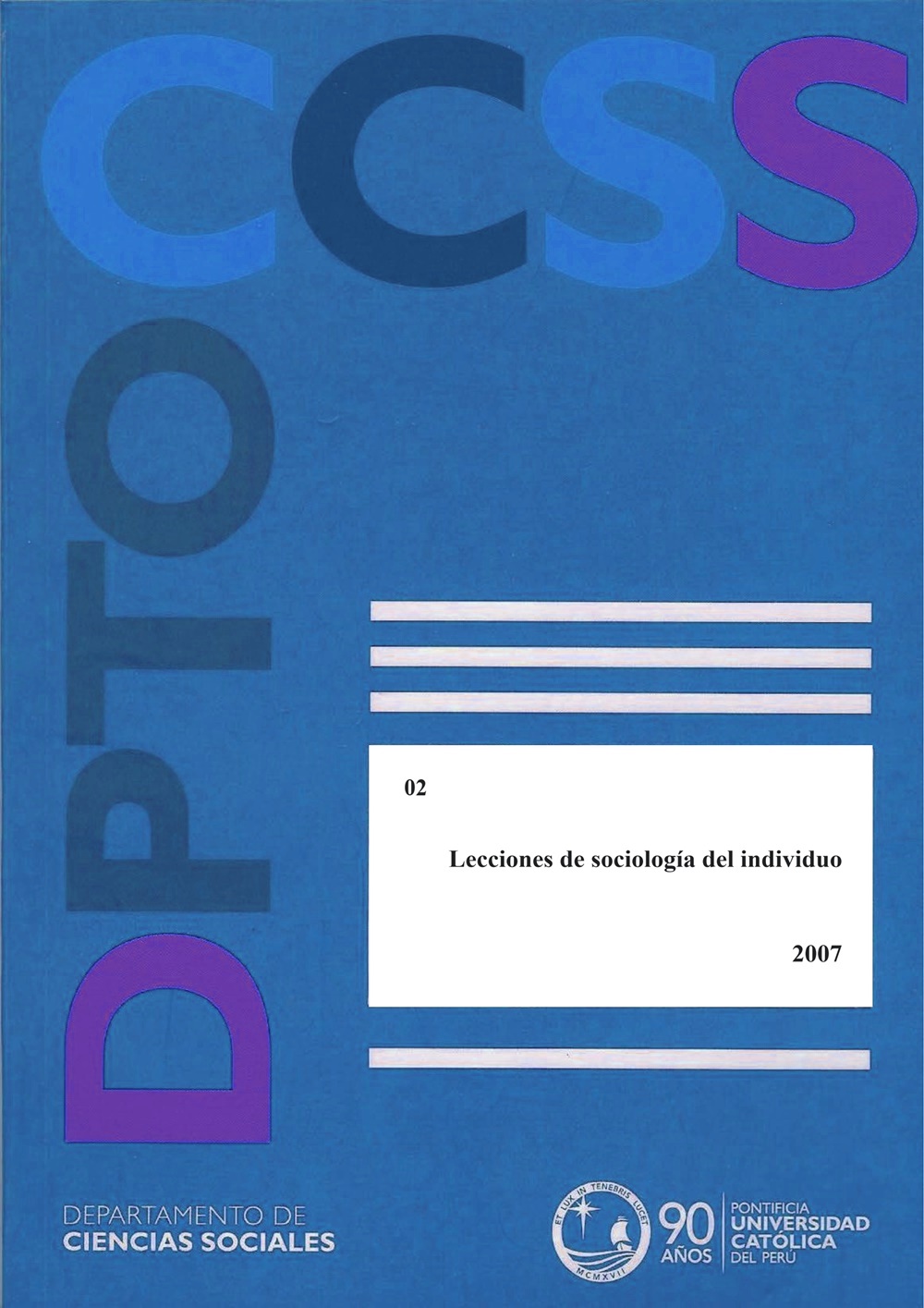 |
| Danilo Martuccelli: Lecciones de sociología del individuo, parte 4 (2006) |
Danilo Martuccelli: Lecciones de sociología del individuo, parte 4 (2006).
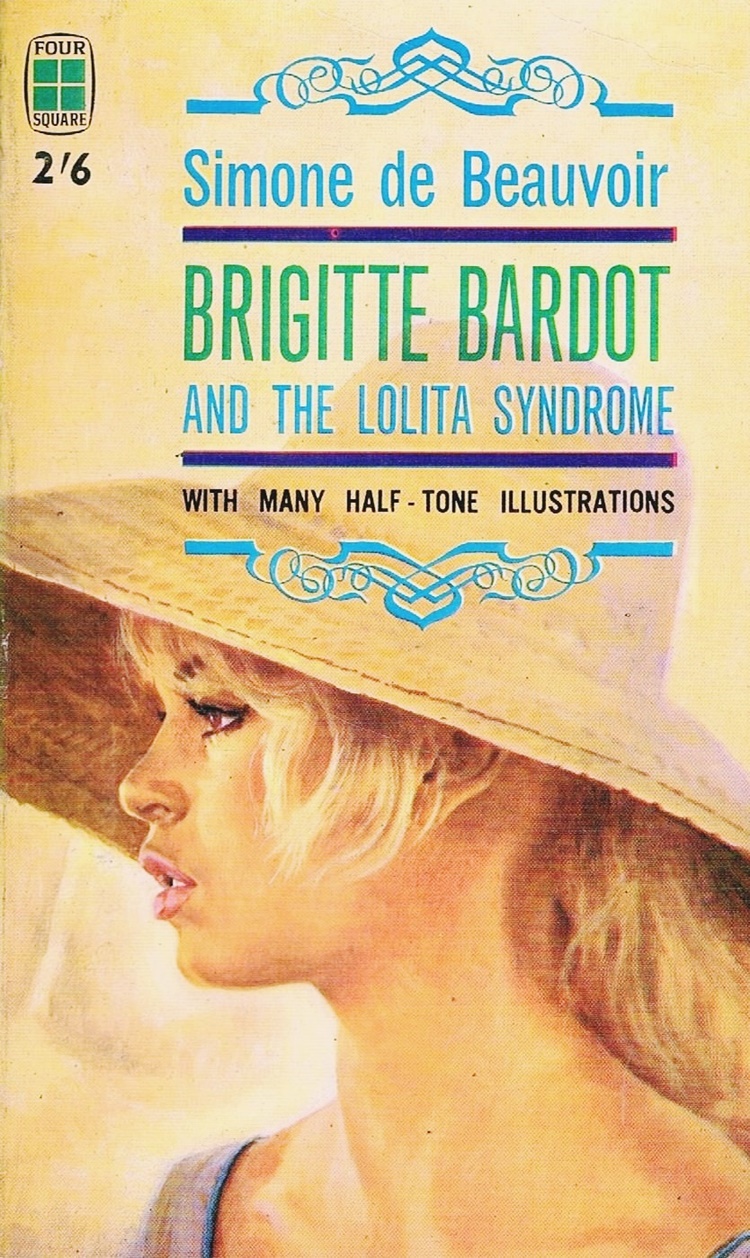





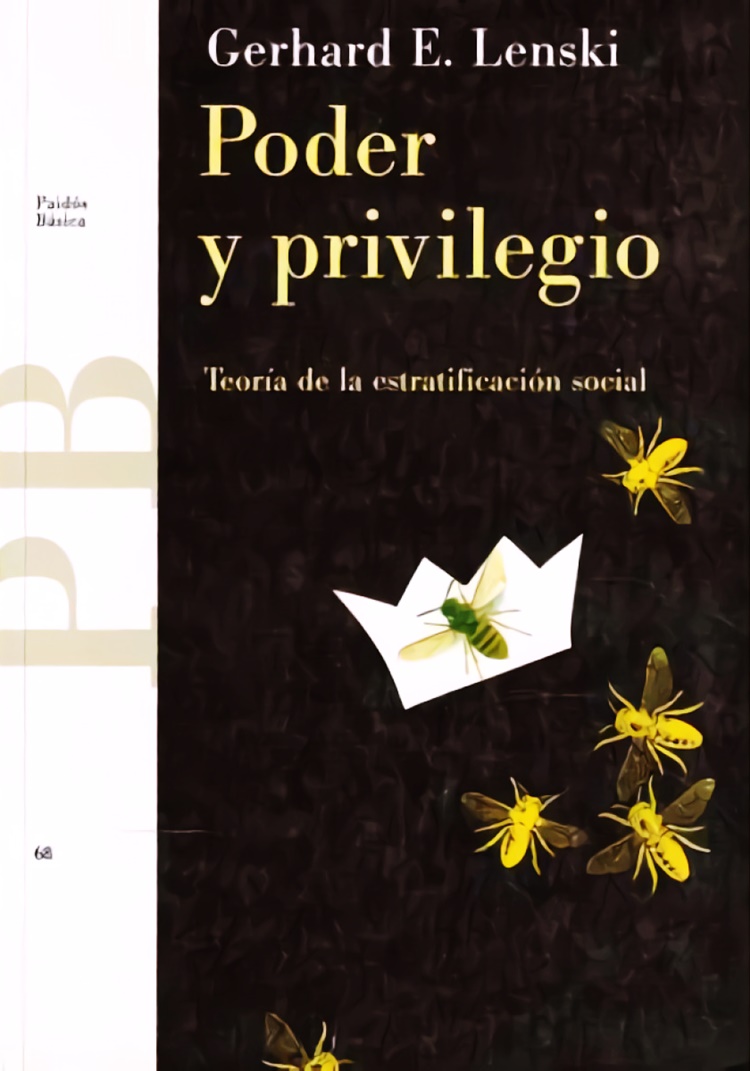
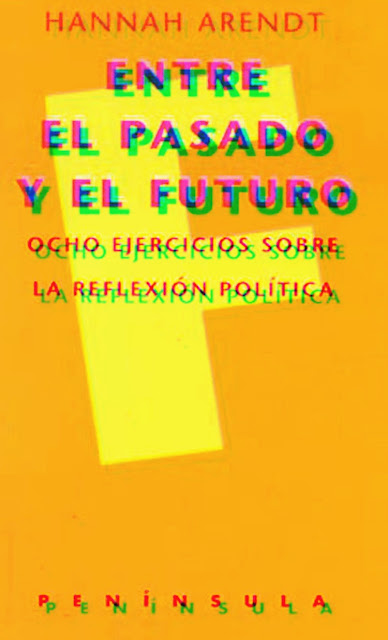

Comentarios
Publicar un comentario