Danilo Martuccelli: Lecciones de sociología del individuo, parte 5 (2006)
Lecciones de sociología del individuo
Danilo Martuccelli
Índice
Preguntas…………………………………………………………………………… 139
QUINTA SESION…………………………………………………………………. 142
La declinación topográfica de las pruebas: la dinámica entre lo global y lo local… 144
Capitalismo, Estado de bienestar, clases sociales………………………………….. 146
Las posiciones estructurales………………………………………………………... 148
Los estados sociales: hacia el estudio de ecologías sociales personalizadas………. 153
La declinación temporal de las pruebas……………………………………………. 162
Un modo histórico de individuación: la singularización…………………………... 166
Preguntas…………………………………………………………………………… 169
QUINTA SESIÓN
Antes de comenzar el último curso, quisiera una vez más agradecer a Patricia Ruiz Bravo y a Gonzalo Portocarrero por la invitación, y agradecer también a todos aquellos que se han dado el tiempo de asistir a estas ponencias.
Antes de presentar la segunda parte de la sesión que empecé ayer, quisiera, por la última vez, recordarles lo que he venido presentando desde el lunes.
Primera sesión. Traté de mostrarles porqué la sociología se interesa al individuo y cómo se abrió analíticamente este espacio. La razón principal procede, me parece, de la dificultad creciente que tenemos los sociólogos hoy en día de lograr dar con una visión unitaria de la sociedad y tras ella del declive del modelo del personaje social. La toma de conciencia de estas limitaciones abre un espacio de libertad teórica que permite plantearse otras preguntas. En sentido inverso, por ende, todos aquéllos que defienden una visión aún fuertemente articulada de la sociedad, son reticentes hacia la sociología del individuo.
La segunda ponencia fue dedicada a la presentación, desde una perspectiva histórica a fin de reforzar la continuidad en la cual los trabajos contemporáneos se inscriben, de algunas grandes categorías por las que la sociología ha dado cuenta de las principales dimensiones del individuo. Cuatro de ellas fueron desarrolladas: los soportes, los roles, las identidades y la subjetividad.
La tercera ponencia, y una vez lo anterior establecido, se centró en la presentación de los tres grandes enfoques teóricos a través de los cuales se ha estudiado (aqui también desde una perspectiva histórica) al individuo. En cada uno de las tres matrices abordadas (la socialización, la subjetivación y la individuación) intenté mostrar cómo es posible observar un movimiento transversal común que se traduce por un interés creciente en dirección de facetas singulares de los individuos. Y aún cuando en muchas casos, autores o trabajos, la hibridación de sensibilidades teóricas sea de rigor, no es por ello menos cierto que por lo general una perspectiva prima claramente sobre las otra.
La cuarta y quinta ponencia (la sesión de ayer y la de hoy) ha estado consagrada y va a estar dedicada a la presentación de los resultados de una investigación empírica sobre el proceso de individuación propia a la sociedad francesa. Ayer presenté el dispositivo central del estudio (la noción de prueba); hoy abordaré las maneras como estas pruebas se declinan, se difunden, en función de las diversas posiciones sociales.
Ayer traté de defender una visión analítica particular de la sociedad –apoyándome en una investigación empírica. (En verdad, y para evitar toda confusión con la idea de sociedad debería emplear cada vez el término de “conjunto socio-histórico”, pero para no recargar la exposición utilizaré la expresión más habitual de “sociedad”). Y bien, una sociedad es un conjunto estandarizado de pruebas. Esta estandarización es el fruto de diferentes mecanismos estructurales (Estado, mercado, cultura…) que, en medio de la racionalización propia al movimiento de modernización, hace que, a un alto nivel de abstracción, sea posible afirmar que estas pruebas son comunes a todos los actores de una sociedad. Es, en el sentido fuerte del término, una hipótesis de trabajo.
Para explorar sus posibilidades, se requiere trabajar de manera casi inversa a como lo hizo tradicionalmente la sociología “clásica”. En la sociología clásica se parte de las posiciones sociales (que son así en este sentido el principal operador analítico) y se estudian – cuando se estudian…– las experiencias individuales como una condensación de efectos inducidos sobre los actores por estas posiciones sociales (es el tipo de socialización lo que explica por lo general las conductas individuales). Empecé el lunes presentándoles este modo de razonamiento. El estudio parte de una concepción más o menos piramidal de las clases (o posiciones) sociales, y es desde ellas, desde el diferencial de plazas asi trazado, cómo se interpretan las prácticas sociales. En breve, la clase explica la conducta. En el estudio que he hecho sobre la individuación el razonamiento general, y el modo de trabajar, fue distinto. Partí de las pruebas y de su estandarización societal, y sólo en un segundo momento, me interesé en sus declinaciones topográficas y temporales. Es en este sentido que puede decirse que las pruebas priman analíticamnte sobre todo otro tipo de operador analítico.
En la sesión de ayer, y una vez presentadas los contornos de la noción de prueba, les indiqué que en mi investigación privilegié 8 grandes pruebas, que me parecieron suficientes (pero de ninguna manera exhaustivas), del modo histórico de individuación propio a la sociedad francesa contemporánea. Estas ocho pruebas, se las recuerdo, fueron en el marco institucional –la escuela, el trabajo, la ciudad, la familia–, y en lo que respecto a los vínculos sociales –la relación a la historia, a los colectivos, con los otros y la relación consigo mismo. Por supuesto, y regresaré sobre este punto al final de la ponencia de hoy, en función de las sociedades y de los períodos históricos estas pruebas varían sustancialmente.
En la sesión de hoy abordaré el segundo momento del razonamiento. ¿Cómo este conjunto estandarizado de pruebas se declina socialmente? ¿Cómo partiendo de él es posible describir perfiles cada vez más singulares? Esquemáticamente, es preciso diferenciar entre dos formas de declinación. La primera es de tipo topográfica (posiciones y estados sociales);
la segunda es de índole temporal (la lógica secuencial de las pruebas en el marco de una vida). Dedicaré más tiempo a la declinación topográfica que a la temporal, entre otras razones, porque estas últimas las he estudiado menos en la investigación que comparto con Uds.
1. / La declinación topográfica de las pruebas: la dinámica entre lo global y lo local.
A pesar de la impronta siempre decisiva de los marcos nacionales sobre las experiencias individuales, creo que en las sociedades contemporáneas es ilusorio efectuar un análisis de las posiciones sociales sin tener en cuenta la dinámica entre lo global y lo local (algo que, en muchos aspectos, puede ser aproximado de lo que la escuela de la dependencia llamó hace unas décadas el centro y la periferia). Lo importante al respecto es comprender la dinámica que se teje entre ellos. En el mundo de hoy, pocas cosas (o ninguna…) son simplemente globales, y tal vez las cosas nunca lo serán del todo, por la buena y simple razón que lo global –como bien lo estipula Beck– sólo existe localizado. Quiero decir, y es uno de los temas mejor establecidos en la sociología de la globalización, que el objetivo central es inferir qué parte de un fenómeno social es global y qué parte es local. Esclarecer esta dinámica es el objetivo fundamental de toda sociología de la globalización.
Dentro de esta interpretación, la globalización puede entonces caracterizarse como la generalización de procesos de interdependencia múltiples y jerárquicos. Interdependencia: un número importante de fenómenos culturales y económicos (¡pero no todos!) que se producen en lugares alejados pueden tener repercusiones sobre nosotros. Múltiples: las interdependencias no son solamente unidireccionales, los efectos se entretejen en múltiples direcciones, algo que, dicho sea de paso, hasta la aparición de los estudios post-coloniales el pensamiento dependentista centro-periferia fue globalmente incapaz de advertir. Jerárquicas: a pesar de lo anterior, no hay que descuidar el hecho que esta interdependencia sigue siendo jerárquica, que la Bolsa de New York, para dar un ejemplo, es más importante (en sus volúmenes y en sus efectos) que la Bolsa de Lima. Hacer una sociología de la globalización, a pesar de los escollos metodológicos evidentes que esto implica, consiste pues en estudiar la manera como se ramifican los fenómenos sociales. Y para dar cuenta de manera cabal de este proceso, es preciso, aqui también, deshacerse de una visión piramidal del orden social y de la idea de sociedad que suponen, una y otra, una suerte de difusión uniforme y descendente, en todo caso, poco problematizada de los fenómenos sociales, y familiarizarse con una mirada sociológica cada vez más sensible a los diferenciales de consistencia social por los cuales transitan los diversos procesos sociales.
No podré desarrollar por falta de tiempo este punto central (para aquellos que esto interesa lo he trabajado en un libro que lleva por título justamente La consistencia de lo social) pero el problema fundamental al cual nos confronta la globalización es el de la difracción y difusión de los fenómenos sociales. Por ejemplo, lo que sucede en la Bolsa de valores de New York puede tener una incidencia muy importante en la vida de mucha gente en este país, o en otro, pero ello no siempre es asi, y ello no lo es de la misma manera para todos los actores. Espero ser claro, la sociología de la globalización consiste en el estudio de este conjunto de movimientos por los cuales se difractan, se difunden, se declinan los fenómenos y por ende, supone romper definitivamente con la representación simplista, vehiculada cotidianamente por ciertos malos ensayos y pésimo periodismo, que afirma que hoy “todo está conectado”, y “que no se puede más hacer nada a nivel local”... En todos lados, la conexión a la globalización es diferente segun los actores, las regiones, los países, los sectores de actividad… En un país como Francia, por ejemplo, es sólo una parte de la actividad económica que se encuentra directamente entroncada a la globalización. Muchos sectores económicos tienen aún una base esencialmente local, los intercambios económicos se realizan básicamente dentro una zona restringida o protegida (la Unión europea) y en ciertas regiones, incluso, una parte sustancial de los ingresos disponibles proceden del dinero que es inyectado localmente por el gasto público. Por supuesto, esto no dispensa de la necesidad de estudiar las maneras indirectas o filtradas por las que la globalización (sus efectos como sus representaciones) se difunden en el cuerpo social. Pero exige una vigilancia analítica permanente para no caer en imágenes simplistas y erróneas. En el caso francés, como lo explicitaré en un momento, los actores directa y digamos brutalmente expuestos a los “riesgos” de la globalización económica, no son sino un grupo particular.
En verdad, por momentos, casi se podría decir que los principales efectos inducidos hoy por la globalización pasan por su instrumentalización política. A la sombra de la globalización, se impone una representación altamente ideológica, o sea al servicio de ciertos grupos sociales, por la cual se impone la representación de un mundo en el que ya no es más posible actuar a nivel local, en el cual los márgenes de acción política han desaparecido… Visión abusiva y falaz que debe ser analizada como un recurso político utilizado por un grupo para denegar el espacio de la política. Por supuesto, esto no implica caer en el error contrario, una política del avestruz que niegue la evidencia de la apertura de las sociedades actuales. La globalización impone nuevas coerciones, hace que, efectivamente, ciertos márgenes de acción desaparezcan, pero al mismo tiempo recrea otros. Es esta dinámica ambivalente y contradictoria entre lo global y lo local que es la primera etapa de todo estudio de topografía social en mundo de hoy.
2. / Capitalismo, Estado de bienestar, clases sociales.
Pero tener conciencia del punto anterior es a todas luces insuficiente para caracterizar las posiciones sociales de los actores. En efecto, lo anterior debe ser complementado con lo que me parece sigue definiendo, a grandes rasgos, la estructura de base, la anatomía de la sociedad, a saber la lógica capitalista. El problema no está en desechar su importancia pero en saber qué peso debemos darle en la generación de las posiciones estructurales, y a través de éstas a la manera como los actores enfrentan sus pruebas. Voy por etapas.
Para dar cuenta de las grandes posiciones estructurales, y en este punto un cierto consenso es observable en la literatura especializada, es preciso tener en cuenta una doble organización de las relaciones sociales. Por un lado, en todo caso en un país como Francia, existe una lógica propiamente capitalista (capital nacional, internacional, transnacional), y por el otro lado, hay una lógica de intervención que pasa por el Estado de bienestar. Estas dos lógicas se caracterizan por una fuerte interpenetración societal, y es a través de la mezcla de ambas de donde procede el esqueleto de las grandes posiciones estructurales. Insisto: la interpenetración entre estas dos lógicas ha sido y sigue siendo de rigor. Cierto, en la fase contemporánea del capitalismo, por momentos pareciera que éste se ha “liberado” de ciertos controles públicos, pero una visión de este tipo debe inmediatamente ser corregida por la importancia de los montos que, en un país como Francia, pasan a través del aparato público. Toda posición estructural procede de la combinatoria particular de estas dos lógicas.
Pero asi las cosas, ¿estas posiciones estructurales son clases sociales? Como lo indiqué en respuesta a una pregunta hace unos días, en términos precisos no me parece adecuada la asociación. Una clase social es una representación que articula cuatro grandes elementos: una posición en el proceso productivo, una comunidad de vida, una forma de movilización política y una inteligencia de la dominación. La clase social fue la reunión de todos estos elementos. Por el contrario, y como lo iré desarrollando progresivamente, esto no es en absoluto el caso con las posiciones estructurales. Pero a esta razón, se añade otra, más circunscrita pero sin duda más importante dada nuestra temática. Cuando –como es nuestro objetivo por el momento– el tema es la individuación, rápidamente se impone la evidencia que existe un conjunto de pruebas que no pueden comprenderse, en toda su diversidad, a partir de la sola impronta de la posición económica. Algo que, justamente, se encuentra en el corazón de la tesis de las clases sociales y del modelo de personaje social que la acompaña. Por el contrario, cada vez más, pienso por ejemplo concretamente a la prueba de la relación consigo mismo o con los otros, la posición estructural (la clase social) no nos permite en el fondo inferir gran cosa. La individuación, y el dispostivo de estudio por las pruebas, es irreductible a las posiciones estructurales (y a fortiori a las clases sociales).
Para dar cuenta de las plazas sociales de los actores en la sociedad contemporánea me parece que es preciso distinguir entre dos niveles. En primer lugar, me parece que hay posiciones estructurales (que no son clases sociales en el sentido marxista y que a lo más pueden ser asociadas a las situaciones de mercado de las que habla Max Weber), es decir, posiciones que están definidas por el tipo de acceso que tienen los actores al recurso más importante en nuestras sociedades, el dinero (y esto a través de la combinación entre la lógica capitalista y la lógica del Estado de bienestar). Y en segundo lugar, y de manera transversal a estas posiciones estructurales, aparecen lo que me parece puede denominarse, sin demasiada imaginación, un conjunto de estados sociales, lugares que los individuos logran fabricarse entre o en el seno de las posiciones estructurales. El resultado es, si quieren pensarlo en términos gráficos, una estructura social que tiene la forma de un queso gruyère: dentro de la masa existen “huecos” –los estados sociales– en los cuales se cobijan, se deslizan los individuos.
3. / Las posiciones estructurales.
El primer nivel, el de las posiciones estructurales, procede de la articulación entre la lógica del capital y su regulación pública. Muy esquemáticamente en el caso de la sociedad francesa su cruce da lugar a cinco grandes posiciones que, con variantes terminológicas, es posible encontrar en muchas de las tipologías actualmente disponibles.
[A] Los dirigentes. A pesar que, como les dije ayer, se trata de un grupo que no estudie directamente, es preciso, a fin de tener una visión de conjunto, comenzar por él. Concierne a un numero reducido de actores que son los que “realmente” deciden del futuro de una sociedad. Sobre todo, es el grupo que decide qué parte de la riqueza socialmente disponible será o no afectada en dirección de nuevas inversiones. Estos dirigentes se caracterizan por una fuerte conciencia de sus intereses grupales (al punto que es lícito hablar aqui de una clase dirigente) y por una gran capacidad de circulación entre el sector público y el sector privado de la economía. Este último aspecto, sin ser una novedad radical, tiende probablemente a acenturarse en los últimos años. La circulación de los dirigentes entre puestos públicos y pertenencia a comités de empresa de grandes grupos económicos no cesa de aumentar, creándose una connivencia que no está exempta de casos crecientes de corrupción. En todo
caso, este grupo tiene una muy viva conciencia de sus privilegios de clase, viven en medio de una fuerte comunidad de vida (en el sector internacionalizado en el cual se desenvuelven el mundo es efectivamente, como se dice, un “muy pequeño mundo”), y poseen la capacidad directa e indirecta de federar sus intereses en detrimento de otros grupos sociales. Aún cuando el peso de la pertenencia nacional siga siendo importante (en todo caso, sigue teniendo mayor peso que lo que los escribidores de la globalización afirman), cada vez más los dirigentes tienden, sino necesariamente a convertirse en una hiper-burguesía transnacional, en todo caso a tener una conciencia planetaria de sus intereses y márgenes de acción.
[B] Los competitivos. Para designar rápidamente este grupo podría decirse que son aquellos que ganan con la globalización. Bajo muchos aspectos pueden ser puestos en relación con lo que el antiguo secretario del trabajo de Clinton, Robert Reich, llamó los analistas simbólicos o lo que Richard Florida a denominado la clase creativa. A la diferencia del grupo precedente, muchos de ellos son asalariados, su nivel de intervención en la economía (sobre todo en términos decisionales) es mucho menor, y se caracterizan por poseer competencias laborales apreciadas en la economía globalizada (expertos financieros, consejo, design, arquitectura o ingeniería mundializada, informática, universitarios o investigadores de éxito…). Insisto, en sentido estricto, su acceso al capital es retringido –en comparación con el grupo precedente–, pero su valor de intercambio profesional es alto en el mercado de trabajo, lo cual les garantiza una fuerte dósis de movilidad e importantes ingresos. A pesar de su similitud en muchos aspectos (formación en universidades prestigiosas, competencias comunes, visiones compartidas, gustos estéticos…) su heterogeneidad es más grande que la del grupo precedente. Entre estos competitivos también habría que incluir algunos patrones de la pequeña y sobre todo de la mediana empresa, generalmente orientados hacia la exportación, y que pueden acumular –y heredar– importantes activos. (No descuiden el hecho que el número de millonarios en el planeta no cesa de aumentar…). Por último, y aun cuando este grupo en el fondo, y por muy diversas maneras también dependa de la regulación pública, en la visión que entretienen sobre su posición social acuerdan, sin lugar a dudas, una importancia mayor al reconocimiento salarial de sus competencias por el mercado.
[C] Los protegidos. El tercer grupo, cada vez más poroso a la lógica del capital y de la globalización, puede empero, comparado con los otros grupos, denominarse como los protegidos. Insisto, la protección que poseen es relativa y a decir verdad detrás de esta caracterización unitaria es preciso distinguir por lo menos tres grandes variantes. Como lo van a ver, la toma en cuenta de esta categoría obliga a reconsiderar ciertas demarcaciones sociales habituales.
En la primera variante de los protegidos están las personas que trabajan en la función pública (en el caso francés concierne casi un quinto de la población activa). El estatuto de empleo, y la garantía que lo acompaña, los colocan –en términos generales y comparativos– relativamente al abrigo de muchos de los riesgos económicos asociados con la globalización. Digo relativamente porque a pesar de las permanencias de los pactos sociales en los países europeos continentales, el futuro puede anunciarse más sombrío para este sub-grupo.
En el segundo sub-grupo, y de manera un tanto sorprendente, es preciso ubicar ciertas profesiones liberales. En una sociedad como la francesa, este sub-grupo se auto-concibe como una profesión liberal (o sea, obteniendo lo esencial de sus ingresos de una actividad libremente remunerada en el mercado) pero en verdad, es más justo considerarlos como “funcionarios disfrazados”. Dos ejemplos bien distintos: los médicos y los agricultores. Los ingresos de los médicos son, repito en el caso francés, fuertemente dependientes de las políticas públicas de la seguridad social que, en función de convenios y negociaciones, decide de los honorarios de la consulta y de las condiciones globales de funcionamiento del sistema médico y hospitalario. En el caso de los agricultores, y a pesar de las fuertes desigualdades existentes en este grupo, un número importante de entre ellos, a pesar que, como en el caso de los médicos también se consideren trabajadores independientes, perciben en verdad lo esencial de sus ingresos de las ayudas distribuídas por la Unión Europea. (Para que lo entiendan claramente: los agricultores representan menos del 5% de la población activa de la Unión Europea y sin embargo casi la mitad del presupuesto europeo se destina a gastos y subsidios del sector agrícola).
En el tercer sub-grupo de actores protegidos hay que ubicar a muchas de los que trabajan en los denominados servicios a la persona (restauración, cuidado de personas de edad o de niños, peluqueros, masajistas...). En verdad, este sub-grupo está protegido de ciertos riesgos económicos ligados a la globalización pero se encuentra profundamente afectado por la lógica del capital. Una ilustración simple: supongo que cortarse el cabello puede costar 20 ó 30 veces menos en ciertos países del Sur que en Francia, pero es difícil pensar que alguien tomará un avión solamente para cortarse el cabello –en este sentido, es a causa pues de la necesidad del contacto directo, que las personas que trabajan en este sector se encuentran protegidos de una competencia económica exacerbada por la globalización. En sentido inverso, el sector de actividad que es el suyo hace que, por razones de juego entre la oferta y la demanda, sus niveles de ingreso sean por lo general bajos. En efecto, si los servicios a la persona se encarecen demasiado los particulares tienden a remplazarlos (los servicios son endogeneizados en actividades domésticas). Es lo que sucede en muchos países europeos
donde el nivel de salarios y de protección social, limita la expansión del sector de servicios a la persona (a la diferencia de lo que acaece, por ejemplo, en la economía americana).
[D] Los precarios. El cuarto grupo, los precarios, es el sector que más se ha incrementado en las últimas décadas. Constituyen un grupo altamente heterogéneo de personas, que poseen contratos de trabajo muy disímiles (a tiempo parcial, por tiempo determinado…), que trabajan en empresas de subcontratación, y/o que laboran en sectores alta y directamente expuestos a la globalización. Un buen ejemplo es el caso de muchos –no todos– los obreros que, en Francia, trabajan en el sector industrial. Para este grupo de actores, la competencia de países industriales a bajos salarios, o de países emergentes, es mucha veces fatal en lo que concierne sus puestos de trabajo. Pero, y contrariamente a lo que un discurso alarmista afirma, en la globalización no todo el mundo pierde. A decir verdad, a nivel planetario, la imagen es más matizada, y en un pais como Francia, es particularmente en un sector de actividad, el de los obreros poco calificados de la industria, donde se concentra lo esencial del riesgo económico asociado a la globalización. Para este grupo –a pesar que los saldos globales en término de pérdida de empleo sean poco significativos– las deslocalizaciones son efectivamente una inquietud cotidiana. Una inquietud que se expande a aquellos que, incluso calificados, trabajan empero en empresas de subcontratación. Un ingeniero, por ejemplo, competitivo, pero que trabaja como asalariado en una empresa de subcontratación, tiene una situación más precaria que la de otro ingeniero, igualmente competitivo, pero que es asalariado de la empresa-madre. ¿Por qué? Porque en caso de un “ajuste económico”, las empresas-madres tienden, al menos en un primer momento, a que la “valor de ajuste” (o sea los despidos…) recaigan sobre los asalariados de la empresa de subcontratación. Para los precarios, la vida se asemeja a un juego infinito de riesgos en cascada…
[E] Los excluidos. El quinto grupo, que tal vez habría que denominar como lo “abandonados”, son diferentes a los precarios en el sentido que su situación aparece como un encierro más o menos definitivo. Se trata en efecto de un conjunto de personas definitiva o por lo menos durablemente excluídas del mercado de trabajo y que sólo subsisten gracias a la ayuda pública. En el caso francés, algunos trabajos estiman este grupo a poco más del 10% de la población. Viven de alocaciones diversas, están en búsqueda crónica de empleo, obtienen ingresos esporádicos en la economía subterránea, sobreviven gracias al ingreso mínimo de inserción (RMI), e incluso en períodos de crecimiento económico este grupo de personas no encuentra la manera de reinsertarse durablemente en el mercado de trabajo.
¿Por qué les he presentado este abanico de posiciones? Porque para entender la manera como las pruebas van a distribuirse socialmente, de forma desigual, es preciso partir, cualquiera que sea el nivel de conciencia que posea un individuo, de los recursos y diferenciales de márgenes de acción que le son estructuralemente dados por su posición social. Y más allá de esta realidad, porque los cambios que han tenido lugar en los últimos treinta años, en muchos países del Norte, y entre ellos Francia, se han traducido por un debilitamiento de las posiciones medias y por un aumento importante de representaciones cada vez más anxiógenas en lo que respecta a la propia posición social –y esto último en todos los grupos sociales (cuando se es un competitivo, por ejemplo, es indispensable mantener en vigilia su nivel de competitividad –y por ende, no parar de actualizarse…). El resultado es que la vulnerabilidad creciente que testimonian los actores, y la ansiedad que los recorre, se traduce por un retraimiento de la solidaridad y la expansión de un temor de precarización que, evaluado objetivamente, puede por momentos parecer un tanto desproporcionado. Poco importa. El sentimiento de declive se expande entre las capas medias, y tras de él, el sentimiento que de ahora en más la línea de demarcación ya no las separa más globalmente de los sectores populares, pero las corta internamente entre un grupo que gana y otro que pierde.
Ahora bien, a este nivel de presentación es evidente que este juego de plazas se ubica a un nivel muy alejado, en el fondo, de las capacidades de acción directa de los individuos. Por supuesto, pueden decidir influir sobre estos mecanismos a través, por ejemplo, de acciones colectivas o por presiones políticas. Pero todo esto está fuera del alcance de cada actor en particular. En términos simples, un actor no tiene la capacidad de transformar las posiciones estructurales (a lo más puede, y de manera como se sabe, relativamente marginal, trasladarse de una posición estructural a otra). Pero esto no es sino una parte de la verdad. En mucho asociado al proceso de empoderamiento personal del cual hacen gala cada vez más los individuos, pero también al espesor y complejidad creciente de las sociedades contemporáneas, el proceso de individuación debe reconocer la capacidad que tienen los individuos de fabricarse, entre o dentro de las posiciones estrucurales, espacios particulares de índole intersticial o transversal –los estados sociales.
4. / Los estados sociales: hacia el estudio de ecologías sociales personalizadas.
Para estudiar la manera cómo los individuos afrontan las diferentes pruebas a las que están sometidos es preciso añadir un segundo peldaño posicional. Estos estados sociales, que en mucho permanecen bajo control de los actores, aparecen, para volver a la metáfora de hace un momento, como los huecos dentro del queso gruyère. Gracias a ellos, los individuos se
fabrican un entorno que les permite enfrentar en mejores condiciones las pruebas de la individuación sin que ello, empero, modifique la posición estructural que es la suya. En otros términos, la importancia de los estados sociales procede del incremento del empoderamiento de los actores y del espesor creciente (y de la consistencia específica) de la vida social. Para caracterizar estos estados sociales es necesario distinguir entre dos grandes factores: los amortiguadores y los lugares.
[A] Amortiguadores.
Los distintos amortiguadores, y su combinación, definen un espacio de acción y de vida particularmente importante en el estudio de la individuación. En efecto, gracias a ellos se empieza a circunscribir la ecología social efectiva y diferencial de cada individuo. Cuatro grandes tipos se destacan claramente.
El primer amortiguador, en referencia al cual el individuo tiene, globalmente, relativamente escasos márgenes de acción es lo que puede llamarse su “infraestructura”. O sea, el conjunto de derechos sociales y políticos a los que un individuo tiene acceso en su calidad de miembro de una sociedad. Es un aspecto que nos recuerda el peso de las realidades nacionales en la era de la globalización. En efecto, un competitivo comparte ciertas similitudes más allá de las fronteras nacionales, semejanzas inducidas justamente por el hecho de ocupar una misma posición estructural, pero en función de los contextos nacionales la infrastrutura de derechos o protecciones que posee son radicalmente distintas. Es en este sentido que, en el seno de una misma posición estructural, es posible observar estados sociales muy diferentes. Les doy una ilustración muy simple. A veces en la literatura especializada se afirma una fuerte homogeneización a nivel planetario entre los miembros de las capas medias o medias altas, y bien, aunque esto sea en parte cierto, es suficiente centrar la mirada a nivel de la infraestructura para percibir la profundidad de las diferencias. Creo que pocas cosas lo expresan con mayor economía conceptual que el hecho que el lenguaje cotidiano de los actores en los países del sur está muchas veces marcado por la presencia y la conciencia de elementos de índole económica (el precio del dólar que “sube” o “baja”, la crisis, la inflación…) mientras que en los países del norte tiende a acentuarse en la cotidianidad un lenguaje de tipo más bien psicológico. Insisto: incluso en el caso que los actores posean la misma posición estructural, la infraestructura da lugar a estados sociales bien distintos.
El segundo amortiguador son los recursos. El término es un tanto impreciso pero ha terminado por imponerse desde hace tiempo en la literatura sociólogica –aún cuando ciertos autores prefieran evocar la noción de capital para describirlos (capital económico, cultural, social…). El riesgo de descripciones de este tipo es que rápidamente todo devenga un “recurso” (puesto que potencialmente muchos elementos son en efecto susceptibles de devenirlo). Una generalización de este tipo termina por extraviar lo propio de los recursos. A saber, que es un tipo de amortiguador que define los medios que estan constantemente bajo control eficaz y discrecional de un individuo. Es este rasgo el que los diferencia de los otros amortiguadores. Nada de extraño por ende que en las sociedades actuales, la mejor ilustración sea el dinero. Más allá de los montos disponibles, el dinero que se posee puede ser usado de manera discrecional por cada actor. Y bien, aqui también, estudios pormenorizados muestran cómo los estados sociales pueden diferir entre sí de manera transversal a los recursos que se poseen: contrariamente a una idea preconcebida, aún cuando sea por lo general justa, un actor puede tener un estado social más satisfactorio que otro a pesar de poseer globalmente menos recursos.
El tercer amortiguador son las ayudas. Las ayudas no son ni un derecho ni un recurso. No son un derecho porque no tienen un carácter universal (o sea, accesibles a todos los cicudadanos de un colectivo). Y se diferencian de los recursos porque no son discrecionales. Este último aspecto es decisivo, y traza una verdadera frontera entre los recursos y las ayudas. Para beneficiar de una ayuda, como el término lo indica, el individuo tiene que pedir a algo alguien, tiene, en algunos casos incluso, que mostrar su indigencia o su dificultad para que otra persona, muchas veces un funcionario o un trabajador social, se lo otorgue. Las ayudas no están pues a discreción del individuo. Y por ende, y a pesar de la importancia de las ayudas públicas disponibles en un pais como Francia, la función de amortiguador que le es impartida es más aleatoria que la de los dos precedentes.
El cuarto amortiguador es de naturalza bien distinta de los tres anteriores. En efecto, cuando todos los otros amortiguadores han cesado de funcionar, cuando la vulnerabilidad del actor supera un punto crítico, los individuos se ven obligados a recurrir a sus soportes en tanto que amortiguadores. Esta transformación no es ni evidente, ni mecánica, ni siempre posible. Recuerden lo que presenté el día martes: todos los actores tienen soportes, pero no todos los soportes permiten la individuación. Y bien, esta realidad se acentúa aún más cuando los soportes (de índole, no lo olviden, propiamente existencial) deben ser movilizados bajo la forma de un amortiguador social. Es lo que es patente entre muchas personas de escasos recursos, que, al experimentar la ausencia o la denegación de ayudas, se ven obligados a solicitar sus soportes en tanto que amortiguadores (por lo general, los soportes familiares o afectivos) y el tránsito de un soporte existencial, más o menos invisible, más o menos consentido, en un amortiguador social o económico no siempre es posible. Una ilustración entre tantas otras: contrariamente a una imagen idealizada entre los sectores populares las ayudas intra-familiares son las más de las veces monetarizadas (o en el mejor de los casos sometidas a una estricta lógica de obligaciones recíprocas), o aún, como lo muestran tantas experiencias de divorcio desencadenadas por el desempleo, cuando son sobre-solicitados como amortiguadores, los soportes afectivos pueden estallar.
Los amortiguadores dan lugar a estados sociales muy distintas. Un competitivo, por ejemplo, goza de ciertos derechos y protecciones, propios a la infrastructura de su sociedad de manera apenas consciente, posee recursos importantes, puede nunca, o casi nunca, tener que pedir ciertas ayudas, y posee soportes que sólo utiliza para enfrentar los retos inducidos por su dimensión propiamente existencial. Pero otras veces, y a causa de lo que de manera a veces un tanto púdica se llaman “problemas personales”, puede experimentar un resquebrajamiento de esta sólida ecología social y tener que recurrir a ciertas ayudas o solicitar sus soportes como amortiguadores… y conocer una experiencia de vulnerabilidad más o menos importante que afectará en profundidad su proceso de individuación. Lo que me interesa es que les quede claro los márgenes que disponen los actores, y la capacidad que gracias a ello poseen, de fabricarse espacios más o menos protegidos entre las diferentes posiciones estructurales. Como lo veremos en un momento, el juego con esta malla de amortiguadores disponibles en una sociedad da paso a un conjunto de perfiles sociales particulares.
[B] Los lugares o las topografías tranversales.
Como en el punto precedente, me centraré en cuatro grandes perfiles, que definen áreas socio-espaciales, transversales a las posiciones estructurales, y en las cuales se cobijan los individuos. Estos lugares se diferencian entre sí en función de ciertas características:
⦁ según el estado objetivo de protección más o menos evaluable de cada uno de ellos;
⦁ según el nivel de conciencia que cada individuo tiene de la solidez de sus amortiguadores ;
⦁ según el grado de control efectivo que el actor tiene de sus amortiguadores.
La burbuja. Estado social particular que concierne lo esencial de los dirigentes, y una parte de los competitivos y de los protegidos. Se trata de personas que viven en medio de un número tal de filtros y de amortiguadores que sus experiencias están ampliamente al abrigo de los riesgos, pero también y de manera aún más ordinaria, de muchos cambios sociales. En efecto, cuando se enfrentan con éstos últimos, lo hacen luego de un tal conjunto de difracciones y de plazos temporales, que el choque que habitualmente este tiene en otros grupos sociales pasa casi desapercibido. Es, me parece, una de las razones experienciales por las que los grupos dirigentes son tan conservadores. Lo propio de la burbuja pues es que el individuo vive en medio de un conjunto muy importante de factores (técnicos, políticos, humanos…) que, sin que él alga nada, operan alrededor suyo para transmitirle un sentimiento de ingravidez social. Regresaré en un momento sobre este punto, pero el hecho de vivir en una zona residencial exclusiva protege (por la muralla de los precios inmobiliarios) de cierta vecindad “indeseada”; el sector del trabajo, o los ingresos que se disponen, permiten una despreocupación importante frente al futuro, etc. El resultado es que aquellos que viven en una burbuja tienen un sentimiento de seguridad muy grande, que por lo general es interpretado como una calidad personal: el actor se concibe pues como alguien profundamente autónomo e independiente, una suerte de Robinson Crusoé de los tiempos modernos, lo que le permite olvidar –u ocultar– el conjunto de factores que se activan a su alrededor para transmitirle, en toda serenidad, este sentimiento de seguridad. Cómo tantos testimonios escritos de los miembros de estos grupos lo indican, todo es fácil y todo parece evidente. Este estado de ingravidez propio a la burbuja, este encapsulamiento social, es en el fondo un estado al cual aspiran muchos otros grupos sociales. Algo a lo que razonablemente pudieron aspirar ciertos miembros de las capas medias hace una décadas, y que hoy en día se percibe como el fin de una ilusión.
El nicho. El segundo estado social son los nichos. Lo importante aqui es comprender cómo, sin que se opere ningun desplazamiento a nivel de una posición estructural, un individuo logra empero hacerse un espacio, un nicho, que le permite ponerse de manera más o menos sólida al abrigo de ciertos riesgos. Los nichos en tanto que estado social se observan en casi todos los ámbitos sociales. Existen, por ejemplo, en casi todas las organizaciones (incluso, aunque no le guste reconocerlo a la ideología managerial, en las empresas privadas “altamente eficaces y competitivas”…), espacios en los cuales resbalan ciertos actores y que les permiten sobrevivir sin hacer gran cosa… Ciertos trabajos especializados afirman asi, por ejemplo, que en toda organización puede calcularse hasta casi un 15% el efectivo de personas que “no hacen nada” (y algunos estudios llegan incluso a afirmar que, por masivos que sean las restructuraciones o los despidos, siempre habrá un umbral incompresible de 15% de personas que “no harán nada”…). Por supuesto, esto jamás puede decirse. Por lo tanto los individuos, estratégicamente, se desempeñan como actores goffmanianos y pasan el día haciendo alardes del exceso de trabajo al cual están sometidos… Pero el mundo del trabajo no es el único ejemplo. Estos nichos también existen en el ámbito urbano. Una ciudad es casi por definición una multiplicación de nichos altamente desiguales en medio de barrios en apariencia fuertemente homogéneos. En las barriadas o los pueblos jóvenes de muchas partes del mundo, por ejemplo, la literatura especializada toma cada vez más conciencia del importante número de personas que viven en alojamientos alquilados –una desigualdad que traza una verdadera frontera entre individuos en apariencia homogéneamente pobres. Creo que descuidar la realidad y la importancia de los nichos impide simplemente comprender los procesos reales de individuación de muchos actores. En un momento daré un ejemplo más detallado, pero los nichos son lo que nos permiten comprender cómo individuos precarios que poseen menores derechos, menores recursos económicos, menores capacidades culturales, pueden sin embargo gozar de un estado social más protector que otros individuos que tienen una posición estructural más aventajada. Una realidad que el empoderamiento individual y el espesor de la vida social acentúan de manera decisiva.
El dique. El tercer gran tipo de estado social son los diques. La principal diferencia con el punto precedente es que el estado de protección obtenido es mucho más anxiógeno, que el individuo sólo tiene un sentimiento de control parcial. En verdad, en medio de un dique, el actor no puede nunca descansar o despreocuparse. Debe permanentemente estar en alerta; a tal punto vive su estado social bajo amenaza constante. En el caso francés, hay muchos ejemplos de esto en el ámbito urbano. A la diferencia de la burbuja en donde, como lo hemos visto, la protección (en términos de seguridad, de vecindario, de valor inmobiliario…) está dada “naturalmente”, aquí el actor debe obtener, a través de estrategias altamente conscientes, el nivel de protección al cual aspira. Y a la diferencia del nicho que una vez obtenido transmite una cierta serenidad, en el caso del dique el individuo tiene el sentimiento que debe, una y otra vez, y siempre de nuevo, estar en alerta para preservar el nivel de protección que ha logrado. Experiencias de este tipo son hoy muy frecuentes en los países europeos, sobre todo entre los precarios (pero ciertos competitivos o protegidos pueden ser afectados por este proceso), cuando en ciertos barrios periféricos, en ciertas viviendas individuales de la peri- urbanización o en ciertos barrios populares, se produce de manera real o fantasmática la llegada de inmigrantes. Insisto, incluso el fantasma del “desembarque” de los inmigrantes es una fuente de ansiedad constante: por la xenofobia, por supuesto, pero también por la erosión inmobiliaria que los inmigrantes acarrean con su instalación (los inmigrantes en efecto son un agente de inflación inmobiliaria…), por la “mala reputación” que impregna un barrio tras su llegada, por el temor a una degradación de la seguridad urbana o del nivel de las escuelas… En los últimos casi veinte años, si me apoyo en mis propias investigaciones, la situación urbana de estos diques no ha hecho sino deteriorarse y sobre todo la ansiedad no ha cesado de aumentar. En todo caso, aqui también, sin que una modificación se observe del lado de las posiciones estructurales es fácil advertir la diversidad de estados sociales que se esconden detrás de esta similitud de fachada.
El escudo. El cuarto estado social son los escudos. Es lo propio de los más precarios, e incluso de ciertos excluidos. Frente a la masa de problemas que los asaltan, sólo disponen, cuando lo disponen, de un conjunto muy débil de protecciones, lo que metafóricamente puede denominarse como un escudo, un paraguas, que permite protegerse del mal tiempo ordinario pero que, por supuesto, no resiste a las fuertes intemperies. A todo momento, la situación de vida de estas personas puede desequilibrarse definitivamente. La fragilidad y la vulnerabilidad son consubstanciales a este estado social. En este grupo, la exiguidad de los amortiguadores, y la prueba repetida de su insuficiencia, conduce a un sentimiento de afirmación personal extremo: sólo pueden contar sobre ellos mismos, y su escudo, para enfrentar las pruebas de la vida. Pero aqui también, el escudo, a pesar de sus limitaciones, diferencia dentro del mundo de la precarización entre aquéllos que logran dotarse de este estado social de aquellos que, arrastrados por la precarización, ven toda su vida sometida a una vulnerabilidad estructural.
Espero haber sido claro en la presentación. Los individuos tienen, de manera ordinaria, la capacidad de fabricarse estados sociales, pero éstos no modifican sus posiciones estructurales. Para mostrar mejor este último punto les presentaré un ejemplo real. Se trata de una mujer de unos 35 años, que no trabaja, de origen popular, con estudios secundarios, madre soltera con un hijo, y que vive del ingreso mínimo de inserción (alrededor de 400 euros por mes). Objetivamente es lo que la literatura especializada designa como una excluída. Y lo es efectivamente. Pero si uno centra la mirada en su estado social efectivo, en la ecología social personalizada desde la cual vive sus pruebas de individuación, la imagen se corrije. Hace unos 15 años, esta mujer obtuvo un medio (mezcla de derecho y de ayuda) que transformó su vida. En efecto, teniendo escasos recursos solicitó que se le atribuya una vivienda en el sector público. (En Francia, el Estado dispone de un conjunto de viviendas con alquileres bajos o subvencionados, los llamados H.L.M., que son destinados a las personas de menores recursos). La primera propuesta se la hicieron en un barrio periférico, en uno de los barrios, retomo su expresión, de “peor reputación” de la ciudad, es decir; con personas de escasos recursos, precarias o excluídos, que viven esencialmente de las ayudas públicas, y con una presencia importante de familias inmigrantes. En el fondo, ustedes lo comprenden, un entorno social próximo en términos estructurales a su propia posición…Como tantos otros en su situación, la perspectiva no le entusiasmó en absoluto. Pero, y esta vez, a la diferencia de tantos otros, su tenacidad fue mucho mayor. Su filosofía es simple: por múltiples razones, cree que vivir en ese entorno social es una toma de riesgo demasiado alta tanto para ella como para su hijo (que en la época debía tener 2 ó 3 años). Pero esta representación que muchos pueden compartir, se cristaliza en ella de una certidumbre: la absoluta certeza que la embarga que en el parque de viviendas públicas existen residencias ubicadas en los barrios residenciales, vacíos, y que se reservan para el juego del clientelismo político. Poco importa, es difícil saberlo a ciencia cierta, si esto es verdad o no. Lo importante es que se trata de una certeza absoluta para ella. Y por ende, y al amparo de esta representación, empieza a efectuar lo que no puede sino ser descrito como un acoso de los responsables administrativos. Presencia contínua en los locales, cartas, llamadas telefónicas, encuentros exabruptos… El acoso termina por pagar. (Entre paréntesis, el estudio de estos comportamientos muchas veces compulsivos y obsesionales de la parte de actores que ganan en sus luchas contra el Estado o grandes grupos multinacionales merecen estudios precisos en el marco de una sociología del individuo). El resultado, un departamento de 40 metros cuadrados, con un alquiler moderado (dado sus escasos ingresos), en un barrio céntrico de “buena reputación”, y que revelará ser, en su caso, un éxito más allá de sus esperanzas. Por supuesto, su posición estructural no cambió, casi quince años después, sigue viviendo con el ingreso mínimo de inserción (RMI), pero el hecho de residir en un barrio diferente le ha, según su propio testimonio, facilitado muchas otras cosas: la vida cotidiana es más segura, se encuentra rodeada de un círculo social más diverso socialmente que el que podría tener en un barrio periférico, y sobre todo, este nicho urbano ha permitido que su hijo frecuente uno de los mejores colegios públicos de la ciudad (o sea, en el cual hay una importante presencia de alumnos provenientes de familias de capas medias altas diplomadas) y esto –y sin duda el propio esfuerzo del joven– se ha traducido por una escolaridad exitosa. El empoderamiento individual traducido en acoso compulsivo produjo en este caso un cambio de estado social que tiene, en la individuación de esta mujer, una función importante. Por supuesto, no todos sus problemas se han solucionado. Sigue viviendo en la pobreza, su vida de pareja se resiente, como ella misma lo evoca, de su situación de precarización, la dependencia extra-ordinaria hacia su propia familia (padre y hermanos) en momentos de gran dificultad es cada vez más costosa… Pero aún asi la fabricación desde este estado social urbano, de este nicho, sin cambio de posición estructural, se revela determinante en su trayectoria.
Evitemos todo malentendido: esto no dispensa de la necesidad de políticas sociales justas, pero la toma en consideración de los estados sociales efectivos es una necesidad analítica de una sociología de la individuación. Es solamente desde una concepción de las plazas sociales a doble peldaño, posiciones estructurales y estados sociales, como se obtiene una topografía, un conjunto de ecologías personalizadas, que nos permiten dar cuenta de la manera real como se difractan las pruebas.
5. / La declinación temporal de las pruebas.
La declinación de las pruebas no es solamente topográfica. También se declinan en una lógica de naturaleza temporal. Es un punto que quisiera, en la medida de lo posible, profundizar en los años que vienen. En todo caso, en la investigación que les comunico, y a partir del material producido, me parece que cuatro grandes tipos de declinaciones temporales son observables.
[A] La reversibilidad. En primer lugar, y tal vez es el aspecto más importante, las pruebas se diferencian entre sí en función de su carácter más o menos reversible. Creo que es algo absolutamente fundamental. Por reversibilidad hay que comprender que existen ciertas pruebas que el actor puede enfrentar varias veces en su vida, a la diferencia de otras, que, por lo general, sólo se juegan una vez. La cronografía a la que esta realidad introduce es más sútil que lo que a primera vista parece. Pienso, por ejemplo, en la reversibilidad de las pruebas familiares. Ciertos trabajos muestran, por ejemplo, que las segundas uniones son más satisfactorias o estableces que las primeras, por la simple razón que los individuos – algunos…– tienden a no repetir los mismos errores. En las entrevistas que hice el punto fue evocado muchas veces. El resultado no es anodino: en contra de lo que una lectura de tipo fatalista afirma, a veces asociada al psicoanálisis, según la cual la repetición de los fracasos es una constante en el ámbito privado, muchos actores dan cuenta de experiencias más diversas. En todos los dominios, los actores “aprenden”, “crecen” como dicen muchos de ellos.
Por supuesto, el ámbito familiar no es el único ejemplo. Otras pruebas, como la del despido, dan lugar a aprendizajes de este tipo. Algunas de las personas entrevistadas que habían conocido experiencias de despido anteriores, hacían de la búsqueda de empresas “sólidas” o de un cambio de sector de actividad una prioridad de su re-inserción social. Aquí también la capacidad que manifiestan los actores en estabilizar o no sus trayectorias profesionales abre a un espectro muy importante de diferencias personales.
Pero vengo a una de las pruebas en las que la reversibilidad es muy paradójica –la prueba escolar. Partamos de una constatación: si alguien tiene una mala formación inicial escolar es muy difícil que este “retraso” sea recuperado más tarde gracias a la educación permanente. He dicho “muy difícil” y no imposible. Y esta constatación es tanto más paradójica que en el ámbito escolar se ha expandido, desde hace unos treinta años, la idea del “cheque de la segunda oportunidad”, de una ida y vuelta permanente entre períodos de trabajo y de formación, en breve, la idea de una fuerte reversibilidad de la prueba escolar.
Si insisto y empiezo por la reversibilidad es porque me parece que su peso no va a cesar de aumentar en los próximos años. En las sociedades contemporáneas lo que se está convirtiendo en insoportable no son ni las desigualdades ni lo imposible pero la irreversibilidad de las pruebas. Estoy convencido incluso que terminará constituyéndose en uno de los horizontes políticos mayores de nuestras sociedades. Probablemente viviremos, vivimos ya en parte, en sociedades que van a tolerar muchas injusticias, y aceptar enormes desigualdades, tanto más fácilmente que se impondrá la idea que unas y otras resultan del juego de pruebas que son abiertas, reversibles. En muchos casos, esta representación será sin duda falaz, pero no por ello será menos un horizonte de la justicia. En todo caso, ciertas formas de intervención publica empiezan ya a tomar esta dirección (las llamadas políticas de activación, invitación a corregir errores –reconversión profesional, trabajo teraupéticos, formación permanente…). La toma en cuenta del diferencial de reversibilidad entre las pruebas, y de la manera como esta reversibilidad se inscribe en las trayectorias personales, invita a una nueva demarcación entre lo que pertenece a la responsabilidad individual y lo que es del orden de la solidaridad colectiva. La confusión entre ambas abre el espacio a las experiencias de dominación inducidas por la responsabilización.
[B] La vida es una prueba. Todos los actores están confrontados al sistema estandarizado de pruebas propio a la sociedad en la que viven. En este sentido, todos los actores deben enfrentar todas y cada una de estas pruebas (que, para el caso francés, y repito de manera no exhaustiva, he estudiado a través de ochos grandes pruebas). Pero ello no impide que para ciertas personas, una de ellas termine siendo determinante. En verdad, que el resultado de esta prueba colore el conjunto de su existencia y por ende la significación que otorgan a sus otras pruebas. La vida se lee desde una prueba hegemónica.
No hay nada de misterioso en esto. Los sociólogos, desde hace mucho tiempo, nos hemos familiarizado con este tipo de experiencias. Piensen, obviamente, en las persoans que conocen ascensos o descensos importantes en sus trayectorias sociales. En parte por la importancia de esta movilidad social, en parte, no lo descuiden, por la obsesión de una cierta mirada sociológica (la del personaje social y el imperio de la posición de clase), el conjunto de las experiencias de estos individuos fue leída en términos de desclasamiento o de arribismo (los llamados tránsfugas de clase o los nuevos ricos). Por supuesto, no es la única prueba de este tipo. Casi todas pueden en verdad ocupar este lugar hegemónico. Es es el caso, obviamente, de aquellos que reducen su vida al trabajo y para quienes el balance de vida es fuertemente dependiente de la prueba en el trabajo. El centro de gravedad se encuentra en el trabajo. Pero para otras personas, el centro de gravedad se encuentra en el ambiente familiar, en sus dificultades relacionales o incluso en ciertos desafíos existenciales.
Espero que me estén comprendiendo: estos actores, como todos los otros, deben enfrentar todas las pruebas propias al sistema estandarizado de pruebas de su sociedad, pero hay una de ellas que, dada la importancia que ésta tiene en sus vidas, colorea el conjunto de su existencia.
[C] Tensiones. Evidentemente, la inscripción secuencial de las pruebas a lo largo de una vida, y las inevitables diferencias observables en el resultado que el actor tiene frente a ellas (“éxito” aqui, “fracaso” allá) dan lugar a múltiples cronografías sociales. Difícil en todo caso de dar con alguien que tenga el sentimiento de haber salido airoso de todas las pruebas. Y ello de manera ecuánime. La mayor parte de las personas entrevistadas hacían balances parciales, en función de las pruebas, en función de los períodos. Por lo general, y a lo más, un sentimiento global de “éxito” o de “fracaso” se afirma, pero incluso éste nunca ceja de estar atravesado por la pluralidad de contradicciones vivídas entre las pruebas. En el caso de los hombres, por ejemplo, y a pesar del carácter traumático que se asocia muchas veces un despido profesional, este “fracaso” puede ser compensado por un sentimiento de realización en otras pruebas.
En la sociedad francesa contemporánea, una de las tensiones que más me interesó estudiar es la que se da en el caso que exista una diferencia sensible de resultados entre la prueba escolar y la prueba en el trabajo. La situación es extrema para el antiguo buen o excelente alumno, acostumbrado a una sanción sistemáticamente positiva por la institución escolar de sus capacidades, y que puede hacer la experiencia, en el mundo del trabajo, de un cuestionamiento de estas mismas capacidades. La oposición de sanciones entre uno y otro mundo, entre el éxito obtenido por la consagración escolar o universitaria, y el escaso reconocimiento de sus méritos en el mercado del trabajo da lugar a un profundo sentimiento de frustración, pero sobre todo a un profundo y particular sentimiento de injusticia. En la investigación que hice, y sin que las ideologías políticas tengan poco que ver en esto, fue entre antiguos buenos (o muy buenos) alumnos que se expresó con mas energía la crítica y la denuncia de un sistema injusto de reconocimiento del mérito en el trabajo. Lo digo de paso – es todo menos una novedad. Al fin de cuentas, desde el filósofo-rey de Platón hasta la intelligentsia socialista, siempre ha sido un sueño de intelectuales el que exista una homogeneidad de sanciones entre las que da se obtienen en el sistema escolar y las que se logran en el sistema económico o político…
[D] El descontrol. Por último, existen individuos que tienen el sentimiento de haber perdido todo control en lo que concierne la sucesión de las pruebas. Para mostrarlo, digamos que existen actores que desarrollan una carrera y otros que sólo tienen un itinerario. Aquellos que viven su vida como una carrera tienen la impresión globalmente de controlar sus vidas. Sus relatos se presentan como una sucesión de etapas, de secuencias que se inscriben en una experiencia de conjunto. En vivo contraste con este grupo, existen otros individuos que, al contrario, cuentan sus vidas como una serie de accidentes sin orden, y cuya vida cambia de rumbo a cada nuevo accidente. En aquellos que viven sus vidas como una carrera, las pruebas se convierten en secuencias dentro de una serie vital finalizada. En el caso, de todos aquellos que sólo evocan un itinerario, la vida es una sucesión ininterrumpida de accidentes sin orden, y sin norte. Pienso, entre otras, en una de las personas que entrevisté, precario, cuya vida era, en el relato que él daba, una sucesión incontrolada de eventos contingentes, aleatorios, en el cual toda su vida desde sus múltiples y precarias experiencias laborales, hasta sus relaciones episódicas y accidentadas de pareja, e incluso en su función paterna, todo está marcado por un sentimiento global de descontrol…
La investigación que he hecho apuntó a estudiar un conjunto socio-histórico a partir del sistema estandarizado de pruebas que lo caracteriza. O sea, la individuación es una estrategia que, partiendo de las experiencias individuales, trata de comprender una sociedad. Pero el camino puede ser efectuado –y es lo que espero poder hacer pronto– en sentido inverso. Esto es, partir del sistema de pruebas propio a una sociedad analizar perfiles individuales. Para realizar este trabajo, la declinación topográfica y temporal de las pruebas serán herramientas decisivas para estudiar la dinámica entre el sistema estandarizado de pruebas y los diversos sistemas personalizados de pruebas. A término, pero esto es sólo un proyecto por el momento, esto debería introducir a formas de intervención social, personalizados, de muy distinta índole y filosofía de lo que es hoy de rigor en el área de la sociología clínica.
6. / Un modo histórico de individuación: la singularización.
¿Qué tipo de individuación define a la sociedad francesa contemporánea? El sistema estandarizado de pruebas estudiado, y las variantes de declinación por las que se difracta en la sociedad, da lugar a un modo histórico de individuación particular centrado en la singularización. El individualismo multisecular es hoy en día, a través de un conjunto de pruebas, radicalizado por las pretenciones a la singularidad de los actores.
Uno de los objetivos centrales de una sociología del individuo, en todo caso lo es de la investigación que les he presentado, es tratar de evitar los dos peligros que comencé indicándoles en la sesión de ayer. Por un lado, el de una generalización abusiva incapaz de dar cuenta de la singularización efectiva de las experiencias. Por el otro lado, el peligro de disolver la sociología en una galería interminable de retratos individuales sin ninguna capacidad de establecer líneas de análisis transversales. Frente a esta doble limitación, la singularización exige comprender que es la sociedad (y la manera como ella trabaja sobre sí misma y sobre nosotros a través del sistema estandarizado de pruebas) que cada vez más nos fabrica en tanto que individuos singulares y al mismo, no ser por ello menos sensible a la necesidad de singularizar nuestros modelos de análisis sociológicos a fin de estar en fase con las experiencias de los individuos. Falta de tiempo, me limitaré a presentarles tres grandes consecuencias políticas del modo de singularización.
[A] Consecuencia mayor de la singularización, y que en este aspecto exacerba aspectos ya presentes en el individualismo, la vida personnal se convierte en el último horizonte de valor. Hay una frase muy justa de André Malraux que resume bien esta preocupación: “la vida no vale nada, pero nada vale la vida”. Es, por supuesto, la tesis del último hombre de Nietzsche: aquél que no tiene otro valor que la vida misma. Pero tras esta verdad no se escondía solamente el nihilismo, hay también la posibilidad de comprender de otra manera la implicación política. En todo caso, lo político se amplía: nuevos dominios y nuevos temas, muchos de ellos centrales en el proceso de individuación, se convierten –o deberán convertirse– en temas políticos. Por el momento, cómo no advertirlo, un número importante de ellos no logran traducirse en términos políticos. Hay un conjunto de experiencias personales difíciles, desafíos y de pruebas a los cuales estamos confrontados y frente a los cuales adolecemos de lenguajes políticos legítimos y consensuales para expresarlas. El resultado es la particular y honda crisis de lo político que viven las sociedades actuales: una verdadera separación entre las retóricas políticas que movilizamos y las experiencias individuales que vivímos. La singularización invita a reinventar los lenguajes políticos a partir del proceso de individuación estructural en curso.
[B] En medio del proceso de singularización actual los individuos tienen formas de empoderamientos muy distintas entre sí (iniciativas, márgenes de acción…) pero globalmente puede decirse –o pensarse– por razones culturales y sociales que la capacidad de acción de cada actor se ha incrementado. Pero esto no va a traducirse necesariamente en un incremento de la implicación ciudadana en acciones colectivas. Es probable que sea lo contrario que se produzca –y que ya se esté en verdad produciendo. Cada vez más los actores toman
conciencia de las capacidades que tienen de encontrar soluciones individuales a problemas estructurales. Inútil afirmar que se trata de una ilusión individualista. Lo es sin lugar a dudas en parte. Pero al mismo, y como la multiplicación de los estados sociales lo indica con fuerza, la posibilidad más o menos efectiva que tienen los actores de fabricarse lugares al abrigo de ciertos riesgos es una realidad decisiva del mundo de hoy. Al poseer más recursos, al disponer de dosis más altas de reflexividad, al tener globalemnte más empoderamiento, los individuos pueden estratégicamente preferir acciones solitarias que acciones colectivas. En términos de análisis por ende, el estudio de la acción colectiva debe de ahora en más asociar estrechamente las formas de movilización colectiva con las formas de participación solitaria. Uno y otra no se oponen entre sí. Son las dos caras de una misma moneda que resulta del aumento de empoderamiento que gozan los actores.
[C] Por último, y esto aparece como un corolario de la existencia misma de un sistema de pruebas, los individuos tienen la impresión que están cada vez más fabricados como actores singulares. Cada uno se percibe cada vez más como diferente de los otros. Esta experiencia de singularidad es un desafío importante al sistema político. Durante mucho tiempo, en efecto, la sociología supuso, por ejemplo, que la similitud de las experiencias de vida o la proximidad espacial producían casi naturalmente la solidaridad. De ahora en más, lo común entre singulares deberá ser activa y conscientemente recreado sobre nuevas bases. Para efectuar este trabajo de puesta en común de experiencias, la noción de prueba me parece que puede convertise en un importante operador político.
En efecto, la diversidad de resultados entre las pruebas al acentuar el sentimiento de individualidad nos trasmite un sentimiento de disociación con nuestros semejantes. Todo nos separa en apariencia de ellos. Para revertir esta tendencia, en la política moderna se inventó una retórica por la cual es necesario que un actor logre subsumir lo particular en lo universal. Esto es, sea capaz de dar cuenta de un problema personal en términos generales, un esfuerzo de abstracción que transformaba justamente una experiencia individual en un fenómeno político. El conflicto laboral entre tal y cual persona, por ejemplo, sólo se convierte en un asunto político cuando es interpretado como una variante particular de un conflicto general entre el capital y el trabajo. En el actual proceso de singularización, y dada la acentuación conjunta de los sentimientos y de los anhelos a la individualidad, es posible –será incluso necesario– explorar otra vía: fabricar lo político a través de un movimiento que vaya de lo particular a lo particular. La politización de la experiencia no pasará más, en todo caso no necesariamente, por una generalización abstracta. En el arte contemporáneo se pueden encontrar ilustraciones de esta postura. Pienso, por ejemplo, entre otros, en una de las obras de
Sophie Calle: una en la que muestra una galería de retratos acompañado, cada uno de ellos, de un comentario personal sobre un día negro de la vida. Algunos evocan un duelo, otros una separación, otros aún una desesperanza… en una lista interminable de experiencias instransferibles y personales. El dolor del cual se hace parte es absolutamente singular. Irreparable y absolutamente singular. Un día aciago en la vida de cada uno de nosotros es un día aciago para nosotros. Y en el fondo para nadie más. Pero la resonancia de las emociones hace que, a pesar de la conciencia de la singularidad del sufrimiento, se fabrique un sentimiento, una experiencia común entre todos aquéllos que han vivído y pasado por experiencias semejantes o aciagas.
Y bien, será –tal vez– por la resonancia entre las pruebas como habrá que producir lo común en un mundo cada vez más poblado por individuos singularizados. Gracias al sistema estandarizado de pruebas, yo reconozco, a pesar de la distancia y de las diferencias, una similitud, una resonancia entre mi vida y la vida de alguien otro. Una semejanza que no se apoya en el vacío de la condición humana, pero se ancla en una condición social que se intelige, políticamente, desde un mismo dispositivo. El de las pruebas.
Preguntas
Respuesta: Es una pregunta importante porque en el mundo de hoy, el nacionalismo y la religión triunfan en todos lados, o se imponen en todos lados. Salvo en ciertos países de Europa que son desde este punto de vista sociedades profundamente secularizadas y des- nacionalizadas. Por supuesto, esto no quiere decir, sin más, que el nacionalismo ha desaparecido en Europa, pero su fuerza ha decrecido en muchos lados (sin que un sentimiento “nacional” europeo haya venido por el momento remplazarlo) y sobre todo la religión ha perdido mucho peso tanto a nivel colectivo como individual.
Las entrevistas que hice fueron largas, íntimas. Y bien, muchos individuos –en verdad la mayoría– son capaces de hablar horas sobre sí mismos sin invocar ni el país, Francia, ni la religión (cualquiera que ella sea) salvo para una minoría que se dijo prácticante y fuertemnte creyente. Es esta doble realidad, producida empíricamente, que ha hecho que, curiosamente, le haya dado un rol marginal tanto a la nacionalidad como a la religión dentro del sistema estandarizado de pruebas de la sociedad francesa actual.
A decir verdad, les he reservado una plaza al lado de otras experiencias subjetivas. Recuerda, para comprenderme, lo que desarrollé el martes. Les presenté ciertos estudios que muestran a qué punto la subjetividad en la modernidad es la búsqueda de una experiencia de sí mismo a distancia de lo social. Esta experiencia sobre la que hasta hace algunos siglos la
religión ejercía un monopolio de significado, es hoy en día vivída a través de un conjunto muy diverso de vivencias. En el mundo de ayer (como tantos miembros de la Iglesia lo comprendieron rápidamente) esta experiencia de intimidad subjetiva se vivió a través del arte y de la música que empezaron así a entrar en competencia con la religión, y en el mundo de hoy, la subjetividad se vive en múltiples experiencias –que van, por supuesto, desde experiencias subjetivas religiosas hasta curiosamente experiencias de masa en las que, en medio de otros, ciertos individuos viven intensas pasiones personales (deporte, concierto, marchas…). Todo esto señala menos pues la desaparición de la religión que su transformación. La religión que ayer aglutinaba lo esencial de la subjetividad, es hoy en día sólo una parte de nuestra subjetividad.
Lejos de mi, por ende, de minimisar la importancia de la religión. Pero en un estudio sobre la individuación es preciso comprender que la economía general de una investigación de este tipo invita a no multiplicar de manera excesiva las pruebas y tratar, cada vez que ello sea posible, subsumir el mayor número posible de experiencias, en apariencia diversas, dentro de una misma prueba. En mi caso, creo que la experiencia religiosa entra perfectamente en el tipo de prueba que define la relación consigo mismo –esa tensión particular que se establece entre aspectos propiamente existenciales y el anhelo de la individualidad.
Pero a lo anterior (al fin de cuentas una mera exigencia metodológica), se le añade otra razón mucho más importante. Creo que vivimos en sociedades en las que las pruebas de índole existencial están cada vez más presentes. Son estas pruebas y la aspiración a la individualidad que la subtienden que me parecen fundamentales. Y a este respecto la religión no es sino una parte de un todo, y en el caso de la sociedad francesa no es la parte la más importante. Lo esencial es pues restituir el movimiento de fondo que hace que los fenómenos y los problemas existenciales se doten cada vez más de una acuidad decisiva. Vivimos en sociedades en las que, contrariamente a lo que en este punto avanza Giddens, no nos están secuestrando nuestras experiencias límites (la muerte, la locura, la enfermedad…) encerrándolas en instituciones, pero donde, exactamente al contrario, cada vez más las pruebas y los límites existenciales invaden permanentemente la sociedad (desde los fenómenos psiquiátricos hasta los problemas de responsabilidad frente a la muerte etc, etc). En este sentido, y estructuralmente apoyado por lo que las pruebas nos transmiten en términos de singularización, vivimos en sociedades donde, para decirlo de alguna manera, ciertos dilemas filosóficos del existencialismo se estan convirtiendo en experiencias de masa. Frente a la generalización de este tipo de pruebas, la religión me parece una de las respuestas posibles –mayoritaria en muchas partes del mundo, pero minoritaria en el caso que estudié, la sociedad francesa.
Lo que tú llamas la experiencia religiosa, yo prefiero leerlo como una variante particular de una experiencia existencial más amplia. Contrariamente a lo que tu pregunta deja entender, la sociología que practico es muy sensible a este aspecto. Los soportes y la subjetividad, sin olvidar la carga propiamente existencial que le corresponde a las pruebas, son cada una de ellas a su manera una ilustración de esta preocupación. En la investigación que efectué, por ejemplo, dediqué mucha atención a los balances de vida. Y bien, en un mundo laicizado, en un mundo en el que la religión ya no define más la economía general de nuestra relación con el mundo, incluso entre los creyentes, el balance de la propia existencia es una de las pruebas más desconsoladoras a las que nos enfrenta la modernidad. Lo peor que le puede pasar a alguien en un mundo desencantado, en un universo para regresar a la frase de Malraux en el que nada vale la vida, es tener el sentimiento de haber desperdiciado la suya…. Durante mucho tiempo, las religiones fueron una respuesta suficiente para calmar esta inquietud existencial: en la versión cristiana, cualquiera que haya sido el sufrimiento en este valle de lágrimas, había colectivamente la creencia en una vida ultra-mundana. Cuando este horizonte colectivo desaparece o se debilita, aparece un cara-a-cara inédito y solitario entre el individuo consigo mismo. De ahora en más, todos tenemos que hacer algo de nuestras vidas. Estamos, para decirlo con el lenguaje existencialista, arrojados en la existencia. Creo que es lo propio del sentimiento trágico de la vida moderna.
Respuesta: Mira, no lo desarrollé de manera sistemática en el libro. Pero di una ilustración detallada a partir de la experiencia de ciertos inmigrantes. En su caso, por razones legales, no tienen acceso a ciertos derechos de la infraestructura (lo que implica, entre otras cosas, que no pueden postular por ejemplo a muchos de los empleos propuestos en el sector público), tienen por lo general menos recursos que los autóctonos, son globalmente más pobres y estan insertos en zonas descalificadas del mercado de trabajo, pero, y sin caer ni en exageraciones ni en imágenes románticas disponen de ayudas y de soportes que funcionan, a veces, como amortiguadores. Por supuesto, entre las ayudas y los soportes la barrera es tenue por momentos. Claro, si las ayudas son asimiladas a las que distribuye el Estado de bienestar la frontera es mas firme, pero si incluyes, como en este caso, las ayudas provenientes de relaciones sociales, colectivos inmigrantes o vínculos familiares, es claro que la demarcación es por momentos borrosa. Pienso, concretamente, en el capital social comunitario que puede servir de ayuda –no es sino muy raramente en verdad un recurso– y que tiene, muchas veces, y más allá de esta función, un rol ordinario de soporte para tantos inmigrantes (gestión de nostalgias, recuerdos, uso de la lengua materna…). Y bien, entre muchos inmigrantes, me parece que la transformación de los soportes existenciales en ayudas sociales se realiza con mayor facilidad que entre los autóctonos, a causa de lo que la trayectoria de inmigración y sus dificultades enseñan a unos y otros. Lo que me interesó, más allá de la pertinencia o no de estas distinciones, es como un actor, en este caso un inmigrante, que posee objetivamente una posición estructural mas precaria que la de un autóctono, puede empero, gracias al uso que hace de sus amortiguadores dotarse de un estado social más protector. Por supuesto, no es una novedad. Desde los años veinte, en los Estados Unidos, la escuela de Chicago comprendió el doble rol que podía tener el ghetto: por un lado, aísla y encierra, pero por el otro, es un importante tampón que permite un ingreso progresivo del inmigrante en la sociedad huésped. El ghetto permitía amortiguar los “golpes” de la inmigración. Y esta función, existan o no técnicamente hablando los ghettos en Francia hoy, contínua siendo un aspecto importante de toda inmigración. Pero voy más lejos. Detrás del estado social que se construyen muchos inmigrantes, creo que es posible advertir la presencia de lo que podría llamarse un mundo paralelo. Obviamente, una sociedad está atravesada por un sin número de “mundos” distintos y paralelos entre sí. Pero el de los inmigrantes es particularmente consistente. En casi todos lados terminan por desarrollar un universo subterráneo invisible, en el cual pueden, por ejemplo, hablar su lengua durante días, no frecuentar autóctonos, vivir realmente en un mundo paralelo… Y bien en este mundo paralelo, en este estado social a gran escala digamos que se fabrican, los inmigrantes enfrentan las pruebas con y a través de amortiguadores específicos. Lo que digo vale tanto para los inmigrantes extranjeros como para los migrantes internos, y da cuenta de situaciones sociales que aparecen como paradójicas si no se integran estos principios. Un ejemplo entre muchos: en el caso francés, son los alumnos de origen portugués que tienen, entre todos los colectivos extranjeros, una de las tasas de fracaso escolar más altas, pero a pesar de ello, los jóvenes de origen portugués tienen una de las tasas de desempleo de las más bajas… La explicación: a la diferencia de otros grupos inmigrantes, los portugueses, un colectivo con una fuerte estructuración interna, tienen estrategias de rápido ingreso en el mercado de trabajo de sus hijos en un sector en el cual el colectivo está bien implantado (la construcción) y en el cual hay mucha demanda de mano de obra. Pero no por ello el desfase entre la alta tasa de fracaso escolar y la baja tasa de desempleo deja de ser menos paradójica. Su explicación pasa por la comprensión del estado social paralelo, el tipo de redes, en el cual viven.
Respuesta: Las personas que entreviste tenían todas entre 30-35 y 50-55 años. Para cerciorarme de ciertos aspectos, realicé algunos entrevistas, a guisa de contrapunto, con ciertos jóvenes entre 20 y 25 años, y me pareció que el dispositivo de individuación que me interesaba explorar, en la variedad que es la suya, suponía que me centre de preferencia entre adultos. Es la razón por la cual, aún cuando evidentemente estudios de este tipo serían los bienvenidos en dirección de los jóvenes y de las personas de edad, me centré en la edad intermedia de la vida. La fase vital en la que me centré se caracteriza, en lo que respecta a los dominios institucionales, digamos por la salida del sistema educativo, la estabilización para la gran mayoría en un puesto de trabajo, la creación de una familia y sus contratiempos eventuales, una inserción residencial más o menos larga. O sea un período que sucede a lo que es lo propio de la juventud y su fase de inserción, y precede a la vejez y su fase de retraimiento social y profesional.
Entre las personas entrevistadas, en el grupo de 30-55 años pues, había, vengo a tu pregunta, por supuesto inmigrantes. Pero no hice la hipótesis de entrada, como es de rigor en tantos estudios, que sus trayectorias son por definición diferentes a la de los autóctonos. En verdad, todo depende del tipo de pruebas. Y del recorrido mismo de la inmigración. Algunos inmigrantes ya habían conocido muchas de las pruebas de la individuación en sus países de origen, otros sólo las conocieron llegando a Francia, y hay los que tuvieron que volver a enfrentar pruebas que ya habían enfrentado en sus países de origen. Pienso, por ejemplo, en el relato de una mujer de origen magrebí, que vino en Francia para casarse con un primo. Su matrimonio, y su vida, iban mal, cuando la entrevisté. Conocía muy pocas personas en Francia, y se sentía muy aislada; abogada, había renunciado a una carrera profesional en su país de origen para venir casarse a fin de respetar la tradición; y se encontró, paso sobre ciertos detalles dolorosos, con un marido que la maltrataba física y mentalmente. En su aislamiento, ciertos trabajadores sociales, sobre todo una asistenta social trataba de ayudarla, dándole ciertas ayudas, para que pueda independendizarse, pero ella no aceptaba apartarse a tal punto de la tradición. Su universo cognitivo, y su experiencia de vida, estaba verdaderamente atrapado entre un conjunto disímil de obligaciones morales y anhelos de fidelidad ética a sí misma. Su marido tenía ciertos derechos, pero no el de maltratarla, no el de prohibirle trabajar; en sentido inverso, ella tenía la obligación de ocuparse de la casa y no tenía el derecho de divorciarse. La individuación de esta mujer pasaba pues por una cartografía cultural y social particular, fruto de un “choque cultural” como lo mencionas, pero incluso en su experiencia es posible rastrear la presencia de la tensión propia a la prueba familiar en la sociedad francesa. Insisto. Una sociología del individuo no puede sino por definición ser muy sensible a las variantes singulares, y esto exige una vigilancia analítica extrema para evitar que el estudio se disuelva en una galería de retratos inconmensurables entre sí. A pesar de ciertas diferencias importantes, progresivamente, los inmigrantes van a ser confrontados a un sistema estandarizado de pruebas común al de la sociedad en la cual residen.
Respuesta: La línea de demarcación entre una sociología de la individuación que sería apropiada por los actores y una sociología clínica es por el momento solamente una hipótesis que espero poner a prueba en los años que vienen. Creo, para responderte de alguna manera, que la distinción fundamental es que la sociología clínica tiene tarde o temprano una voluntad terapéutica, mientras que la individuación se esfuerza por transmitir una inteligencia de sí mismo que pasa por la inteligencia de la sociedad. Es menos el “malestar” o el “sufrimiento” que convoca a la sociología, que el sentimiento que los individuos padecen hoy en día de una forma de desorientación particular, diferente de toda perspectiva clínica, y frente a la cual la sociología puede aportar algo específico.
Respuesta: Gracias por tu pregunta porque me permitirá insistir sobre un aspecto que me parece muy importante. Durante mucho tiempo, en el marco de la sociología (pero no solamente), se supuso que la solidaridad, ese combustible de la acción colectiva, se producía en el fondo de manera casi “natural”, por la semejanza social y la proximidad espacial existente entre actores sociales. En breve: es porque los obreros vivían en barrios obreros, conocían experiencias laborales similares, y enfrentaban un conjunto de dificultades casi iguales que se producía, no sin escollos, la solidaridad. La clase-en-sí era el vivero en el que se producía (o debía producirse…) la toma de conciencia y el paso a la clase-para-sí. O sea, el movimiento iba desde las experiencias comunes a la afirmación de identitades y de intereses colectivos comunes. Fue el núcleo duro de la gramática tradicional de la solidaridad.
Cuando la sociedad fabrica individuos cada vez más singularizados, cuando, por ende, la similitud de experiencias se resquebraja, y cuando, aún más, una de las más fuertes aspiraciones de muchos actores es la de afirmar su diferencia, incluso su singularidad, el problema de la producción de la solidaridad se plantea desde nuevas bases. Si a lo anterior le añades la incidencia de los procesos de globalización, y por ende, la tendencia progresiva de ciertas luchas sociales a “desbordar” el marco nacional a fin de atacarse a las verdaderas “causas” de los problemas, el desafío de la solidaridad se acrecienta aún más (imposible no advertir, en la escena internacional, la profundidad de la divergencia de intereses entre actores que, sin embargo, participan ilusoriamente en los mismos Foros sociales mundiales). La pregunta es simple y acuciante: ¿cómo se fabrica la solidaridad en un mundo así? Por supuesto, y vuelvo al ejemplo de los Foros sociales mundiales, por el momento la principal estrategia es la de suponer que hoy como ayer esta solidaridad globalizada se basará en la capacidad por agregar los intereses de actores socialmente diversos y espacialmente lejanos. Es una pista, claro. Pero es una pista que minimiza el doble escollo conjugado de la singularización y de la globalización. ¿Cómo se produce la solidaridad cuando tienes situaciones tan divergentes y alejadas, intereses tan contradictorios, y esto entre individuos que quieren cada vez más singularizarse? He ahi la naturaleza exacta del problema al cual nos enfrentamos.
La respuesta no vendrá por supuesto de la sociología pero de la dinámica misma de la acción colectiva y de las capacidades de creación de los actores. Pero aún así, la sociología tiene una responsabilidad en este proceso. Y aportes que dar. En lo que me concierne, creo que el dispositivo de las pruebas permite no solamente un diagnóstico particular de este problema, pero da incluso un atisbo de respuesta.
Parto de una constatación evidente en el mundo de hoy. Vivímos en sociedades en las que las emociones tienen un peso cada vez mayor. Por supuesto, las emociones son manipuladas, son instrumentalizadas, y no es en el fondo ni posible ni deseable basar la solidaridad únicamente en el imperio de las emociones (a tal punto son circunstanciales, egolátricas, evanescentes…). Y sin embargo, es un error desterrarlas. Al fin de cuentas, es alrededor de problemas de empatía de este tipo como los filósofos morales de los siglos XVII y XVIII estudiaron ciertos problemas políticos de lo que hoy llamaríamos la solidariad. Lo importante es producir el paso de la emoción “bruta” que se asocia al drama humano que destruye al otro (y en la cual hay tantos elementos de piedad…y por ende de distancia y de verticalidad) a una resonancia de experiencias capaz de advertir una similitud social entre el drama ajeno y la propia situación (una actitud que abre en dirección de la solidaridad porque se arragia en una experiencia de proximidad y de horizontalidad). Las pruebas y las múltiples lecturas cruzadas que permiten me parece que pueden ser un operador político importante de este problema. En todo caso, en un mundo cada vez más conectado globalmente, pero en el cual muchos individuos tienen el sentimiento de una fragmentación de sus experiencias, es lo que me parece permite responder, conjuntamente, a esta realidad y a este escollo.
En este proceso, que la excede obviamente, la sociología tiene empero un rol que jugar. En todo caso, es necesario que los sociólogos seamos conscientes de uno de los efectos colaterales, en parte indeseados, del trabajo de fragmentación de experiencias que efectuamos ordinariamente (al clasificar entre obreros y ejecutivos, clases bajas y altas, mujeres y hombres, jóvenes y viejos, inmigrantes y autóctonos, etc, etc…). No se trata por supuesto de abandonar esta vía preciosa de conocimiento por contextualización de experiencias. De lo que se trata, es de inventar un mecanismo analítico que permita a la vez dar cuenta de la diferenciación creciente de las experiencias y establecer puentes entre éstas.
Termino con un ejemplo un tanto vertiginoso. El sistema estandarizado de pruebas, aún cuando atravesado por la lógica de la globalización, está aún fuertemente bajo la impronta de las realidades nacionales. Esto implica que en trabajos que espero algún día se hagan –o mejor aún, pueda hacer– será preciso ser conscientes de las similitudes posibles entre ciertas pruebas, más allá de las fronteras, y al mismo tiempo de sus irreductibles diferencias. Es en este sentido, que una sociología de la individuación efectuada a través del dispositivo de las pruebas es una sociología radicalmente histórica que evita muchos de los errores (pero no todas las tentaciones) de una sociología comparada. En efecto, en el concierto de la globalización, algunas pruebas pueden ser hoy muy semejantes a pesar de las fronteras y de las distancias; otras, comunes, pueden empero ser muy distintas en la tensión que las constituye; y hay sin dudas, pruebas distintas entre sociedades diversas. Pero en todos los casos, el objetivo debe ser doble: respetar la diferenciación de contextos y analizarlos desde un dispositivo susceptible de ponerlas en resonancia.
Doy dos ejemplos a partir de pruebas comunes y las pienso a partir de la sociedad francesa que he estudiado y de una realidad latinoamericana que me es familiar (pero que no he estudiado bajo este ángulo). El primero es la relación con los otros. En el caso francés, la tensión central de esta prueba se establece entre las reglas de la urbanidad o del civismo que se desdibujan, y la búsqueda inquieta de la buena distancia con los otros a tal punto el temor de la invasión o de aislamiento es fuerte hoy en día entre los franceses. En una sociedad como la peruana, si me apoyo en los trabajos de Gonzalo Portocarrero, por ejemplo, es a través de la toma en consideración de aspectos relacionales sombríos asociados a la criollada y su relación a la norma, a la dinámica sui generis entre el abuso y el sometimiento, el atropello y el quedado, como sería preciso establecer la naturaleza de esta prueba. El contenido es distinto. Pero en los dos casos, la prueba aparece como un elemento mayor de la individuación.
El segundo ejemplo que me viene ahora en mente es la prueba urbana. Su importancia es real en el caso de la sociedad francesa, sobre todo a través de la tensión entre el arraigo y la movilidad. Pero su peso específico es mucho menor al que la ciudad tiene, me parece, en el proceso de individuación de los peruanos. Hace unos meses realicé algunas entrevistas exploratorias en Lima con vistas a hacer, algún día, quién sabe, un verdadero trabajo de campo. Una de las cosas que más me impactó, fue la presencia devorante de una ciudad como Lima en los relatos personales. Como si la individuación fuera inseparable de la experiencia urbana y de la jungla que constituye toda megapolis de un pais del Sur. Fuerzo el rasgo, pero cómo no pensar, que en las calles de esta ciudad hay una parte muy importante, tal vez decisiva de la individuación de los limeños, algo que debería inclinar el análisis sociológico a buscar, con imaginación, los mecanismos que permitan dar cuenta de esta realidad –una en la cual la intimidad no se circunscribe a la interioridad, pero se expande en los límites de un espacio urbano particular. Algo de sustancial de lo que los limeños son se encuentra en las calles de Lima. Y de la misma manera que, como creo, el tipo de Estado de bienestar es más importante hoy en día para definir el modo de individuación de la sociedad francesa que la socialización adquirida en la prima infancia, en el caso de Lima, la ciudad me parece una prueba fundamental del modo de individuación en curso. Los limeños son –en mucho– lo que la ciudad hace de ellos, y lo que ellos hacen de su ciudad, en el cansancio que les transmite, en la energía que les consume, en los retos ordinarios a los que los somete, en la necesidad de fabricarse una vida privada que se concibe como un refugio frente a la agresividad urbana, en el desorden de reglas en el que los obliga a vivir, en las distancias urbanas –como no– que pueden conspirar activamente contra una historia de amor (¿el amor es posible entre individuos que residen en dos conos alejados? En todo caso, puede, a veces, ser una variante local y romántica del insalvable escollo asociado, desde siempre, al relato de amor…). Aqui, a la diferencia del ejemplo de la relación con los otros, no es solamente la tensión constitutiva de la prueba lo que difiere; es su peso específico en el sistema de pruebas que es radicalmente distinto.
La experiencia individual se ha convertido en el horizonte liminar desde el cual percibimos la vida social. Y es por ello que la voluntad por producir la solidaridad tendrá que aprender a lidiar con este nuevo escollo. Creo, espero, que las pruebas de la individación sean una piedra en esta dirección.
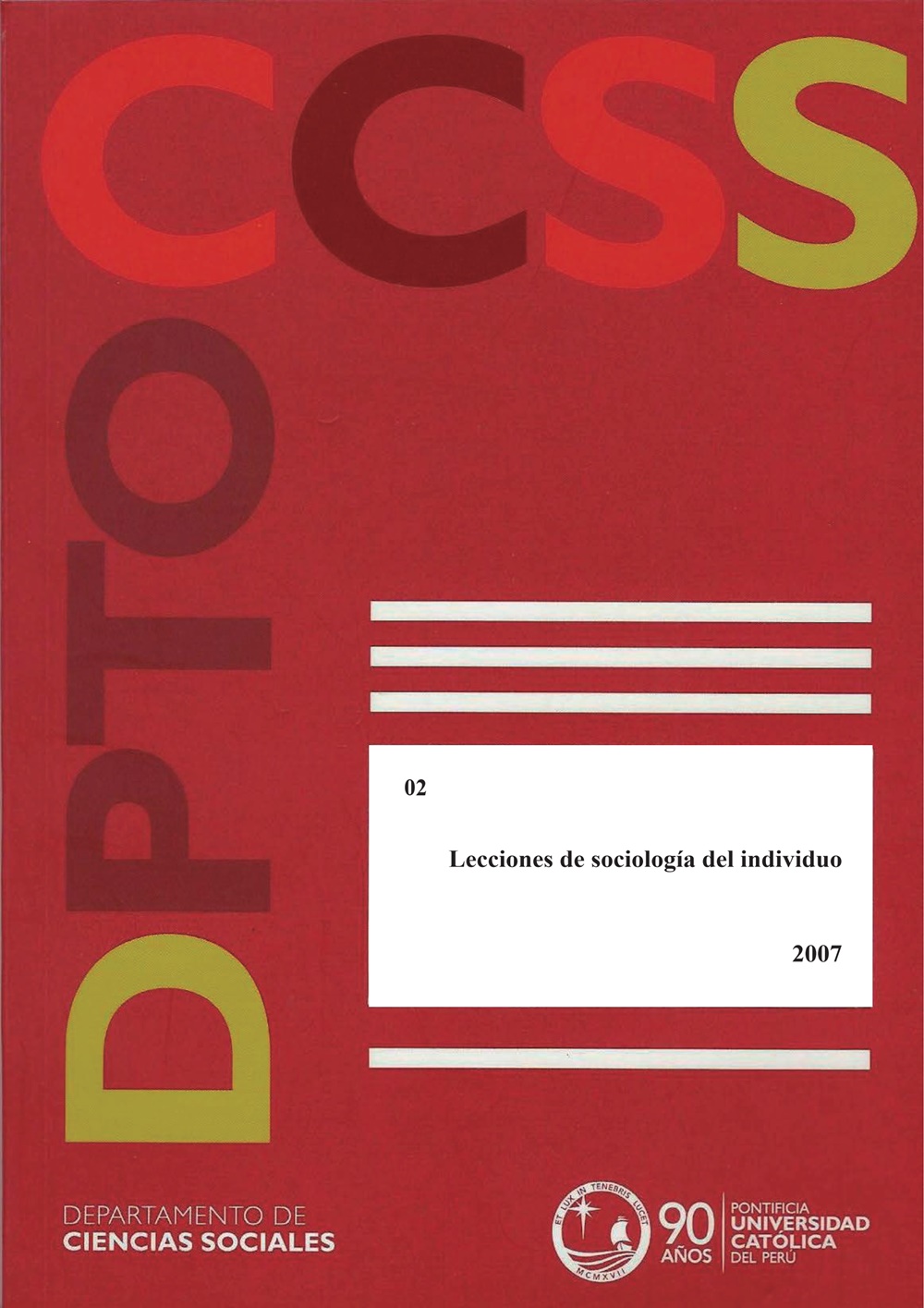 |
| Danilo Martuccelli: Lecciones de sociología del individuo, parte 5 (2006) |
Danilo Martucelli: Lecciones de sociología del individuo
2006









Comentarios
Publicar un comentario