Gilbert K. Chesterton: La educación o el error acerca del niño (Lo que esta mal en el mundo, 1910)
La educación o el error acerca del niño
Gilbert Keith Chesterton
Tomado de la Part6e Cuarta del libro Lo que esta mal en el mundo (1910).
I. EL CALVINISMO DE HOY
Cuando escribí un pequeño volumen sobre mi amigo el señor Bernard Shaw, no hace falta decir que él publicó la reseña. Naturalmente, me sentí tentado de contestar y criticar el libro desde el mismo punto de vista desinteresado e imparcial desde el cual el señor Shaw había abordado su propio tema. En ningún momento se negó que la broma se estaba volviendo un poco obvia; pues una broma obvia no es más que una broma con éxito; sólo los payasos sin éxito se consuelan siendo sutiles. La verdadera razón por la que no contesté al divertido ataque del señor Shaw fue ésta: en una sola frase, él me entregaba todo lo que siempre había querido o podía llegar a querer de él. Le dije al señor Shaw (básicamente) que era un tipo encantador y listo, pero que era un calvinista común y corriente. Él admitió que eso era cierto y allí (en lo que a mí respecta) se acabó la cuestión. Dijo que, por supuesto, Calvino tenía bastante razón cuando sostenía que «una vez un hombre ha nacido, es demasiado tarde para condenarlo o salvarlo». Este es el secreto fundamental y subterráneo; es la última mentira en el infierno.
La diferencia entre puritanismo y catolicismo no se encuentra en el hecho de que alguna palabra o gesto sacerdotales sean significativos y sagrados. Se trata de si alguna palabra o gesto son significativos y sagrados. Para los católicos, cada acto diario es una dramática dedicación al servicio del bien o del mal. Para los calvinistas, ningún acto puede tener esa clase de solemnidad, porque la persona que lo hace está marcada desde la eternidad, y no hace más que llenar su tiempo hasta que llegue su condena. La diferencia es algo más sutil que los bizcochos de ciruelas o las representaciones teatrales privadas; la diferencia es que para un cristiano como yo, esta corta vida terrena es intensamente emocionante y preciosa; para un calvinista como el señor Shaw es patentemente automática y poco interesante. Para mí, esos setenta años del salmo son la batalla. Para el calvinista fabiano_(según confesión propia) son sólo la larga procesión de los vencedores con sus laureles y de los vencidos con sus cadenas. Para mí, la vida terrena es el drama; para él, es el epílogo. Los admiradores de Shaw piensan en el embrión; los espiritualistas en el fantasma; los cristianos en el hombre. Conviene tener estas cosas claras.
Ahora bien, los más desorientados de todos son los calvinistas, ocupados en educar al niño antes de que exista. Todo el movimiento está lleno de una curiosa depresión acerca de lo que se puede hacer con la población, unida a una extraña alegría sin cuerpo sobre lo que podría hacerse con la posteridad. Esos calvinistas esenciales han abolido, sin duda, algunas de las partes más liberales y universales del calvinismo, como la creencia en un designio intelectual o en una felicidad eterna. Pero aunque el señor Shaw y sus amigos admiten que es una superstición que un hombre sea juzgado después de la muerte, se aferran a su doctrina principal, la de que es juzgado antes de que nazca.
Debido a este ambiente de calvinismo en el mundo culto de hoy, es aparentemente necesario empezar todas las discusiones sobre educación con alguna mención a la obstetricia y al mundo desconocido de lo prenatal. Pero todo lo que yo tengo que decir sobre la herencia será muy breve, porque debo limitarme a lo que se sabe sobre ello, y eso es prácticamente nada. Es sin duda evidente, pero es un dogma moderno actual que nada entra en el cuerpo en el nacimiento, excepto una vida derivada y formada a partir de los padres. Hay al menos otro tanto que decir a favor de la teoría cristiana según la cual un elemento procede de Dios, o de la teoría budista según la cual ese elemento procede de existencias anteriores. Pero ésta no es una obra religiosa, y yo debo ceñirme a los límites intelectuales muy estrechos que siempre impone la ausencia de teología. Dejando el alma a un lado, supongamos que el carácter humano en el primer caso procede enteramente de los padres, y declaremos escuetamente nuestra sabiduría en lugar de nuestra ignorancia.
II. EL TERROR TRIBAL
La ciencia popular, como la del señor Blatchford, es en esta cuestión tan sencilla como los cuentos de viejas. El señor Blatchford, con enorme simpleza, explicó a millones de empleados y de trabajadores que la madre es como un frasco de cuentas azules y el padre como un frasco de cuentas amarillas; así pues el niño es como un frasco de cuentas mezcladas, azules y amarillas. Podría haber dicho también que si el padre tiene dos piernas y la madre tiene dos piernas, el niño tendría cuatro piernas. Evidentemente, no es una cuestión de simple adición o de simple división de un número de cosas sueltas como las cuentas. Es una crisis orgánica y una trasformación de lo más misterioso; así que aunque el resultado sea inevitable, seguirá siendo inesperado. No es como unas cuentas azules mezcladas con unas cuentas amarillas; es como el azul mezclado con el amarillo, cuyo resultado es verde, una experiencia totalmente nueva y única, una nueva emoción. Un hombre puede vivir en un cosmos azul y amarillo, como la Edinburgh Review; un hombre puede no haber visto nunca nada más que un campo de trigo dorado y un cielo color zafiro; y aun así, puede no haber tenido nunca una fantasía tan loca como el verde. Si pagas un soberano por una campánula azul, si derramas la mostaza sobre el libro azul, si casas a un canario con un babuino azul, no hay nada en ninguna de esas combinaciones que contenga ni una pizca de verde. El verde no es una combinación mental, como la suma; es un resultado físico, como el nacimiento. Así que, aparte del hecho de que nadie entiende en realidad ni a los hijos ni a los padres, aunque pudiéramos entender a los padres no podríamos hacer ninguna conjetura sobre los hijos. Cada vez la fuerza funciona de un modo diferente, cada vez los colores constituyentes se combinan formando un espectáculo diferente. Una niña puede heredar su fealdad de la belleza de su madre. Un niño puede sacar su debilidad de la fuerza de su padre. Aun cuando admitamos que es realmente un destino, para nosotros debe seguir siendo un cuento de hadas. Considerado en relación con sus causas, los calvinistas y los materialistas pueden tener razón o no; los dejamos con su aburrido debate. Pero considerado en relación con sus resultados, no cabe ninguna duda. La cuestión es siempre un nuevo color, una estrella desconocida. Cada nacimiento es tan único como un milagro. Cada niño es tan sorprendente como una monstruosidad.
En estos temas no hay ciencia alguna, sino sólo una especie de ardiente ignorancia; y nadie ha sido nunca capaz de ofrecer ninguna teoría sobre la herencia moral que se justifique a sí misma en sentido científico, es decir, que permita calcularla con antelación. Digamos que existen seis casos de un nieto que tiene el mismo gesto de la boca o vicio de carácter que su abuelo, o quizá haya dieciséis casos, o quizá sesenta. Pero no hay dos casos, no hay un caso, no hay ningún caso de nadie que apueste media corona a que el abuelo tendrá un nieto con el gesto de la boca o el vicio. En resumen, hablamos de la herencia como hablamos de los augurios, de las afinidades y del cumplimiento de los sueños. Las cosas ocurren y, cuando ocurren, tomamos nota de ellas, pero ni siquiera un lunático apostaría por ellas. Sin duda la herencia, como los sueños o los augurios, es una noción bárbara; es decir, no necesariamente incierta, sino oscura, insegura y no sistematizada. Un hombre civilizado se siente un poco más libre de su familia. Antes del cristianismo, esas historias de predestinación tribal ocupaban el salvaje norte, y desde la Reforma y la revuelta contra el cristianismo (que es la religión de una libertad civilizada), el salvajismo está retrocediendo poco a poco en forma de novelas realistas y obras teatrales con problema incluido. La maldición de los Rougon-Macquart es tan pagana y supersticiosa como la maldición de Ravenswood, sólo que no tan bien escrita. Pero en este crepuscular sentido bárbaro, la sensación de una predestinación racial no es irracional y puede aceptarse como otras cien emociones que hacen que la vida merezca la pena. El único elemento esencial de la tragedia es que uno debería tomársela a la ligera. Pero aun cuando el deshielo bárbaro llega a su máxima expresión en las más locas novelas de Zola (como la llamada La bestia humana, un enorme libelo tanto con respecto a las bestias como a la humanidad), incluso entonces la puesta en práctica de la idea hereditaria es reconocidamente tímida y torpe. Los estudiosos de lo hereditario son salvajes en su sentido vital, pues miran hacia atrás buscando maravillas, pero no se atreven a mirar hacia delante buscando esquemas. En la práctica, nadie está lo bastante chiflado como para legislar o educar basándose en dogmas de herencia física; e incluso el lenguaje que utilizan rara vez se usa excepto con modernos fines especiales, como las donaciones para la investigación o la opresión de los pobres.
III. LOS TRUCOS DEL ENTORNO
Después de todo el estrépito moderno del calvinismo sólo nos atrevemos a tratar con el niño ya nacido; y la cuestión no es el eugenismo, sino la educación. O, por adoptar esa terminología un tanto aburrida de la ciencia popular, no es tanto una cuestión de herencia como de entorno. No complicaré innecesariamente este asunto clamando largo y tendido que el entorno también está abierto a alguna de las objeciones y dudas que paralizan el empleo de las leyes hereditarias. Me limitaré a sugerir de pasada que también acerca del efecto del entorno la gente moderna habla demasiado alegre y vanamente. La idea de que el ambiente forma al hombre siempre se ha mezclado con la idea totalmente diferente de que lo forma de una manera determinada. Por hablar del caso más general, el paisaje afecta sin duda al alma; pero el modo en que la afecta es otra cuestión. Haber nacido entre pinos puede suponer que le gusten a uno los pinos. Puede suponer odiar los pinos. Puede suponer con mucha probabilidad no haber visto nunca un pino. O puede suponer cualquier mezcla de todo lo anterior. Así que el método científico carece aquí de cierta precisión. No estoy hablando sin el libro, al contrario, estoy hablando con el libro azul, con la guía y con el atlas. Puede ser que los habitantes de las Highlands sean poéticos porque habitan en montañas; pero ¿son prosaicos los suizos porque habitan en montañas? Es posible que los suizos hayan luchado por la libertad porque tenían colinas, ¿lucharon los holandeses por ella porque no las tenían? Personalmente, me parecería muy probable. El entorno puede funcionar tanto negativa como positivamente. Los suizos pueden ser sensibles, no a pesar de su escarpada línea del horizonte, sino debido a su escarpada línea del horizonte. Los flamencos pueden ser fantásticos artistas, no a pesar de su aburrido horizonte, sino debido a él.
Sólo me detengo en este paréntesis para demostrar que, incluso en asuntos propios de este tema, la ciencia popular va demasiado deprisa y le faltan a ella muchos eslabones lógicos. De todos modos, sigue siendo cierto que de lo que tenemos que hablar en el caso de los niños es, para cualquier fin práctico, del entorno o, para usar la palabra antigua, de la educación. Cuando se han hecho todas esas deducciones, la educación es al menos una forma de respeto a la voluntad, no de respeto cobarde a los hechos; trata con un departamento que no podemos controlar; no se limita a entristecernos con el bárbaro pesimismo de Zola y el asunto salvaje de lo hereditario. Sin duda podemos hacer el ridículo; eso es lo que implica la filosofía. Pero no debemos parecer bestias, que es la definición popular más cercana a limitarse a seguir las leyes de la naturaleza y acobardarse bajo la venganza de la carne. La educación contiene mucha palabrería, pero no de la clase que convierte en lunáticos e idiotas a los esclavos de un imán de plata, del ojo del mundo. En esta palestra hay caprichos, pero no frenesíes. Sin duda, a menudo habremos de hacer un descubrimiento ilusorio, pero no siempre será el de la pesadilla.
IV. LA VERDAD SOBRE LA EDUCACIÓN
Cuando se le pide a un hombre que escriba lo que piensa de verdad sobre la educación, cierta gravedad agarrota y entumece su alma, lo que los superficiales pueden confundir con una expresión de disgusto. Si fuera verdad que a los hombres les molestan las palabras sagradas y se cansan de la teología, si esa irrazonable irritación contra el «dogma» surgió de algún exceso ridículo de los sacerdotes en el pasado, entonces imagino que debemos de estar colocando una fina capa de hipocresía de la que se cansarán nuestros descendientes. Probablemente la palabra educación, parecerá algún día honestamente tan antigua y sin objeto como la palabra justificación nos parece ahora en un documento puritano. A Gibbon le parecía divertidísimo que la gente tuviera que luchar contra la diferencia entre homoousion y homoiousion. Llegará un tiempo en el que alguien se reirá a carcajadas al pensar que los hombres se enfurecían con la educación religiosa y también con la educación secular; que hombres prominentes y de elevada posición denunciaban a las escuelas por enseñar un credo y también por no enseñar una fe. Las dos palabras griegas de Gibbon parecen bastante semejantes; pero en realidad significan dos cosas distintas. Fe y credo no se parecen, pero significan exactamente lo mismo. Credo es la palabra latina que significa «fe».
Ahora bien, tras leer innumerables artículos sobre educación, e incluso habiendo escrito muchos de ellos, y tras oír, casi desde mi nacimiento, discusiones ensordecedoras e indeterminadas a propósito de si la religión era parte de la educación, si la higiene era esencial en la educación o si el militarismo era incompatible con la verdadera educación, es lógico que haya reflexionado mucho sobre este sustantivo recurrente, y me avergüenza decir que me di cuenta del meollo de la cuestión relativamente tarde en la vida.
Por supuesto, el meollo de la cuestión de la educación es que no existe. No existe como existen la teología o el militarismo. Teología es una palabra parecida a geología, soldadesca es una palabra parecida a soldadura; esas ciencias pueden ser saludables como aficiones o no serlo, pero se manejan entre piedras y cazuelas, entre objetos definidos. Pero educación no es una palabra como geología o cazuela. Educación es una palabra como transmisión o hereditario; no es un objeto, sino un método. Debe significar la transmisión de ciertos hechos, puntos de vista o cualidades al último recién nacido. Pueden ser los hechos más triviales, los puntos de vista más ridículos o las cualidades más ofensivas, pero si se transmiten de una generación a otra son educación. La educación no es una cosa como la teología, no es una cosa inferior ni superior; no es una cosa de la misma categoría de términos. La teología y la educación son, una respecto de la otra, como una carta de amor al servicio general de Correos. El señor Fagin era tan educador como el doctor Strong; en la práctica puede que incluso más. Es dar algo; quizá veneno. La educación es tradición, y la tradición (como su nombre indica) puede ser una traición.
Esta primera verdad es francamente banal, pero es tan frecuentemente ignorada en nuestra prosa política que debe dejarse bien clara. A un niño pequeño, hijo de un pequeño comerciante, en una casa pequeña, se le enseña que debe tomarse el desayuno, tomarse la medicina, amar a su país, decir sus oraciones y llevar la ropa de domingo. Obviamente Fagin, si encontrara a un niño así, le enseñaría a beber ginebra, a mentir, a traicionar a su país, a blasfemar y a llevar bigotes falsos. Pero también el vegetariano señor Salt suprimiría el desayuno del niño; la señora Eddy le tiraría la medicina; el conde Tolstói le reprendería por amar a su país; el señor Blatchford le impediría decir sus oraciones y el señor Edward Carpenter denunciaría teóricamente la ropa de domingo y quizá toda la ropa. No defiendo ninguno de esos avanzados puntos de vista, ni siquiera el de Fagin. Pero pregunto, entre todos ellos, qué se ha hecho de la abstracta entidad llamada «educación». No es que (como suele suponerse) el comerciante enseñe educación más cristianismo; el señor Salt, educación más vegetarianismo; Fagin, educación más delincuencia. Lo cierto es que no hay nada en común entre todos esos maestros, excepto que enseñan. En resumen, lo único que comparten es lo único que aseguran rechazar: la idea general de autoridad. Es curioso que la gente hable de separar el dogma de la educación. El dogma es en realidad lo único que no puede separarse de la educación. Es educación. Un profesor que no es dogmático es simplemente un maestro que no enseña.
V. UN GRITO MALVADO
La falacia de moda es que por medio de la educación podemos dar a la gente algo que no tenemos. Al oír hablar a la gente, se podría pensar que es una especie de química mágica por medio de la cual, gracias a un laborioso guisote de comidas higiénicas, baños, ejercicios de respiración, aire fresco y dibujo libre, podemos producir algo espléndido por casualidad; podemos crear lo que no podemos imaginar. Por supuesto, estas páginas no tienen otro propósito general que señalar que no podemos crear nada bueno hasta que lo hayamos imaginado. Es curioso que esa gente, que en cuestión de herencia se aferra de manera tan triste a la ley, en el asunto del entorno casi parece creer en el milagro. Insisten en que nada más que lo que había en el cuerpo de los padres puede formar el cuerpo de los hijos. Pero parecen creer de algún modo que pueden entrar en la cabeza de los hijos cosas que no estaban en la cabeza de los padres ni, la verdad, en ninguna otra parte.
Ha surgido a este respecto un grito insensato y perverso típico de la confusión. Me refiero al grito «Salvad a los niños». Por supuesto, es parte de esa morbosidad moderna que insiste en tratar al Estado (que es el hogar del hombre) como una especie de recurso desesperado en tiempos de pánico. Este aterrorizado oportunismo es también el origen del socialismo y otros sistemas. Igual que recogerían y compartirían toda la comida como hacen los hombres en época de hambruna, también repartirían a los niños entre los padres, como hacen los hombres en un naufragio. Que una comunidad humana pudiera no encontrarse en estado de hambruna o naufragio, nunca parece pasarles por la cabeza. Este grito de «Salvad a los niños» lleva implícito la odiosa suposición de que es imposible salvar a los padres; en otras palabras, de que muchos millones de europeos adultos, sanos, responsables y autosuficientes, tienen que ser tratados como basura o desperdicios y barridos de la discusión; se les llama dipsomaníacos porque beben en tabernas en lugar de beber en casas particulares; se les llama inempleables porque nadie sabe cómo darles trabajo; se les llama bobos si se siguen ciñendo a las convenciones, y se les llama holgazanes si aún aman la libertad. Quiero dejar claro que, en primer y último lugar, a menos que se pueda salvar a los padres, no se puede salvar a los niños; que actualmente no podemos salvar a otros si no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos enseñar ciudadanía si no somos ciudadanos; no podemos liberar a otros si hemos perdido el ansia de libertad. La educación sólo es verdad en un estado de transmisión; y ¿cómo podemos transmitir la verdad si nunca ha llegado a nuestras manos? Así pues, descubrimos que la educación es de todos los casos el más claro para nuestro propósito general. Es inútil salvar a los niños, pues no pueden seguir siendo niños para siempre. Como hipótesis, les estamos enseñando a ser hombres, y ¿cómo puede ser tan sencillo enseñar una manera de ser hombres a otros si es tan vano y desesperanzado que encontremos una para nosotros mismos?
Sé que algunos pedantes frenéticos han intentado contrarrestar esta dificultad manteniendo que la educación no es en absoluto instrucción, que no enseña en absoluto por medio de la autoridad. Presentan el proceso como una llegada, no desde el exterior, desde el maestro, sino desde dentro del niño. Dicen que la educación es el latín para dirigir o sacar las facultades dormidas de cada persona. En algún lugar profundo de la oscura alma infantil hay un deseo primordial de aprender acentos griegos o de llevar cuellos limpios; y el maestro de escuela sólo libera amable y tiernamente ese aprisionado propósito. Sellados en el bebé recién nacido, están los secretos intrínsecos del modo de comer espárragos y cuál es la fecha de la batalla de Bannockburn. El educador sólo extrae del niño su amor invisible por las divisiones largas; sólo dirige la ligeramente velada preferencia del niño por el pudín de leche hacia las tartas. No estoy seguro de creer en esa derivación; he oído la poco afortunada sugerencia de que la palabra educador, cuando se aplicaba a un maestro de escuela romano, no significaba «conducir nuestras jóvenes funciones hacia la libertad», sino «llevar a los niños pequeños de paseo». Pero con mucho mayor seguridad, no estoy de acuerdo con esa doctrina; creo que sería igual de lógico decir que la leche del bebé procede del bebé como decir que sus méritos educativos proceden de él. Hay sin duda en cada criatura viviente una colección de fuerzas y funciones; pero la educación significa darles unas determinadas formas y entrenarlas para determinados propósitos, o no significa nada en absoluto. Hablar es el ejemplo más práctico de toda esta situación. Se pueden «sacar» gemidos y gruñidos del bebé pellizcándolo y tirando de él, un pasatiempo agradable aunque cruel, al que muchos psicólogos son adictos. Pero habrá que esperar y observar con muchísima paciencia antes de sacar de él el idioma inglés. Primero habrá que ponérselo dentro.
VI. AUTORIDAD INEVITABLE
Pero aquí, la única cuestión importante es que no se puede evitar de ningún modo la autoridad en la educación; no es tanto (como dicen los pobres conservadores) que la autoridad parental deba mantenerse, sino que no se la puede destruir. El señor Bernard Shaw dijo una vez que odiaba la idea de formar la mente de un niño. En ese caso, mejor hubiera sido que el señor Bernard Shaw se colgase, pues odia algo inseparable de la vida humana. Sólo he mencionado la educación y la exteriorización de las facultades a fin de señalar que ni siquiera ese truco mental nos salva de la inevitable idea de la autoridad parental o escolástica. El educador que extrae es tan arbitrario y coercitivo como el instructor que inculca, pues extrae lo que le parece. Decide lo que debe ser desarrollado en el niño y lo que no. No extrae (supongo) la descuidada facultad del engaño. No dirige (al menos de momento), con tímidos pasos, una tímida habilidad para torturar. El único resultado de toda esta pomposa y precisa distinción entre el educador y el instructor es que el instructor pincha donde le apetece y el educador tira de donde quiere. Se ejerce exactamente la misma violencia intelectual sobre la criatura que es pinchada que sobre la que es tironeada. Ahora bien, debemos aceptar la responsabilidad de esta violencia intelectual. La educación es violenta porque es creativa. Es creativa porque es humana. Es tan imprudente como tocar el violín; tan dogmática como hacer un dibujo; tan brutal como construir una casa. En resumen, es todo lo que es una acción humana; es una interferencia con la vida y el crecimiento. Después de esto, resulta una cuestión trivial e incluso jocosa decir que este tremendo torturador, el Hombre artista, mete las cosas dentro de nosotros como un boticario o las saca como un dentista.
La cuestión es que el Hombre hace lo que quiere. Reclama el derecho a controlar a su madre Naturaleza; reclama el derecho a convertir a su hijo en el Superhombre, a su imagen. Si decae en esta actividad creativa de hombre, toda la valiente maniobra que llamamos civilización vacila y se desmorona. Ahora bien, la mayor parte de la libertad moderna es en el fondo miedo. No es que seamos demasiado simples como para soportar reglas, sino más bien que somos demasiado tímidos para soportar responsabilidades. Y el señor Shaw y gente como él son muy dados a encogerse ante esa espantosa y ancestral responsabilidad con la que nuestros padres nos comprometieron cuando dieron el salvaje paso de convertirse en hombres. Me refiero a la responsabilidad de afirmar la verdad de nuestra tradición humana y trasmitirla con voz autoritaria y firme. Esa es la eterna educación, estar seguro de que algo es lo bastante seguro como para atrevernos a decírselo a un niño. Los modernos huyen en todas direcciones de este deber tan audaz, y su única excusa es, por supuesto, que sus modernas filosofías están tan a medio cocer y son tan hipotéticas que no pueden convencerse a sí mismos lo bastante como para convencer a un bebé recién nacido. Esto está relacionado naturalmente con la decadencia de la democracia, y es una especie de cuestión separada. Baste con decir aquí que cuando digo que deberíamos instruir a nuestros niños, me refiero a que deberíamos hacerlo, no que debieran hacerlo el señor Sully o el profesor Earl Barnes. El problema en muchas de nuestras modernas escuelas es que el Estado, al estar controlado de manera tan especial por unos pocos, permite que caprichos y experimentos entren de cabeza en las clases aunque aún no hayan pasado por el Parlamento, la casa pública, la casa privada, la iglesia o el mercado. Obviamente, deberían ser las cosas más antiguas las que se enseñasen a la gente más joven; las verdades seguras y experimentadas que se enseñan primero al niño. Pero en la escuela de hoy, el niño tiene que enfrentarse a un sistema que es más joven que él mismo. El vacilante niño de cuatro años tiene en realidad más experiencia y ha gastado más el mundo que el dogma que tiene que admitir. Muchas escuelas presumen de tener las últimas ideas en educación, cuando en realidad no tienen ni la primera idea, pues la primera idea es que incluso la inocencia, por divina que sea, puede aprender algo de la experiencia. Pero esto, como he dicho, se debe únicamente al hecho de que estamos gobernados por una pequeña oligarquía; mi sistema presupone que los hombres que se gobiernan a sí mismos gobernarán a sus hijos. Hoy todos usamos las palabras educación popular queriendo significar «educación del pueblo». Me gustaría poder usarlas cuando quiero decir «educación por el pueblo».
La cuestión urgente en este momento es que esos expansivos educadores no eviten la violencia de la autoridad una pulgada más que los viejos maestros de escuela. El viejo maestro de pueblo pega a un niño por no estudiar gramática y le manda al patio a jugar a lo que quiera; o a nada, si lo prefiere. El moderno maestro científico le persigue por el patio y le obliga a jugar al criquet, porque el ejercicio es muy bueno para la salud. El moderno doctor Busby es médico además de doctor en divinidad. Puede decir que la bondad del ejercicio es evidente; pero debe decirlo, y lo dice con autoridad. En realidad, no puede ser evidente, o nunca habría podido ser obligatorio. Pero en la práctica moderna éste es un caso menor. En la práctica moderna, los educadores libres prohíben muchas más cosas que los educadores a la vieja usanza. Una persona a la que le guste la paradoja (si es que puede existir una criatura tan desvergonzada) podría sostener con cierta plausibilidad respecto de toda nuestra expansión, desde el fracaso del franco paganismo de Lutero y su sustitución por el puritanismo de Calvino, que toda ella no ha sido una expansión sino el encierro en una prisión, de modo que se han ido permitiendo cada vez menos cosas hermosas y humanas. Los puritanos destruían imágenes; los racionalistas prohibieron los cuentos de hadas. El conde Tolstói prácticamente publicó una de sus encíclicas papales contra la música, y he oído hablar de educadores modernos que prohíben a los niños jugar con soldaditos de plomo. Recuerdo un débil hombrecillo loco que se me acercó en una velada socialista o un lugar parecido y me pidió que usara mi influencia (¿tengo yo alguna influencia?) contra las historias de aventuras para los niños. Parece que fomentan el ansia de sangre. Pero no importa; uno debe mantener la calma en esta casa de locos. Sólo necesito insistir aquí en que esas cosas, aunque sólo sean una privación, son una privación. No niego que las viejas prohibiciones y castigos eran a menudo idiotas y crueles; aunque lo son mucho más en un país como Inglaterra (donde en la práctica sólo un hombre rico decreta el castigo y sólo un hombre pobre lo recibe) que en países con una tradición popular más clara, como Rusia. En Rusia, los azotes los dan a menudo los campesinos a otro campesino En la Inglaterra moderna, los azotes sólo pueden aplicarlos en la práctica los caballeros a los hombres muy pobres. Así pues, hace sólo unos días, un chico pequeño (hijo de pobres, por supuesto) fue condenado a ser azotado y a cinco años de cárcel por haber cogido un trocito de carbón que los expertos valoraron en cinco peniques. Estoy totalmente del lado de esos liberales y humanitarios que han protestado contra esta casi bestial ignorancia sobre los niños. Pero creo que es bastante injusto que esos humanitarios, que disculpan a los niños por ser ladrones, los denuncien por jugar a los ladrones. Creo que los que entienden que un golfillo juegue con un trozo de carbón podrían entender, en un estallido repentino de la imaginación, que jugase con un soldadito de plomo. Para resumirlo en una sola frase; creo que mi débil hombrecillo loco podría haber entendido que hay muchos niños que preferirían ser azotados, y azotados injustamente, a ser despojados de sus historias de aventuras.
VII. LA HUMILDAD DE LA SEÑORA GRUNDY
En resumen, la nueva educación es tan dura como la antigua, sea o no tan elevada. La tendencia más libre, así como la fórmula más estricta, comparten la autoridad más rígida. Los soldaditos se prohíben porque el padre humano cree que son malos; no se pretende, no sería posible, que el niño pensase igual. La impresión del niño medio sería sin duda ésta: «Si tu padre es metodista no debes jugar con soldaditos los domingos. Si tu padre es socialista, no debes jugar con ellos ni siquiera los días entre semana». Todos los educadores son totalmente dogmáticos y autoritarios. No se puede tener una educación libre, pues si se deja a un niño libre, no lo estaremos educando en absoluto. ¿No hay pues distinción ni diferencia alguna entre los convencionalistas más chapados a la antigua y los más brillantes y osados innovadores? ¿No hay diferencia entre el padre más duro entre los duros, y la más imprudente y especulativa tía soltera? Sí, la hay. La diferencia es que el padre duro, a su dura manera, es un demócrata. No obliga a algo sencillamente porque le apetece sino porque (según su propia y admirable fórmula republicana) «todo el mundo lo hace». La autoridad convencional apela a cierto mandato popular, la no convencional no lo hace. El puritano que prohíbe los soldaditos los domingos está expresando al menos una opinión puritana, no únicamente su propia opinión. No es un déspota, es una democracia; una democracia tiránica, una democracia desastrada y local, quizá, pero una democracia que puede hacer y ha hecho las dos cosas más viriles que hay: luchar y apelar a Dios. Pero el veto del nuevo educador es como el veto de la Cámara de los Lores, no pretende ser representativo. Esos innovadores están hablando siempre de la ruborosa modestia de la señora Grundy. No sé si la señora Grundy es más modesta que ellos, pero estoy seguro de que es más humilde.
Pero hay otra complicación. El moderno más anárquico puede volver a intentar escapar del dilema diciendo que la educación debería ser sólo un ensanchamiento de la mente, una apertura de todos los órganos de la receptividad. La luz (dice) debe conquistar la oscuridad; a las existencias ciegas y frustradas de todos nuestros feos rincones, bastaría con permitirles percibir y expandirse; en suma, la iluminación debería caer sobre el Londres más oscuro. Ahora bien, precisamente aquí está el problema: no hay un Londres más oscuro. Londres no es oscuro en absoluto, ni siquiera por la noche. Hemos dicho que si la educación es una sustancia sólida, es que no la hay. Podemos decir ahora que si la educación es una expansión abstracta, no hace falta. Hay demasiada. De hecho, no hay otra cosa.
No hay gente ineducada. Todo el mundo en Inglaterra está educado; lo que ocurre es que la mayoría están equivocadamente educados. Las escuelas estatales no fueron las primeras escuelas, sino las últimas que se establecieron, y Londres ha estado educando a los londinenses mucho antes de que existiera el London School Board. El error es muy práctico. Se suele suponer que a menos que un niño sea civilizado por las escuelas establecidas, seguirá siendo un bárbaro. Espero que sí. Cada niño de Londres se convierte en una persona muy civilizada. Pero hay muchas civilizaciones diferentes y la mayoría han nacido cansadas. Cualquiera podrá decirles que el problema de los pobres no es que los viejos sigan siendo unos insensatos, sino que los jóvenes ya son sabios. Sin necesidad de ir a la escuela, el chico de la calle se habrá educado. Sin necesidad de ir a la escuela, estará «sobreeducado». El verdadero objeto de nuestras escuelas debería ser no tanto sugerir complejidad como limitarse a restaurar la simplicidad. Oiremos a venerables idealistas declarar que debemos hacer la guerra contra la ignorancia de los pobres pero, sin duda, deberíamos más bien hacer la guerra contra sus conocimientos. Los auténticos educadores tienen que soportar una especie de rugiente catarata de cultura. Al haragán se le está enseñando todo el día. Si los niños no miran las grandes letras de la cartilla, no necesitan más que salir y mirar las grandes letras de los carteles. Si no se interesan por los mapas de colores que proporciona la escuela, pueden echar un vistazo a los mapas de colores que salen en el Daily Mail. Si se cansan de la electricidad, pueden subirse a tranvías eléctricos. Si no les conmueve la música, pueden darse a la bebida. Si no trabajan para conseguir un premio en la escuela, pueden trabajar para conseguir un premio de Prizy Bits. Si no aprenden lo suficiente sobre leyes y ciudadanía para complacer al maestro, aprenderán lo suficiente para evitar al policía. Si no aprenden historia como es debido en los libros de historia, aprenderán historia como no es debido en los periódicos de los partidos. Y ésta es la tragedia de todo el asunto: que los pobres de Londres, una clase particularmente lista y civilizada, lo aprenden todo al revés, aprenden incluso que lo que está bien es lo que está mal. No ven los primeros principios de la ley en un libro de leyes; sólo ven los últimos resultados en las noticias de la policía. No ven la verdad de la política en una encuesta general. Sólo ven las mentiras de la política en unas elecciones generales.
Pero sea cual sea el patetismo de los pobres de Londres no tiene nada que ver con ser ineducado. Lejos de no tener guía, están constantemente guiados, con seriedad y emoción; pero mal guiados. Los pobres no están descuidados en absoluto, solamente están oprimidos; o más bien, están perseguidos. No hay nadie en Londres que no se sienta atraído por los ricos; los atractivos de los ricos nos chillan desde cada valla y nos gritan desde cada tribuna. Pues hay que recordar siempre que la curiosa y abrupta fealdad de nuestras calles y trajes no es la creación de la democracia, sino de la aristocracia. La Cámara de los Lores puso objeciones al hecho de que los tranvías desfigurasen el embankment. Pero la mayoría de los hombres ricos que desfiguran los muros de las calles con sus mercancías están actualmente en la Cámara de los Lores. Los pares embellecen los asientos del país volviendo asquerosas las calles de la ciudad. Esto, sin embargo, está entre paréntesis. La cuestión es que los pobres en Londres no están abandonados, sino que están ensordecidos y desconcertados por la cantidad de consejos estridentes y despóticos. No son como ovejas sin pastor. Son más bien como una oveja a la que le están gritando veintisiete pastores. Todos los periódicos, todos los nuevos anuncios publicitarios, todas las nuevas medicinas y las nuevas teologías, todo el relumbrón de los tiempos modernos; contra todo esto es contra lo que debería estar la escuela nacional si pudiera. No cuestionaré que nuestra educación elemental sea mejor que la ignorancia bárbara. Pero no hay ignorancia bárbara. No dudo que nuestras escuelas fueran adecuadas para muchachos sin instrucción. Pero no hay muchachos sin instrucción. Una moderna escuela londinense debería no sólo ser más clara, más amable, más inteligente y más rápida que la ignorancia y la oscuridad. También debería ser más clara que una postal, más inteligente que un concurso de rimas, más rápida que un tranvía y más amable que una taberna. De hecho, la escuela tiene la responsabilidad de la rivalidad universal. No hace falta negar que en todas partes hay una luz que debe conquistar la oscuridad. Pero pedimos una luz que pueda conquistar la luz.
VIII. EL ARCO IRIS ROTO
Tomaré un caso que servirá como símbolo y como ejemplo: el caso del color. Oímos hablar a los realistas (esos tipos sentimentales) de las calles grises y de las vidas grises de los pobres. Pero sean lo que sean las calles pobres, no son grises, sino abigarradas, de rayas, de puntos, moteadas y a retales como una colcha. Hoxton no es lo bastante estético como para ser monocromo, y en él no hay nada del crepúsculo celta. De hecho, un golfillo londinense camina sano y salvo entre hornos de color. Veámosle caminar a lo largo de una fila de vallas publicitarias y le veremos contra un verde brillante, como un viajero en la selva tropical; ahora negro como un pájaro contra el ardiente azul del Midi; ahora cruzando un campo de gules, como los dorados leopardos de Inglaterra. Debería entender el embeleso irracional de ese grito del señor Stephen Phillips sobre el «azul más que azul, ese verde más que verde». No hay azul mucho más azul que el azulete Reckitt y no hay negro más negro que el del betún Day and Martin; no hay amarillo más chillón que el de la mostaza Colman. Si, a pesar de este caos de color, como un arco iris despedazado, el espíritu del niño no se siente lo que se dice intoxicado de arte y de cultura, la causa no se encuentra ciertamente en la grisura universal o en las meras carencias de sus sentidos. Se encuentra en el hecho de que los colores se presentan mal conectados, en una escala equivocada y, por encima de todo, por motivos equivocados. No es de color de lo que carece, sino de una filosofía de los colores. En resumen, al azulete Reckitt no le pasa nada malo, pero no es de Reckitt. El azul no pertenece a Reckitt, sino al cielo; el negro no pertenece a Day and Martin, sino al abismo. Incluso los mejores carteles son sólo cosas muy pequeñas a una escala muy grande. Hay algo especialmente irritante en esta repetición de los anuncios de mostaza: un condimento, un pequeño lujo; una cosa que no debe tomarse en grandes cantidades. Hay una ironía especial en esas calles desoladas en las que vemos tanta mostaza y tan poca carne. El amarillo es un pigmento brillante; la mostaza es un placer picante. Pero mirar ese mar de amarillo es ser como un hombre que tragara litros de mostaza. Se moriría o acabaría detestando la mostaza.
Ahora supongamos que comparamos esas gigantescas trivialidades que hay en los carteles publicitarios con esas minúsculas y tremendas pinturas en las que los medievales registraban sus sueños; pequeñas pinturas donde el cielo azul es algo mayor que un único zafiro y los fuegos del infierno sólo una manchita pigmea de oro. La diferencia aquí no es únicamente que el arte del cartelismo sea por naturaleza más rápido que los manuscritos iluminados; no es siquiera que el artista antiguo estuviera sirviendo a Dios, mientras que el artista moderno está sirviendo a los señores. Es que el viejo artista luchaba por transmitir la impresión de que los colores eran realmente cosas significativas y preciosas, como joyas y piedras de talismán. El color solía ser arbitrario, pero era siempre definitivo. Si un pájaro era azul, si un árbol era dorado, si un pez era plateado, si una nube era roja, el artista conseguía transmitir que esos colores eran importantes y casi penosamente intensos; todo el rojo vivo y el oro ardían en el fuego. Ese es el espíritu con respecto al color que las escuelas deben recuperar y proteger si realmente quieren que los niños se interesen o encuentren un placer en él. No es tanto un exceso de color; es más bien, por así decirlo, una especie de ardiente ahorro. Defenderían con la espada el campo verde de la heráldica con tanto celo como un prado verde propiedad de un campesino. No desperdiciarían pan de oro ni monedas de oro. No verterían despreocupadamente púrpura o carmesí, como no desperdiciarían buen vino ni derramarían sangre inocente. Esta es la dura tarea que tienen por delante los educadores en esta cuestión en particular: deben enseñar a la gente a saborear los colores como lo hacen con los licores. Tienen el difícil trabajo de convertir a borrachos en catadores. Si el siglo xx consigue hacer estas cosas, se pondrá casi a la altura del xii. El principio abarca, sin embargo, toda la extensión de la vida moderna. Morris y los medievalistas meramente estéticos siempre indicaban que las multitudes en tiempos de Chaucer iban vestidas de colores brillantes y alegres; nada que ver con las multitudes en tiempos de la reina Victoria. Yo no estoy seguro de que la distinción auténtica se encuentre aquí. Habría túnicas marrones de los monjes en la primera escena así como sombreros hongos marrones de oficinistas en la segunda. Habría plumas moradas de trabajadoras de fábricas en la segunda escena, así como ropajes morados de cuaresma en la primera. Habría chalecos blancos aquí y armiño blanco allá; leontinas de oro frente a leones dorados. La diferencia auténtica es ésta: que el color marrón terroso del hábito del monje se escogía instintivamente para expresar trabajo y humildad, mientras que el marrón del sombrero del oficinista no se escogió para expresar nada. El monje pretendía decir que se había vestido de polvo. Estoy seguro de que el oficinista no quiere decir que se corona de arcilla. No está poniéndose tierra en la cabeza como única diadema del hombre. El morado, al mismo tiempo rico y oscuro, sugiere un triunfo temporalmente eclipsado por una tragedia. Pero la trabajadora de la fábrica no pretende que su sombrero exprese un triunfo temporalmente eclipsado por una tragedia, ni mucho menos. El armiño blanco quería expresar pureza moral; los chalecos blancos, no. Los leones dorados sugerían una llameante magnanimidad; las leontinas de oro, no. La cuestión no es que hayamos perdido los matices de los colores, sino que hemos perdido la capacidad de sacarles el mejor partido. No somos como niños que han perdido su caja de acuarelas y se han quedado sólo con un lápiz gris. Somos como niños que han mezclado todos los colores de la caja y han perdido el papel de las instrucciones. Aun así (no lo niego), uno se puede divertir.
Ahora bien, esta abundancia de colores y esta pérdida de un esquema de color son una parábola perfecta de lo que está mal en nuestros modernos ideales y especialmente en nuestra educación moderna. Ocurre lo mismo con la educación ética, la educación económica y toda clase de educaciones. El niño londinense no echará en falta a maestros muy polémicos que le enseñarán que geografía significa pintar un mapa de rojo; que economía significa poner impuestos a los extranjeros; que patriotismo significa llevar a cabo la poco inglesa costumbre de agitar una bandera el Día del Imperio. Al mencionar esos ejemplos en particular no quiero decir que no haya vulgaridades y falacias populares semejantes en el otro lado político. Los menciono porque constituyen un rasgo muy especial y llamativo de la situación. Quiero decir que siempre hubo revolucionarios radicales, pero ahora hay también revolucionarios tories. El conservador moderno ya no conserva. Reconoce que es un innovador. De ese modo, todas las defensas actuales de la Cámara de los Lores que la describen como un baluarte contra la turbamulta son un fracaso intelectual; ha debido de venirse abajo, porque en cinco o seis de los temas más conflictivos del día, la Cámara de los Lores es en sí misma una turbamulta, y es más que probable que se comporte como tal.
IX. LA NECESIDAD DE LA MINUCIOSIDAD
A través de todo este caos, volvemos una vez más a nuestra conclusión principal. La auténtica tarea de la cultura hoy día no es una tarea de expansión, sino muy decididamente de selección, y también de rechazo. El educador debe encontrar un credo y transmitirlo. Aunque no sea un credo teológico, debe ser tan exigente y firme como la teología. En resumen, debe ser ortodoxo. El maestro puede considerar anticuado tener que decidir exactamente entre la fe de Calvino y la de Laud, la fe de Tomás de Aquino y la de Swedenborg, pero sigue teniendo que escoger entre la fe de Kipling y la de Shaw, entre el mundo de Blatchford y el del general Booth. Digan si quieren que es una cuestión de poca monta el que su hijo vaya a ser educado por el vicario, el ministro o el sacerdote papista. Seguirán teniendo que enfrentarse a la cuestión más amplia, más liberal y más civilizada de si debería ser educado por Harmsworth o por Pearson, por el señor Eustace Miles con su «vida simple» o por el señor Peter Keary con su «vida enérgica»; si debería leer ansiosamente a la señorita Annie S. Swan o al señor Bart Kennedy; en resumen, si debería acabar en la mera violencia del ejército o en la mera vulgaridad de la Primrose League. Dicen que hoy día los credos se están desmoronando; yo lo dudo, pero al menos las sectas están aumentando; y la educación debe ser ahora una educación sectaria sólo por motivos prácticos. De toda esta cantidad de teorías, se debe seleccionar una sola; entre todas esas voces tronantes hay que tratar de oír una sola voz; en toda esta horrible y dolorosa batalla de luces cegadoras, sin una sombra que les dé forma, hay que tratar de encontrar un camino y localizar una estrella.
Hasta ahora he hablado de la educación popular, que empezó de manera demasiado vaga y amplia y que por tanto ha conseguido muy pocos resultados. Pero el caso es que hay algo en Inglaterra con lo que se puede comparar. Hay una institución, o clase de instituciones, que empezó con el mismo objetivo popular, que se ha atenido a un objetivo mucho más reducido, pero que tiene la gran ventaja de haber perseguido al menos un objetivo, contrariamente a nuestras modernas escuelas elementales.
Yo pediría para todos estos problemas una solución positiva o, como dice la gente vulgar, «optimista». Debería enfrentarme a la mayoría de las soluciones negativas y abolicionistas. La mayoría de los educadores de gente pobre parecen pensar que tienen que enseñar al hombre pobre a no beber. Yo me contentaría con que le enseñasen a beber, pues la razón de la mayor parte de sus tragedias es el no saber cómo y cuándo beber. No propongo (como algunos de mis amigos revolucionarios) abolir las escuelas públicas. Propongo el experimento, mucho más sensacional y desesperado, de democratizar la escuela pública. No deseo que el Parlamento deje de trabajar, sino hacerlo funcionar; no quiero cerrar iglesias, sino abrirlas; no quiero apagar la lámpara del aprendizaje ni destruir las vallas entre propiedades, sino sólo hacer algún duro esfuerzo por hacer universales las universidades y hacer de la propiedad algo decente.
En muchos casos, recordemos, semejante acción no consiste sólo en volver al viejo ideal, sino en volver incluso a la vieja realidad. Sería un gran paso adelante que la tienda de ginebra volviese a ser una taberna. Es sin duda cierto que medievalizar las escuelas públicas sería democratizarlas. El Parlamento era realmente en tiempos (como su nombre parece querer indicar) un lugar en el que se permitía hablar a las personas. Sólo últimamente el aumento generalizado de la eficiencia, es decir, el presidente del Parlamento, lo ha convertido en un lugar donde se evita que la gente hable. Los pobres no van a la iglesia moderna, sino a la antigua; y si el hombre corriente del pasado sentía un gran respeto por la propiedad, probablemente fuera porque a veces tenía una. Por tanto, puedo decir que no siento ningún deseo vulgar de innovación con respecto a todo lo que digo sobre cualquiera de estas instituciones. Ciertamente, no tengo ninguno con respecto a la que estoy obligado a sacar ahora de la lista, un tipo de institución con la que he de ser amistoso y agradecido por determinadas razones especiales: me refiero a las grandes fundaciones Tudor, las escuelas públicas de Inglaterra. Estas escuelas han sido alabadas por muchas cosas, y, sobre todo, siento decirlo, alabadas por sí mismas y por sus niños. Pero por algún motivo, nadie las ha alabado nunca por la única razón realmente convincente.
X. LA CUESTIÓN DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS
La palabra éxito, desde luego, se puede emplear en dos sentidos: en referencia a algo que sirve para su propósito inmediato y peculiar, como una rueda que gira, o en referencia a algo que contribuye al bienestar general, como el útil descubrimiento de la rueda. Una cosa es decir que la máquina voladora de Smith es un fracaso y otra decir que Smith no ha conseguido hacer una máquina voladora. Ahora bien, ésta es en términos generales la diferencia entre las viejas escuelas públicas inglesas y las nuevas escuelas democráticas. Quizá las antiguas escuelas públicas (como yo, personalmente, creo) debiliten al país más de lo que lo fortalecen y sean por tanto, en este sentido, ineficientes. Pero hay algo así como ser eficientemente ineficiente. Se puede hacer una nave voladora para que vuele, aun cuando la hagamos de modo que nos mate. Ahora bien, el sistema escolar público puede no funcionar satisfactoriamente, pero funciona; las escuelas públicas pueden no conseguir lo que queremos, pero consiguen lo que ellas quieren. Las escuelas elementales populares no consiguen en ese sentido nada en absoluto. Es muy difícil señalar a cualquier golfillo de la calle y decirle que personifica el ideal por el que ha estado trabajando la educación popular, en el sentido de que el chico insensato en «Etons» personifica el ideal por el que han estado trabajando los profesores de Harrow y Winchester. Los educadores aristócratas tienen el propósito positivo de formar caballeros, y forman caballeros aunque los expulsen. Los educadores populares dirán que tienen la idea mucho más noble de formar ciudadanos. Admito que es una idea mucho más noble, pero ¿dónde están los ciudadanos? Sé que el chico de «Etons» tiene la rigidez propia de un estoicismo bastante simple y sentimental, lo que se llama ser un hombre de mundo. No imagino que el chico de los recados tenga la rigidez propia del estoicismo republicano, de lo que se llama ser un ciudadano. El escolar dirá realmente con presunción fresca e inocente: «Soy un caballero inglés». No puedo imaginar tan fácilmente al chico de los recados alzando su cabeza hacia las estrellas y contestando: «Romanus civis sum». De acuerdo en que nuestros maestros elementales enseñan el código moral más amplio, mientras nuestros grandes profesores enseñan sólo el más escueto código de modales. De acuerdo en que ambas cosas se enseñan. Pero sólo una de ellas se aprende.
Siempre se dijo que los grandes reformadores o los que llevan a cabo grandes hazañas pueden conseguir que se lleven a cabo algunas reformas específicas y prácticas, pero que nunca realizan sus visiones ni satisfacen sus almas. Creo que hay un sentido real en el que este aparente lugar común no es cierto. Gracias a una extraña inversión, el idealista político no suele conseguir lo que pide, pero consigue lo que quiere. La presión silenciosa de su ideal dura mucho más y cambia más la forma del mundo que las realidades con las que trataba de sugerirlo. Lo que perece es la letra, que a él le parecía tan práctica. Lo que permanece es el espíritu, que él pensaba que era inalcanzable e incluso inexpresable. Son exactamente sus planes los que no se han cumplido; es exactamente su visión la que se cumplió. Así pues, los diez o doce documentos constitucionales de la Revolución francesa, que parecían tan serios a los que los hicieron, parecen haberse desvanecido en el aire como el mayor de los disparates. Lo que no ha volado, lo que constituye un hecho fijo en Europa, es el ideal y la visión. La república, la idea de una tierra llena de simples ciudadanos con un mínimo de modales y un mínimo de riqueza, la visión del siglo xviii, la realidad del xx. Creo que eso ocurre en general con el creador de cosas sociales, deseables o indeseables. Todos sus planes fracasarán, todas sus herramientas se romperán en sus manos. Sus compromisos se hundirán, sus concesiones no servirán para nada. Debe sostenerse a sí mismo para soportar su destino; no debe tener nada más que el deseo de su corazón.
Ahora bien, si hemos de comparar las cosas muy pequeñas con las muy grandes, se podría decir que las escuelas aristocráticas inglesas han tenido hasta cierto punto el mismo tipo de éxito y el mismo sólido esplendor que la política democrática francesa. Al menos, pueden arrogarse la misma clase de superioridad sobre los intentos distraídos y titubeantes de la Inglaterra moderna de establecer una educación democrática. Un éxito comparable al del alumno de la escuela pública durante todo el imperio, un éxito exagerado sin duda en sí mismo, pero aun así positivo y un hecho de envergadura indiscutible, se ha debido a la importante y suprema circunstancia de que los dirigentes de nuestras escuelas públicas sabían qué clase de muchacho les gustaba. Querían algo y conseguían algo, en vez de trabajar con un estilo demasiado ambicioso, deseándolo todo y sin conseguir nada.
Lo único que se cuestiona es la calidad de lo que consiguieron. Hay algo muy enloquecedor en la circunstancia de que, cuando las personas modernas atacan a una institución que realmente necesita ser reformada, siempre la ataquen por razones equivocadas. Así pues, muchos de los que se oponen a nuestras escuelas públicas, considerándose muy democráticos, se han agotado en un ataque sin sentido contra el estudio del griego. Entiendo que el griego se estime inútil, sobre todo por parte de los que están ansiosos por lanzarse al comercio feroz que es la negación de la ciudadanía; pero no entiendo cómo puede ser considerado antidemocrático. Entiendo bastante bien que el señor Carnegie odie el griego. Se basa vagamente en la firme y razonable impresión de que en cualquier ciudad griega autogobernada le habrían matado. Pero no entiendo por qué cualquier demócrata, como por ejemplo el señor Quelch o el señor Will Crooks, yo o el señor John M. Robertson, deberíamos oponernos a que la gente aprendiera el alfabeto griego, que era el alfabeto de la libertad. ¿Por qué a los radicales les disgusta el griego? En esa lengua se escribió la primera y, el cielo lo sabe, la más heroica historia del Partido Radical. ¿Por qué debería disgustar el griego a un demócrata, cuando la mismísima palabra demócrata es griega? Un error semejante, aunque menos grave, es el que se comete al atacar el atletismo en las escuelas públicas como algo que fomenta la bestialidad y la brutalidad. Pero la brutalidad, en su único sentido inmoral, no es un vicio de la escuela pública inglesa. Hay mucha intimidación moral, debido a la falta generalizada de valentía moral en el ambiente de la escuela pública. Esas escuelas fomentan por encima de la media el coraje físico, pero no se limitan a desalentar el coraje moral: lo prohíben. El resultado definitivo de esto se ve en el egregio oficial inglés que no puede soportar siquiera llevar un uniforme vistoso excepto cuando está borroso y lo esconde el humo de la batalla. Esto, igual que las afectaciones de nuestra actual plutocracia, es una cosa totalmente moderna. Era algo desconocido para los viejos aristócratas. El Príncipe Negro hubiera pedido sin duda que cualquier caballero que tuviera el coraje de alzar su cimera entre sus enemigos tuviera también la valentía de alzarla entre sus amigos. Con respecto al coraje moral, no es que las escuelas públicas lo apoyen débilmente, sino que lo suprimen con firmeza. Pero el coraje físico sí lo apoyan en conjunto, y el coraje físico es un fundamento magnífico. El inglés grande y sabio del siglo xviii decía con razón que si un hombre perdía esa virtud nunca podría estar seguro de conservar ninguna otra. Pero una de las mentiras modernas más mezquinas y morbosas es que el coraje físico esté relacionado con la crueldad. Los seguidores de Tolstói y de Kipling se ponen de acuerdo en sostener esta idea. Creo que han tenido alguna pequeña escaramuza sectaria entre ellos, cuando unos dicen que el coraje debe abandonarse porque está relacionado con la crueldad y los otros mantienen que la crueldad es encantadora porque es parte del coraje. Pero esto es todo mentira, gracias a Dios. La energía y la audacia del cuerpo pueden volver a un hombre estúpido, imprudente, aburrido, borracho o hambriento, pero no lo vuelven rencoroso. Y debemos admitir de buena gana (sin unirnos a esa perpetua alabanza de sí mismos que los hombres de las escuelas públicas hacen constantemente) que esto funciona en la eliminación de la crueldad malvada en las escuelas públicas. La vida de la escuela pública inglesa es muy parecida a la vida pública inglesa, para la cual prepara esta escuela. Se parece especialmente en esto, en que las cosas son o muy abiertas, comunes y convencionales, o por el contrario demasiado secretas. Pero sí hay crueldad en las escuelas públicas, igual que hay cleptomanía, se bebe en secreto y se practican vicios sin nombre. Pero esas cosas no salen a la luz del día, ni están en la conciencia común de la escuela, como tampoco la crueldad. Siempre hay grupitos de chicos de aire lúgubre en las esquinas con el aspecto de estar tramando siniestros negocios; puede ser literatura indecente, puede ser alcohol, puede ser a veces alguna crueldad contra niños más pequeños. Pero en esta etapa, el matón no es un jactancioso. El proverbio dice que los matones son siempre cobardes, pero estos matones son más que cobardes: son tímidos.
Como tercer ejemplo de la forma equivocada de revuelta contra las escuelas públicas puedo mencionar la costumbre de usar la palabra aristocracia con una doble implicación. Para exponer la verdad de la manera más breve posible, si aristocracia significa «el gobierno de una clase rica», Inglaterra tiene aristocracia y las escuelas públicas inglesas la apoyan. Si significa «el gobierno por parte de antiguas familias o de sangre impecable», Inglaterra no tiene aristocracia y las escuelas públicas la destruyen sistemáticamente. En esos círculos, la auténtica aristocracia, como la auténtica democracia, está en baja forma. Un anfitrión actual a la moda no se atreve a alabar a sus propios antepasados; demasiado a menudo resultaría un insulto a los demás oligarcas de la mesa, que no tienen antepasados. Hemos dicho que no tiene el coraje moral de llevar su uniforme, y menos aún tiene el coraje moral de llevar su escudo de armas. Todo este asunto no es ahora más que una vaga mezcolanza de caballeros amables y desagradables. El caballero amable nunca se refiere al padre de nadie y el caballero desagradable nunca se refiere al propio. Es la única diferencia y el resto son los modales de la escuela pública. Pero Eton y Harrow tienen que ser aristocráticos porque la mayor parte de sus alumnos son advenedizos. La escuela pública no es una especie de refugio para los aristócratas, como un manicomio, un lugar en el que entran y del que nunca salen. Es una fábrica de aristócratas; aparentemente, salen sin haber entrado nunca. Las pobres escuelitas particulares, con su estilo anticuado, sentimental y feudal, solían colgar un letrero que decía: «Sólo para hijos de caballeros». Si las escuelas públicas colgaran un letrero, tendría que poner: «Sólo para padres de caballeros». En dos generaciones, podrían conseguirlo.
XI. LA ESCUELA PARA HIPÓCRITAS
Éstas son las acusaciones falsas: la acusación de clasismo, la acusación de crueldad y la acusación de una exclusividad basada en la perfección del pedigrí. Los muchachos de la escuela pública inglesa no son pedantes, no son torturadores y no son, en la gran mayoría de los casos, gente sumamente orgullosa de sus antepasados, ni siquiera gente con antepasados de los que sentirse orgullosos. Se les enseña a ser corteses, afables, valientes en un sentido físico, limpios en un sentido físico; son generalmente buenos con los animales, generalmente correctos con los sirvientes y los más alegres compañeros de la tierra con cualquiera que en algún sentido sea su igual. ¿Hay algo malo en el ideal de la escuela pública? Creo que todos pensamos que hay algo muy malo, pero una cegadora red de fraseología periodística lo oscurece y nos confunde; de manera que es difícil localizar desde el principio, más allá de todas las palabras o frases, los defectos de este gran logro inglés.
Sin duda, cuando ya se ha dicho todo, la objeción definitiva contra la escuela pública inglesa es su evidente e indecente desprecio hacia el deber de decir la verdad. Sé que todavía se conserva entre señoritas solteras en remotas casas rurales la idea de que a los escolares ingleses se les enseña a decir la verdad, pero esto no puede sostenerse en serio ni por un momento. Muy de vez en cuando, de manera muy vaga, se dice a los escolares ingleses que no digan mentiras, lo que es algo totalmente distinto. Yo puedo apoyar en silencio todas las ficciones y falsedades obscenas del universo, sin decir una mentira ni una vez. Puedo llevar el abrigo de otro hombre, robar el ingenio de otro hombre, apostatar del credo de otro hombre o envenenar el café de otro hombre, todo ello sin decir ni una mentira. Pero a ningún escolar inglés se le enseña nunca a decir la verdad, por la simple razón de que nunca se le enseña a desear la verdad. Desde el mismísimo principio se le enseña a no atribuir la menor importancia a la cuestión de que un hecho es un hecho; se le enseña sólo a preocuparse por la cuestión de si el hecho puede usarse de su «parte» cuando está «jugando el juego». Toma partido en su sociedad de debates para establecer si Carlos I debió ser asesinado, con la misma solemne y pomposa frivolidad con la que toma partido en el campo de criquet para decidir si ganará Rugby o Westminster. Nunca se permite admitir la noción abstracta de verdad, es decir, que el partido es una cosa que puede suceder, mientras que lo de Carlos I es una cosa que sucedió... o no. Es un liberal o un tory en las elecciones generales igual que es de Oxford o de Cambridge en las regatas. Sabe que el deporte trata de lo desconocido; no tiene ni la más ligera idea de que la política debería tratar de lo conocido. Si alguien duda de la afirmación evidente de que en las escuelas públicas desalientan abiertamente el amor a la verdad, hay un hecho que creo que le convencerá. Inglaterra es el país del sistema de partidos, y siempre ha sido gobernado por hombres en su mayoría de la escuela pública. ¿Hay alguien fuera de Hanwell que mantenga que el sistema de partidos, sean cuales sean sus conveniencias o inconvenientes, podría haber sido creado por gente particularmente amante de la verdad?
La felicidad inglesa en este punto es en sí misma una hipocresía. Cuando un hombre dice realmente la verdad, la primera verdad que dice es que él mismo es un mentiroso. David dijo sin pensarlo, es decir, honestamente, que todos los hombres son mentirosos. Fue después, durante una explicación oficial algo relajada, cuando dijo que al menos los reyes de Israel decían la verdad. Cuando lord Curzon era virrey, dio una conferencia moral a los indios sobre su conocida indiferencia por la veracidad, la realidad y el honor intelectual. Mucha gente discutió, indignada, acerca de si los orientales merecían recibir esa regañina, si los indios estaban realmente en posición de recibir tan severa amonestación. Al parecer, nadie preguntó, como yo me hubiera aventurado a preguntar, si lord Curzon estaba en posición de darla. Él es un político de partido normal; un político de partido significa un político que podría haber pertenecido a cualquiera de los partidos. Al ser una persona así, podría haber engañado una y otra vez a cada giro de la estrategia del partido, a los demás o a sí mismo. No conozco Oriente; tampoco me gusta lo que conozco. Estoy dispuesto a creer que cuando fue, lord Curzon encontró un ambiente muy falso. Sólo digo que debió de haber algo sorprendente y sofocantemente falso si era más falso que el ambiente inglés del que él procedía. Es cierto que el Parlamento inglés se preocupa de todo menos de la veracidad. El hombre de la escuela pública es amable, valiente, educado, limpio, amistoso; pero, en el sentido más espantoso de las palabras, la verdad no se halla en él. Este punto débil que es la insinceridad en las escuelas públicas inglesas, en el sistema político inglés y, hasta cierto punto, en el carácter inglés, es una debilidad que produce necesariamente una curiosa cosecha de supersticiones, de leyendas, de engaños palpables que se nos adhieren gracias a nuestra gran autocomplacencia espiritual. Hay tantas de esas supersticiones referidas a las escuelas públicas que sólo tengo sitio aquí para una de ellas, que puede llamarse la superstición del jabón. Parece haber sido compartida con los pulcros fariseos, que tanto se parecían a los aristócratas de las escuelas públicas inglesas en muchos aspectos: en su observancia de las leyes de club y sus tradiciones, en su ofensivo optimismo a expensas de otras personas y, por encima de todo, en su poco imaginativo y laborioso patriotismo en contra de los intereses de su país. Ahora bien, el viejo sentido común humano con respecto al lavado nos dice que es un gran placer. El agua (aplicada externamente) es una cosa espléndida, como el vino. Los sibaritas se bañan en vino, y los no conformistas beben agua, pero a nosotros no nos interesan esas excepciones desesperadas. Como lavarse es un placer, es lógico que las personas ricas puedan permitírselo más que las pobres, y mientras se reconocía esto, todo iba bien; y era muy adecuado que las personas ricas ofrecieran baños a las personas pobres, como podían ofrecer cualquier otra cosa agradable; una copa o un paseo en burro. Pero un terrible día, en algún lugar en pleno siglo xix, alguien descubrió (alguien bastante acomodado) las dos grandes verdades modernas: que lavarse es una virtud en los ricos y por tanto un deber para los pobres. Pues un deber es una virtud que uno no puede practicar. Y una virtud es generalmente un deber que uno puede practicar con bastante facilidad, como la limpieza corporal en las clases altas. Pero en la tradición de la escuela pública, el jabón se ha vuelto encomiable simplemente porque es agradable. Los baños se representan como parte de la decadencia del Imperio romano, pero también como parte de la energía y rejuvenecimiento del Imperio británico. Hay distinguidos ex alumnos, obispos, decanos, jefes de estudios y altos políticos que, en el curso de los elogios que de vez en cuando se dedican a sí mismos, han identificado la limpieza física con la pureza moral. Dicen (si no recuerdo mal) que un hombre de escuela pública es una persona limpia por dentro y por fuera. Como si no supiera todo el mundo que, mientras los santos pueden permitirse estar sucios, los seductores tienen que estar limpios. Como si no supiera todo el mundo que la prostituta tiene que estar limpia, porque su negocio es cautivar, mientras que la buena esposa puede estar sucia, porque su negocio es limpiar. Como si no supiéramos todos que cada vez que el trueno de Dios suena sobre nosotros es muy probable que encontremos al hombre más simple en un carro de estiércol y al más complejo sinvergüenza en una bañera.
Hay otros ejemplos, por supuesto, de esta resbaladiza cuestión que convierten los placeres de los caballeros en las virtudes de un anglosajón. El deporte, como el jabón, es una cosa admirable, pero, como el jabón, también es agradable. Y no resume todos los méritos mortales el hecho de ser un deportista que juega un partido en un mundo en el que a menudo es tan necesario ser un trabajador que hace el trabajo. En todos los sentidos hay que dejar que el caballero se felicite a sí mismo por no haber perdido su amor natural hacia los placeres, como le ocurre al hastiado y al demasiado severo. Pero cuando uno tiene la alegría infantil, es mejor tener también la inconsciencia infantil, y no creo que debamos tener un afecto especial hacia el niño que explica sin cesar que era su deber jugar al escondite y una de sus virtudes familiares destacar en las cuatro esquinas. Otra hipocresía igual de irritante es la actitud oligárquica hacia la mendicidad y contra la caridad organizada. De nuevo, como en el caso de la limpieza y el atletismo, la actitud sería perfectamente humana e inteligible si no se sostuviera como un mérito. Igual que es obvio decir que el jabón es algo conveniente, también es obvio decir que los mendigos son algo inconveniente. Los ricos no merecerían ser culpados si se limitaran a decir que nunca tratan directamente con mendigos, porque en la moderna civilización urbana es imposible tratar directamente con mendigos, y si no es imposible, es al menos muy difícil. Pero esa gente no niega dinero a los mendigos con la excusa de que esa caridad es difícil. Lo niegan sobre la hipócrita base de que es una caridad fácil. Dicen, con grotesca gravedad: «Cualquiera puede meterse la mano en el bolsillo y darle a un hombre pobre un penique; pero nosotros, filántropos, vamos a casa, reflexionamos y pensamos en los problemas del hombre pobre hasta que descubrimos exactamente a qué cárcel, reformatorio, asilo o manicomio sería mejor que fuese». Todo esto es una pura mentira. No piensan en el hombre cuando se van a casa, y si lo hicieran, eso no cambiaría el hecho original de que su motivo para desanimar a los mendigos es el motivo perfectamente racional de que los mendigos son una molestia. Un hombre puede ser perdonado fácilmente por no hacer este o aquel acto puntual de caridad, en especial cuando la cuestión es tan difícil como en el caso de la mendicidad. Pero hay algo asquerosamente propio del personaje de Pecksniff en el hecho de no llevar a cabo una tarea difícil diciendo que no es lo bastante dura. Si un hombre tratara de hablar con los diez mendigos que se acercan a su puerta, pronto descubriría si hacerlo es mucho más fácil que el trabajo de rellenar un cheque para un hospital.
XII. LA RANCIEDAD DE LAS NUEVAS ESCUELAS
Así pues, por esta profunda y anuladora razón, su cínica y abandonada indiferencia hacia la verdad, la escuela inglesa no nos proporciona el ideal que necesitamos. Sólo podemos pedir a sus críticos modernos que recuerden que, con razón o sin ella, las cosas deben hacerse; la fábrica funciona, las ruedas ruedan, se fabrican caballeros, con su jabón, su criquet y su caridad organizada. Y en esto, como hemos dicho antes, la escuela pública tiene realmente una ventaja sobre todos los demás programas educativos de nuestro tiempo. Podemos localizar a un antiguo alumno de una escuela pública en cualquiera de los lugares por los que andan, desde un fumadero de opio chino, hasta una comida de celebración de judíos alemanes. Pero dudo que se pueda distinguir qué pequeña cerillera ha sido educada en una religión cualquiera y cuál ha sido educada de manera laica. La gran aristocracia inglesa que nos ha gobernado desde la Reforma es realmente, en este sentido, un modelo para los modernos. Tenía un ideal, y por tanto ha conseguido una realidad.
Repetimos aquí que estas páginas se proponen principalmente mostrar una cosa: que el progreso debería basarse en los principios, mientras que nuestro moderno progreso se basa sobre todo en los precedentes. No nos movemos por lo que puede afirmarse en teoría, sino por lo que ya se ha admitido en la práctica. Por eso los jacobitas son los últimos tories en la historia por los que puede sentir mucha simpatía una persona inteligente. Deseaban una cosa específica; estaban dispuestos a ir hacia delante por ella, y por tanto también estaban dispuestos a ir hacia atrás. Pero los tories modernos sólo tienen la actitud aburrida de defender situaciones que no han tenido la emoción de crear. Los revolucionarios hacen una reforma. Los conservadores sólo conservan la reforma, lo que a menudo es algo muy deseado. Igual que la rivalidad de armamentos es sólo una especie de triste plagio, de igual modo la rivalidad de partidos es sólo una especie de triste herencia. Los hombres tienen votos, así que las mujeres pronto los tendrán; los niños pobres son educados a la fuerza, así que pronto serán alimentados a la fuerza; la policía cierra las tabernas a las doce, así que pronto las cerrarán a las once; los niños dejan la escuela cuando tienen catorce años, así que pronto la dejarán cuando tengan cuarenta. Ningún brillo de la razón, ninguna vuelta momentánea a los primeros principios, ninguna pregunta abstracta sobre ninguna cuestión obvia pueden interrumpir este galope loco y monótono de mero progreso según los precedentes. Es una buena manera de evitar una auténtica revolución. Según esta lógica de los sentidos, los radicales entran tanto en la rutina como los conservadores. Encontramos a un viejo lunático que dice que su abuelo le dijo que se mantuviera junto a la portilla. Conocemos a otro viejo lunático que dice que su abuelo le dijo que sólo caminara por el sendero.
Digo que podemos repetir aquí esta parte primaria del argumento, porque acabamos de llegar al lugar donde se nos demuestra más sorprendente y sólido. La prueba final de que nuestras escuelas elementales no tienen un ideal propio definido es el hecho de que imiten tan abiertamente los ideales de las escuelas públicas. En las escuelas elementales, copiamos cuidadosamente todos los prejuicios éticos y las exageraciones de Eton y Harrow para personas que no se adaptan ni de lejos a ellos. Tenemos la misma doctrina desproporcionada del efecto de la limpieza física en el carácter moral. Educadores y políticos de la educación declaran, entre calurosos vítores, que la limpieza es mucho más importante que todas las disputas sobre enseñanza religiosa y moral. Parecería realmente que mientras un niño pequeño se lave las manos, no importa si se está lavando la mermelada de su madre o la sangre de su hermano. Tenemos la misma pretensión insincera de que el deporte siempre fomenta un sentido del honor, cuando sabemos que a menudo lo destruye. Por encima de todo, tenemos la misma gran suposición de clase alta de que las cosas las hacen mejor las grandes instituciones que manejan grandes sumas de dinero y que controlan a mucha gente, y de que la caridad trivial e impulsiva es en cierto sentido despreciable. Como dice el señor Blatchford: «El mundo no quiere piedad, sino jabón... y socialismo». La piedad es una de las virtudes populares, mientras el jabón y el socialismo son dos aficiones de la clase media alta. Estos ideales «saludables», como los llaman, que nuestros políticos y maestros de escuela han tomado prestados de las escuelas aristocráticas y han aplicado a las democráticas, no son en absoluto apropiados para una democracia empobrecida. Una vaga admiración hacia un gobierno organizado y una vaga desconfianza hacia la ayuda individual no pueden encajar en las vidas de personas para las que la amabilidad significa prestar un cazo y el honor significa mantenerse fuera del reformatorio. Se resuelve a sí misma desalentando ese sistema de parches de generosidad rápida, que es una gloria diaria para los pobres, o en un borroso consejo a gente que no tiene dinero para andar tirándolo por ahí. Tampoco es la exagerada gloria del atletismo, lo bastante defendible cuando se trata de los ricos que, si no retozan y corren, comerían y beberían de manera poco saludable, en modo alguno adecuada cuando se aplica a la gente, la mayoría de la cual hace mucho ejercicio de todos modos, con pala o martillo, pico o sierra. Y en lo que se refiere al tercer caso, el de la higiene, es evidente que el mismo tipo de retórica sobre la delicadeza corporal que es propia de una clase ornamental no puede, francamente, aplicarse a un barrendero. Se espera que un caballero esté básicamente impecable en todo momento. Pero no es mucho más indigno para un basurero estar sucio que para un submarinista estar mojado. Un deshollinador no es peor cuando está cubierto de hollín que Miguel Ángel cuando está cubierto de arcilla o Bayard cuando está cubierto de sangre. Tampoco esos partidarios de la tradición de las escuelas públicas han creado ni sugerido ningún sustituto del actual sistema esnob que hace que la limpieza sea algo casi imposible para los pobres; me refiero al ritual general de la colada y el llevar la ropa desechada de los ricos. Un hombre entra en la ropa de otro hombre como entra en la casa de otro hombre. No es de extrañar que nuestros educadores no se horroricen ante un hombre que recoge los pantalones de segunda mano de un aristócrata, cuando ellos mismos han recogido las ideas de segunda mano del aristócrata.
XIII. EL PADRE DESAUTORIZADO
Hay una cosa al menos de la que nunca se habla dentro de las escuelas populares: la opinión de la gente. Las únicas personas que no parecen tener nada que ver con la educación de los niños son los padres. Pero el inglés pobre tiene tradiciones muy definidas en muchos aspectos. Están escondidas bajo la vergüenza y la ironía, y los psicólogos que las han desentrañado dicen que son muy extrañas, bárbaras y secretas. Pero, de hecho, las tradiciones de los pobres son sobre todo simplemente las tradiciones de la humanidad, una cosa que muchos de nosotros no vemos desde hace algún tiempo. Por ejemplo, los trabajadores tienen por tradición que si uno habla de una cosa mala, es mejor que hable de ella en un lenguaje duro; uno se sentirá menos inclinado a excusarla. Pero la humanidad también tenía esta tradición hasta que los puritanos y sus hijos, los ibsenitas, empezaron a poner en práctica la idea opuesta: no importa lo que digas mientras lo digas con palabras largas y cara larga. O bien, las clases educadas han convertido en tabúes la mayoría de las bromas sobre la apariencia personal, pero al hacerlo, no sólo convirtieron en tabú el humor de los suburbios, sino más de la mitad de la literatura saludable del mundo; ponen educados morrales en las narices de Punch, de Bardolph, de Stiggins y de Cyrano de Bergerac. Una vez más, las clases educadas han adoptado la costumbre odiosa y pagana de considerar la muerte como algo demasiado horrible para hablar de ello, y dejan que permanezca en secreto para cada persona, como una malformación privada. Los pobres, por el contrario, hablan mucho y muestran su duelo, y tienen razón. Poseen una verdad de la psicología que está detrás de todas las costumbres funerarias de los hijos de los hombres. El modo de disminuir la pena es mostrarla mucho. El modo de soportar una crisis dolorosa es insistir mucho en que es una crisis; permitir a la gente que tiene que sentirse triste que al menos se sienta importante. En esto, los pobres no son sino los sacerdotes de la civilización universal, y en sus abigarradas celebraciones y solemnes charlas permanece el olor de las carnes cocidas de Hamlet y el polvo y el eco de los juegos funerarios de Patroclo.
Lo que a los filántropos les cuesta disculpar (o no disculpan) en la vida de las clases trabajadoras son simplemente las cosas que nosotros tenemos que disculpar en los más grandes monumentos del hombre. Puede ser que el trabajador sea tan zafio como Shakespeare o tan hablador como Homero; que si es religioso hable del infierno casi tanto como Dante; que si es mundano hable de la bebida casi tanto como Dickens. No es que al hombre pobre le falte apoyo histórico si cree menos en el lavado ceremonial que Cristo despreció y bastante más en la bebida ceremonial que Cristo santificó especialmente. La única diferencia entre el hombre pobre de hoy y los santos y los héroes de la historia es lo que en todas las clases separa al hombre corriente que puede sentir cosas del gran hombre que puede expresarlas. Lo que siente es meramente la herencia del hombre. Ahora bien, nadie espera, por supuesto, que los conductores y los mineros sean perfectos instructores de sus hijos, como no lo son los señores, los coroneles ni los comerciantes de té. Debe haber un especialista en educación in loco parentis. Pero el profesor de Harrow está in loco parentis; el maestro de Hoxton se coloca de algún modo contra parentem. La política vaga del caballero, las virtudes aún más vagas del coronel, las inquietudes espirituales y del alma del comerciante de té son transmitidas, en la realidad, a los hijos de esas personas en las escuelas públicas inglesas. Pero quiero hacer aquí una pregunta muy sencilla y enfática: ¿puede tener un ser vivo cualquiera la pretensión de indicar la forma en la que esas virtudes y tradiciones especiales de los pobres son reproducidas en la educación de los pobres? No deseo que la ironía del vendedor ambulante aparezca en la escuela con tanta crudeza como en la cervecería, pero ¿acaso aparece? ¿Se le enseña al niño a simpatizar con la admirable campechanía y forma de hablar de su padre? No espero que la pietas ansiosa y patética de su madre, con sus ropas de luto y sus carnes asadas funerarias, se imite punto por punto en el sistema educativo, pero ¿tiene acaso alguna influencia en el sistema educativo? ¿Acaso algún maestro de escuela le concede un instante siquiera de consideración y respeto? No espero que el maestro odie tanto los hospitales y los centros benéficos como el padre del chico, pero ¿acaso los odia algo?
¿Simpatiza en absoluto con la inquina del padre hacia las instituciones oficiales? ¿No es bastante cierto que el maestro de escuela elemental medio no cree que no sólo es simplemente natural, sino fundamental erradicar todas esas bastas leyendas de un pueblo laborioso, y por principio predicar el jabón y el socialismo contra la cerveza y la libertad? Entre las clases más bajas, el maestro de escuela no trabaja para el padre, sino contra el padre. La educación moderna significa imponer las costumbres de la minoría y desarraigar las costumbres de la mayoría. En lugar de su caridad cristiana, su risa shakespeariana y su elevado respeto homérico por los muertos, los pobres han impuesto simples copias pedantes de los prejuicios de los lejanos ricos. Deben creer que un cuarto de baño es una necesidad porque para los ricos es un lujo; deben enarbolar bastones suecos porque sus maestros tienen miedo de los garrotes ingleses y deben superar sus prejuicios con respecto a ser alimentados por la parroquia porque los aristócratas no se avergüenzan en absoluto de ser alimentados por la nación.
XIV.
A TONTERÍA Y LA EDUCACIÓN DE LA MUJER
Ocurre lo mismo en el caso de las niñas. A menudo me preguntan solemnemente lo que pienso de las nuevas ideas sobre la educación de la mujer. Pero no hay nuevas ideas sobre la educación de la mujer. No hay ni ha habido nunca ni rastro de una idea nueva. Todo lo que los reformadores de la educación hicieron fue preguntar lo que se estaba haciendo con los chicos y luego ir y hacer lo mismo con las chicas; como cuando preguntaron lo que se les estaba enseñando a los jóvenes caballeros y luego se lo enseñaron a los jóvenes deshollinadores. Lo que llaman nuevas ideas son ideas muy antiguas donde no deben estar. Los chicos juegan al fútbol, ¿por qué no iban a jugar al fútbol las chicas?; los chicos tienen uniformes en sus escuelas, ¿por qué no iban a tener uniformes las chicas?; los chicos van a cientos a las escuelas de día, ¿por qué no iban a ir las chicas a cientos a las escuelas de día?; los chicos van a Oxford, ¿por qué no iban a ir a Oxford las chicas? En resumen, si los chicos se dejan bigote, ¿por qué no iban a hacerlo las chicas? Esta es su noción de una idea nueva. No se ha reflexionado sobre ello; no se han planteado preguntas serias sobre lo que es el sexo, si cambia esto o lo otro y por qué, como tampoco hay ningún enfoque imaginativo sobre el humor y el corazón del pueblo en la educación popular. No hay más que una imitación laboriosa, elaborada y elefantiásica. Y como ocurre en el caso de la educación elemental, las cuestiones son de una impropiedad fría e imprudente. Hasta un salvaje puede ver, al menos, que hay actividades corporales que son buenas para el hombre pero es muy probable que sean malas para las mujeres. Pero no hay juego de chicos, por brutal que sea, que esos chiflados no hayan fomentado entre las chicas. Por hablar de un caso más serio, dan a las chicas muchos deberes para casa, sin pensar que las chicas ya tienen otros trabajos que hacer en casa. Todo forma parte de la misma obcecación tonta; tiene que haber un cuello duro alrededor del cuello de una mujer, porque ya es bastante molesto en el cuello de un hombre. Aunque hasta un siervo sajón, si llevara ese cuello de cartón, volvería a reclamar su argolla de bronce.
Se formulará entonces la pregunta, no sin sarcasmo: «¿Y qué preferiría usted? ¿Volvería a la elegante dama victoriana de los principios, con sus bucles y su frasquito de sales, su afición por la acuarela, balbuceando un poco de italiano, tocando un poco el arpa, escribiendo en álbumes vulgares y pintando en pantallas impalpables? ¿Preferiría usted eso?». A lo que yo contesto: «Definitivamente, sí». Lo prefiero con mucho a la nueva educación femenina, porque veo en ella un diseño intelectual, mientras que no lo hay en lo otro. No estoy seguro en absoluto de que, siquiera en lo que respecta al hecho práctico, la mujer elegante no fuera superior a la mujer inelegante. Imagino que Jane Austen era más fuerte, aguda y sagaz que Charlotte Brönte; estoy bastante seguro de que era más fuerte, aguda y sagaz que George Eliot. Podía hacer una cosa que ninguna de las otras podía hacer: podía describir de manera desapasionada y sensible a un hombre. No estoy seguro de que la antigua gran señora que sólo sabía balbucear italiano no fuera más vigorosa que la nueva gran señora que sólo puede chapurrear americano; tampoco estoy seguro de que las antiguas duquesas que pintaban la abadía de Melrose con dudoso éxito fueran mucho menos inteligentes que las modernas duquesas que pintan sólo sus propias caras, y encima mal. Pero la cuestión no es ésa. ¿Cuál era la teoría, cuál era la idea que se encontraba en sus viejas y flojas acuarelas y en su titubeante italiano? La idea era la misma que, en un círculo más tosco, se expresaba en los vinos hechos en casa y en las recetas heredadas, y que aún, de mil formas inesperadas, se encuentra entre las mujeres de los pobres. Era la idea que yo reclamaba en la segunda parte de este libro: que el mundo debe mantener a un gran aficionado, a menos que todos nos convirtamos en artistas y perezcamos. Alguien debe renunciar a todas las conquistas especializadas, para que ella pueda conquistar a todos los conquistadores. Para que pueda ser una reina en la vida, no debe ser un soldado. No creo que la mujer elegante con su italiano chapurreado fuera un producto perfecto, como tampoco creo que la mujer de los suburbios que habla de ginebra y de funerales sea un producto perfecto. Por desgracia, hay pocos productos perfectos. Pero proceden de una idea comprensible; la nueva mujer procede de nada y de ninguna parte. Está bien tener un ideal, está bien tener el ideal adecuado, y esas dos tienen el ideal adecuado. La madre del suburbio con sus funerales es la hija degenerada de Antígona, la obstinada sacerdotisa de los dioses del hogar. La dama que chapurrea italiano era la decadente décima prima de Porcia, la gran dama dorada italiana, la amante de la vida del Renacimiento, que podría ser abogado porque podía ser cualquier cosa. Hundida y descuidada en el mar de la monotonía moderna y la imitación, los tipos se ciñen a sus verdades originales. Antígona, fea, sucia y a menudo borracha, seguirá enterrando a su padre. La dama elegante, insípida y disolviéndose en la nada, sigue sintiendo vagamente la diferencia fundamental entre ella misma y su marido: él tiene que ser alguien en la ciudad y ella puede serlo todo en el campo.
Hubo un tiempo en el que usted y yo y todos nosotros estábamos muy próximos a Dios; de modo que incluso el color de un guijarro (o una pintura), el olor de una flor (o unos fuegos de artificio), llegaba a nuestros corazones con una especie de certeza y autoridad, como si fueran fragmentos de un mensaje confuso o rasgos de un rostro olvidado. Incorporar esta tremenda simplicidad al conjunto de la vida es el único fin real de la educación, y la que está más cerca del niño es la mujer: ella comprende. Decir que ella comprende está más allá de mí, excepto porque no es una solemnidad. Más bien es una ligereza gigantesca, un clamoroso «amateurismo» del universo, como el que sentíamos cuando éramos pequeños y tan pronto cantábamos como cuidábamos el jardín, tan pronto pintábamos como corríamos. Balbucear las lenguas de los hombres y de los ángeles, hacer malabarismos con columnas y pirámides, y lanzar al aire los planetas como si fueran pelotas, ésa es la audacia interior y la indiferencia que el alma humana, como un malabarista jugando con naranjas, debe conservar para siempre. Ésa es la cosa locamente frívola que llamamos cordura. Y la dama elegante, inclinando sus rizos sobre sus acuarelas, lo sabía y actuaba en consecuencia. Hacía malabarismos con soles frenéticos y llameantes. Mantenía el vigoroso equilibrio de las inferioridades que es la más misteriosa de las superioridades y quizá la más inalcanzable. Mantenía la verdad primigenia de la mujer, la madre universal: si una cosa merece ser hecha, merece ser mal hecha.
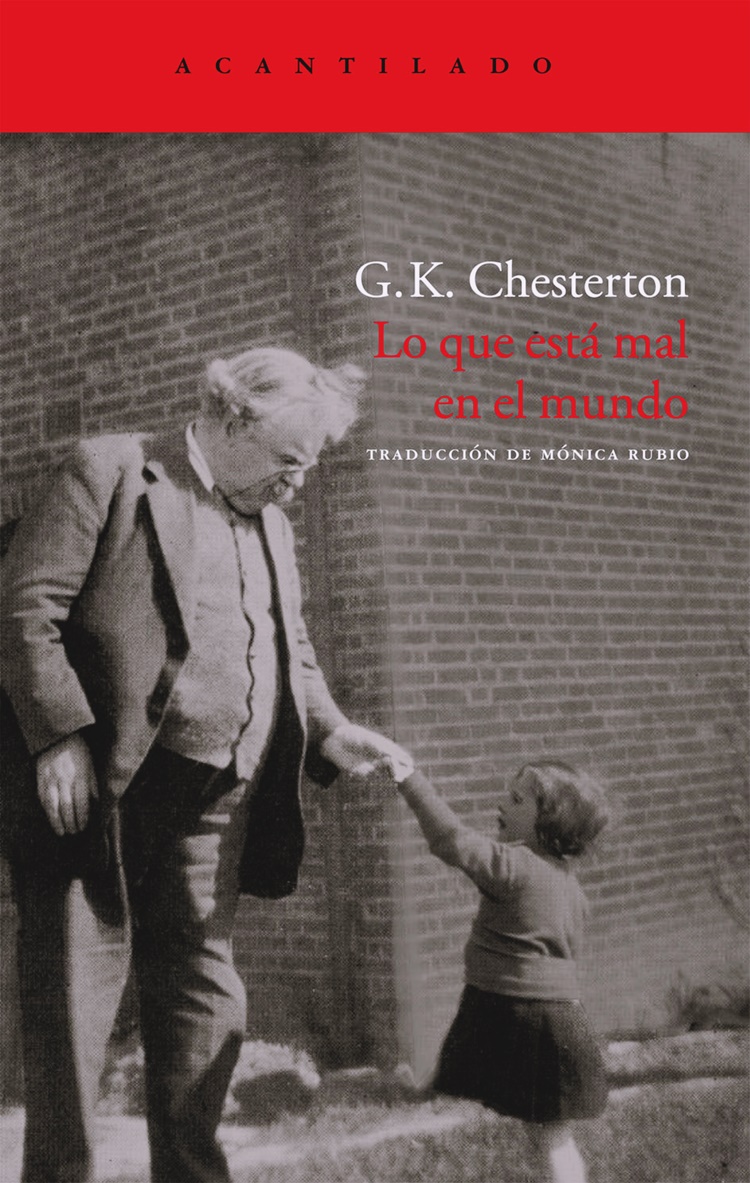 |
| Gilbert K. Chesterton: La educación o el error acerca del niño (Lo que esta mal en el mundo, 1910) |
— Gilbert Keith Chesterton, Lo que esta mal en el mundo (1910).
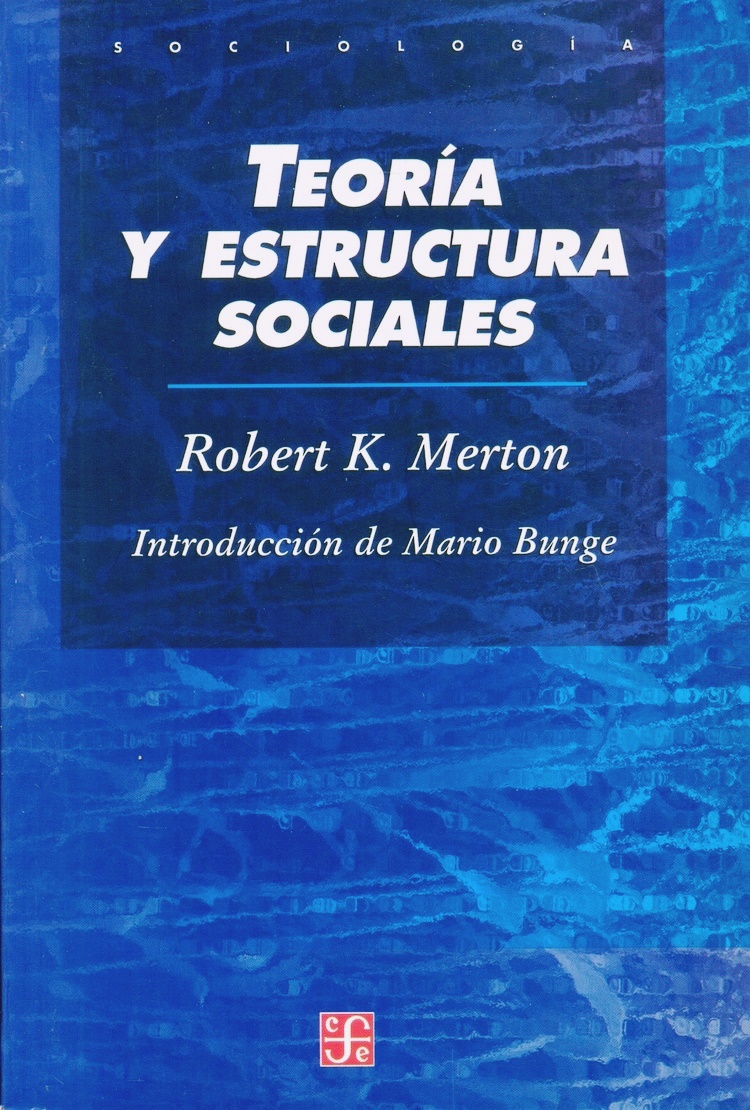
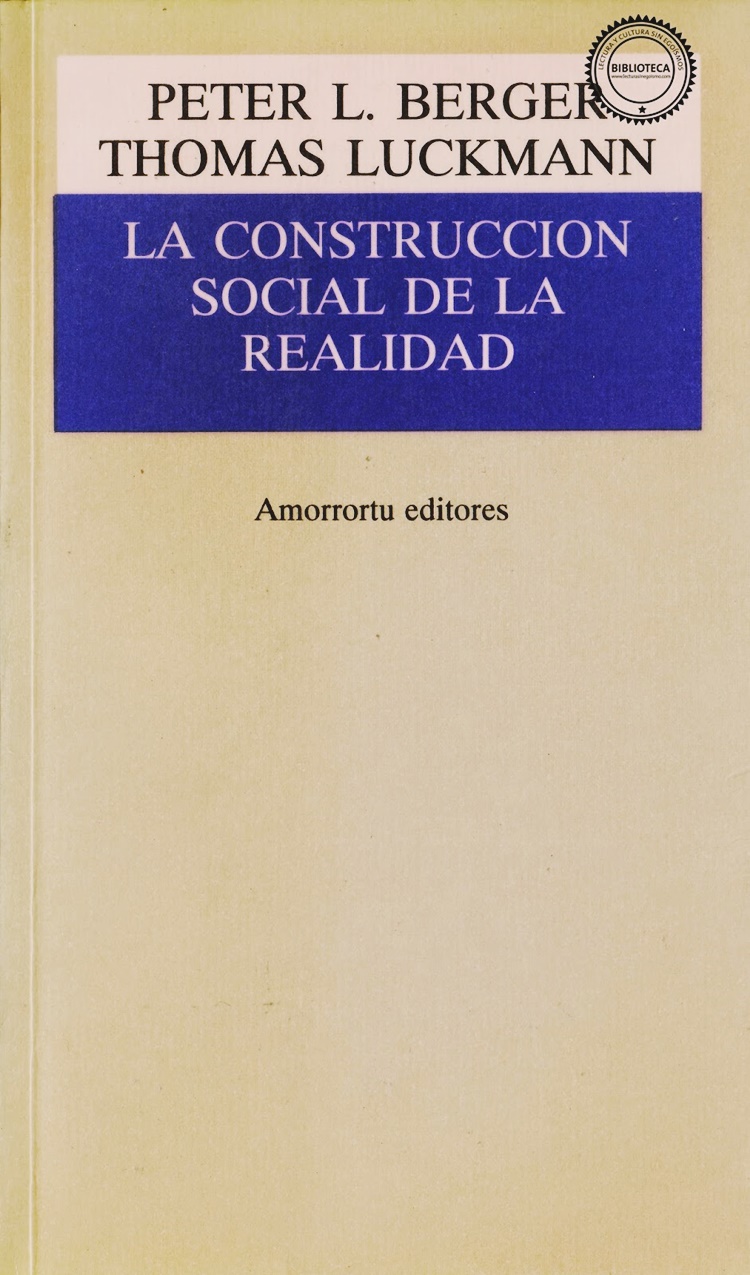



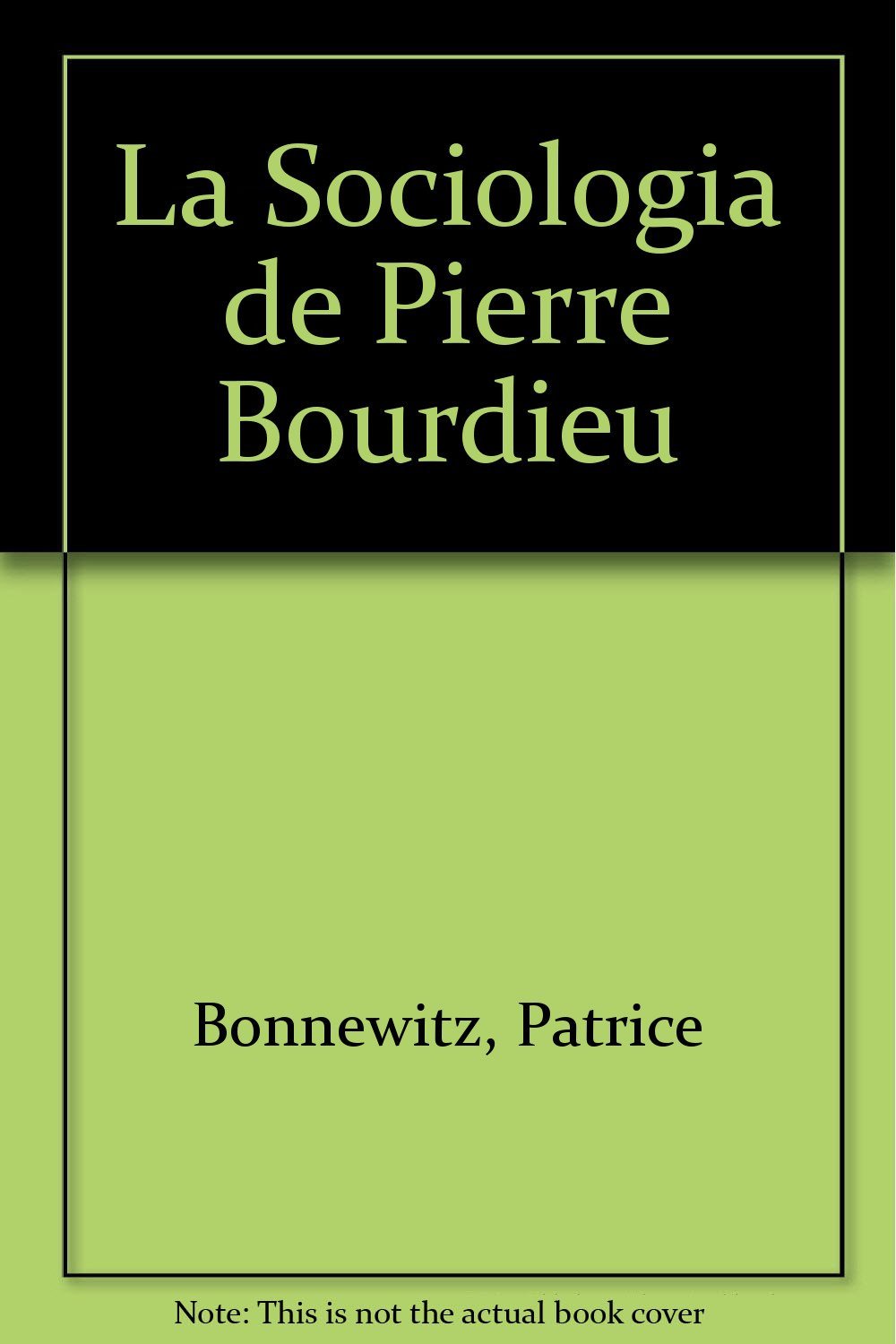



Comentarios
Publicar un comentario