Clyde Kluckhohn: La personalidad en la cultura (Antropología, 1944)
Antropología (1944)
Clayde Kluckhohn
Capítulo VIII
La personalidad en la cultura
El antropólogo, al igual que el psicólogo y el psiquiatra, trata de encontrar qué es lo que mueve a la gente. El problema de la flexibilidad de la "naturaleza humana" no es un mero entrenamiento académico. Para los planes de educación realista y la planificación social práctica, es esencial una respuesta categórica. Los nazis sostuvieron que podían moldear a la gente como desearan si empezaban lo suficientemente pronto y aplicaban presiones adecuadas. Los comunistas tienden a afirmar en cierto modo que la "naturaleza humana" es, en todas partes y siempre, una misma —como, por ejemplo, en su suposición de que las motivaciones primarias son inevitablemente de índole económica—. ¿Hasta qué punto pueden ser moldeados los seres humanos? La única manera científica de conocer cuando menos el grado mínimo, es observar la historia de todos los pueblos conocidos, pasados y presentes. ¿En qué forma educan los diferentes grupos a sus hijos, para que la personalidad de los adultos, aunque diferente entre ellos mismos, ofrezca, sin embargo, muchos rasgos que son menos característicos de otros grupos? Sin riesgo de equivocarse se puede hacer la predicción estadística de que 100 norteamericanos desarrollarán determinadas caractetísticas de organización y conducta personales con más frecuencia que 100 ingleses de edad, clase social y acopio vocacional similares. Hasta ahora, en la medida en que puede discernirse con precisión cómo se realiza esto, se habrá progresado mucho en el sentido de poder modificar la educación infantil en el hogar y en la instrucción formativa de modo que se lleguen a crear las características consideradas como más deseables.
La cultura determina en parte cuál de los muchos caminos de conducta elige característicamente un individuo de una determinada capacidad física y mental. El material humano tiene tendencia a adoptar formas propias, pero de todas maneras una definición de la socialización en cualquier cultura es la posibilidad de predicción de la conducta diaria de un individuo en varias situaciones definidas. Cuan, do una persona ha sometido mucha de su autonomía fisiológica al dominio cultural, cuando se comporta la mayor parte del tiempo, lo mismo que lo hacen los demás, en la ejecución de las rutinas culturales, está ya socializada. Los que conservan demasiada independencia, necesariamente se encuentran recluidos en el manicomio o en la cárcel.
Los niños se educan de diferentes maneras en las distintas sociedades. A veces se les desteta pronto y abrupta, mente. A veces se les permite mamar todo el tiempo que quieran, destetándose ellos solos gradualmente a la edad de tres años o más. En algunas culturas el niño es dominado violentamente desde el principio por la madre, el padre o ambos. En otras, prevalece el calor afectivo en la familia hasta el punto de que los padres se niegan a aceptar la responsabilidad de castigar ellos mismos a los niños. En un grupo el niño crece en la familia biológica aislada. Hasta que va a la escuela tiene que adaptarse únicamente a su madre, a su padre, a uno o dos hermanos o hermanas y en algunos casos a uno o más sirvientes. En otras sociedades al niño le manejan y a veces incluso le crían, varias mujeres distintas, y a todas aprende a llamar "madre". Crece en una familia numerosa en la que muchos adultos de ambos sexos representan para él papeles aproximadamente equivalentes y en la que sus primos maternos apenas si se distinguen de sus hermanos y hermanas.
Algunas de las necesidades del niño son las comunes a todos los animales humanos. Pero cada cultura tiene una idea propia acerca de los modos más adecuados para satisfacer estas necesidades. Cada diferente sociedad trasmite a la nueva generación en una edad muy temprana un cuadro estándar de los fines apreciados y de los medios consagrados, de la conducta apropiada para hombres y mujeres, jóvenes y viejos, sacerdotes y campesinos. En una cultura el tipo más apreciado es la matrona experimentada, en otra el joven guerrero, en otra el anciano erudito.
En vista de lo que el psicoanalista y los especialistas en psicología infantil nos han enseñado acerca de los procesos de formación de la personalidad, no es sorprendente el que uno o varios patrones de personalidad se den con más frecuencia entre los franceses que entre los chinos, entre las clases altas inglesas que entre las clases bajas inglesas. Por supuesto que esto no implica que las características de la personalidad de los miembros de un grupo cualquiera hayan de ser idénticas. Hay desviaciones en todas las sociedades y dentro dt una sociedad en todas las clases sociales. Incluso entre los que se aproximan a una de las estructuras de personalidad típicas, hay un gran margen de variación.
Teóricamente, esto es de esperar porque cada constitución genética individual es única. Es más, no hay dos individuos de la misma edad, sexo y posición social en la misma subcultura que tengan idénticas experiencias en su vida. La cultura misma consta de un conjunto de normas que cada padre y madre interpretan y aplican de modo diferente.
Sin embargo, sabemos por experiencia que los miembros de diferentes sociedades tenderán típicamente a manejar los complicados problemas de satisfacción biológica, de ajuste al medio ambiente, de adaptación a otras personas, en formas en que habrá mucho en común. Por supuesto que no se supone que el "carácter nacional" se fije a través de la historia.
Es un hecho bien experimentado que si se lleva un niño ruso a Estados Unidos, cuando sea adulto actuará y pensará como un norteamericano, no como un ruso. Quizás la cuestión más importante en todo el campo de la antropología es: ¿cuál es la causa de que el italiano sea italiano, el japonés, japonés? El problema de llegar a ser un miembro representativo de cualquier grupo implica un moldeamiento de la naturaleza humana en bruto. Muy posiblemente los niños recién nacidos de cualquier sociedad se parecen más a otros niños de cualquier parte del mundo que a los individuos mayores de su propio grupo. Pero los productos acabados de cada grupo presentan ciertas semejanzas. La gran contribución de la antropología ha consistido en llamar la atención sobre esta variedad de modos de conducta; sobre la circunstancia de que en las distintas sociedades se presenten diversas clases de enfermedades mentales con frecuencia variable; sobre el hecho de que hay algunas correspondencias sorprendentes entre los sistemas de educación infantil y las instituciones de la vida adulta.
Es muy fácil simplificar con exceso este cuadro. Probablemente, si el prusiano tiene tendencia a concebir todas las relaciones humanas en términos autoritarios, es en gran parte porque sus primeras experiencias fueron establecidas en la familia autoritaria. Pero este tipo de estructura familiar era sostenido por las formas de conducta aceptadas en el ejército, en la vida política y económica, en el sistema de educación formativa. Las direcciones fundamentales de la educación de la infancia no se derivan de la naturaleza congénita de un pueblo; tienen sus miras puestas en los papeles que han de desempeñar hombres y mujeres y son moldeados de acuerdo con los ideales dominantes en la sociedad.
Como ha dicho Pcttit: " E l castigo corporal es raro entre los primitivos y no debido a una bondad congénita, sino a que no sintoniza con el desarrollo del tipo de personalidad individual considerado como ideal." Los patrones de educación infantil no originan, en ningún sentido simplificado, las instituciones de la vida adulta.
Hay más bien una relación recíproca entre los dos, una relación de esfuerzo mutuo. Ningún cambio en los métodos de educación infantil, arbitrario y divorciado de los asuntos generales de la cultura, modificará repentinamente las personalidades adultas en una dirección deseada. Esta fue la falsa suposición que minó algunos aspectos del movimiento de educación progresiva. En estas escuelas se preparaba a los niños para un mundo que existía sólo en la imaginación de algunos pedagogos. Cuando los pequeños abandonaban la escuela, o bien volvían con bastante naturalidad a la concepción de la vida que habían adquirido en sus familias en los días pre-escolares, o desperdiciaban sus energías en una rebelión impotente contra el sistema de la sociedad más amplia. La "competencia" —o al menos ciertos tipos de competencia para ciertos fines— puede ser "mala", y, sin embargo, la tradición y la situación norteamericana, ' entretejen la competencia en toda la trama de la vida de Norteamérica. Si una pequeña minoría intenta eliminar esta actitud por medio de prácticas escolares, el resultado es o un fracaso o un conflicto, o la retirada de los individuos en cuestión.
Sobre todo, es absurdo apoyarse en una sola disciplina de la infancia como clave mágica para todo el tono de una cultura. La vulgarización de una teoría científica acerca de la estructura del carácter japonés, atribuye la agresividad japonesa a una educación de limpieza temprana y severa.
Esto se ha ridiculizado justificadamente como la "interpretación de la historia por medio del papel higiénico". Tanto las disciplinas de la infancia como cualquier lista de rasgos culturales, resultan insuficientes para explicar la estructura de la personalidad típica sin información relativa a la organización cultural. Es necesario conocer las relaciones recíprocas de todos los castigos y premios; cuándo, cómo y por quién fueron administrados.
Algunas veces hay una conexión probable entre un aspecto particular de la experiencia del niño y un sistema particular de vida adulta. El divorcio es extraordinariamente frecuente entre los navajos. En parte puede relacionarse esto con el hecho de que la dependencia emotiva y el afecto del niño navajo no están tan unidos a sus padres.
Sin embargo, sabemos por la historia reciente de nuestra propia sociedad que puede alcanzarse un porcentaje de divorcios muy elevado por otras causas, aunque existe la diferencia de que el divorcio lo toman los navajos con mucha más naturalidad, con muchos menos trastornos afectivos. Esto va unido a la ausencia del complejo de amor romántico entre los navajos que a su vez puede depender, hasta cierto punto, de la experiencia infantil que se concentra menos en un padre y una madre.
De todos modos, el patrón de la personalidad sólo se comprende en términos de la experiencia total infantil más las presiones situacionales de la vida adulta. Muy bien puede ser que, como los psicoanalistas aseguran, una máxima indulgencia con el niño en el periodo antes de que hable, vaya asociada a una personalidad segura y bien adaptada.
Sin embargo, esto puede considerarse únicamente como base, no como promesa de realización. Al niño navajo no se le niega nada durante los dos primeros años de su vida; sin embargo, los navajos adultos manifiestan un alto grado de angustia. Esto es, en gran parte, una respuesta a la situación real; a causa de sus presentes dificultades como pueblo, son, en forma realista, dados' a la preocupación y desconfiados.
Estos factores de la situación y estos patrones de la cultura son, en conjunto, responsables del hecho de que cada cultura tenga sus enfermedades mentales predilectas. Los malayos se vuelven "amok"; algunos indios del Canadá se vuelven caníbales; los pueblos del sureste de Asia se imaginan poseídos por espíritus de tigre; las tribus de Siberia son víctimas del histerismo ártico; un pueblo de Sumatra presenta la "locura del cerdo". Los distintos grupos de una misma cultura muestran grados variables de incidencia. Hoy día en los Estados Unidos la esquizofrenia es más frecuente en las clases inferiores; la psicosis maníaco-depresiva es una enfermedad de- las clases altas. Las clases medias norteamericanas padecen trastornos psicosomáticos como, por ejemplo, úlceras que guardan relación con la sumisión y las agresiones reprimidas. Los "arribistas" sociales norteamericanos presentan algunas clases características de invalidez.
En los Estados Unidos los problemas de alimentación son más frecuentes entre los niños de familias judías. La explicación de estos hechos no puede ser únicamente biológica, pues el número de mujeres norteamericanas enfermas de úlcera sobrepasó ya una vez al de los hombres. En algunas sociedades enloquecen más hombres que mujeres; en otras al revés. En algunas culturas el tartamudeo es predominantemente una enfermedad de las mujeres, en otras culturas de los hombres. Los japoneses que viven en Hawaii son mucho más propensos a los desórdenes maníaco-depresivos que los japoneses que viven en el Japón. La tensión elevada abunda entre los negros norteamericanos, pero es muy rara entre los negros africanos.
Los antropólogos no han estudiado lo que tiene de singular.' cada individuo, sino más bien la personalidad de los miembros de grupos sociales como producto de la canalización de los deseos y necesidades tanto biológicos como sociales. Conforme conocemos más las necesidades de otros pueblos, no sólo las económicas y físicas, sino también las emotivas, sus actos nos parecen menos obscuros, más fáciles de pronosticar, menos "inmorales". Detrás de las costumbres de cada sociedad existe una filosofía unificadora en un momento dado de su historia. Los perfiles principales de las suposiciones fundamentales y de los sentimientos recurrentes, solo en raros casos han sido creados de un material de herencia biológica singular y de la peculiar experiencia de la vida. Generalmente son productos culturales. El individuo deriva la mayor parte de su visión mental de los modos de vida de su medio ambiente. Para él su cultura o subcultura se le presenta como un todo homogéneo; tiene poco sentido de su profundidad y diversidad históricas.
Como las culturas poseen tanto organización como contenido, esta reacción intuitiva es parcialmente correcta.
Cada cultura tiene sus intrigas estándar, sus conflictos típicos y sus soluciones características. Y así, los aspectos culturales estilizados de la crianza, las formas usuales de vestir a un niño, los premios y castigos aceptados en la educación higiénica, igualmente forman parte de una conspiración inconsciente que tiene por objeto proporcionar al niño un haz particular de valores básicos. Cada cultura está saturada de sus propios significados. Por eso no se puede construir ninguna ciencia válida de la conducta humana sobre los cánones de un "behaviorismo" radical. Pues en cada cultura hay más de lo que a primera vista se percibe, y ninguna descripción externa puede ser suficiente para trasmitir esta porción subyacente de ella. Una cultura puede significar comunión afectiva con la divinidad. El hecho en sí es el mismo en cada una, pero su posición en la estructura cultural —y por lo tanto, su significado para la comprensión de la conducta de los individuos— ha cambiado.
Algunas clases de conducta tienen manifestación en todos los seres humanos sin que cuente para nada la forma en que han sido educados. En cada individuo hay un "impulso" orgánico que le mueve a realizar cierta clase de actos. Pero a cada característica biológicamente dada se le atribuye una significación cultural. Es más, carta cultura logra en mayor o menor grado encauzar los distintos impulsos en las mismas direcciones. Más allá y por encima de los castigos que van ligados a las desviaciones, es más fácil y más satisfactorio estéticamente el moldear la conducta personal según formas preexistentes que se ha conseguido que parezcan tan naturales e inevitables como la sucesión del día y la noche.
Las características del animal humano que hacen posible la cultura son la capacidad de aprender, la de comunicarse por un sistema de símbolos aprendidos y la de trasmitir el comportamiento aprendido de generación en generación.
Pero lo que se aprende varía ampliamente de sociedad a sociedad y aun en diferentes sectores de la misma sociedad.
La manera de aprender también presenta formas pautadas y características. El tono emotivo de los padres y de otros agentes utilizado para trasmitir la cultura, tiene formas tí- picas y relacionadas culturalmente. Las situaciones en que tiene lugar el aprendizaje se definen y se expresan de manera distinta en las diferentes sociedades. Los premios concedidos cuando no se aprendió, adquieren formas y acentos muy diversos. Esto es cierto no sólo para la cultura en su conjunto, sino también para las diversas subculturas comprendidas dentro de ella. La formación de la personalidad del niño norteamericano es afectada por el subgrupo particular social, económico y regional a que pertenecen los padres. Los patrones de crecimiento físico y madurez son más o menos iguales para los niños del Café Socicty y los del Lower East Sidc, pero las prácticas de educación, los fines preferidos, los modales, premios y castigos, pertenecen a mundos bastante distintos. Todos los animales presentan ciertas limitaciones, aptitudes y necesidades como organismos. Esto no debe nunca olvidarse por un entusiasmo excesivo por las potencias deteminantes de la cultura. El conocido libro de Margaret Mead, Sex and Temperament in Three Primitive Societies, da a muchos lectores la impresión de que la autora sostiene que las diferencias entre hombres y mujeres son producidas completamente por la cultura. La crítica hecha por un colega antropólogo es un correctivo sensato de un solo renglón:.
"Margaret, su libro es muy brillante. Pero, ¿sabe usted de alguna cultura en la que sean los hombres los que tengan los niños?".
Las presiones ejercidas durante la educación del niño dirigen sus influencias hacia diferentes materiales biológicos. Las necesidades metabólicas varían. La digestión no requiere exactamente el mismo tiempo en cada bebé. Las primeras disciplinas culturales van encaminadas a tres respuestas orgánicas muy básicas: aceptar, retener y liberar.
Las culturas varían ampliamente en el grado en que acentúan positiva o negativamente una o más de estas reacciones. Una fuente potente de variación individual dentro de una sociedad descansa en el hecho de que la reacción a la educación cultural está modificada por el grado relativo de madurez nerviosa del niño. Aun sin tener en cuenta los niños nacidos prematuramente, el sistema nervioso de los ni- ños recién nacidos presenta un margen de variación considerable.
A pesar de todo, hay todavía notables desviaciones entre las posibilidades orgánicamente definidas. Las necesidades que tienen los animales humanos para sobrevivir y obtener satisfacción pueden lograrse en más de un modo por medio de las capacidades dadas. Sobre todo, en el caso de un animal que utiliza símbolos, como es el hombre, varias preguntas significativas son: ¿qué se aprende? ¿quién lo enseña? ¿cómo se enseña? Hay una relación recíproca continua y dinámica entre los patrones de una cultura y las personalidades de sus miembros individuales. Aunque algunas necesidades son universales, se subrayan diversamente en las diferentes sociedades. Una sociedad se perpetúa biológicamente por medios bien conocidos. Pero se tiene menos en cuenta el hecho de que las sociedades se están de continuo perpetuando socialmente al inculcar a cada nueva generación formas de creer, sentir, pensar y reaccionar que han pasado la prueba del tiempo.
Como ratas aprendiendo a recorrer un laberinto que tiene comida a la salida, los niños se familiarizan gradualmente con los trillados, pero a veces tortuosos embrollos de la trama cultural. Aprenden a tomar las indicaciones para la respuesta no simplemente de sus necesidades personales y de las realidades de una situación, sino también de los aspectos sutiles de la situación tal y como se define culturalmente. Una indicación cultural dice: sé desconfiado y reservado. Otra dice: descansa, s4 sociable. A pesar de las diferencias en las naturalezas individuales, el indio crow aprende normalmente a ser generoso; el yurok a ser generalmente tacaño, el caudillo kwakiutl a ser habitualmente arrogante y fanfarrón. La mayor parte de los adultos, y hasta cierto punto los niños, en vez de considerar como una molestia las murallas del laberinto cultural, derivan placer de la ejecución de las rutinas culturales. Los seres humanos encuentran con frecuencia altamente recompensador el comportarse como otros que comparten su misma cultura.
La sensación de recorrer el mismo laberinto también provoca la solidaridad social.
Hay un cierto número de factores que oscurecen el grado hasta el cual la personalidad es un producto cultural. La herencia cultural y física del niño proviene de las mismas personas y el desarrollo físico y social son paralelos. La instrucción humana se lleva a cabo lentamente; los animales aprenden de una manera más dramática. Hay también al menos dos pistas psicológicas que explican la importancia excesiva concedida a los factores biológicos. La educación necesariamente implica un conflicto mayor o menor entre alumno y maestro. Los padres y los maestros están casi seguros de experimentar una cierta sensación de culpa cuando se comportan agresivamente con los niños, y por eso tienen tendencia a recibir bien cualquier generalización que niegue el valor de la hostilidad en el proceso de formación de la personalidad. La teoría de que la personalidad es simplemente la maduración de las tendencias biológicas proporciona a los adultos una racionalización conveniente. Si un niño no llega a ser tan inteligente y atractivo como uno de sus progenitores piensa que debería ser a causa de la "buena sangre" que recibió de ese lado de la familia, la teoría puede siempre reivindicarse echando la culpa a los parientes políticos.
Una vez aceptado que la personalidad es en gran parte un producto de la educación y que mucha parte de la educación se determina y se controla culturalmente, debería Señalarse que hay dos clases de educación cultural: la técnica y la reguladora. El aprender la tabla de multiplicar es técnico mientras que el aprender modales (por ejemplo, en nuestra sociedad el no escupir en cualquier parte) es regulador. En ninguno de los dos casos tiene el niño que aprender todo por sí solo; recibe las respuestas. Ambos tipos de educación son en sentido social deseables y necesarios para el individuo, aunque con seguridad se resista a ellos hasta cierto punto. El primer tipo de educación tiene por objeto hacer que el individuo sea productivo, socialmente útil, aumentando así la fuerza y riqueza del grupo. El otro tipo de educación tiene por objeto reducir en todo lo posible la molestia que el individuo pueda ocasionar dentro del grupo, evitar que moleste a otros creando una falta de armonía interna, etc. En relación con esto es digno de notarse que el lenguaje corriente hace esta distinción en los dos significados de la palabra bueno cuando se utiliza como atributo para una persona. Se dice que un individuo es bueno, ya sea en el sentido de que es moral y socialmente tratable, o bueno en el sentido de que es muy hábil, perfecto, etc. . . .
En nuestra sociedad la escuela se encarga tradicionalmente del desarrollo de la educación técnica y el hogar y la iglesia de la educación reguladora. Sin embargo, no existe una separación completa, ya que en el hogar se enseñan algunos conocimientos prácticos y en la escuela también se enseñan algunos formas de conducta y modales.
Hay algunas limitaciones tanto en la magnitud como en la rapidez con que la educación técnica y reguladora puede llevarse a cabo. La estructura física y la organización de cada organismo humano fijan los límites; la madurez física y la cantidad de conocimientos- anteriores determinan la velocidad. Por ejemplo, el niño no puede aprender a andar hasta que no se hayan completado las conexiones necesarias entre las fibras nerviosas. La instrucción no puede empezarse hasta que el niño no haya comenzado a hablar. Cada fase o edad tiene sus propias tareas especiales y características. Tanto los límites de edad como las tareas varían grandemente en las distintas culturas, pero en todas partes el desarrollo se realiza por pasos, fases, grados. Cuando se alcanza un nivel de ajuste, se suspende para iniciar otro y otro. Esto se ve muy claramente en muchas sociedades analfabetas, pero tampoco debe olvidarse el grado en que en nuestra sociedad llevan a cabo esta misma clasificación los años escolares, y en la vida adulta las logias y clubes. Esto significa, hasta cierto punto, que cualquier personalidad adulta es una sucesión de estratos de costumbres, aunque los principios organizadores de la personalidad probablemente logran bastante pronto una coherencia que ayuda a obtener la continuidad. Sólo en la más temprana infancia el niño parece comportarse de una manera accidental. En seguida parece también poseer un plan de acción de la personalidad que, aunque en formas disfrazadas, a menudo suministra las inclinaciones directivas durante toda su vida.
En otras palabras, la personalidad adulta es una integración arquitectónica. Hay principios constitutivos, pero hay también diversos niveles y áreas que son más y menos centrales a la estructura en su conjunto. Si estudiamos una personalidad por niveles vemos cómo las respuestas características de un grado de complejidad suplantan o disfrazan cualquier manifestación directa de las reacciones que son típicas en un grado diferente de complejidad. La misma personalidad responde a distintas situaciones con diferencias que son a veces muy dramáticas. Cada personalidad es capaz de más de una forma de expresión. Si se trata de alcanzar un objeto, el movimiento de la mano es dirigido por su posición percibida en un medio percibido. De igual forma las manifestaciones de la personalidad son reguladas en parte por la percepción de sí mismo del individuo y de los demás en el interior del marco cultural.
Desde un punto de vista descriptivo, es conveniente hablar de las regiones periférica y nuclear de la personalidad.
Los cambios en la región nuclear, aunque a veces sean en sí triviales, siempre modifican el plan de conducta de la personalidad y son necesariamente de la variedad "o lo uno o lo otro". Los cambios en la región periférica pueden ser puramente cuantitativos y ocurrir sin alterar otros rasgos de la personalidad. Las etapas principales (oral, anal, genital) requieren cambios nucleares, pero junto a éstos se encuentran las adaptaciones más superficiales a la condición y a la función que cada cultura espera de las personas de una edad, sexo y oficio dados. En la mayoría de los casos la periferia es aquella zona en la que hay una relativa libertad para realizar el ajuste. Siempre existe la cuestión de las relaciones recíprocas, de lo que la adaptación periférica significa para el núcleo, que es menos condescendiente. Las culturas tienen precisamente esa misma propiedad arquitectónica.
El curso del desarrollo o maduración de la personalidad no es completamente espontáneo o autodeterminado. La mayoría de las etapas o aspectos de las etapas persistirán únicamente mientras trabajan en favor del organismo. Habrá tanta continuidad en la vida de cualquier individuo como servicialidad en su sistema de valores. El niño sigue sien, dolo mientras su variante particular del sistema cultural de valores continúa actuando. Pero cuando su medio ambiente exige un cambio, para lograr satisfacción, cambiará.
Así, pues, el desarrollo de la personalidad es más bien un producto de la acción recíproca continua y a veces tempestuosa del niño en periodo de madurez y de sus mayores, guías más poderosos sobre los que cae la responsabilidad de trasmitir la cultura y quienes al hacerlo le convierten en un ser humano de una clase particular.
El- hecho de que el desarrollo de la personalidad tenga que llevarse a cabo de esa manera trae consigo dos complicaciones importantes: significa que la educación debe ser un proceso prolongado, costoso desde el punto de vista del tiempo y del esfuerzo. Predispone al individuo a la regresión, es decir, a un retorno a una fase anterior de adaptación si tropieza con dificultades en una fase ulterior. Ya que el permitir a un niño que se adapte a un nivel inferior significa que se quede más o menos "fijado" en este nivel, y como este desarrollo por "fijaciones" sucesivas le predispone al peligro de la regresión, parece razonable el tratar de evitar ambas complicaciones, no permitiendo que suceda ninguna fijación. ¿Por qué no hemos de enseñar al niño desde un principio, ci tipo correcto final de conducta, o si esto es claramente imposible, no permitirle aprender nada hasta que sea capaz de aprender con precisión lo que se espera finalmente de él como miembro adulto de la sociedad? Nadie ha abogado seriamente por esta clase de acortamiento del proceso educativo en la esfera técnica. No se espera que los niños aprendan cálculo sin haber aprendido antes la aritmética sencilla. Pero en el dominio de la educación reguladora, se han hecho serios intentos para hacer que los niños se amolden desde el comienzo de sus vidas a las demandas de sacrificio que se les presentarán de adultos, señaladamente en las esferas del sexo, limpieza y respeto a la propiedad. Por razones todavía no bien comprendidas, parece que resultan menos individuos inadaptados si se permite seguir su curso a determinados impulsos infantiles. La indulgencia y la confianza establecidas durante el periodo en que la influencia del impulso oral es muy fuerte, parecen ser las mejores garantías de que el individuo será capaz más tarde de dominar voluntariamente los placeres de la boca y sin ninguna perversión. Para lograr la seguridad básica, el niño necesita estar a salvo tanto del mundo físico (mantenido) como del cultural (disculpado). Algunos aspectos de la educación pueden lograrse con menos daño después de que el niño ha comenzado a hablar. Sin habla, el niño tiene que aprender por ensayo y error y por condicionamiento. Con habla, el niño puede sacar provecho de la enseñanza. Cuando un tipo de actividad está prohibido, se le puede explicar cómo lograr su objeto con un tipo de conducta diferente. El lenguaje mismo tiene que desarrollarse en forma lenta, primitiva, pero una vez adquirido se acelera cualquier otra enseñanza.
Los modismos utilizados generalmente para llamar al orden a un niño, guardan relación con las formas típicas del carácter adulto. A veces, como actualmente en nuestra propia sociedad, la tendencia dominante en los padres es la de asumir una responsabilidad total a los ojos del niño y recalcar la línea de separación entre "bien" y "mal".
"Hazlo poique lo digo yo." "Hazlo porque soy tu padre y los niños tienen que obedecer a sus padres." "No hagas eso porque está feo." "Hazlo o no te comprare ningún dulce." "Si no eres un niño bueno, mamá se pondrá triste" —o incluso— "Si no eres un niño bueno, mamá no te querrá." Aunque la amenaza de vergüenza ("Si te mojas los pantalones la gente se reirá de ti"), que es el instrumento primario de socialización en muchas sociedades primitivas, también lo utilizan los norteamericanos, casi toda la socialización después del periodo verbal se basa en la amenaza de retirar el amor y la protección de los padres. Esto puede hacer que el niño se sienta indigno y las consecuencias durarle toda la vida. Este miedo a no estar a la altura debida es en muchos norteamericanos una fuerza conductora importante. Se siente una necesidad persistente de mostrar a los padres que, después de todo, el niño era capaz de logros positivos.
Esta tendencia está reforzada por otros objetivos culturales. Los padres tratan de hacer a los niños "mejores" que ellos; se vuelven "ambiciosos para ellos"; quieren que sus hijos logren lo que ellos no consiguieron. Los padres están bajo una presión social y son juzgados por sus hijos.
Compiten uno con otro a través de los hijos, ya que no se sienten suficientemente seguros para resistir esa presión.
Forzando a los niños a la renunciación y al triunfo pueden aliviar sus preocupaciones.
Muchos padres, como sufrieron en sus posiciones inferiores, de las clases más bajas y de la clase media inferior, quieren ver a sus hijos "subir". Pero esto implica renunciación y aplazamiento que sólo pueden aprenderse y llegar a ser una parte estable del carácter si desde la más temprana infancia el individuo tiene continuas oportunidades de experimentar las ventajas de trabajar y esperar. Y si los padres son económicamente incapaces de dar a sus hijos esta clase de educación —compensación por la renunciación y mayor recompensa por la postergación—, sus esfuerzos van condenados al fracaso casi con toda seguridad. El castigo físico de la indolencia o indulgencia, si no van asociados a ganancias y ventajas experimentadas, no logrará general mente el fin deseado. Como los padres pobres no pueden evitar que sus hijos experimenten necesidad, esos niños tienden a desarrollar una autosuficiencia y un despego afectivo prematuros. Después de todo, ¿por que un niño ha de permanecer dependiente y obediente a padres que no le han mantenido ni protegido? Cuando el niño se independiza prematuramente, la socialización termina. Y cuando esta emancipación va acompañada de sentimientos de profunda hostilidad y resentimiento hacia los padres, el camino está listo para una carrera criminal.
Para que un individuo pueda adaptarse bien a la sociedad, no debe ser demasiado miopemente egoísta, ni demasiado lanzado en la persecución de la comodidad y el placer; pero hay igualmente un límite hasta el cual una persona puede tomar con provecho el punto de vista "generoso". Por ejemplo, la orientación hacia una vida ulterior exige que la existencia terrena consista únicamente en obediencia, sacrificio, caridad, renunciación y austeridad. La gente que alcanza y apoya esta forma de vida constituye una vecindad agradable; algunos exigen poco de los demás y proporcionan mucha ayuda y asistencia. Pero si bien el criminal o el tipo de individuo poco socializado puede decirse que explota a la sociedad, es igualmente cierto que la sociedad explota a muchos de los individuos supersocializados, demasiado conscientes, demasiado morales y sacrificados. Todos los psiquiatras modernos nos dicen que para que los seres humanos permanezcan emotivamente saludables, deben divertirse. El intento de hacer que el individuo adquiera una visión de su vida a largo plazo también es una política estrecha que se paga con creces al final.
Desde el punto de vista del castigo, la angustia y la conciencia, se hacen inteligibles dos observaciones comunes relacionadas con la conducta de los individuos en nuestra cultura. ¿Por qué los seres humanos generalmente aceptan el castigo de una fechoría como "justo", sin ninguna protesta? La explicación es compleja, pues descansa en parte en nuestra base cristiana y en parte en el sistema, recíprocamente reforzador, de nuestras normas culturales y proceso de socialización. Debe tenerse en cuenta la peculiaridad de la tradición del norte de Europa. El "énfasis de la importancia de la elección moral" no es, como aceptamos con rapidez, un rasgo humano universal, pues como Margaret Mead señala: Los estudios comparados... demuestran que este tipo de carácter en que el individuo es inducido a no preguntarse primero: ¿Lo quiero? o ¿Tengo miedo? o ¿Es esa la costumbre?, sino ¿Está bien o está mal? es un desarrollo muy especial característico de nuestra cultura y de muy pocas suciedades. Depende de que los padres administran personalmente la cultura en términos morales, apareciendo ante el niño como representantes responsables de las buenas elecciones, y castigando o premiando al niño en nombre de lo justo.
Los norteamericanos también confiesan a veces voluntariamente pecados que quizás no se hubieran descubierto nunca, o quizás hagan públicamente algunos actos prohibidos sin otra razón aparente que la esperanza de recibir un castigo. Basándose en estas observaciones y en otras similares, los clínicos han señalado a veces "una necesidad de castigo" o "instinto masoquista". Pero tenemos la alternativa de un postulado más sencillo: que las personas "culpables" aceptan de buen grado o incluso solicitan el castigo porque es el único medio de eliminar o reducir la angustia de su conciencia. Si siempre coincidiera el castigo con la fechoría, entonces, si se cometiera una vez una mala acción sin recibir el correspondiente castigo, no habría necesidad de sentirse culpable ni ninguna necesidad de castigo.
En esta esfera se encuentran muchos problemas fascinantes. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la conciencia y el "principio de realidad", es decir, el aprender a posponer la gratificación inmediata para lograr una mayor satisfacción última? Otra vez se considera el fin último en este principio como el concepto de recompensa después de la muerte. Aquí, lo mismo que en el caso del tipo renunciativo de personalidad, que fue exaltado por la Cristiandad temprana y medieval, los goces terrestres se posponen indefinidamente. Es una ampliación de un hábito general que se aprende y resulta gratificado en el curso de la vida misma. El Cielo se convierte en un lugar en el que la felicidad se asegura. En la Tierra es peligroso ser feliz. El problema reside en saber si surgirá esta manera de pensar si los castigos no fueran a menudo pospuestos, de suerte que uno no llegara a saber cuándo está seguro ("sin culpa") y cuándo no.
Existe otro problema desconcertante acerca de cuál es la relación exacta entre culpa y agresión. La depresión y los estados de culpa relacionados, se definen a veces como "la agresión vuelta hacia dentro". ¿Significa esto, simple, mente, que la agresividad causada por un impulso frustrado es, a su vez, inhibida por la angustia y que la persona experimenta angustia en vez de agresividad? Fenichel ha escrito mucho acerca de lo que puede llamarse la psicología del disculparse, tomando la posición de que el pedir perdón es una forma común y en muchos casos socialmente aceptable de reducir la culpa. Al pedir perdón se castiga uno en determinado sentido, y, por lo tanto, evita que la otra persona lo haga. Este dinamismo parecería dar una clave a la deferencia excesiva y a la obsequiosidad utilizadas como estrategias habituales de una personalidad.
El conjunto de los seres humanos, como resultado de sus experiencias sociales durante la infancia y después, a veces desarrollen una forma de ascetismo relativamente completa y estable, puede parecer un dilema psicológico. La experimentación con animales inferiores ha demostrado que, a menos que un acto dado o hábito sea premiado cuando menos de vez en cuando, dicho hábito desaparecerá. Y se ha demostrado de una manera similar que, para que las recompensas tengan un efecto reforzador sobre una respuesta particular, no deben aplazarse mucho tiempo después de que se logró la respuesta. Entonces ¿cómo se explica el constante afán y la firmeza de propósito de esos seres humanos que aparentemente esquivan todas las recompensas y satisfacciones terrestres? Es fácil desechar este problema haciendo una suposición ad hoc o trazando una distinción categórica entre las leyes psicológicas que gobiernan al hombre y a los animales. Es cierto que los seres humanos han desarrollado los procesos simbólicos a un grado mayor que ninguno de los animales inferiores y este hecho coloca al hombre aparte en varios aspectos importantes. Sin embargo, hay una explicación más sencilla. Se sabe que para aquellos animales que ocupan un puesto lo suficientemente elevado en la escala de la evolución como para experimentar ansiedad, el reducir esta desagradable situación es muy recompensador y mantendrá incluso los hábitos más difíciles durante un tiempo sorprendentemente largo. Aunque todavía no se ha alcanzado la relación exacta entre la angustia y el sentido moral en el hombre, se reconoce que esa relación existe. Freud, por ejemplo, ha dicho que "nuestra conciencia no es el juez inflexible que los maestros de ética tienen tendencia a considerar, sino que, en su origen, no es más que el miedo a la comunidad".
De estas premisas es fácil llegar a la conclusión de que a aquellos individuos cuyas vidas y trabajo están marcadamente desprovistos de recompensa en el sentido corriente de la palabra, les sostiene y les fortifica la compensación procedente de la reducción de la angustia de la conciencia o culpa. Nicias, el filósofo epicúreo de Tháis, expresa este concepto con claridad singular cuando al comparar los motivos de su propia conducta con los del monje abstinente Paphnutius, dice: "Bien, querido amigo, al hacer estas cosas que en apariencia son completamente diferentes, ambos obedecemos al mismo sentimiento, al único motivo de todos los actos humanos; ambos buscamos un fin común: ¡la felicidad, la felicidad imposible!" De esta manera se soluciona la contradicción aparente y se crea un concepto naturalista de la recompensa que es lo bastante amplio como para incluir tanto los efectos vivificadores de la satisfacción de los sentidos como el alivio y el consuelo de una conciencia limpia.
Guarda una relación estrecha con el "masoquismo moral", lo que Freud ha llamado "delincuencia a causa de un sentimiento de culpa". A menudo se presentan en busca de un tratamiento psicoanalista algunas personas que, según revela su análisis, han cometido no sólo violaciones triviales de la ley, sino también delitos como robo, fraude o incendios premeditados. Es ésta una sorprendente observación, pues la mayoría de los delincuentes no son generalmente neuróticos y no se convierten en candidatos para el análisis.
La sociedad puede querer cambiarlos o ellos pueden querer cambiar la sociedad, pero muy pocas veces quieren cambiar ellos mismos. La respuesta que ha dado Freud es que el análisis de esas personas ha "proporcionado la conclusión sorprendente de que esas fechorías fueron llevadas a cabo, precisamente, porque están prohibidas, y porque al realizarlas el autor experimenta una sensación de alivio psíquico. Sufría de un opresor sentimiento de culpabilidad, cuyo origen ignoraba, y después de cometer una fechoría se mitigaba la opresión... Aunque parezca paradójico, tengo que sostener que el sentimiento de culpa era anterior al delito, que no surgió de éste, sino al contrario, el delito, del sentimiento de culpa. A estas personas las podemos describir justificadamente como delincuentes a causa de un sentimiento de culpa." Este análisis de "la delincuencia a causa del sentimiento de culpa" implica un aviso importante, a saber: que no se puede diagnosticar con precisión la personalidad basándose en actos aislados extraídos de su contexto dinámico y separados de los significados que tienen y de los fines a que sirven en el actor individual. Supongamos que tres muchachos, A, B y C, se montan en bicicletas que no les pertenecen y se van sin que lo sepan los dueños. En nuestra sociedad este acto, idéntico en los tres casos desde un punto de vista objetivo, es una violación de la propiedad.
Pero puede ser que el individuo A realizara ese acto porque sabía que haciéndolo prestaría al dueño un servicio determinada. Como su "intención" no era robar, no sería legalmente culpable y no se le podría llamar, por lo tanto, delincuente. El fin que el individuo B perseguía al llevarse la bicicleta pudiera ser, no el de aprovecharse de su venta, sino que al realizar este acto y permitir que se supiera, humillaría a su padre y quizás, además, podría satisfacer una "necesidad de castigo" inconsciente. Aquí diríamos que operaban mecanismos claramente neuróticos. Sólo en el caso del individuo C, que cogió la bicicleta por la razón relativamente sencilla de que la deseaba conscientemente más de lo que temía las consecuencias que le acarrearía el llevársela, podemos decir que se ha manifestado una personalidad realmente delincuente. Y aun este mismo veredicto sólo puede alcanzarse si estamos seguros de que poseía la suficiente cultura como para darse cuenta de las reglas aceptadas que se aplican a una situación semejante.
Antes de identificar con precisión el verdadero significado de actos que son ostensiblemente "normales" o claramente "neuróticos", debe hacerse una investigación similar de los motivos, satisfacciones y conocimientos.
El hecho de que no haya, pues, ninguna relación fija entre los hechos patentes y los motivos subyacentes, constituyó necesariamente una dificultad para el desarrollo de una comprensión clara de la estructura y de la dinámica de la personalidad. Y a causa del fenómeno de represión, ni siquiera se podía confiar en la introspección, como sabemos ahora, para lograr un cuadro completo de las inclinaciones y deseos de un individuo. Por eso principalmente las técnicas especiales ideadas por Freud y sus discípulos para investigar la personalidad total, abarcando los aspectos tanto subconscientes como conscientes, han demostrado ser tan revolucionarias y nos han dado el primer sistema psicológico realmente amplio.
Aunque se reconoce la necesidad de un santuario físico y moral durante la niñez, los problemas prácticos no se solucionan con la política de dejar que el niño se desarrolle por sí. Durante la infancia, el niño adquirirá una "actitud ante la vida": confianza, resignación, optimismo, pesimismo. Estas actitudes las determinará, en gran parte, la clase y grado de "cuidados" proporcionados. No se ha apreciado todavía en su justo valor la conexión entre el cuidado del niño y la personalidad. Pero su importancia es doble: es útil para ayudar al niño a desarrollar habilidades básicas que le serán provechosas cuando se acabe la indulgencia y el niño dependa de sí mismo; y es especialmente útil para que el niño guarde actitudes positivas hacia los padres y los demás cuando comience la instrucción reguladora.
En efecto, el patrón emotivo con respecto a los padres, hermanos y hermanas, es también a menudo el prototipo de reacciones habituales hacia los amigos y asociados, jefes y subordinados, dirigentes y deidades. En una sociedad en la que la experiencia de la niñez sea típicamente la de una dependencia del padre, fuerte pero insatisfecha, el demagogo encuentra un campo fértil. Por otro lado, una cultura como la de los indios zuñis en la que el apego del niño se distribuye entre muchos parientes y en la que la dependencia se enfoca sobre todo el grupo, en su conjunto, en vez de sobre individuos particulares, es especialmente resistente a individuos del tipo de Hitler. Cuando la madre es el verdadero centro de la vida familiar, hay tendencia a representar las divinidades en forma femenina.
Iguales patrones de la manera de tratar los padres a los hijos producen diferentes variedades de personalidad, dependiendo de la disposición individual congénita de cada niño y de las respuestas preferidas en la cultura a que pertenezca. Si los padres hieren a menudo el amor propio del niño, éste puede reaccionar con una exagerada y retadora inconformidad a lo que se espera de él, aceptando la falta de importancia y la dependencia o con una autoinflación egoísta. Como se ha dicho, patrones diferentes de conducta representan a menudo la misma causa psicológica subyacente. La agresividad o la timidez pueden ser diferentes manifestaciones exteriores de un yo herido. Mientras se niegue la satisfacción y no se proporcionen en su lugar recompensas o satisfacciones sucedáneas, el niño se formará nuevas fuentes de adaptación: la mentira, el robo, el engaño, la desconfianza, la sensibilidad excesiva, la suspicacia, diversos grados de entrega desafiante a actividades prohibidas.
A pesar de nuestros patrones de socialización, algunos norteamericanos se encuentran relativamente libres de angustia y relativamente libres de la necesidad de luchar. Aunque el destete se lleve a cabo pronto, la madre feliz que no es forzada por sus propias inseguridades y compulsiones internas, puede tratar el asunto de tal manera que sea mis una separación fisiológica que una ruptura de la ternura y la asociación. En este caso el destete no suele ser tan trascendental como el de un niño que Margaret Fries estudió a fondo durante algunos de sus primeros años: El prototipo de las reacciones de Jimmie ante las frustraciones de la vida había que buscarlo en su reacción al destete a los cinco meses de edad, cuando se volvió pasivo, negativo y retirado del mundo.
Mientras que la sensación excesiva de culpa suele brotar de las medidas demasiado tempranas y demasiado enérgicas en la inculcación de hábitos, también circunstancias especiales juegan un papel importante. Si la madre ha sido demasiado bien educada en el sentido de reaccionar negativamente al olor de sus propias heces y las de los demás, ella misma experimentará una angustia activa en el curso de la educación higiénica de sus hijos y probablemente llegará a veces, incluso, a la agresión activa contra el niño.
En otras sociedades los métodos usados para inhibir los actos infantiles que puedan ser o socialmente inconvenientes o personalmente peligrosos, proporcionan a los padres más formas de evitar la responsabilidad personal. Un número mayor de personas, tíos, tías y otros miembros de la familia extensa, toman parte en los actos disciplinarios, de tal forma que hay una conexión menos intensamente emotiva entre el niño y uno de los padres o ambos. El mecanismo de la vergüenza hace posible todavía un desplazamiento más allá del círculo de la familia. La confianza dominante en esta técnica parecería traer como resultado una clase diferente de adaptación, caracterizada por la "vergüenza" ("Me sentiría muy molesto si alguien me viera haciendo esto") más que por la "culpa" ("Soy malo porque no estoy a la altura de las normas de mis padres"). Finalmente, el origen de las sanciones puede situarse hasta mayor o menor grado fuera del círculo de personas vivas. Los seres sobre, naturales (incluyendo los fantasmas) pueden ser los agentes sancionadores. Al niño se le dice que la mala conducta será castigada de acuerdo con leyes sobrenaturales. Alguna vez, una desgracia o un accidente afectan al niño descarriado y sus educadores tienen buen cuidado de llamar su atención sobre la conexión entre sus malas acciones y sus sufrimientos. Aunque este método ofrece ciertas ventajas obvias, ya que provoca las adaptaciones positivas a otras personas, también tiende a evitar que el individuo se encare con el mundo externo; Si se está a merced de fuerzas más poderosas y quizás caprichosas, si siempre se puede echar la culpa a los agentes sobrenaturales en vez de aceptar la responsabilidad uno mismo, hay menos probabilidades de esforzarse en lograr adaptaciones realistas.
También debe notarse que en nuestra sociedad el niño está primordialmente preocupado por la relación con los miembros de su familia inmediata, únicamente en el periodo preescolar. El periodo escolar trae consigo la creciente socialización llevada a cabo por maestros, los niños de su misma edad y los niños mayores. En nuestra cultura existe a menudo el conflicto entre los criterios de los padres y los criterios del grupo de la misma edad del niño.
Éste puede llegar a rechazar parcialmente tanto los fines de vida de los padres como los medios de alcanzarlos. Esa necesidad de compartimentar la vida, o de lo contrario, resolver el conflicto entre las expectativas dificulta grandemente la socialización del niño en una cultura compleja.
En cada cultura, sin embargo, el éxito o la recompensa son necesarios para aprender. Si una respuesta no está recompensada, no se aprenderá. Así, todas las respuestas que llegan a ser habituales, son "buenas" desde el punto de vista del organismo; proporcionan necesariamente alguna forma de satisfacción. La "maldad" de los hábitos es un juicio que adjudican otras personas, es decir, un hábito es "malo" si molesta a otra o a otras personas. El gran problema de la adaptación personal al ambiente social es el de encontrar una conducta que satisfaga al individuo y que, al mismo tiempo, satisfaga a otras personas o que al menos les resulte soportable. Todas las personas aprenden las respuestas que les reducen los móviles, que les solucionan los problemas, pero uno de los factores que determinan cuáles son las respuestas que reducen los móviles, es la tradición social particular. La cultura también determina en gran parte qué respuestas considerarán otras personas como "bucñas" o como molestas. La instrucción, en relación con la motivación, actúa o para cambiar las necesidades o para cambiar los medios de satisfacerlas.
Generalmente se ha supuesto hasta ahora que los hábitos se eliminan sólo por castigo, es decir, haciendo que vayan seguidos de más sufrimiento que satisfacción. Es cierto que pueden "romperse" de esta manera, pero resulta costoso en el sentido de que la persona que castiga se atrae a menudo la desconfianza del niño. Sin embargo, existe otro mecanismo utilizado por los sistemas culturales, que es el mecanismo de extinción. De la misma manera que la recompensa es esencial para lograr establecer un hábito, también es esencial para que siga funcionando. Si se retira la satisfacción que generalmente derivaba un organismo de una respuesta habitual dada, este hábito desaparecerá con el tiempo. Puede ser que la primera respuesta que se presente ante la falta de recompensa sea la agresión, pero si esta agresión no se premia ni se castiga, también dará paso a la reanudación de una conducta variable y exploratoria de la que puede surgir un nuevo hábito o adaptación.
Aunque la extinción es un mecanismo valioso para librarse de hábitos inconvenientes, también puede eliminar los hábitos de un individuo que otros encuentran agradables o llaman "buenos", si esos hábitos no recompensan también continuamente al individuo. Así, la buena conducta, ya sea en el niño o en el adulto, no se puede dar por garantizada, tiene que ser satisfactoria tanto para el individuo como para los demás. Estas consideraciones demuestran lo inadecuado de la vieja noción de que la repetición necesariamente refuerza un hábito. Sabemos ahora que la repetición puede tanto fortalecer como debilitar los hábitos. No es la repetición como tal, sino la recompensa, el factor crucial que determina si con la repetición ha de formarse un hábito o ha de desaparecer.
El otro hecho importante acerca del proceso de instrucción es que de la misma manera que una respuesta correcta tiende a conectarse más y más estrechamente con el impulso que reduce, así esta respuesta tiende a vincularse con cualquier otro estímulo que actúe sobre el organismo en el momento en que ocurra la respuesta satisfactoria. Por ejemplo, en muchas sociedades la proximidad física de la madre se convierte pronto en una promesa de recompensa. Por lo tanto, cualquier renunciación, como, por ejemplo, la implicada en el entrenamiento higiénico, la aprende mucho más fácilmente si se encuentra presente la madre. Propendemos a exagerar la especificidad de las respuestas congénitas. Tenemos tendencia a considerar el mamar, por ejemplo, como algo automático. Pero no es simplemente una cadena de reflejos, como habrá comprobado cualquiera que haya visto la conducta torpe e inadecuada de un niño recién nacido.
Hay reflejos implicados, pero también otras condiciones orgánicas y también aprendizaje. Así, si un niño recién nacido tiene hambre, la presión en su mejilla producirá la respuesta de un giro rápido, que puede poner ante su vista el pecho. Pero esta respuesta no puede lograrse sino con mucha dificultad en un niño que acaba de mamar.
Una cultura dirige su atención hacia una característica de la situación estimulante y le atribuye un valor. De esta manera las respuestas a impulsos orgánicos incluso muy básicos, pueden determinarse tanto por valores y expectativas culturales como por presiones internas. Como dice Margaret Mead: La prueba que nos suministran las sociedades primitivas sugiere que las suposiciones que cualquier cultura hace acerca del grado de frustración o satisfacción contenido en las formas culturales puede resultar más importante para la felicidad que la cuestión de cuáles estímulos biológicos se ocupa de desarrollar y cuáles de suprimir o dejar sin desarrollo. Podemos tomar como ejemplo la actitud de la mujer de la era victoriana de la que no se esperaba que gozara en la experiencia sexual y que en realidad no gozaba.
Desde luego no se consideraba tan frustrada como aquellas de sus descendientes a las que se les ha dicho que gozarían y que encuentran las experiencias sexuales muy poco satisfactorias.
Cuanta más energía canaliza una cultura en la expresión de algunos impulsos, menos se deja, probablemente, para satisfacer otros impulsos. Por supuesto, debe sostenerse que la forma en que se satisface un sólo impulso cambia con el tiempo la naturaleza del mismo impulso. El hambre de un chino es precisamente idéntica al hambre de un norteamericano.
El estudio comparado llevado a cabo por los antropólogos en relación con la crianza infantil en las diversas culturas, ha influido profundamente en los pediatras durante los últimos años. Los médicos progresistas se inclinan cada vez más en favor de la táctica de satisfacer las necesidades del bebé cuando éste lo pida, en vez de seguir horarios.
También ven la existencia de una conexión entre los niños que tienen la sensación segura de que sus padres les guardan un cariño firme, y los ciudadanos que son responsables y cooperadores porque piensan que la comunidad se ocupa de su bienestar. El niño que puede edificar su carácter sobre las bases de la confianza, gracias al afecto firme de sus padres, tiene menos probabilidades de ser un adulto suspicaz que busque y encuentre enemigos en el interior de su propio grupo y en otras naciones. Su conciencia tiene más probabilidades de ser constante y realista que amenazadora y temible. Un orden mundial estable que toma en cuenta las nuevas relaciones, más amplias y más complejas, puede apoyarse únicamente en personalidades individuales que son emotivamente libres y maduras. Mientras los dirigentes y las masas no sean capaces de tolerar tipos de una integridad diversa de la suya, se tomarán las diferencias como invitaciones a la agresión. Los demagogos y los dictadores prosperan donde la falta de seguridad personal alcanza su máximo.
La madre moderna que reduce el contacto con el niño a un mínimo y mantiene con él una relación altamente impersonal, se priva de un tipo de experiencia que es difícil de igualar por otras vías. La experiencia de muchas sociedades analfabetas en las cuales la obligación primordial de la madre es el niño durante los dos primeros años de vida, sugiere que la inversión de su tiempo proporciona a la larga buenos dividendos a la madre, tanto para asegurarle una lealtad postcrioi y un apoyo emotivo, como en la satisfacción creadora de producir niños felices y productivos.
Aunque hay que reconocer los peligros de una cultura cuyo centro sea el niño, en el sentido de que lleguen a considerarse sólo las necesidades e intereses de los niños, el asunto no se debe convertir en un dilema de todo-o-nada.
Por supuesto que los niños deben darse cuenta de que hay otra gente en el mundo y de que hay mucha competencia para las gratificaciones. Sin embargo, las preguntas sensatas son: ¿cuándo? y ¿de repente o gradualmente? En nuestra cultura la importancia de la competencia refuerza los patrones de velocidad al exigir renunciación en las esferas del mamar, del adiestramiento higiénico, las prohibiciones sexuales y el control de la agresividad. Las justificaciones que defienden nuestras costumbres actuales parecen en gran parte racionalizaciones. Por ejemplo, se halla muy extendido el supuesto de que si se alimenta o se cuida irregularmente a un niño se le "estropeará la salud". No obstante, a los niños primitivos se les alimenta y se les amamanta cada vez que lloran sin que por ello haya indicaciones de malos efectos. Otros mamíferos son tratados por sus madres en una forma similar y probablemente sufren menos molestias digestivas que los niños que siguen un horario, pues éstos tienen probabilidades de pasar demasiada hambre para luego comer demasiado.
También se cree generalmente que cualquier libertad respecto al sueño es igualmente nociva para la salud del niño, pero si éste se duerme sólo después de un periodo de llanto y de inquietud, el sueño puede adquirir para toda su vida un significado de angustia. Y más aún, en el caso de los niños algo mayores, la consecuencia más clara de un número rígidamente fijo de horas en cama, es que el niño tiene muchos periodos en que está despierto, solo, sin apoyo social, situación propicia para el desarrollo de fantasías angustiosas. ¿A cuántos niños se les manda a la cama sólo por deshacerse de ellos? ¿Cuántos lo intuyen? Estos problemas de crianza infantil tampoco son indiferentes a las necesidades apremiantes de nuestro mundo contemporáneo. Una, aunque sólo una de las causas de las guerras, es "la agresividad inhibida, engendrada por el proceso de socialización. La ira, cuando se manifiesta abiertamente a los padres o a otros adultos, no siempre trae buenos resultados. Por eso se reprime, alimentando un cáncer de odio y resentimiento que puede liberar su energía al pelear por un grupo, por una clase social o por una nación. La falta de seguridad, la suspicacia y la intolerancia pueden también tener raíces en las experiencias de la infancia. Como escribe Cora DuBois:.
Es de esperar que la calidad incongruente y restrictiva de la disciplina que llena la vida del niño, cree en él una sensación de inseguridad y de desconfianza suspicaz. Tiene una sola arma a su disposición, con la cual puede hacer frente al fracaso, y es la rabia. La idea opuesta de ser bueno para conseguir su fin, no se le enseña al niño. Pero durante los primeros diez años de su vida, a más tardar, aprende que la rabia es un arma inútil.
Cuando, como resultado de la competencia entre dos individuos por el mismo fin, uno ataca al otro, el acto se considera comúnmente como delito. Cuando la competencia se establece entre diferentes clases, minorías u otros grupos sociales, los antagonismos resultantes se suelen llamar prejuicio o persecución. Y cuando la competencia es entre naciones, las agresiones y respuestas resultantes se conocen, por supuesto, como guerra. Todavía no se ha ideado una forma eficaz de tratar la competencia y la agresión internacional, ni se logrará probablemente mientras la represión y la venganza sean los métodos estándar de trato en las agresiones dentro del grupo de individuos o elementos de minoría. Es cierto que puede lograrse un determinado éxito transitorio, inhibiendo la agresión por medio del castigo, pero ésta no es una solución básica del problema. La amenaza y la subyugación, aunque producen una conformidad temporal aparente, aumentan simplemente la cantidad de resentimiento y hostilidad acumulados, que hará erupción más tarde o más temprano, ya sea como contraataque hacia el opresor o como agresión desplazada, o en alguna forma irracional de conducta.
Algunas fuentes de inseguridad brotan del desorden político y económico, nacional c internacional. Estas fuentes y las procedentes de la socialización, están más estrechamente relacionadas de lo que a primera vista parece. Mientras se dominen las agresiones de niños e individuos adultos principalmente por medio de la retribución, éste seguirá siendo el patrón que prevalecerá en el teatro de las agresiones entre las clases, entre las razas y entre las naciones.
De la misma manera, mientras no exista ninguna seguridad para las naciones, existirá la inseguridad y la frustración en los individuos de esas naciones. Las fuentes de desorganización personal y social son fundamentalmente las mismas y están relacionadas entre sí en una forma inextricable.
En nuestra cultura norteamericana tenemos que competir ferozmente con otro y seguir, sin embargo, siendo por fuerza los mejores amigos. Si la agresividad en el interior de una nación llegara a ser tan grande que hubiera peligro de una ruptura, la guerra, el desplazamiento de la agresión contra otro grupo, es una respuesta de adaptación desde el punto de vista de la preservación de la cohesión nacional.
El ideal del "hombre bueno" y la "mujer buena" no se puede lograr completamente sin un orden mundial que proporcione seguridad a las "naciones buenas". La represalia y la aceptación pasiva de la agresión no son las dos únicas alternativas que se le presentan a las naciones, del mismo modo que tampoco lo son para los niños. Las naciones, como los niños, tienen que socializarse. Paralelamente, la dirección correcta del movimiento parece ser una intensificación de la dependencia entre las naciones. En cuanto reconocieran su interdependencia mutua, se someterían gustosas a los sacrificios inevitables que implica la socialización. En los individuos, cualquier carácter es una especie de obediencia demorada. La mayoría de la gente se comporta socialmente de tal manera que sólo una parte muy pequeña de la población tiene que actuar como fuerza policiaca. Así también la fuerza de policía internacional podría ser pequeña si se cultivara sistemáticamente la dependencia internacional. Esto presupone una división de los recursos y las tareas económicas. El ideal de autosuficiencia, tanto en la escala personal como política, alcanza limitaciones importantes que deberían reconocerse y valorarse con claridad. El principio de "seguridad colectiva" por medio del cual el grupo se hace más fuerte que un individuo solo (persona o nación) y es capaz, por lo tanto, de proporcionar protección hasta para el miembro más débil del grupo, es condición primordial para reducir la necesidad de agresión individual.
Una teoría de la personalidad es simplemente una serie de presuposiciones acerca de la "naturaleza humana". Teniendo en cuenta los descubrimientos del psicoanálisis, la antropología y la psicología del aprendizaje, debe hacerse hincapié sobre las potencialidades humanas. Nada más lejos de la verdad que el lema: "La naturaleza humana es inalterable", si por la naturaleza humana se entiende la forma y contenido específicos de la personalidad. Cualquier teoría de la personalidad que descanse sobre esa base, será necesariamente débil, pues la personalidad es antes que nada un producto social y la sociedad humana siempre está en marcha. Sobre todo, en el momento presente parecen inminentes nuevos y considerables cambios en la organización internacional, cambios cuyas aplicaciones en lo concerniente a la personalidad individual, apenas si pueden vislumbrarse vagamente.
Una concepción absoluta de la naturaleza humana, como si dijéramos "culta", no sólo no puede abrigar ninguna idea de lo que serán los cambios futuros, sino que estorba activamente los esfuerzos racionales encaminados al logro de los niveles posibles de integridad personal, social e internacional. Es cierto que en todos los pueblos los hábitos y costumbres tardan en desaparecer. El milenio no vendrá de repente. A pesar de todo, los hombres de todas las naciones, conforme luchan para ajustarse a las nuevas demandas de la situación internacional, modifican constantemente los conceptos que tienen acerca de sí mismos y de los demás.
Lenta, pero firmemente, surgirá del proceso un orden social nuevo y nuevas tendencias de la personalidad.
Cada cultura construye sobre lo que tiene —sus símbolos especiales para suscitar respuestas emotivas—, sus compensaciones distintivas para las privaciones impuestas por la estandarización cultural, sus valores peculiares que justifican para el individuo el sacrificio de una parte de su vida impulsiva al control cultural. Gregory Bateson ha dicho muy bien:.
Si al balines se le mantiene ocupado y feliz mediante un temor innominado c informe, no localizado ni en el tiempo ni en el espacio, nosotros podemos conservarnos firmes mediante una esperanza sin nombre y sin forma y no localizada, de éxitos enormes. Tenemos que ser como esos pocos artistas y hombres de ciencia que trabajan con una especie de inspiración urgente, esa urgencia que proviene del sentimiento de que siempre hay un gran descubrimiento o una gran creación (el soneto perfecto) un poco más allá de nuestro alcance; o como la madre que siente que, mientras ella preste una atención constante a su niño, hay una verdadera esperanza de que éste llegue a ser ese fenómeno infinitamente raro; una persona importante y feliz.
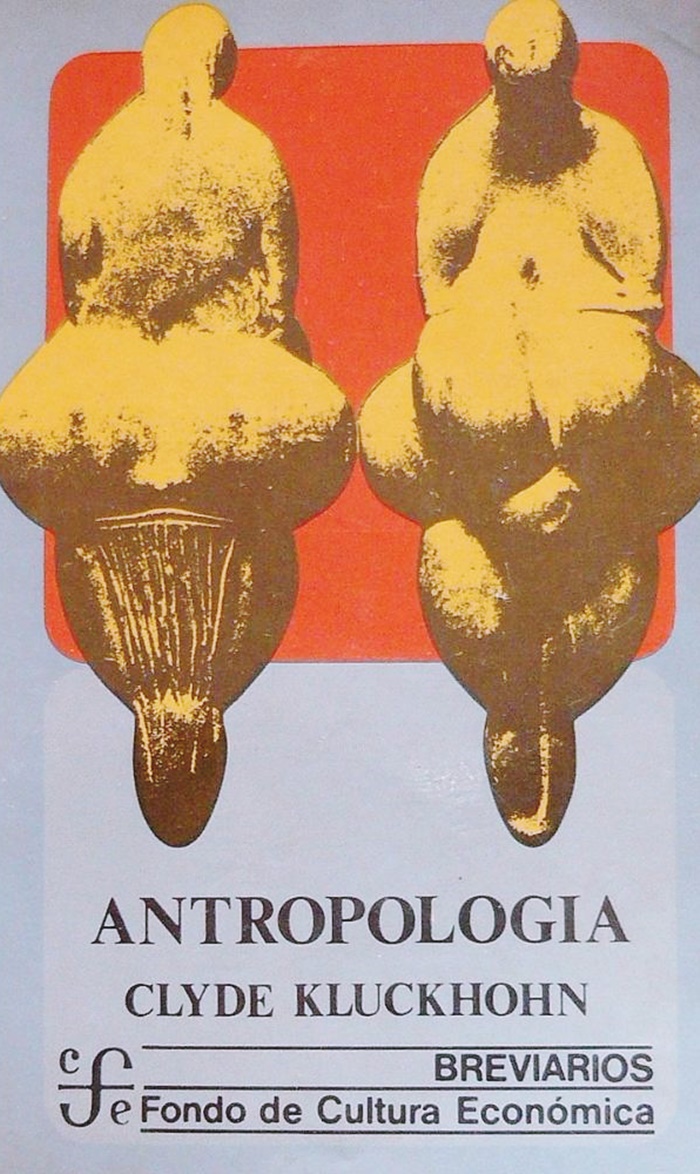 |
| Clayde Kluckhohn: La personalidad en la cultura (Antropología, 1944) |
Antropología (1944)
Clayde Kluckhohn
Fecha de publicación original: 1944
Título original:
Mirror for Man
1949, McGrawn-Hill Book, Inc., Nueva York D. R. 1949, Fondo de Cultura Económica
Impreso en México.









Comentarios
Publicar un comentario