Guillermo Vázquez Franco: Franciso Berra. La historia prohibida - Parte 1 (2001)
Franciso Berra. La historia prohibida
Guillermo Vázquez Franco
Veamos el panorama
"Es primero un albor"
"Argentinos orientales: Las Provincias hermanas sólo esperan vuestro pronunciamiento para protegeros en la heroica empresa de reconquistar vuestros derechos. La gran Nación Argentina de que sois parte, tiene gran interés en que seais libres y el Congreso que rige sus destinos no trepidará en asegurar los vuestros". Así, filiándose en la más genuina tradición oriental, tuvo principio un día de Abril de 1825, un movimiento reivindicativo que, visto en su momento inicial, luce realmente descabellado ("Quijotesca empresa", dice delicadamente Busaniche)6; no cambia la cosa el hecho de que tuviera un sólido respaldo financiero (véase de Salterain, 197) y una relativamente influyente organización semiclandestina a retaguardia.7 En la playa de la Agraciada (ver nota 39) no hay nada más que una partida de treinta o cuarenta jinetes, muchos de ellos reclutados a las apuradas y sin mayores exigencias políticas ni ideológicas, casi al barrer (véase Barrios Pintos), no todos orientales ni todos blancos aunque sí todos argentinos, sea por nacimiento, sea por adopción y entre quienes apenas si se reconoce algún veterano artiguista. Era el músculo robusto, visible y espectacular de un aparato en la sombra, que podemos suponer bastante complejo, con sus raíces y su cerebro en la vereda de enfrente. Tal improvisada hueste venía mandada por Juan Antonio Lavalleja y una plana mayor en la que sería una temeridad si dijera (porque no me consta), que la masonería había colocado a dos de sus hombres (Oribe y Zufriategui) que no hacía mucho tiempo habían denostado, exponiendo sus razones y motivos, la personalidad y la conducta del titulado Protector de los Pueblos Libres8.
En un primer momento, al pisar tierra, aquellos arriesgados expedicionarios (muchos de ellos no tenían nada para perder ni tampoco nada que ganar) la mayoría jóvenes9 que paradójicamente, ni de caballos disponían, con el río indiferente a sus espaldas y el campo inmenso por delante, se encontraron invadiendo lúdicamente, a las órdenes de un estupendo caudillo montonero10, un territorio que hacía casi diez años, estaba controlado en el plano militar, político, social, económico, financiero y jurídico, por una potencia europea bien organizada que, aunque de rango menor, era comparativamente poderosa a escala rioplatense.
6) Para una mejor composición de lugar, consúltese también a Ramón de Cáceres, pag. 425, nota al pie y otros pasajes de su interesante Memoria. Lavalleja no entró en la Cruzada a tontas y a locas porque no era ni loco ni tonto. Sí tenía muy claro los riesgos que corría y que la empresa que mandaba no sería fácil pero sí posible para un hombre de su temple- Véase en el Apéndice doc. IV-A, la interesante carta que le envía al porteñísimo Manuel José García y que en lo personal, debo a la atención del Ing·. Juan Carlos Nicolau.
7 "Recuerdo -escribe Rosas en 1868- al fijarme en los sucesos de la Banda Oriental, la parte que tuve en la empresa de los Treinta y Tres Orientales […] procedí en todo de acuerdo con el ilustre general don Juan Antonio Lavalleja y fui yo quien facilitó una gran parte del dinero necesario para la empresa de los Treinta y Tres" (Saldías, cit. por Rosa, III-431, n. 8) "El grupo de estancieros que tenía a Tomás Manuel de Anchorena de mentor y a Rosas de brazo ejecutor, se puso de acuerdo con Lavalleja para empezar la insurrección".
"Rosas, como hombre no sospechado por los brasileños, había estado en Santa Fe y Entre Ríos interesando a Estanislao López y a León Solá. Con cartas de Lavalleja a los hermanos Oribe, cruzó la campaña Oriental con el pretexto de adquirir campos en la zona de Bequeló, pero en realidad para establecer las bases de la insurrección". (J.L. Busaniche, Santa Fe y el Uruguay; Rosas en la historia de Santa Fe, cit. por Rosa, III-420 y 430, n. 7).
"Se preparó cuidadosamente la expedición. Rosas entregó gran parte del dinero; circularon listas secretas de donativos para comprar armas (se sabe que Tomás de Anchorena se anotó con 300 pesos y las cuotas menores fueron de 200") (Rosa, III-431).
Lavalleja corrobora el estado de situación. Al darle cuenta de lo actuado al Gobierno Provisorio de la Provincia, le dice: "[…] He dado provisoriamente algunas patentes de corso para que tengan su efecto en el Río de la Plata y Uruguay; y, por fin, contamos hoy con recursos de alguna consideración en armamento, municiones y elementos de guerra, adquiridos por mi crédito y relaciones particulares en Buenos Aires. Una Comisión fue nombrada allí para recolectar, aprontar y hacer conducir todo cuanto se negociase y fuese útil a nuestros intereses y no puedo menos que recomendar al Gobierno los distinguidos servicios que ha prestado". Por una relación más pormenorizada donde figuran donaciones de mayor porte y detalle de los contribuyentes, puede consultarse a de Salterain, I-121.
8 Ya en otra oportunidad he dicho que tal título, discernido por obsecuentes turiferarios y del cual título se congratulan los modernos capitulares, encierra una flagrante contradicción. Porque si los pueblos son realmente libres, no necesitan protectores. La libertad alcanza para protegerse a sí misma. Cualquier aditamento la molesta y la limita. Yo diría, hasta la ensucia.
9 Con información sobre veinticinco de los cruzados que aporta Barrios Pintos y datos biográficos de otras fuentes, se puede estimar en treinta años el promedio de edad de los expedicionarios. Gregorio Sanabria, el mayor de todos, tenía 48 años y Juan Rojas, el más joven, era todavía un adolescente de 15 años. Lavalleja tenía cuarenta y un años y Manuel Oribe no más de treinta y tres. Nada se sabe del origen y del pasado de muchos de ellos, tampoco de su destino, ni dónde ni cuándo ni cómo terminaron sus vidas perdidas en el silencio del tiempo. Solo un día –el 19 de Abril- alcanzó para grabar sus nombres en la pequeña historia de la comarca. Solo un día, nada más.
Pero, a la vista está, aquella dominación, que resultó ser, a pesar de toda su apariencia, sumamente endeble y volátil, no había conseguido echar raíces: se aguantaba sólo por inercia; no caía mientras no se la probara. Otro era el centro de poder y otro el principio de autoridad.
Al cabo de muy poco tiempo –no más de dos meses- sin que mediaran acciones militares de importancia, la situación, desnivelada al adherir pacíficamente Frutos Rivera a la causa que encabezaba su compadre (no entremos en el corral de ramas del abrazo del Monzón), la situación, decía, se le había escapado de las manos al experimentado comandante militar y jefe político de la ocupación.
El nuevo cambio de bando por parte de Rivera supuso un doble efecto: no sólo engrosar con su incorporación, las filas "patriotas", (adjetivo tan caro a los textos escolares) sino también, por contrapartida, con su deserción, debilitar –y mucho- las filas de los invasores extranjeros, más, a manera de un efecto secundario, las consecuencias psicológicas en la población rural. Lo que en Abril no pasaba de una pequeña banda mal armada, muchos de sus integrantes muchachos anónimos con animus iocandi y todos fuera de la ley, galopando a campo traviesa por el litoral, es decir, un simple caso policial, escapado a la vigilancia de las patrullas imperiales, en Junio, ya volcado el tornadizo Pardejón, con su fuerte capacidad de convocatoria y su popularidad, y al organizarse, medio a las apuradas, un gobierno civil para llenar las formalidades y cumplir con las apariencias, adaptado, en lo posible, a las nuevas circunstancias, el desvalido Desembarco había derivado en un hecho político en vías de consolidación, sin sospechar jamás que, empujados por Inglaterra, enfilaban derecho a precipitarse por el despeñadero de la Convención Preliminar de Paz.
Lavalleja recordaba, tal vez, que el influyente Rivadavia, en 1823, había señalado al coronel Iriarte, delegado del Cabildo de Montevideo, "que el Gobierno argentino no podía asumir la responsabilidad de un paso como el que se le pedía [aceptar la reunificación de la Provincia] mientras los orientales no instituyeran una autoridad con poderes bastantes para proponer y acordar la reincorporación" (Berra, 498)11. Con este mensaje del influyente Ministro/Secretario de Gobierno, presente Lavalleja en Buenos Aires, como que él mismo había sido uno de los adherentes al pronunciamiento capitular, tomó rápidas providencias para legitimar el alzamiento matrero que encabezaba. Ello le era una condición indispensable –estaba visto- para inclinar en su apoyo al Gobierno Nacional (mal llamado "Gobierno de Buenos Aires"), mucho más cuanto que el peso político de Rivadavia había aumentado de manera considerable, tanto que se autopresidencializaba. Pero, sobre todo, se necesitaba esta organización, por elemental que ella fuera, para decidir a su favor al Congreso Constituyente reunido en la antigua capital del Virreinato. Unos y otros, que estaban a la espera de señales más concretas y positivas, mantenían formalmente, una prudente distancia y un formal silencio y aun ofrecían garantías de neutralidad (doc. IV-B).
10 En los prolegómenos de Ituzaingó, sin entender mucho las maniobras y fintas dispuestas por Alvear, Lavalleja, que no dirigía una batalla con un catalejo (en clara alusión al Comandante en Jefe, que acusó el golpe), "vociferaba que todas esas estrategias eran farsas, y que para ganar una batalla no se necesitaba sino pararse frente al enemigo, ir derecho a él, atropellarlo con denuedo y vencer o morir", reclamando, como triunfador en Sarandí que era, que se le diera el centro del ejército "para cargar y batirse". (López, X-78, citado también por Baldrich, 231) En este trance, donde me parece ver algo de una escena portentosa, se cruzan dos culturas encarnadas en los protagonistas: Alvear era un militar, Lavalleja era un montonero. Alvear está más cerca de un general napoleónico; Lavalleja está más cerca de un guerrero visigodo. Aunque, claro está, ninguno de los dos era lo uno ni lo otro.
11 Parecería que para Rivadavia y, sobre todo, para el remiso unitario Martín Rodríguez, lo que faltaba no era una declaración sino un aparato político y, principalmente resultados militares positivos antes de tomar decisiones trascendentales. Porque, si de declaraciones se trata, la del Cabildo había sido categórica: "[…] esta Provincia Oriental del Uruguay no pertenece ni debe, ni quiere pertenecer a otro poder, estado o nación que la del Río de la Plata de que ha sido y es una parte, habiendo tenido sus diputados en la Soberana Asamblea Constituyente desde el año 1814 (parte final del acta labrada por el Cabildo de Montevideo el 20 de octubre de 1823).
De un caudillo a otro
Con pragmatismo, con conciencia clara del lugar que ocupaba la provincia en el concierto nacional y con real sentido integrador (por algo es "argentino oriental", tal como si fuera del caso, con igual propiedad, se diría "argentino cordobés", "argentino entrerriano"), el Jefe de los Treinta y Tres manejó la rebelión en su globalidad, no sé si con mayor patriotismo o inteligencia pero sí, seguramente, con mayor sentido político de lo que lo había hecho el inflexible Artigas en su momento, aunque el resultado final de una y otra gestión –sea la Cisplatina o, en su forma empeorada, la independencia- haya sido igualmente nefasto, a juzgar por lo que aquellos caudillos se propusieron. En efecto, ninguno de los dos sorpresivos, sí que contundentes desenlaces últimos, figura, ni remotamente, como hipótesis política ni programática, en la Proclama de Mercedes (1811) ni en la Proclama del Desembarco (1825) que, todo indica, habían tenido, cada una en su momento, un amplio consenso social.
La comparación entre estos dos jefes rurales argentinos es insoslayable (aunque, pudorosamente, la historiografía la esquiva). A diferencia de lo sucedido en la década anterior (yo la llamaría "la década negativa") en que el caudillo de turno entonces, sin perjuicio de invocar reiteradamente la libertad y la voluntad general, apostó a su carisma y mandó autocráticamente en la provincia, sin otro apoyo para su ilimitada discrecionalidad, que la precipitada designación –sine die- como Jefe de los Orientales recibida en una reunión de comandantes divisionarios de muy cuestionable representatividad (23 de octubre de 1811)12, en esta otra oportunidad –la de 1825- el nuevo caudillo en ascenso, procurando reconstruir un capital político yacente desde hacía un lustro y algo más, encauzó rápidamente el alzamiento hacia algo parecido a lo que llamaríamos un estado de derecho con un rudimentario aparato estatal que bajo Artigas no existió nunca; es muy claro el cambio de formato si lo referimos a su más inmediato antecedente. Por eso Lavalleja, urgentemente, buscó con éxito confirmar su posición política deponiendo, pro forma, su autoridad de hecho –y lo hizo con elegancia y hasta con cierta espectacularidad- ante el órgano colegiado (Gobierno Provisorio) por él mismo instituído13, valiéndose de los cabildos que presionó (la conminación que luce en la nota 13 al pie es la mejor prueba) en ejercicio de lo que podríamos considerar, conforme con la doctrina moderna, facultades implícitas, inherentes a la esencia del sistema: el mando carismático. El caudillo es él mismo, un órgano constituyente14. (Cfr. Arcos Ferrand: "Con fecha 27 de mayo [de 1825, obviamente] Lavalleja ordena a los Cabildos que se proceda a la elección de un ciudadano por cada Departamento para constituir el Gobierno Provisorio de la Provincia", pág. 153. Bastardillas me pertenecen).
12 Demicheli, coincidiendo con Fregeiro a quien, sin embargo, no cita, dice (pág. 222) que Artigas fue Jefe de los Orientales "por aclamación unánime de su primera asamblea popular", aunque no aporta ninguna prueba en apoyo de su afirmación referida a la "aclamación" ni, mucho menos, que aquella asamblea haya sido "popular". "Unánime", puede ser; no creo que nadie se atreviera a disentir, dada la fama que "el coquito de la campaña" había acumulado como cabecilla gavillero primero y como capitán de Blandengues después. No obstante, si la descripción de Demicheli fuera correcta, estariamos ante un procedimiento electoral semejante al practicado por los visigodos de la Alta Edad Media, hasta el último tercio del siglo VI, cuando, por aclamacion, los hombres libres ungian a sus reyes. En La Paraguaya, lo habrían sido los paisanos de posición.
Dos observaciones: La primera. Artigas no es jefe porque lo designan, sino que lo designan porque ya es jefe; la asamblea, pues, en puridad, no elige, porque para elegir, debe haber, por lo menos dos entre quienes optar. Y no es ese el caso: en esa reunión no hay otro que Artigas. Por eso sólo corrobora; está ante un hecho preconstituído que no puede modificar. Dentro de los mecanismos de poder caudillesco, de naturaleza carismática, ese pronunciamiento fue accesorio y escasamente necesario y, en cuanto a la naturaleza de la estructura, también fue prescindible. La tácita jefatura (que es lo que realmente cuenta) pasó a ser también, accesoriamente, expresa. Nada más. (conf. Romero, 116) La segunda: Tal designación -considerada con estricta formalidad- tuvo sólo un carácter militar sin contenido político porque, si le damos a las palabras, como debe ser, el alcance y la acepción que en la época tenían, para atribuirle una función también política, en la misma asamblea se le debió haber nombrado, además, gobernador como era de pacífico recibo en el Derecho, en la literatura administrativa y para los usos y costumbres de entonces. Favaro, (Varios 6, pág. 74), no advierte esta diferencia.
Cuando el constituyente de 1830 quiso que los jefes de los departamentos no fueran cargos militares, debió agregarle un adjetivo: "político"; en la Quinta de la Paraguaya ese adjetivo, que hubiera deslindado (y acumulado) las funciones, no fue agregado. A Lavalleja, el Gobierno Provisorio le atribuye expresamente el doble cometido mediante una doble designación en un solo acto. Artigas, sin embargo, no reparó en estos matices y porque era un caudillo -sólo por eso y alcanza- por sí y ante sí, globalizó la nominada jefatura (militar) atribuyéndose (o apropiándose) facultades (políticas) que estrictamente no habría tenido de acuerdo al nombramiento. En rigor, excedían notoriamente el ámbito militar. De hecho, Artigas toma la autoridad total que cree que recibe, no por vía de delegación sino por vía de transferencia. Haya sido o no ésa la intención o la voluntad de los asistentes a la Quinta de la Paraguaya, así fueron las cosas. A propósito de estas cuestiones, dice Tocqueville: "La voluntad nacional es una de las palabras de las que los intrigantes de todos los tiempos y los déspotas de todas las épocas, han abusado más" (Tomo I - pág. 54). A propósito de estas cuestiones, dice Tocqueville: "La voluntad nacional es una de las palabras de las que los intrigantes de todos los tiempos y los déspotas de todas las épocas, han abusado más" (Tomo I - pág. 54).
Distinguiéndose de los efímeros y esporádicos congresos convocados bajo la tutoría de Artigas, que no eran más que simples y dóciles apéndices circunstanciales dentro de una rígida estructura caudillocéntrica y, por lo tanto, no tenían vida propia ni, va de suyo, tampoco iniciativa ni voluntad propias ni otra función o cometido que el de homologar pasivamente disposiciones que ya venían dadas, es decir, no se comportaron nunca como órganos de control intragubernamentales15 (lo mismo podría decirse del muy realista Congreso Cisplatino) éste que instala Lavalleja en Florida, sí será (si hacemos una comparación) un gestor político independiente (o relativamente independiente dentro de aquella peculiar cultura sin experiencia de representatividad). En efecto, ese gestor adquiere inmediatamente su dinámica y su capacidad de decisión al margen y aun por encima del propio caudillo, y hasta haciéndole oposición, relación ésta impensable bajo la férula de Artigas, diez años atrás apenas. Recién ahora, y no antes, podríamos atisbar, el origen remoto, embrionario y discontinuo, de la sociedad política, que no llegó a sentar precedente.
13 El Cabildo de Guadalupe, por intermedio de Joaquín Suárez, su Alcalde Propietario, es renuente a reconocer el Gobierno Provisorio, argumentando que ya había jurado fidelidad al Imperio, por lo cual, de acceder al requerimiento, se expondrían sus vecinos a severas represalias y sanciones. Entonces fue conminado a hacerlo y "Arranque V.S. del Registro Municipal las negras páginas que la componen [la negativa al reconocimiento] para no dejar en oprobio suyo tal escándalo a la posteridad". (Actas de la Sala de Representantes de la Provincia Oriental, publicadas por la Cámara de Representantes. Montevideo, 1961 – páginas 16 y 17. Ortografía actualizada).
14 "En la villa de la Florida, Departamento de San José de la Provincia Oriental, a 24 de Junio de 1825, reunidos en consecuencia de la convocatoria expedida el 27 del próximo pasado Mayo, por el Jefe interino D. Juan Antonio Lavalleja, en la sala destinada al efecto, los señores nombrados, miembros del Gobierno Provisorio, a saber: [luego de citar por su nombre y representación a los cinco miembros presentes], el Presidente del Cuerpo –Manuel Calleros- perfecciona el acto: "Señores: El Gobierno Provisorio de la Provincia Oriental del Río de la Plata está instalado legítimamente" (Antonio Días, págs. 8 y 9).
15 El Congreso de Abril, el más cabal de los cuatro o cinco que convocó Artigas en el curso de su carrera (por lo menos, el más comentado y el más venerado) que la literatura montevideana considera el paradigma de la Democracia Universal, es un clarísimo ejemplo de transitoriedad e intrascendencia institucional de estos decorativos cónclaves; nunca un "órgano constitucional", como dice Miranda (I-51), desfigurando sus resultados tanto como su contenido. (Tengo presente la creación de un gobierno del cual Artigas será un enigmático sin ejemplar presidente.) Además, queda de manifiesto el divorcio entre el discurso, cargado de demagogia, al que ya me referí, y la praxis política de destacado cuño autoritario y voluntarista donde el Caudillo demuestra que no tiene la menor noción de las proporciones ni de la correlación de fuerzas. Digamos también que, aunque es cierto que Artigas, en un ejercicio arbitrario de su propio poder caudillesco, decide por sí y ante sí, dónde está la fuente de su autoridad, en cambio, esa misma fuente –porque no es una matriz jurídica ni política- no le marca límites ni le señala órganos de control en el ejercicio de su gestión, ante los cuales sea responsable. Los historiadores y juristas que se han detenido en el estudio del Congreso de Abril y en la frase que ellos mismos hicieron famosa, no han reparado –inexcusable descuido- que "no es la fuente sino la limitación del poder lo que impide a éste ser arbitrario", según lo observó von Hayek a quien cité. Cfr. Foucault: "Las reglas de derecho delimitan formalmente el poder". (pág. 147). En resumen, estos colegios (llámeseles "asambleas" o "congresos" o "gobiernos provisorios", el nombre no interesa porque la naturaleza del asunto es siempre la misma), no son más que epígonos emanados directamente del poder carismático de un caudillo, al que no controlan ni limitan. Son corporaciones anodinas que no guardan archivos o registros ni tienen recursos financieros, es decir, un presupuesto de funcionamiento, ni una burocracia subordinada, ni siquiera un secretariado. permanente que los asista. Carecen de toda estructura, tanto formal como jurídica. Incluso dependen de citaciones que emanen del Caudillo. Ninguno de ellos proclamó su capacidad de autoconvocatoria ni hubo nada parecido al Juramento del Juego de Pelota. (Ver n. 29).
Cuando se entra a analizar en sus detalles o en sus matices, el status de uno y otro cabecilla, se advierten características que los diferencian –dentro de una común vocación de poder- si no en cuanto a la sustancia del instituto (el fundamento carismático y ejercicio monopólico), sí por el estilo de insertarse en el aparato paralelo y, en cierta manera, competitivo que, en el caso de Artigas, el prototipo, según Alberdi (pág. 200), se le había sometido. La naturaleza del poder caudillesco -es decir, la indivisibilidad- no cambia; lo que cambia es el mecanismo, o sea el modo de articularse con otro término del poder, sin perder por eso su natural condición monocrática. Artigas, que practicó la concentración en su mayor intensidad –por algo es un paradigma- está por encima de la estructura, en cierta manera, es anterior a ella. Lavalleja está dentro de ella, en cierta manera, la genera; esto le sucederá también a Fructuoso Rivera cuando a su turno, se presidencialice. En el caso de don Frutos, la estructura la encuentra preconstituída, aunque no la entienda. Por eso es que Artigas nunca tuvo que dar un golpe de estado a la manera como vino a hacerlo Lavalleja en 1827. En Capilla Maciel, se limitó a desautorizar y a desinvestir a los diputados allí reunidos que habían escapado a su control. Este congreso, que, por lo demás, como cualquier otro de su rango, no estaba institucionalizado, continuó en funciones por su lado y Artigas por el suyo, actuando cada cual como si el otro no existiera, creándose una situación ambigua, en cierta manera tragicómica.16 Tampoco el Protector necesitó sublevarse llegado el momento de disputar el poder dentro del ámbito de su provincia. Es el caso opuesto al que resolvió Rivera levantándose contra Oribe -caudillo contra presidente, dos institutos paralelos y antagónicos, auténtico aquél, impostado éste- cuando la provincia ya había sido transformada en república,. Situaciones políticas de esta anomalía no fueron anda excepcionales, por cierto, en todas las demás provincias.
La sociedad rioplatense, al término de la administración española, es bastante caricaturesca porque se presenta como desdoblada; es una sociedad dual y asimétrica, acaso desvertebrada y hasta grotesca (ahí está la caricatura). Por un lado, una oligarquía urbana con un puerto, que es la clave de bóveda del sistema (Buenos Aires principalmente, que, para algunos observadores – Andrés Lamas, por ejemplo- significaba la mitad del Virreinato "y podía imponerse a las otras provincias", pero también, en menor escala, Montevideo. Córdoba, tal vez, con su aduana seca) concentrando el poder económico, financiero, administrativo y demográfico y hasta cierto punto, también político; por otro lado, un territorio disputándoselo –en el largo plazo con desventaja- por la vía de los insumisos caudillos cada cual con un natural status monárquico dentro de sus respectivos territorios. Y en todos los casos, una formidable inexperiencia política. Por no decir, una formidable torpeza política de parte de todos los actores17, que en medio de turbulencias, de asonadas, de fraudes, de pequeñas intrigas y rencillas, se van sucediendo desordenadamente en el curso de los años, muchos de ellos (Alvarez Thomas, los Rodríguez Peña, Díaz Vélez, Álzaga, Herrera, los Araoz, Manuel José García, Chiclana, Alvear, Paso, Rivadavia, los García de Zúñiga, Sarratea, Obes, los Riglos) maniobreros ambiciosos, conspiradores, tramoyistas, especuladores, motineros, no todos con mando de tropas, algunos con buena cultura personal, como el políglota Victorio García de Zúñiga, y todos inestables personajes, entre quienes, muchas veces, la lealtad era moneda escasa, hostilizándose unos a otros como facciosos por ruines cuotas de poder personal, jugándose la vida, la fortuna o el destierro (Dorrego, Moreno, Artigas, Saavedra, Güemes, San Martín, el más desinteresado tal vez, Monterroso, cito a Álzaga otra vez, Pueyrredón, Lavalleja, su compadre Rivera, Rosas y Lavalle, hermanos de leche, luego, Quiroga, Larrea que termina sus días con un horripilante suicidio y otros peores que luego vendrán).(18) "La ciencia de gobernar no se improvisa", comenta al respecto Diodoro de Pascual, exceptuando, tal vez, digo yo, al pragmático Rosas, que sabía cómo hacerlo, aunque también pagó su precio en fortuna, exilio y fama (dejo constancia que, en lo que me es personal, el destino inglés de su destierro me desorienta). No hubo pensadores capaces de elevar la especulación política por encima de las tradiciones o de modelos importados, poniéndola, con originalidad, a la altura de la dimensión del nuevo dilema que se les planteaba. Y cuando digo esto, tengo muy en cuenta a Moreno, a Vieytes y a Belgrano, intelectualmente dependientes de la producción francesa, que, me parece, no entendían muy bien, recibida –en el caso de Vieytes es muy claro- a través de Jovellanos que era algo así como el mentor intelectual de estos jóvenes criollos.
16 "[…] hubo de parte de Artigas una ceguera indisculpable al negarse a toda transacción con el Congreso, cuando éste quiso subsanar las omisiones producidas, abriéndole sus puertas […]" (Bauzá, VI-83). Puede consultarse también Pivel Devoto 3.41. Esta ceguera que observa Bauzá es el resultado de la notoria inmadurez política de Artigas.
17) "Del atraso en que yacen algunas naciones americanas, quizás debería hacerse responsables a los hombres que se hicieron cargo de su administración después de la independencia" (Arcila Farías, 33). Suscribo esta apreciación, pero me pregunto a mi vez, sin ánimo de perdonavidas, si esos hombres no estaban limitados por un horizonte cultural muy estrecho y por firmes tradiciones que los condicionaban. ¿No estaban, en cierta manera, predeterminados para la ineficiencia, para la insuficiencia y hasta para la mediocridad?. ¿Cómo podrían evadirse y elevarse por encima de un enrarecido sistema secular que sólo supersticiones les había inculcado?. Cito en mi apoyo: "¿Podría dar otros frutos la colonización española?, pregunta José Pedro Ramírez. Y agrega: "[…] como sabe, [el Dr. Bustamante con quien está polemizando] nacieron y crecieron estas colonias de la América Española bajo la influencia de aquella civilización de supersticiones y de tinieblas que extendió por toda Europa el despotismo sangriento y tenebroso de Felipe II".(Anales del Ateneo. Año I, t. II, Nro. 7 - 5 de marzo de 1882). En un prolijo recuento, Corbière (págs. 173 a 179), registra más de treinta golpes de mano, motines y asonadas que hubo en Buenos Aires entre 1810 y 1828, más o menos sangrientos como los alocados fusilamientos de Cabeza de Tigre, otros que ordenó Castelli, o las ejecuciones de julio de 1812, con la responsabilidad de Rivadavia -40 hombres colgados en la plaza, empezando por Álzaga- o la estúpida ejecución que le costó la vida a Dorrego y otros vendrán en el devenir de aquel aquelarre que llamamos revolución. 18) Después de escribir estos juicios tan desolados a los que llegué por mi propia reflexión, encuentro en Maeso – T. III, p. 295 - lo siguiente "[...] ese laberinto de intrigas, de ambiciones personales y de venganzas, en ese rebullir de mezquinos círculos impulsados por mezquinas aspiraciones, en cuya fermentación febril se olvidaba toda noción de patria [...] el observador podría muy bien descubrir algún indicio de cobarde claudicación, algún repugnante acomodamiento, hasta alguna ignominiosa defección".
Con la salvedad de que el planteo me parece un poco ténue, puedo reproducir aquí un párrafo de Romero: "En efecto, respecto al problema político, el frente criollo no estaba constituido.
Ante todo porque el grupo hispánico poseía la enorme fuerza de la legalidad; luego porque lo subversivo de toda idea renovadora al respecto, impedía que se expresara con libertad el pensamiento de muchos; en fin porque solo el sentimiento de la patria era común a todos los grupos criollos, en tanto que las formas del pensamiento liberal sólo habían alcanzado a arraigar en la minoría culta de algunas ciudades y eran, puede afirmarse, inadmisibles para los grupos rurales. Todo ello hacía que el sistema de ideas políticas se estructurara con reticencias en el seno de la reflexión individual o en pequeñísimos cenáculos. De aquí la inexperiencia que ha sido señalada como característica de los primeros actos del gobierno independiente." (pág. 63).
No hubo ninguna efervescencia intelectual, no hubo confrontación creativa: Todo se reducía a cartas, proclamas o planes y hasta constituciones, a cuál más inconsistente (por no decir, más incoherente), donde opinaban ingleses, portugueses y hasta un italiano, que iban y venían; al alzamiento le faltó el impulso de una masa critica que lo elevara al nivel de una revolución.
Todos aquellos hombrecillos que actuaron antes y después de 1810, que figuran en los recetarios de nuestros textos, algunos con estatuas y nombres de calles que los recuerdan, no eran más que anónimas figuritas para los intrigantes de alta escuela que tenían su sede en Londres y, a manera de sucursal, en Río de Janeiro. (Castlereagh, Canning -canciller y luego primer ministro- Carlota y Juan, su marido más o menos nominal, Casa Irujo, Sidney Smith, partidario -y se dice que algo más- de la Infanta, Felipe Contucci que será cuñado y luego suegro de Manuel Oribe, Strangford, Miranda, el conde de Linhares y otras de tono bajo y transitorio como Gordon, el comodoro Bowels, Possidonio da Costa, David Curtis De Forest, Paroissien, Antonio Ezquerrenea, James Burke).
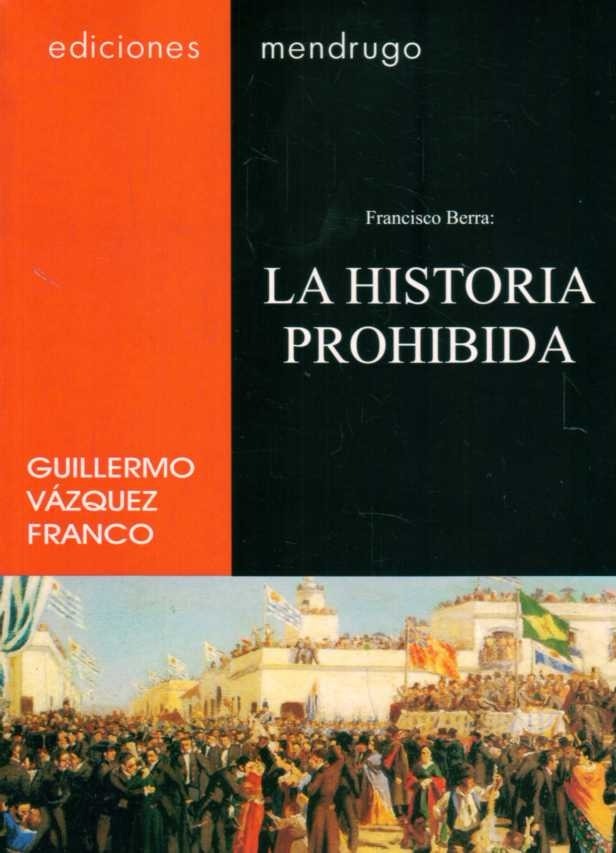 |
| Guillermo Vázquez Franco: Franciso Berra. La historia prohibida - Parte 1 (2001) |
Franciso Berra. La historia prohibida
Guillermo Vázquez Franco
Ediciones El Mendrugo, Montevideo, 2001.









Comentarios
Publicar un comentario