Guillermo Vázquez Franco: Franciso Berra. La historia prohibida - Parte 3 (2001)
Franciso Berra. La historia prohibida
Guillermo Vázquez Franco
Sin pistas y sin referencias
Una de las varias puntas descontroladas dentro de este colapso generalizado al que ya hice mención (San Martín insubordinado en Mendoza, Güemes al norte, la Junta Paraguaya por un lado, la porteña por otro y la indiada omnipresente) está en la Banda Oriental que, en el desconcierto, dio rienda suelta a sus resquemores con el impulso del más completo de esos inquietos caudillos, que no era, a pesar de todo, lo suficientemente fuerte como para imponerse, sea en el plano político, militar o económico, ni lo suficientemente débil como para doblegarse ante la altanera capital que, sin entender los cambios que se precipitaban, siguió considerándose la sede central del poder. De hecho se plantearon dos lógicas revolucionarias: la de los caudillos que supone la dispersión y la de la capital que supone la concentración; aquéllos serán los federales, ésta el unitarismo. Se trata, como se ve, de un problema de tipo estructural -mejor sería decir desestructural- que el Virreinato dejó a título de herencia (o de venganza) sin que nadie ni nada hubiera con capacidad para resolverlo. El eje de las diversas situaciones, pasaba tanto por la naturaleza de las cosas, como por el carácter o el temperamento de las personas luchando ferozmente por débiles cuotas de poder.
Sin estatura para otear a la distancia y sin la necesaria acuidad que facilitara su gestión, Artigas, "el arquetipo de los caudillos", al decir de Aldao, en un primer momento, al ofrecer sus servicios a la Junta, fue, si no una solución, por lo menos fue sí un oportuno auxilio que, a bajo costo, aliviaba la presión y el riesgo que amenazaba por un flanco al incipiente gobierno de la Capital, porque gracias a su prestigio entre los estancieros y su carisma entre el gauchaje, arrastraba consigo a toda la Banda Oriental, aislando a Montevideo como penúltimo baluarte 21 español, con solo haber librado la batalla de Las Piedras. Quiero decir que, cumplida la tarea de soliviantar, con una mínima inversión, el territorio allende el Plata (febrero a mayo de 1811), la función de Artigas, que ya no tiene otra cosa para aportar, pierde importancia. A esa altura, en la consideración de la desdeñosa dirigencia bonaerense, pasó a constituirse en un elemento prescindible, por decir lo menos. Pero no era esa, precisamente, la opinión que el oriental tenía de sí mismo ni la opinión que tenía de su relación con los hombres de Buenos Aires. (Aldao, pág. 4) Da la impresión que los liberales (o semiliberales) de Mayo no tenían, intuitivamente, mucha confianza en un rudo caudillo rural que presagiaba el autoritarismo tradicional de la colonia. Tal como si barruntaran que ese simple capitán de blandengues, otrora al mando de matreros, no era uno de los suyos, por precaución, no lo integraron al grupo Si tenían tales presentimientos, no se equivocaron: Artigas, nunca más volvió a Buenos Aires. Indicando acaso que él tampoco se integraba, enseguida se convirtió en un problema para la misma Junta Provisional Gubernativa que, pese a la recomendación de Mariano Moreno, lo había recibido con los brazos no muy abiertos. Tal parece que los miembros de ese Cuerpo eran más sagaces que su Secretario. Yo diría que entre Artigas -en general, entre los caudillos barbarizados- y los gobiernos de corte europeizante de Buenos Aires, nunca se dio una relación consensuada estable. En efecto, el recién llegado, nombrado solamente teniente coronel -no más- auxiliado con unos pocos hombres y escaso dinero, sometido de mala gana al mando de un comandante de confianza de la Junta –Rondeau- se perfiló enseguida como uno de los jefes locales con influencia, más renuentes y conflictivos, sin tener a su favor –ya insistiré en ello- los indispensables atributos de un conductor político22. Por lo regular frente a las diversas situaciones que se van presentando, carece de la astucia, de la serenidad y la cabeza fría como para elaborar, como hoy diríamos, un menú de opciones. "Combatiéndole como a una fiera, le hicieron perder la cabeza. Así se explica su desconocimiento del Congreso de Capilla Maciel, primer paso que le enajenó simpatías positivas entre los orientales. Colocado en semejante declive, empezó a desconfiar de todo el que no compartiese absolutamente sus opiniones" (Bauzá VI-401). Si gobernar es tomar decisiones correctas entre alternativas y ordenar debidamente las prioridades (una concepción del gobierno entre otras), Artigas es la negación de un gobernante en tanto siempre escogió la peor de las alternativas y postergó lo más importante. En su intolerancia, acostumbrado desde sus mocedades al ejercicio incontrolado del poder, sin un medidor político que nunca tuvo, no deja espacios para la negociación. Se planta rígido, intransigente; radicaliza la polarización tal como si sólo él tuviera la verdad absoluta y la solución perfecta a las cuales todos le deben sometimiento y como si el interlocutor no existiera. Podrá tener algunas tácticas propias de los jinetes de su estirpe, pero su sola estrategia se limitó a embestir a la manera de un toro, sin discernir como dirá Lavalleja en una síntesis de lo que es un jefe de montoneras (ver nota 10). De la misma manera, en materia política, Artigas no discurre, no escucha, no consulta, no tiene un staff de asesores, expertos y respetados ("falta de buenos consejeros" dice Ramón de Cáceres), nunca toma decisiones compartidas; no gobierna, sólo manda y ordena por sí y ante sí, siempre con "una tendencia acumulativa hacia el poder incontrolado" (Wittfogel, 133). Lo hará, por ejemplo, contra la diputación oriental en Capilla Maciel, situación a la que me referí líneas arriba, citando a Bauzá y a la que vuelvo reiteradamente porque me parece que hay allí una fundamental inflexión política en el ámbito de la rebelión oriental. Hay un antes y un después de Capilla Maciel, tanto como, en sus relaciones con Buenos Aires, hay un antes y un después del armisticio de Octubre. La verdad es que, cometiendo un error tras otro, en poco más de dos años, Artigas le había perdido el pulso a la revuelta.
22. Respaldándose en la autoridad de Robertson, a quien, en algunos casos, también recurre con fruición la historiografía montevideana, dice Aldao (pág. 4): "Cuando Artigas [...] se plegó a la revolución, por causa de su espíritu altanero y dominador, no podía avenirse a seguir con mando inferior, a las órdenes de un general de Buenos Aires y en presencia de sus paisanos a quienes [...] se había acostumbrado a considerar como sus súbditos legítimos; [...] por otro lado, los jefes cultos de Buenos Aires, le creían semibárbaro y lo trataban sin el respeto a que él se creía acreedor por su rango".
En tal ocasión –diciembre de 1813- jugando con ese doble discurso donde combina intolerancia y permisividad, condescendencia y rigor con paternalismo autoritario23, se saltea la representación de su propia provincia a la que nueve meses antes, también demagógicamente, dijo reconocer como la fuente de su autoridad, para, creyendo que podía prescindir del aparato real, restablecer la manipulación directa de la masa que no tiene casi peso político ni conciencia ni mayores demandas y mucho menos, información24. Aquí radica, me parece, el primer síntoma de desestabilización política, después de la admirable alarma. Esa convocatoria "a los pueblos", preñada de amenazas, es el recurso propio de los mecanismos populistas más elementales, con muy baja, casi nula burocratización, cual es el caso de estas provincias ganaderas, recurso al que, en sociedades más complejas, apelan también los conductores de multitudes, antiguos y modernos (piénsese en Mussolini, Fidel Castro, Perón, Haya de la Torre, Lenin, Velazco Ibarra) que, con medios más sofisticados, asimismo se valen del instinto gregario como respuesta a la dispersión, en su lucha por el ejercicio exclusivo y excluyente del poder. Así aprovechan y usan para sus fines político/personales, la capacidad de movilización que esas mismas masas contienen, capacidad que se desencadena apenas uno de ellos las organice (o las arrebañe) aunque sea rudimentariamente, como quien dice, revoleando el poncho.25 Cuando se advierte una disfunción entre las clientelas desagregadas y la conducción inapelable del jefe, como en el ejemplo del oriental al que me vengo refiriendo, porque los aparatos de intermediación (al caso los diputados al Congreso, ellos también, en sus pagos, hombres de prestigio), no se compadecen entre sí, entonces, el jefe, para recuperar el control de la por cierto muy sencilla maquinaria política, por sí y ante sí, elimina bruscamente la interferencia. El caudillo recentraliza el poder actuando con prescindencia de la organización clientelar que, repito, no está objetivamente institucionalizada. Con su decisión autoritaria, Artigas reemplaza (o intenta reemplazar, no cambia la cosa) las diversas cúpulas que manejan clientelas parciales o locales, por el ejercicio pleno de su propia autoridad, que él supone universal, sin la interposición de redes competitivas. Busca así fortalecer el vínculo entre él mismo y la totalidad de las mesnadas (reitero mis reservas). Es la dialéctica del poder a que me referí antes. Tendrá éxito o no. A mi juicio no lo tuvo porque, político sin templanza ni prudencia, perdió la tácita solidaridad de la clase dirigente (tal vez sea más correcto llamarle grupo preponderante porque para clase dirigente no le alcanzaba la talla) que es lo que le daba sustentación y legitimidad, mucho más que la formal y precipitada designación en la Quinta de la Paraguaya. (me remito a la nota 12 in fine). Pero, al margen de sus resultados, el proyecto político fue ese; intuitivamente adhiere a la práctica de un populismo descarnado, sea dicho con todo lo ambiguo que es el concepto, con sus múltiples matices, siempre con la práctica de la demagogia como común denominador. El populismo se expresa mucho más por un comportamiento y por una concepción y un modo de practicar las relaciones entre la masa y su dirigencia que por una ideología definida.26 La tosquedad de los métodos del jefe oriental, desbordantes de imperiosidad caudillesca27 no era, por cierto, lo más adecuado para administrar correctamente engranajes políticos que jugaban en las cúpulas. Tanto como Bolívar, por vanidoso, amó la gloria, Artigas, por autoritario, amó el poder. Más allá de su fortuna –que la tuvo, por cierto y muy grande- más allá de su familia, legítima o natural que también tuvo, sin apreciar demasiado a la una ni a la otra, el oriental cayó presa de su sensualidad por el poder; ahí estuvo la clave de su corrupción. En otros términos, fue más débil que el poder que, de hecho, esto es, fuera de toda estructura jurídico/institucional, acumuló en su persona (o él creyó que acumulaba) sin estar intelectualmente preparado para manejarlo con moderación y razonable sensatez. Amó el poder por el poder mismo, no como "Rivadavia que quería el poder para darse lustre, como dice el Dr. López" (cit. por Pomar, pág. 9).
23 María Julia Ardao lo dice suavemente: "[...]ejerció su autoridad sobre el pueblo oriental con un sentido eminentemente paternalista, a la antigua usanza española" (Varios 6 – pág. 133, col. .II). Cfr. Ver nota 40). Sobre "manipulación", me permito sugerir la consulta del artículo que Mario Stoppino publica en "Diccionario de Política – suplemento" dirigido por Bobbio, Matteucci y Pasquino.. Siglo XXI Editores. México D.F., 1988.
24. Por el término "masa" siento un visceral rechazo en cuanto supone la absorción de la individualidad en un amuchamiento irracional, amorfo y maleable. La masa despersonaliza, diluye a la persona. Pero en la circunstancia histórica en que me estoy ubicando, además, me merece algunos reparos de orden aritmético, tratándose de una densidad demográfica de un habitante por cada diez, o más, kilómetros cuadrados. Lo cuantitativo hace lo cualitativo.
25 "Allí ande un caudillo levantaba el poncho, allí estaba él apeligrando el cuero". Entre esta actitud y el besamanos al príncipe, ¿cuál es la diferencia?. Se me dirá: es la diferencia que va entre un gesto, que puede ser heroico y una genuflexión, nunca heroica. No es poca cosa. Pero más allá de las formas (y algo más), lo esencial no cambia. En ambas conductas un hombre está por encima de otro. Y el que está arriba somete.
Ya desde los teocráticos reyes medievales y mucho más los posteriores monarcas absolutos -pensemos en el paradigma que nos ofrecen el taciturno Felipe II y el presumido Luis XIV- se reconocían sinceramente, quién lo duda, deudores de Dios (nada menos) porque consideraban, en verdad, que de Él recibían la plenitud del poder (Rex Dei gratia) y por ahí se adecuaban a una determinada estructura jurídica. Las cartas de prisión, por repugnantes que resulten a nuestra mentalidad y a nuestra sensibilidad, no constituían una arbitrariedad sino el ejercicio de un derecho consuetudinario de la monarquía como institución, más que del rey mismo, al cual derecho correspondía, por contrapartida, la obediencia, también consuetudinaria, de sus súbditos: al rey la vida y la hacienda se ha de dar, pero el honor quedaba expresamente protegido, al margen del poder regio Artigas, en cambio, que ejerció elementales derechos inherentes a la institución caudillesca -sin que respondieran, como en las aludidas monarquías, a un sistema consagrado- dispuso de vidas y haciendas, incluso hasta del honor de otros hombres28, pero no estuvo inscripto en ningún aparato que lo subordinara; lo más que llegó a reconocer, con reservas29 -y Capilla Maciel demostró que no era sincero- fue que su autoridad (no su poder) derivaba de otros hombres representados en Congreso (sin tener noción clara de qué cosa es la representación). No es lo mismo. Si entre él y su autoridad no está Dios, como les sucede a los reyes, sino simplemente, la fuente es el consenso tácito de otros mortales, se explica que siempre se esté sobreestimando y equivocando las proporciones.
26. Desde muy diversas ideologías se pueden adoptar comportamientos populistas. Piénsese, por ejemplo en la teología de la liberación o en cualquiera de las variables de la propuesta marxista.
27. "[…] con esta fecha doy mi última providencia y digo al Cabildo como también a Barreiro lo conveniente y si no veo pronto y eficaz remedio, aguárdeme el día menos pensado en ésa. Pienso ir sin ser sentido y verá Ud. [se está dirigiendo a Rivera] si me arreo por delante al Gobierno, a los sarracenos y a los porteños [infaltable dosis porteñófoba] y a tanto malandrín que no sirve más que para entorpecer los negocios. Ya estoy tan aburrido que verá Ud. como me hago una alcaldada y empiezan los hombres a trabajar con más brío […] (Oficio dirigido a Fructuoso Rivera, fechado en "Purificación, 12 de noviembre de 1815, Año VII de nuestra regeneración" –sic-. Tomado de Reyes Abadie-Bruschera-Melogno 3, T. II-422). Términos escasamente corteses por cierto.
28. Sobre la apropiación del patrimonio privado (la hacienda de Fuenteovejuna), dicen por ejemplo, las confiscaciones de tierras y ganados dispuestas en el Reglamento Provisorio o las de las bibliotecas a que se hace referencia en este trabajo. Sobre la disponibilidad de la vida, piénsese en el fusilamiento de Perugorría o la pena capital aplicada, sin proceso a José Melgar por orden personal del propio Artigas (Oficio de 12 de agosto de 1815 en Maeso III-381) Sobre el honor que es patrimonio del alma, véanse las amenazas e insultos a vecinos de Montevideo (sarracenos, porteños, malandrines) que resumo en la nota anterior, o los términos ofensivos con que desautoriza a Giró y a Durán por los acuerdos a que éstos habían llegado con Pueyrredón.
29. Digo con reservas porque, en el mismo discurso donde admite que "Mi autoridad emana de vosotros", anticipando el sesgo populista de su gestión, agrega enseguida, dirigiéndose a los mismos ciudadanos: "Vosotros estais en el pleno goce de vuestros derechos: ved ahí el fruto de mis ansias y desvelos" (ortografía actualizada). Artigas seguramente no sabía –su auditorio tampoco- que en la Alta Edad Media "era el rey quien concedía derechos a sus súbditos" (Ullmann, 124). Pero, sin irnos tan atrás en la analogía, Artigas quiere decir que esos ciudadanos son, a su vez, deudores suyos porque es gracias a sus ansias y desvelos que pueden gozar en pleno de sus derechos. Va implícito el otorgamiento con todo lo que ello supone de verticalidad. y dependencia. Artigas, per se, instituye una especie contrato de adhesión, con la modalidad del trueque, de compensación de favores dispensados entre sí mismo y la representación de la soberanía provincial: Artigas les debe su autoridad; los ciudadanos le deben a Él el pleno goce de sus derechos. Hay reciprocidad de deudas y de créditos en ese peculiar clearing político. Tal empate formal, que no disimula la preeminencia del caudillo, porque es él quien establece los términos del vínculo, no se dio entre los monarcas absolutos y Dios; en esta relación, al hacer el balance, los pobres reyes siempre estuvieron en rojo. (ver n. 15).
En su egolatría, no reconoció, a favor de los ciudadanos, el principio que los nobles aragoneses imponían a su señor: Nos que somos tanto como vos e juntos más que vos y nunca consideró que nadie – persona o colectivo- fuera su igual y mucho menos su superior (véase Romero, 119). Sin duda no entendió nunca -ni él ni sus oyentes- el alcance y el contenido del término "ciudadano"; todo lleva a pensar que lo adoptó como encabezamiento de su discurso por simple imitación. Por eso subestimó permanentemente el valor, la potencia, la capacidad, las razones, los recursos, la organización o la importancia de sus partidarios tanto como de sus adversarios.. Bismark, algunas décadas después, decía que el político debía encontrar la diagonal: Artigas nunca tuvo la menor noción de esa geometría. Nunca tuvo sentido de las proporciones Por ejemplo, "el ejército portugués [que estaba invadiendo sus dominios] se componía de tropas bien disciplinadas, llegadas recientemente de la península lusitana, donde habían servido bajo la estricta disciplina militar de lord Beresford contra las huestes napoleónicas […]" (de Pascual, I-5). Frente a estos hechos que lo desbordaban, Artigas, "más soberbio que nunca, pretendía encubrir con frases altisonantes la verdad de aquella situación desesperada" (Bauzá VI, 317): "cuando me falten hombres pelearé con perros cimarrones" por lo que cabe suponer que creía poder conseguir con perros lo que no podía hacer con hombres; "Todo debe esperarse de la energía de los orientales y de su denuedo por el sostén de su libertad", o bien, en otra manifestación de su populismo elitista, dice: "pocos y buenos somos suficientes para defender nuestro suelo del primero que intente invadirnos". Era Lecor el que se venía metiendo territorio adentro, con doce mil hombres bien pertrechados aunque no por eso fuera un ejército de buena calidad. Si bien Bauzá da cifras menores, de todas maneras era aquella una inmensa masa humana en movimiento, compacta y consumidora, capaz de desequilibrar toda la Banda Oriental, que no estaba preparada, incluso en el plano higiénico y sanitario, para recibir y alimentar semejante contingente, apenas cuatro años después que otra masa, igualmente depredadora –la del Exodo- había descompuesto la demografía y la economía del mismo territorio. Pero el voluntarismo egocéntrico del Protector no le permitía percibir la flagrante realidad. Creía –por qué dudar de su sinceridad- que "los orientales saben desafiar los peligros y superarlos" (6 de julio de 1816). A los tres días, el 9 de julio, en Tucumán, las provincias, reunidas en Congreso, declaraban la Independencia, aunque de ese evento trascendental, por la tozudez de Artigas, que ni se dio por enterado, estuvieron ausentes las que estaban comprometidas en la Liga Federal.. Poco tiempo atrás, en circunstancias de otra invasión (la primera de los portugueses en 1811), Viana preguntó (razonable pregunta) con qué pensaba Artigas resistir; la respuesta fue: "con palos, con los dientes, con las uñas"30, a la manera de los accensos precristianos Con estas baladronadas anacrónicas se satisface la vanidad uruguaya31 pero, en verdad, Artigas no entendía nada. Así le fue. Lo peor es que también arrastró a los orientales a su triste destino de abatimiento y soledad. Al abandonar el escenario de sus desaciertos, dejó una provincia en ruinas, descapitalizada, sin industrias ni comercio, socialmente vacía, desmoralizada y sometida. "Manteniendo su política de intransigencia comercial [...] había reducido a la miseria aquella zona de la Banda Oriental donde dominaba aún" (Bauzá, VI-345). La fotografía más patética de ese estado de impotencia y desolación, la realizó el Congreso Cisplatino. Fue la socialización de su derrota, cumpliéndose la profecía de Oribe (ver nota 40).
30 Según de Cáceres (pág. 383), esta respuesta, con una mínima modificación, no fue de Artigas sino del canónico Bartolomé Ortíz.
31 En la preparación de este libro consulté cinco volúmenes de prosa chauvinista en grado superlativo:
1) La independencia nacional. Colección de Clásicos Uruguayos. Montevideo, 1975 – Tomo I, vol. 145. El Prologo , que es de Pivel Devoto, comienza así: "La nacionalidad uruguaya está prefigurada desde los orígenes de la formación social". El resto del material (264 páginas) sigue al tono.
2) El centenario de la batalla de Las Piedras. El homenaje del pueblo oriental. El Siglo Ilustrado. Montevideo, 1912.
3) Artigas – Notas, discursos, reseñas, crónicas, relatos. Publicación de la Revista Nacional. Ministerio de Instrucción Pública.- Tomo IV. Montevideo, 1950.
4) Artigas. Publicación de "El País. Montevideo, 1951.
5) José Artigas –Discursos pronunciados en sesiones solemnes consagradas a exaltar la personalidad de José Artigas (1956-1990). Edición de la Cámara de Representantes. Montevideo, 1990.
Observando la situación a la distancia, Bauzá dirá sintéticamente (VI-401): "Pero al asumir una actitud excluyente, que sólo admitía la victoria o la muerte demostró que era inferior al propósito concebido, pues no supo vencer ni morir en la contienda" dramática alternativa que había proclamado, agrego yo, al convocar a sus comprovincianos a la rebelión (Mercedes, 1811).
Si se mira con detenimiento el planteo estratégico, comprobamos que Lecor y Artigas no se midieron nunca entre sí. Además de un fuerte apoyo naval, el general portugués, siguiendo las instrucciones que le fueron impartidas por su gobierno (tal vez él mismo las inspiró), evitó el enfrentamiento penetrando por el este desde San Pedro del Río Grande, recostado sobre el litoral, tal como si, deliberadamente, hubiera querido dejar a Artigas fuera de la cuestión, invadiendo por el lado opuesto del territorio donde aquél acampaba. Le alcanzó con destacar partidas al mando de jefes gaúchos subalternos que enfrentaron varias veces a los orientales, con distinta suerte, sobre todo en Santa María (14 de diciembre de 1819), victoria de Artigas y al mes siguiente en Tacuarembó (derrota de Latorre mandando la indiada misionera). El epílogo de estas escaramuzas, que nada tuvo que ver con el asunto principal, derivó en una reyerta de poca monta, casi un mano a mano, entre Artigas y el entrerriano Francisco Ramírez. Habida cuenta de un fracasado plan de contrainvasión a campo brasileño, que Barrán 4 (pág. 16-17) considera un "genial plan estratégico" que, según parece (el dato es de Bartolomé Mitre), Artigas habría perjeñado, lo cierto es que lo que debió ser una heroica guerra por la independencia (el asunto principal) si hubiera salido a buscar a Lecor con una guerra de recursos, propia de un jefe guerrillero –vencer o inmolarse, como observó Bauzá y como el propio Artigas lo había exhortado en 1811- terminó, en 1820, en la misma opaca contienda doméstica por pedestres cuotas de poder, tal como se había venido librando desde el armisticio de Octubre. Otra vez –y será la última- Artigas, volvió a equivocarse en la asignación de las prioridades porque eligió el lugar y el objetivo equivocados: en vez de luchar a muerte contra el Barón de la Laguna, se puso a reñir con un caudillo compatriota.
Perdido el apoyo de las montoneras, su derrota, sin pena ni gloria, quedó sellada en Entre Ríos, salvando su vida al cruzar sigilosamente por Itapúa para, irremisiblemente quebrado, protegerse en el Paraguay del silencioso Francia. Con otras palabras lo dice Bauzá: no supo morir abrazado a la bandera. Mientras tanto, ocupando los espacios vacantes, un extranjero se adueñaba sin problemas de la situación en la Banda Oriental –en adelante la portuguesa Provincia Cisplatina- con un cierto consenso de los paisanos de posición y ante la indiferencia general de las provincias rioplatenses y alguna hipócrita protesta, meramente formal, despachada por la inocua vía diplomática, desde Buenos Aires.
A manera de balance de resultados podría decirse que el caudillo fue el responsable, primero de la desestabilización política y, finalmente, de la disolución nacional. Nada para el orgullo.
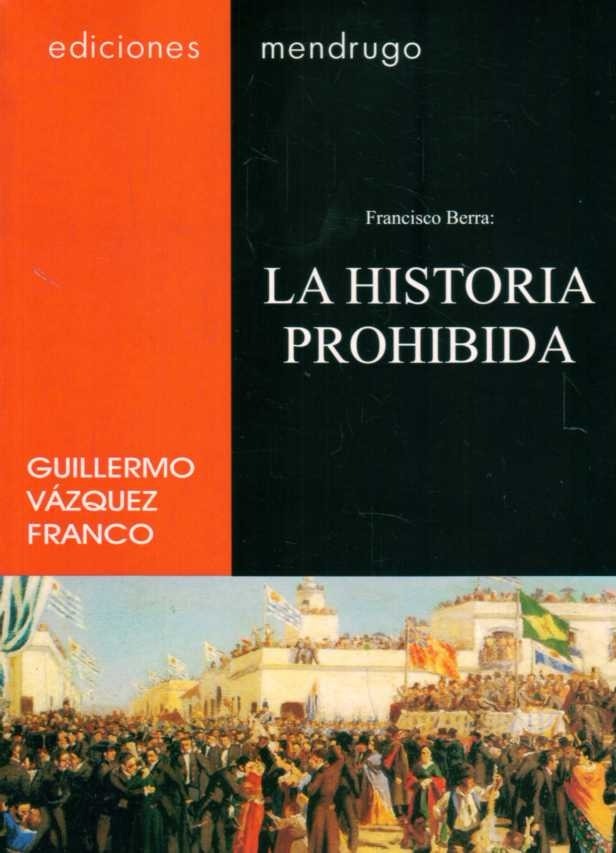 |
| Guillermo Vázquez Franco: Franciso Berra. La historia prohibida (Parte 3) |
Franciso Berra. La historia prohibida
Guillermo Vázquez Franco
Ediciones El Mendrugo, Montevideo, 2001.









Comentarios
Publicar un comentario