José Félix Tezanos: La sociedad, objeto de estudio de la sociología (Cap. 5 de La explicación sociológica: una introducción a la Sociología, 1995)
La sociedad, objeto de estudio de la sociología
José Félix Tezanos
Capítulo 5 de La explicación sociológica: una introducción a la Sociología
 |
| José Félix Tezanos: La sociedad, objeto de estudio de la sociología (Cap. de La explicación sociológica: una introducción a la Sociología) |
La finalidad de la Sociología es el estudio de la sociedad. Pero ¿qué es realmente la sociedad?, ¿cómo puede analizarse la sociedad?, ¿cómo la estudiamos los sociólogos?, ¿por qué no se ha desarrollado hasta nuestro tiempo una perspectiva general de estudio científico de la sociedad?
Índice:
1. ¿Qué es la sociedad?
2. La estructura social
3. Los grupos sociales
4. Las instituciones sociales
5. Las clases sociales
6. Estructura y conciencia de clase. Tendencias de futuro.
7. Los roles sociales
8. Procesos sociales y formas de interacción
1. ¿QUÉ ES LA SOCIEDAD?
Las sociedades actuales son sociedades de masas. Sociedades en las que lo colectivo, las dimensiones sociales, tienen un peso como nunca antes habían tenido en la historia. En las grandes civilizaciones de la Antigüedad se dio también el fenómeno de los grandes núcleos urbanos, Babilonia, Atenas, Roma, Bizancio fueron ciudades que alcanzaron una gran proyección política y cultural. Pero hasta hace muy poco tiempo sólo una minoría de la población vivía en las grandes ciudades y todo tenía una dimensión diferente.
Las sociedades de nuestros días son enormemente complejas y dinámicas. La generación que actualmente tiene setenta u ochenta años vivió durante su juventud en un mundo totalmente distinto, sin viajes en avión, sin televisión, sin antibióticos, sin ordenadores, sin autopistas llenas de automóviles. Si una persona nacida hace setenta años se hubiera limitado durante toda su vida a vivir en el mismo lugar y a sentarse todos los atardeceres a la puerta de su casa, para observar lo que pasaba a su alrededor, en unos minutos podría hacer pasar ante su memoria cambios asombrosos. A lo largo de su vida prácticamente habría vivido en sociedades diferentes sin necesidad de moverse de sitio.
Pero ten qué han cambiado las sociedades? ¿Se puede decir realmente que las sociedades actuales son las mismas sociedades que hace treinta, o cuarenta, o sesenta años? Precisamente para responder a estas preguntas tenemos que estudiar la sociedad. ¿Cómo? En primer lugar, atendiendo a sus problemas y a las partes que la integran, es decir, a su estructura social, y en segundo lugar, atendiendo a los procesos y relaciones sociales.
La sociedad, al igual que los organismos vivientes, tiene una estructura, un conjunto de partes vertebradas, como en un cuerpo o en un esqueleto. Y cada parte de esa estructura cumple un papel o una función útil y necesaria para el conjunto. Algunos sociólogos organicistas llevaron este símil hasta extremos simplistas y, a veces, divertidos, al comparar a los individuos con las células de un organismo, a los grupos sociales con los tejidos celulares, a los cables eléctricos y de telégrafos con el sistema nervioso, a las carreteras y su circulación con las venas y la sangre...
Pero, más allá de estas interpretaciones simplistas, si tuviéramos que hacer una rápida disección de la sociedad que pudiera ser explicado con pocas palabras, podríamos decir que en toda sociedad existen diversos tipos de grupos sociales, distintas clases sociales, diferentes formas o modelo sde comportamiento social y modos estandarizados de interacción, así como un conjunto de Instituciones sociales que cumplen funciones específicas. Entre estas Instituciones están la familia, a través de la que los individuos se relacionan con afecto, tienen hijos y organizan su vida; la escuela, o el sistema de enseñanza, a través del que las personas aprenden sus conocimientos y destrezas; las iglesias, que proporcionan un sistema de creencias; las Instituciones políticas, a través de las que se regula y organiza la vida política; las Instituciones económicas, que proveen los bienes y servicios necesarios para vivir, etc.
Todo esto, en toda su complejidad, es lo que constituye la sociedad. La Sociología se ocupa de estudiar su estructura, sus cambios y sus problemas. Y para ello dispone de un conjunto de técnicas de investigación-encuestas, sondeos de opinión, análisis de casos...- y unas cuantas hipótesis y formulaciones teóricas a partir de las que es posible encuadrar y dar sentido a los estudios realizados.
2. LA ESTRUCTURA SOCIAL
La idea más elemental que subyace en el concepto de estructura es que la realidad no es un caos, que las cosas se disponen ordenadamente. La imagen de una estructura es la de un corte transversal o una disposición espacial en la que se refleja la cristalización de las partes que forman un conjunto. El esqueleto de un ser vivo es la estructura de un sistema óseo. La estructura de un edificio viene dada en la forma en que se disponen las vigas, los pisos, los espacios, etc.
Esta idea de conformación regular y ordenada, es decir estructurada, de la realidad está tan extendida y se encuentra tan asociada al más mínimo sentido común analítico, que se ha llegado a considerar que el concepto de estructura no aporta realmente ningún valor analítico, no siendo otra cosa que una mera referencia a lo obvio.
Sin embargo, lo cierto es que en la tradición del pensamiento occidental el modo de pensar orientado a «ver el orden de las cosas), -«la figura», el «modelo»-fue abandonado prácticamente después de Platón, hasta que la ciencia moderna y las corrientes racionalistas de pensamiento recuperaron la óptica de análisis de la realidad a través de modelos, de formas ordenadas y estructurales. No es extraño, por tanto, que una de las influencias más importantes en la conformación del concepto de estructura en la Sociología provenga, precisamente, de una de las tradiciones de pensamiento -la hegeliana-marxista-en la que ha existido una más nítida imagen estructural de la sociedad.
El concepto de estructura implica básicamente tres elementos: la idea de un conjunto o totalidad, la existencia de unas partes que componen ese conjunto y una disposición ordenada de relaciones o posiciones de las partes en el conjunto. Es decir, el concepto de estructura en su acepción más elemental refleja la imagen de un haz de relaciones espaciales. Sin embargo, cuando hablamos específicamente de estructura social, los contenidos del concepto se hacen mucho más concretos, a la vez que más complejos y, en ocasiones, difíciles de aprehender a simple vista.
En toda sociedad humana, incluso en las más simples y primitivas, puede identificarse una estructura social de cierta complejidad.
Por ello nadie niega la virtualidad del concepto de estructura social, como forma básica de enmarcar y situar a una Sociedad. Como ha subrayado Nadel, «la hipótesis de una sociedad o grupo sin estructura es una contradictio in terminisn.
En la Sociología actual se han formulado diferentes definiciones del concepto de estructura, por lo general vinculadas muy directamente a distintas teorías y enfoques sociológicos: el organicismo, el funcionalismo, la teoría de los roles, etc.
El organicismo, por ejemplo, utilizó el concepto de estructura social de una forma sencilla y básica, entendiendo simplemente que la sociedad era un «organismo social», que podía contemplarse prácticamente de la misma manera que un biólogo analiza un organismo viviente. Como vimos al principio de este capítulo, las «analogías orgánicas» seguidas por esta vía llevaron a veces a formular ejemplos bastante pintorescos.
El funcionalismo, y más específicamente el enfoque estructural funcional, realizó posiblemente uno de los esfuerzos definitorios más elaborados en este campo. Talcott Parsons, por ejemplo, conectó la definición del concepto de estructura social con el concepto de «sistema», entendiendo por tal el modo en que se organizan los procesos persistentes de interacción entre los actores. «Supuesto que un sistema social-nos dirá-es un sistema de procesos de interacción entre actores, la estructura de las relaciones entre los actores, en cuanto que implicados en el proceso interactivo, es esencialmente la estructura del sistema social. El sistema-dirá Parsons-es una trama de tales relacionesn3, añadiendo que «un sistema de acción concreto es una estructura integrada de elementos de la acción en relación con una situación.
En esta óptica el concepto de estructura es definido como «un conjunto de relaciones de unidades pautadas relativamente estables».
Y dado-añadirá Parsons- que la «unidad del sistema social es el actor» y teniendo en cuenta que éste participa en el sistema social desempeñando roles, la estructura social se define, como «un sistema de relaciones pautadas de actores en cuanto a la capacidad de éstos para desempeñar roles los unos respecto a los otros». De esta manera, el concepto de estructura social se imbrica directamente con el concepto de rol social, que analizamos en el epígrafe seis de este capítulo.
Más allá de la aparente complejidad de algunas de estas definiciones, las ideas comúnmente aceptadas que están en la base de la definición del concepto de estructura social son básicamente cuatro.
En primer lugar, la estructura social es entendida como una red o sistema de relaciones sociales regulares y pautadas, que prevalecen a los individuos concretos y los anteceden. Es decir, las estructuras están referidas a uniformidades o esquemas de relaciones, dependencias o ordenaciones que son relativamente estables e invariantes, mientras que las partes que integran la estructura o forman parte de ella son variables y reemplazables. Por ejemplo, en una sociedad determinada existe una estructura de clases específica, formada por diferentes clases sociales a las que pertenecen distintos individuos. Pues bien, algunos individuos, con el paso del tiempo, pueden morir, emigrar a otro país, o enriquecerse y cambiar de clase social. Pero, sin embargo, continúan existiendo las mismas clases sociales y la misma estructura de clases en la que otros individuos mantendrán idénticas o similares posiciones políticas y sociales. En definitiva, la estructura permanece con los mismos perfiles, mientras que los individuos van siendo reemplazados unos por otros.
En segundo lugar, y en relación con lo anterior, en la medida que las formas y contenidos de las estructuras sociales vienen dadas en las sociedades haciendo abstracción de la población concreta y de los individuos particularizados, es evidente que los contenidos de las estructuras sociales son «esquemas de acción pautadas». Es decir, son formas de hacer o de estar que vienen socialmente dadas, que responden a uniformidades «ordenadas socialmente».
En tercer lugar, las estructuras sociales implican distintas formas estandarizadas de relaciones de ordenamiento, de distancias sociales, de jerarquías y dependencias de unos individuos y grupos respecto a otros, según los papeles sociales que desempeñan, según sus características personales, sociales y culturales etc., y de acuerdo a los repartos de funciones sociales establecidos en la sociedad.
En cuarto lugar, la estructura social general de una sociedad está formada por un conjunto de subestructuras, o estructuras específicas, que están interconectadas entre sí de formas muy diversas. Por ejemplo, en una sociedad podemos diferenciar la estructura de clases, la estructura de poder, la estructura económica, la estructura de población, la estructura ocupacional, etc.
En definitiva, podríamos concluir, señalando con Ossowski, que en sentido metafórico la estructura es un sistema de distancias y jerarquías sociales interpretadas figuradamente, así como de relaciones interhumanas de uno u otro tipo, tanto en sus formas organizadas como no organizada.
Como hemos indicado, la estructura social hace referencia a los elementos más permanentes e invariantes de lo social. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las estructuras sociales concretas también están sometidas a procesos de cambio histórico. La hipótesis de una estructura rígida y completamente cristalizada prácticamente no se da en ningún ámbito de la realidad, y menos en realidades que presentan tantos elementos dinámicos como las sociedades humanas. Las estructuras de clases en las sociedades desarrolladas de nuestros días, por ejemplo, son diferentes a las de las sociedades pre-industriales, o a las que caracterizaron las primeras etapas de la sociedad industrial, de la misma manera que también son distintas las estructuras de la población según las sociedades van evolucionando y según van cambiando las formas de hábitat, los modelos familiares, las costumbres sociales, etc.
No es extraño, por tanto, que actualmente prácticamente nadie niegue el carácter dinámico de las estructuras sociales, de la misma manera que nadie pone en cuestión la disposición estructural de las realidades sociales. Ni la realidad social es un proceso fluido y sin orden -desestructurado- ni las sociedades concretas se ven exentas de unos cambios más o menos intensos. Por ello el concepto de estructura tiene su correlato directo en el concepto de cambio social, o como algunos teóricos sociales prefieren decir, la estática social y la dinámica social, o la estructura y el proceso, deben ser vistos en su íntima interdependencia. Ya se ponga el acento en una u otra faceta, en el fondo nos encontramos ante bipolaridades conceptuales inseparables, referidas a sociedades con estructuras sociales en permanente devenir.
El concepto de estructura social es, desde esta perspectiva dinámica, el marco en que debemos situar el estudio concreto de los diferentes aspectos y formas de relación e interacción que constituyen la sociedad.
3. LOS GRUPOS SOCIALES
El grupo social es la realidad más inmediata y central para la Sociología. La dimensión social del hombre se proyecta desde su infancia y a lo largo de su vida en el ámbito de un conjunto de grupos de muy diferente índole, desde la familia, el grupo de compañeros de clase, la pandilla de amigos, el grupo de vecinos, el grupo de compañeros de trabajo, etc.
Si uno se detiene a observar con detalle toda la trama social, lo primero que se encuentra es que la sociedad está formada por una tupida red de grupos sociales, en los que los individuos se encuentran implicados en diferente grado. Los grupos sociales son las células o unidades básicas de la sociedad. En un sentido muy general podría decirse incluso que el «hombrees un ser grupal», en tanto en cuanto el individuo, como ser social, lo es siempre en el ámbito de un haz de relaciones concretas, y estas se producen en la esfera de grupos, desde los más elementales e informales hasta los más complejos y formalizados.
Sin embargo, el carácter básico de los grupos sociales y el hecho de que éstos sean la realidad sociológica más familiar e inmediata, no dio lugar a que los grupos fueran objeto de una atención prioritaria durante las primeras etapas de la historia de la Sociología. El estudio de los grupos sociales no se abordó hasta el siglo xx, y el «descubrimiento», o redescubrimiento, de su importancia no se produjo prácticamente hasta los años posteriores a la II Guerra Mundial.
En general, los padres fundadores de la Sociología, como ya hemos visto, estaban fundamentalmente preocupados por los grandes problemas y los procesos sociales globales. Lo que centraba su atención en mayor grado eran las visiones macroscópicas de la sociedad, de forma que en los orígenes de la Sociología los términos de la relación fundamental a la que se prestaba atención estaban formados básicamente por la dicotomía Individuo-Sociedad. Las dimensiones analíticas más atentas a lo individual se creía que eran más propias de otras disciplinas como la Psicología, mientras que el cometido de la Sociología se entendía que era ocuparse de la sociedad globalmente considerada.
Los primeros enfoques sociológicos, con muy pocas excepciones, Iban, asl, del individuo a la sociedad, generalmente sin mayor solución de continuidad, perdiendo las perspectivas de las tramas sociales grupales. Lo curioso, sin embargo, es que esta óptica analítica se produjo en un contexto de alta sensibilización por la quiebra de las formas de integración social básicas, como consecuencia de los cambios que trajo la revolución industrial, y que tan poderosamente estimularon el surgimiento de la Sociología, como ya hemos señalado.
La primera formulación seria sobre la importancia de los grupos sociales la planteó Charles H. Cooley (1864-1929)) con su énfasis en los llamados grupos primarios. Sin embargo su verdadero «redescubrimiento)) por la Sociología y la Psicología industrial tuvo lugar a partir de las investigaciones de Elton Mayo en la década de los años treinta, con ulteriores desarrollos en las décadas posteriores a la 11 Guerra Mundial, hasta llegar al auge por esta temática que se conoció durante las últimas décadas.
Pero ¿qué es un grupo social?, ¿cómo podemos definirlo?, ¿cuántos tipos de grupos sociales podemos diferenciar?, ¿qué funciones sociales cumplen los grupos? Antes de entrar en estas definiciones conceptuales es necesario empezar por hacer algunas precisiones.
En primer lugar hay que tener en cuenta que todos los seres humanos forman parte de diferentes grupos de muy distinta naturaleza, características y extensión, de forma que en toda Sociedad el número de grupos es superior al de individuos.
En segundo lugar hay que tener en cuenta que los grupos sociales son realidades diferentes a las «categorías sociales» y a los «agregados estadísticos», no debiendo confundirse con ellos. Las «categorías sociales» tienen un sentido meramente clasificatorio: hacen referencia a personas que tienen las mismas características, realizan los mismos roles sociales, etc.; por ejemplo, los hombres o las mujeres, un grupo profesional concreto, como los abogados, un sector social, como los jóvenes, etc. Por su parte, un «agregado estadístico es un conjunto de personas que pueden ser clasificadas estadísticamente de acuerdo a algún atributo, característica o elemento lógico de ordenamiento, por ejemplo, por tener alguna afición, por ser lectores de algún periódico, etc. En algunos casos las «categorías» y «los agregados sociales» pueden proporcionar ciertas bases o características comunes a partir de las que acaban por surgir grupos, pero en sí mismos no son grupos.
Por lo tanto, cuando hablamos de grupos sociales, no nos estamos refiriendo a meras clasificaciones estadísticas, que sólo tienen una proyección formal en las hojas de cálculo, o en las series de las tablas de datos, sino a unidades sociales con unos contornos determinados y unas características bien precisas. El elemento definitorio fundamental de los grupos sociales es que están formados por personas que tienen algún tipo de relaciones sociales entre sí. Los grupos se caracterizan también porque tienen una cierta estabilidad y los que pertenecen a ellos se identifican como tales, y pueden ser identificados desde fuera como un grupo. Por ejemplo, las personas que van en un momento determinado en un autobús público, no son un grupo. Sin embargo, unos amigos, o una peña o asociación que hace una excursión en un autobús sí constituyen un grupo social.
De acuerdo con Homans, para que un grupo social exista como tal, se necesita: - «motivos(sentimientos) por parte de sus miembros», - «tareas(actividades)para que éstos las cumplan», - «y alguna comunicación (interacción) entre ellos.
Así pues, cuando en un conjunto de personas se da con cierta continuidad alguna forma de interacción y comunicación mutua, cuando existe un sentimiento de pertenencia y ciertos intereses, valores o propósitos y acciones comunes, podemos decir que, entonces, existe una entidad social específica a la que calificamos como grupo y que tiene, entre otras, la virtualidad de influir u orientar recíprocamente las conductas y las opiniones de quienes pertenecen a él.
Los grupos sociales pueden ser clasificados de acuerdo a un gran número de criterios. Según su grado de inclusión, se puede hablar de grupos o subgrupos (si forman parte de otro conjunto mayor).
Según su carácter, se puede hablar de grupos abiertos, a los que puede pertenecer prácticamente cualquiera y de grupos cerrados, como la familia a la que se pertenece por nacimiento, o a la que se accede por medio de los procedimientos formalizados del matrimonio.
Según su estructura, los grupos pueden ser informales o formalizados, según existan o no algunas reglamentaciones o formalismos.
También se pueden clasificar los grupos por su tamaño, por su carácter obligatorio o voluntario, por su duración, por su carácter territorial o personal, por surgir a partir de alguna circunstancia natural o artificial, etc.
Sin embargo, la clasificación que tiene un mayor alcance científico y que connota unas dimensiones sociológicas más importantes es la distinción entre grupos primarios y grupos secundarios.
Los grupos primarios se definen básicamente por cuatro rasgos:
- El tamaño: tiene que ser lo suficientemente pequeño como para que sean posibles las relaciones «cara a cara» entre sus miembros.
- El tipo de relaciones: han de ser personales y caracterizadas por cierto grado de proximidad, intimidad y conocimiento mutuo.
-El sentido de conciencia grupal: que supone un grado de identificación mutua suficiente como para que las personas desarrollen un sentimiento de pertenencia grupal que les permita hablar y verse a sí mismas en términos de «nosotros».
- La importancia para sus miembros: no sólo en cuanto que el grupo permite alcanzar ciertos fines u objetivos específicos (fin instrumental), sino también porque el grupo proporciona a los que pertenecen a él un conjunto de gratificaciones personales, psicológicas y emocionales (amistad, apoyo recíproco, sentimientos de pertenencia, creencias y valores compartidos, etcétera).
El tamaño reducido y la buena comunicación son, posiblemente, los dos rasgos fundamentales que permiten definir a un grupo como primario. A veces, incluso, se ha intentado acotar el número máximo de miembros que debe tener un grupo para poder ser considerado como primario, dándose cifras de referencia que generalmente se sitúan en torno a las 10, 12 o 15 personas, según los casos y los autores. Sin embargo, en términos más sencillos y menos formalistas, se puede definir el grupo primario, diciendo que es «una cierta cantidad de personas que se comunican a menudo entre sí, durante cierto tiempo, y que son lo suficientemente pocas para que cada una de ellas pueda comunicarse con todas las demás, no en forma indirecta, a través de otras personas, sino cara a cara.
A partir de lo dicho puede entenderse que el grupo primario sea considerado como la más universal forma de asociación existente, hasta el punto que casi «no existe área alguna de comportamiento humano en cuyo seno no pueda hallarse el grupo primario. Los grupos primarios están presentes en todos los ámbitos de la sociedad, dando vida, sentido y contextura concreta a eso que llamamos lo social. En un grupo primario -la familia-, los bebes son socializados en la cultura, aprenden el lenguaje, las normas básicas del comportamiento, etc.; en grupos primarios -los compañeros de juegos y los grupos de la escuela-, los niños aprenden a relacionarse en grupo, madurando su personalidad; en grupos primarios-de amigos, de compañeros, de trabajo, de afinidades-se desarrolla la vida social en el trabajo, en la vecindad y en el ocio. En los grupos primarios las personas realizan la mayor parte de sus tareas y obtienen la mayor parte de sus gratificaciones y satisfacciones. Por ello no es exagerado afirmar que en los grupos primarios está el magma profundo de lo social.
El interés creciente por los grupos primarios durante las últimas décadas ha dado lugar a una gran cantidad de investigaciones empíricas que permiten conocer mejor cómo operan y qué efectos e influencias ejercen. Las investigaciones no se han ceñido exclusivamente a los grupos en que se integran un mayor número de personas y que, desde Cooley, son considerados como los más importantes y básicos -la familia, el vecindario y el pueblo-, sino que también se han ocupado de los grupos primarios en el lugar del trabajo, los grupos de amigos, las pandillas juveniles, los grupos de afinidad socio-cultural, etc.
LOS grupos primarios cumplen importantes funciones sociales, aparte de las que les son más propias y directas, desarrollando un conjunto de creencias, prácticas sociales, jergas específicas, sobreentendidos, costumbres y tradiciones comunes que tienden a reforzar la cohesión y la solidaridad interna en el grupo. La mayor parte de las investigaciones han demostrado que los grupos primarios son elementos fundamentales de socialización y de interiorización y refuerzo de los patrones culturales, a la vez que constituyen un ámbito privilegiado para el desenvolvimiento las motivaciones personales y para la orientación de la conducta. Desde las investigaciones de Elton Mayo, se sabe, por ejemplo, que el ambiente existente en el grupo es uno de los factores más importantes de motivación en el trabajo, y que las distribuciones de las «recompensas» y los castigos en los grupos influyen poderosamente en la orientación del comportamiento de los individuos.
En definitiva, podemos decir que la relevancia de los grupos primarios para la Sociología estriba en un triple orden de razones. En primer lugar, los grupos primarios cumplen funciones sociales fundamentales (en la socialización de los individuos, en su control social, en el estímulo para la eficacia y la emulación en el trabajo y en otras tareas sociales, etc.). En segundo lugar, los grupos primarios tienen una importancia estratégica central en el proceso de investigación sociológica, no sólo por razones cuantitativas, ya que la mayor parte de la acción social se produce en estos grupos, sino por otras razones metodológicas y de fondo. Así, los grupos primarios tienen la ventaja de que son entidades bastante manejables y abarcables en las que la investigación sociológica resulta más factible que en otros ámbitos más grandes y difusos. A su vez, los grupos primarios constituyen verdaderos micro-cosmos sociales que reflejan y contienen a escala reducida muchos de los rasgos y características de las sociedades globales, pudiendo proporcionarnos informaciones sociológicas muy ricas y variadas. Algunos sociólogos consideran a los grupos primarios como uno de los campos más prioritarios de investigación social en el que .convergen las presiones sociales y las que provienen de los individuos. El grupo primario es, pues-se dirá-, un contexto conveniente para observar y experimentar el luego recíproco de esas presiones.
Finalmente, en tercer lugar, el tipo de acción social aún tiene lugar en los grupos primarios es considerado por muchos analistas como una especie de paradigma de la buena práctica de lo social.
Es decir, los grupos primarios son vistos como el mejor marco de religamiento social, de comunicación humana y de práctica de la solidaridad, que hace posible un mayor equilibrio psico-social y afectivo de las personas y que permite un ajuste y una integración social general más satisfactoria. En los grupos primarios, los individuos pueden desarrollar prácticas sociales, orientar conductas y trabar relaciones gratificantes y eficazmente productivas con sus semejantes. Esta clase de relaciones permite compensar muchos de los sinsabores, frustraciones, disfunciones e incomunicaciones propias de las grandes organizaciones sociales, aliviando un sinfín de tensiones y facilitando la resolución de muchos problemas generados por su dinámica social.
No es extraño, por tanto, que frente a los problemas del aislamiento, la incomunicación y la alienación, propios de las sociedades de nuestros días, dominadas por el gigantismo, el anonimato, la impersonalidad la formalización burocrática y los desajustes sociales", un buen número de analistas reclame para los grupos primarios su condición de «dimensión óptima» de lo social, de medida adecuada para el normal desenvolvimiento de ciertas actitudes humanas y para la satisfacción de importantes necesidades de la persona en todo lo que se refiere a comunicación, afectividad, pertenencia grupal, etc.
Desde una óptica más vinculada a la preocupación por la disolución y quiebra de los vínculos sociales básicos (Durkheim, Marx, Tonnies, etc.), Homans ha llamado la atención sobre la forma en que el proceso de decadencia histórica de las civilizaciones se encuentra también ligado al fracaso en organizar las formas de la sociedad-básica a gran escala. «En el nivel de la tribu o grupo -dirá Homans-, la sociedad siempre logró unirse. Por lo tanto inferimos que una civilización, para poder a su vez mantenerse, debe preservar por lo menos algunas de las características del grupo, aun cuando ello ocurra a una escala mucho más extensa. Las civilizaciones se han malogrado-afirmará-al no lograr resolver este problema»12.Sin embargo, las grandes civilizaciones requieren organizaciones cada vez más amplias y criterios de centralización que producen resultados contrarios a los de los grupos primarios, lo que da lugar a fenómenos de incomunicación, falta de control, poca integración, poca cohesión, insatisfacción, etc. «En el nivel del grupo pequeño, la sociedad siempre ha podido unirse.
Deducimos, por consiguiente-concluirá Homans-, que si la civilización ha de durar, debe mantenerse, en la relación entre los grupos que componen la sociedad y la dirección central de ésta, algunos de los rasgos propios del grupo pequeño.
De esta manera, para algunos analistas, los rasgos característicos de los grupos primarios trascienden el plano del mero análisis, para alcanzar la categoría de criterios superiores de plasmación de lo social.
El contraste entre las características de los grupos primarios y las exigencias de las grandes organizaciones nos conduce directamente a considerar el otro tipo de grupo social en nuestra clasificación inicial: el grupo secundario. El grupo secundario es el modelo que se corresponde a las organizaciones a gran escala, en las que las relaciones sociales están formalizadas y reguladas en diferentes grados y formas. Las características que definen los grupos secundarios son prácticamente las contrarias de los grupos primarios, ya que cada uno de estos conceptos está en función del otro.
En los grupos secundarios las relaciones son impersonales, los vínculos generalmente son contractuales, la cooperación se produce de forma indirecta, existe un alto grado de división y diferenciación de tareas y roles sociales, predominan los procedimientos formalizados y racionalizados propios de la burocracia, etc.14 Los principales grupos secundarios son las organizaciones formales (asociaciones de todo tipo, Administraciones Públicas, grandes empresas, etc.),las clases socialesylas entidades sociales macroscópicas (Municipios, Estados, etc.).
En la realidad concreta, como es lógico, se produce un entramado complejo de relaciones propias de los grupos primarios y de los grupos secundarios, pudiendo identificarse en la mayor parte de las grandes organizaciones un sinfín de grupos primarios, cuyas formas de interacción se superponen y entremezclan con las relaciones formalizadas e impersonales propias de los grupos secundarios. Por ello hay quienes consideran que las relaciones primarias y secundarias forman parte de un continuurn y que, a medida que las organizaciones se van ampliando, los nexos básicos de tipo primario van evolucionando hacia relaciones de tipo secundario. De esta manera, el propio desarrollo y complejización de las organizaciones da lugar al surgimiento de barreras para el mantenimiento de las relaciones directas, personalizadas, de confianza, etc. «Así-dirá Greer- a medida que un grupo dado se hace más grande, a medida que se dispersa en el espacio, ocupa sólo una pequeña parte del interés y el tiempo del individuo y alcanza heterogeneidad interna, volviéndose por naturaleza más secundario».
A veces, incluso, se ha sugerido que la distinción entre grupos primarios y secundarios tiene un cierto carácter ficticio, ya que lo que tiene verdadera entidad es el concepto de grupo primario, y el tipo de relaciones que le es propio, definiéndose el grupo secundario solo a su sensu contvavio, como el que no es primario. «El grupo secundario -dirá Sprott- es, en un sentido, una pura ficción. La realidad se encuentra en la interacción cara a cara y en la comunicación a distancia)). ((La unidad de estos grupos «secundarios» o relacionados indirectamente» se consigue por medios simbólicos: una nación es una nación porque los individuos lo creen así. Una ciudad es una aglomeración de casas con un límite visible de un modo bastante obvio, pero su unidad como grupo secundario descansa en el hecho de que sus ciudadanos creen que pertenecen a Manchester, Birmingham o Londres... Los grupos secundarios -apostillará Sprott- obtienen una mayor unidad debido al lenguaje: mediante lo que podemos llamar la «reacción en cadena» de la interacción social a través del grupo y mediante la unidad administrativa»l6.
A pesar de estas matizaciones, la diferenciación entre grupos primarios y secundarios es una distinción conceptual de indudable interés y alcance sociológico, que nos permite tipificar formas de relaciones sociales de un hondo significado y que nos sirve para orientar la atención investigadora hacia dos ámbitos concretos de gran importancia: los diferentes tipos de grupos primarios a que aquí nos hemos referido, y también las grandes organizaciones formales. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que más allá del carácter y el valor de unos y otros tipos de relaciones sociales, las organizaciones formales y burocráticas son una de las realidades caracterizadoras de las sociedades de nuestro tiempo, a las que la Sociología debe prestar la atención que se merecen, tanto en cuanto formas específicas de relación social, como en su condición de modelo o tipo legal, o burocrático de dominación, en el sentido en que se ha venido estudiando desde Max Weber.
4. LAS INSTITUCIONES SOCIALES
Como ya vimos en el capítulo cuarto, Durkheim definió las instituciones como los conglomerados de creencias y las maneras de obrar instituidas por la Sociedad, que preexisten a los individuos concretos formando parte de la supremacía de la propia Sociedad.
Desde un punto de vista muy general podemos decir que lo que caracteriza a las instituciones sociales es que cumplen funciones necesarias para la propia existencia de la sociedad como tal. Por ello, algunos sociólogos han hablado de un conjunto de pre-requisitos funcionales universales, que resultan imprescindibles para que todo sistema social tenga «un orden persistente)) o ((desarrolle un proceso ordenado». Es lo que podíamos considerar, en términos más sencillos, como todo aquello que una sociedad tiene que tener para poder continuar funcionando normalmente.
El debate sobre los pre-requisitos funcionales de la sociedad a veces se ha movido en el terreno de las meras obviedades, al señalar, por ejemplo, que toda sociedad debe tener un lenguaje que permita la comunicación, o unos valores y creencias compartidas. Otras veces la discusión se ha orientado a dilucidar la pertinencia de clasificaciones e inventarios sumamente prolijos y detallados que consideran simultáneamente un gran número de variables y formas de interacción social.
Sin embargo, incluso analistas tan dados a la complejización, como Parsons, coinciden en señalar que los elementos fundamentales de la sociedad -lo que podía clasificarse como «sociedad mínima»-se centran en cuatro componentes: - Unos sistemas de reproducción y socialización básica de los individuos.
- Unas estructuras económicas, adquisitivas, instrumentales y de división del trabajo.
- Un sistema de poder, de articulación territorial y de utilización legítima de la fuerza.
- Un sistema de creencias, de religión o de integración de valores.
Para realizar cada una de estas funciones básicas las sociedades se han dotado de un conjunto de instituciones sociales específicas, a través de las cuales regulan los comportamientos de los individuos y 108 orientan al cumplimiento de fines determinados. La necesidad de reproducción y socialización básica se cumple a través de la institución de la familia, cuyas formas y patrones de actuación están regulados socialmente. A su vez, en las sociedades evolucionadas, las familias cuentan con la colaboración de otras instituciones socializadoras-sistema educativo- que permiten una más plena inserción social de los individuos y que transmiten los componentes culturales más complejos y sofisticados a través de procesos educativos cada vez más largos y generalizados. De igual manera, las instituciones educativas coadyuvan al buen funcionamiento de las instituciones económicas formando trabajadores cada vez más cualificados, que contribuyen a proveer a la sociedad de todos los bienes y servicios necesarios para su funcionamiento. Las instituciones políticas, por su parte, regulan y ordenan el ejercicio del poder, estableciendo diversas formas de autoridad y diversos procedimientos de participación, implicación, subordinación, prestación de contribuciones y organización de formas de convivencia regladas, cuya violación puede dar lugar a una sanción por parte de aquellos en quien la sociedad delega el derecho al uso legítimo de la fuerza. Finalmente las sociedades articulan sus sistemas de creencias a través de distintas instituciones ideológicas y expresivas, entre las que las Iglesias y las religiones han tenido hasta la fecha un papel prevalente.
A su vez, a partir de estas instituciones básicas surgen otras instituciones y formas de articulación social que completan el mapa de la estructura social. Especial significado tienen, en este sentido, las clases sociales-a las que luego nos referiremos-y que son un resultante de la forma en que se organizan las instituciones económicas y de la forma en que operan las instituciones políticas, en las que a su vez influyen las propias clases sociales a través de su acción política en unos complejos procesos de interacción, en los que también se hacen notar el peso de las instituciones ideológicas y expresivas.
Lo que ocurre con las clases sociales nos sirve como ejemplo para entender que las instituciones sociales no son compartimentos estancos, sino piezas de un entramado social complejo, que en las sociedades de nuestro tiempo presenta un sinfín de interrelaciones e interdependencias. Por ello cuando hablamos de instituciones sociales estamos hablando de la estructura social, como tal, a través del prisma concreto del cumplimiento de unas funciones sociales específicas. Como puede entenderse, en este epígrafe no es posible referirnos a toda la complejidad social abarcada con estos conceptos en sus múltiples formas y manifestaciones, ya que tal intento supondría un análisis de la sociedad toda, que requeriría algo más que un libro completo. Por lo tanto, aquí vamos a limitarnos a referirnos a la institución social básica y fundamental -la familia- y a las principales formas de articulación social del poder y la autoridad, para tratar a continuación de forma más específica el tema de las clases sociales. Los procesos de socialización y la dimensión de la cultura como sistema de creencias, a su vez, son objeto de atención en el capítulo seis de este libro.
La familia, como hemos dicho, es la institución social básica y uno de los grupos primarios fundamentales. La familia cumple un gran número de funciones sociales insustituibles, que van desde la procreación y la primera socialización de los hijos, hasta la proporción de afecto y apoyo social, sin olvidar sus funciones económicas, como unidad básica de consumo-el hogar-y en algunos casos de producción. Por eso la familia ha podido ser considerada como una institución social universal, ya que en todas las sociedades conocidas hasta la fecha se ha encontrado alguna forma de institución social y de parentesco, a través de la que los individuos se ubican y se incorporan a la sociedad, «como hijo de...»,o miembro de la ((familia de...».
El hecho de que la familia sea una institución universal no significa que tenga las mismas formas y características en todos los sitios, ni que no haya experimentado importantes procesos de transformación a lo largo del tiempo. En realidad, en las sociedades de nuestro tiempo las funciones sociales de la familia están cambiando de manera muy importante y muchas de las tareas tradicionales efectuadas en el ámbito de la familia están pasando a ser realizadas -o compartidas- cada vez en mayor grado por otras instancias sociales, como las guarderías, las escuelas, las residencias de ancianos, etc. Al mismo tiempo, la creciente importancia de los ((grupos de pares», es decir, las personas de la misma edad (amigos, compañeros de estudios, etc.), está dando lugar a cambios muy relevantes en el proceso socializador, y en la influencia sobre los valores y las creencias, suscitando en ocasiones una competencia de afectos y lealtades que se traducen en distintos tipos de conflictos generacionales.
Si a todo esto añadimos el crecimiento significativo de los hogares de una sola persona y las nuevas posibilidades y experiencias de fecundación in vitro, podremos entender hasta qué punto las concepciones actuales, y hasta las mismas funciones tradicionales de la familia, pueden verse alteradas en el curso de la dinámica social. No deja de ser significativo, en este sentido, que un autor como Aldous Huxley, en su novela visionaria Un mundo feliz, planteara hace ya algún tiempo la hipótesis de una sociedad del futuro en la que se ha prescindido de la institución social de la familia y en la que los niños son procreados en probetas.
Ateniéndonos a las realidades concretas hasta ahora conocidas, hay que empezar por destacar la diversidad de manifestaciones en las que se han plasmado las instituciones familiares, a lo largo de la evolución social. Los datos históricos y los estudios antropológicos revelan que las formas de familia varían según su ámbito (familias extensas, nucleares y compuestas),según las formas de relación conyugal (monogámicas, poligámicas, poliándricas, grupales, etc.), según los criterios de filiación (patrilineal o matrilineal),de acuerdo al sistema de autoridad (patriarcal o matriarcal), según el lugar de residencia, de acuerdo a los límites de elección de cónyuges, según la solidez de los lazos matrimoniales, de acuerdo a las reglas y a la flexibilidad de las conductas conyugales, etc.
A partir de tal variedad de manifestaciones, puede decirse que los elementos comunes e imprescindibles para que podamos hablar de una familia como tal son básicamente cuatro: en primer lugar, la existencia de una relación conyugal regulada de acuerdo a ciertos patrones, normas o costumbres; en segundo lugar, un sistema de filiación de acuerdo al cual los hijos son considerados parte de la familia, recibiendo como tales nombres, derechos, atributos y una «localización» social determinada; en tercer lugar, un hogar o habitación común, que en algunos casos puede estar compartida con otras familias u otros parientes próximos (familias extensas);y en cuarto lugar, un patrimonio o conjunto de bienes y recursos comunes que permiten subsistir a la familia y atender al cuidado y crianza de los hijos, sobre todo durante los primeros años de su vida.
Si consideramos estos rasgos básicos como el núcleo mínimo a partir del que podemos definir una relación como familiar, podemos preguntarnos: ¿desde cuándo existe la institución familiar?, ¿cómo surgió y evolucionó?, ¿existieron históricamente otras formas de emparejamiento anteriores a partir de las que se desarrolló la institución familiar? Los orígenes de la familia se han situado en un dilatado período de tiempo que oscila entre los dos millones y los cien mil años, habiéndose llegado a plantear, incluso, «si alguna forma embrionaria de familia apareció antes que el lenguaje»20.Generalmente los estudiosos del tema consideran que la familia, tal como la hemos llegado a conocer, ha sido el resultado de una larga evolución social, a partir, según creen algunos, de un «primitivo comunismo sexual».
Esta opinión fue sostenida ya por Lucrecio, en el siglo I antes de Cristo, en su obra De Rerum Natura, donde mantuvo la tesis de una promiscuidad originaria, siendo desarrollada en nuestra época, sobre todo, por Morgan y por Engels. Estos autores reclamaron el carácter social e histórico de la familia, sosteniendo que sus formas cambiantes se explican por los propios procesos de transformación en los sistemas sociales. Engels, en concreto, veía en la evolución de la familia la dinámica ascendente y progresiva del proceso histórico que daba lugar a que las formas familiares desfasadas económicamente, como la familia patriarcal, fueran sustituidas por nuevos modelos de relaciones familiares mejor adaptados a las nuevas circunstancias económicas.
Aunque cs difícil poder profundizar en el conocimiento exacto sobre la manera en que ha evolucionado la familia, lo cierto es que la propia dinámica evolutiva de las sociedades ha ido ligada al afianzamiento de formas de relación monogámicas, posiblemente asociadas a las necesidades más dilatadas de cuidado y mantenimiento la prole en seres un proceso tan prolongado de maduración psicomotora de los humanos. De hecho, se han encontrado enterramientos del paleolítico de parejas en las mismas tumbas, que sugieren la existencia de relaciones monogámicas estables desde períodos bastante anteriores al desarrollo de las más antiguas civilizaciones conocidas.
Junto a la aparición de las formas de relación familiar monogámicas, una de las cuestiones que ha dado lugar a un debate sociológico y antropológico más vivo es la relacionada con la manera en que evolucionaron en la prehistoria los modelos familiares (patriarcales y matriarcales). En este sentido, es de destacar que algunos antropólogos sostienen que durante un período bastante dilatado de tiempo, que va desde finales del Paleolítico y principios del Neolítico hasta la segunda revolución económica del Neolítico (años 6000 a 3000 antes de Cristo), se produjo un predominio de formas de filiación matrilineal que hicieron de la mujer el eje central de la institución familiar.
Un hito importante en el proceso de evolución de la familia fue el surgimiento del modelo de familia patriarcal, cuyos orígenes hay que situar en el desarrollo de las propias civilizaciones agrarias de la Antigüedad. La familia patriarcal concentraba un gran número defunciones sociales y era prácticamente autosuficiente, configurando una especie de microsociedad, con un sistema económico y de trabajo, un sistema de poder y autoridad y una red de relaciones sociales básicas, sobre las que descansó todo el entramado de relaciones sociales durante un período de tiempo bastante dilatado. Sin embargo, la dinámica de las transformaciones sociales y económicas, fueron socavando las bases económicas, sociales y laborales de la familia patriarcal, hasta que se acabó imponiendo en las modernas sociedades industriales de nuestro tiempo un nuevo modelo de familia nuclear, compuesta por los cónyuges y un número cada vez más reducido de hijos.
La familia, en este nuevo contexto, ha perdido sus viejas funciones económicas, como unidad de producción, al tiempo que muchas de sus funciones asistenciales, de cuidado y educación de los hijos, de atención a los mayores, de protección y solidaridad, han ido pasando a ser desempeñadas cada vez en mayor grado por la Sociedad, sobre todo a medida que se han ido desarrollando las prestaciones sociales propias del Estado de Bienestar. La dinámica social está dando lugar, de esta manera, no tanto a una crisis o cuestionamiento de la familia, como sostienen algunos23, sino a un cambio en sus formas y a una tendencia de progresiva reducción de sus funciones. Lo que está dando lugar a que cada vez adquieran una mayor importancia los aspectos más directamente relaciónales. En un mundo en el que cada vez priman más las relaciones impersonales y el aislamiento, la familia se ha convertido, así, en uno de los ámbitos sociales que puede proporcionar en mayor grado comprensión, afecto, apoyo mutuo y relaciones personales gratificadoras.
La incorporación creciente de la mujer al trabajo y la difusión de mentalidades igualitarias está dando lugar a un nuevo modelo de familia más igualitaria y más abierta socialmente a un contexto de relaciones diversificadas en el trabajo, en el ocio, en el vecindario, etc. Esta nueva «familia de compañeros» ha reemplazado el viejo modelo de autoridad masculina y ha establecido un nuevo marco de estabilidad conyugal, basado no en las prohibiciones, ni en la presión social contra la ruptura matrimonial, sino en la libre voluntad de las partes, a partir de una creciente independencia económica y laboral de los dos cónyuges.
Posiblemente el nuevo clima de libertad y solidaridad desarrollado de esta manera podrá permitir que la familia cumpla una importante función de ajuste y de apoyo solidario a los hijos en la transición hacia la sociedad tecnológica avanzada que estamos viviendo en nuestros días y que está dando lugar a graves problemas de inserción laboral de las nuevas generaciones. De esta manera, la dinámica socio-económica conducirá, verosímilmente, a nuevas readaptaciones en las funciones de la familia a partir de los nuevos contextos sociales.
Desde la perspectiva del primer lustro del siglo XXI, se puede constatar que las nuevas condiciones de trabajo que afectan a un buen número de jóvenes (con más paro, más precarización laboral y más riesgos de exclusión social) están haciendo notar su influencia en las prácticas de emparejamiento y nupcialidad. Las tendencias observadas apuntan a que cada vez se casan menos jóvenes, los que lo hacen cada vez contraen matrimonio a edades más tardías y tienen menos hijos o ninguno. Por ello, no es exagerado decir que, de no cambiar las tendencias socio-económicas y laborales, la concurrencia de varios factores de cambio científico y cultural podrá conducir a cambios notables en las concepciones y configuraciones tradicionales de las familias.
Junto a la familia, como antes decíamos, uno de los ámbitos fundamentales de plasmación social institucional es el que tiene que ver con las relaciones de poder y autoridad.
Las relaciones de poder y autoridad constituyen también una de las constantes culturales que nos encontramos en cualquier tipo de sociedad. Como ha subrayado Nisbet: «Cualquier orden social es un entramado de autoridades. En la sociedad contemporánea dichas autoridades se extienden desde la suave y providente de una madre sobre su hijo, hasta la absoluta, incondicional e imprescindible del Estado nacional. En cualquier agregado social continuo existe algún sistema o tipo de autoridad. En el momento que dos o más personas se encuentran en una relación que implica, cualquiera que sea el grado de formalidad o informalidad, la distribución de responsabilidades, deberes, necesidades, privilegios y recompensas, está presente algún tipo de autoridad».
La existencia de relaciones de poder y autoridad en la sociedad es el resultado de dos exigencias concretas: en primer lugar, de los imperativos derivados del proceso de socialización y conformación cultural de los individuos, que tienen que atenerse para formar parte de la sociedad a sus normas, costumbres y patrones de comportamiento; en segundo lugar, las relaciones de poder y autoridad responden a las necesidades de organización, coordinación y articulación social de todas las sociedades con una cierta complejidad que trascienda el núcleo familiar.
La experiencia demuestra que en todo grupo social en el que se mantengan relaciones de interacción durante un cierto tiempo, acaban surgiendo relaciones de dependencia, de subordinación y de dirección que influyen tanto en la orientación de los comportamientos colectivos del grupo, como en la eventual distribución de tareas y, sobre todo, de bienes y recompensas limitadas.
Las relaciones entre seres vivos en la naturaleza nos proporcionan múltiples ejemplos sobre las formas en que se producen estas relaciones de ordenación y subordinación, desde las manifestaciones más momentáneas y coyunturales en los animales menos gregarios, hasta las jerarquías rígidas de los hormigueros, los termiteros y los enjambres, pasando por las formas bastante estables de «jefatura» en los grupos de primates.
La evolución de las sociedades humanas ha ido acompañada de unos complejos procesos de articulación de las relaciones de poder y autoridad, desde las antiguas jefaturas tribales, hasta las formas de poder en las monarquías e imperios de la Antigüedad, y desde las redes de poder estamental, propias del feudalismo, hasta las formas modernas de delegación y control propias de las democracias de nuestro tiempo. En toda esta dinámica social, el poder ha sido una constante que se ha traducido en distintas formas de organización política, desde los ámbitos más elementales e inmediatos en la aldea y el municipio, hasta las agregaciones superiores en distintas formas de Estados y poderes de índole supranacional.
Pero las relaciones de poder y autoridad no se agotan en el campo de lo propiamente político, sino que se extienden al ámbito de las relaciones económicas y sociales, desde las esferas microscópicas más próximas a los individuos hasta las más generales, entretejiendo todas ellas un conjunto de posiciones sociales mutuamente interdependientes, de las que ningún individuo que viva en sociedad puede sustraerse. En los núcleos de inserción más inmediatos las individuos están sometidos a relaciones de poder y autoridad en su familia, en la escuela, en el lugar del trabajo, en las asociaciones y grupos sociales, en su municipio o lugar de residencia y en casi todas las formas de interacción social en las que existen algunas normas, procedimientos, o relaciones de dirección y jerarquía social.
Lo característico de las sociedades humanas es que las relaciones de poder y autoridad están institucionalizadas, es decir existen unos mecanismos institucionales por los que el poder puede adquirirse)), «delegarse», «ejercerse», e incluso ser puesto en cuestión, hasta el punto de llegar a revocarse y establecerse nuevas formas y relaciones de poder.
La institucionalización de las relaciones sociales de poder y autoridad se ha traducido a lo largo de la historia en distintas instancias y formas de organización y regulación específicas, que han ido desde la institución de la propiedad privada y todas las leyes que han ordenado su operatividad concreta, hasta el establecimiento de diferentes formalizaciones políticas, como los Parlamentos, los Gobiernos, los Tribunales, las burocracias públicas, los cuerpos y fuerzas de seguridad, los sindicatos, los partidos políticos, etc.
Las formas y maneras en que se producen las relaciones de poder y autoridad en la sociedad son casi tan variadas como las propias formas de asociación y organización existentes. Todos sabemos por experiencia propia que las expresiones del fenómeno sociológico de la autoridad no son iguales en la familia, o en los grupos primarios, que en la esfera del Estado o del Municipio, de la misma manera que también son distintas en un sindicato, en una asociación profesional o en un partido político democrático, que en una empresa, una escuela o en el Ejército.
En cada uno de estos casos los mecanismos de poder y autoridad operan de manera diferente; en unos casos están muy formalizados y jerarquizados, como en el Ejército o en una gran empresa; en otros casos se encuentran asociados al desempeño de determinados papeles sociales, como el de profesor; en algunas ocasiones son el resultado de una elección o una delegación expresa, como en un sindicato o en una organización voluntaria, etc. Sin embargo, en todos estos casos, en la práctica se produce una interdependencia de elementos que influyen poderosamente en la actuación y aceptación de las relaciones de poder. Estos elementos tienen que ver con las propias características de los individuos, sus conocimientos, su «voluntad de liderazgo, o su disposición a la obediencia, sus papeles sociales, las redes de supra-ordenación en que se implican, las costumbres y presiones sociales, las expectativas de comportamiento, las reglas y prohibiciones, las manipulaciones, el miedo a la marginación y la «exclusión social», etc.
Un aspecto importante en las relaciones de poder es el que tiene que ver con la distinción entre su efectividad y su legitimidad, es decir, con el grado en que es aceptado como un poder legítimo. La cuestión de la legitimidad ha dado lugar a diversos intentos de distinción entre los conceptos de poder y autoridad.
Max Weber, por ejemplo, definió el poder como «la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad)). ((El concepto de poder-dirá Weber-es sociológicamente amorfo. Todas las cualidades imaginables de un hombre y toda suerte de constelaciones posibles, pueden colocar a alguien en la posición de imponer su voluntad en una situación dada.
Sin embargo, la dominación o autoridades definida como la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado, para mandatos específicos (o para toda clase de mandatos).
«No es, por tanto-dirá Weber- toda especie de probabilidad de ejercer "poder" o "influjo" sobre los hombres. En el caso concreto, esta dominación ("autoridad) en el sentido indicado, puede descansar en los más diversos motivos de sumisión: desde la habituación inconsciente hasta lo que son consideraciones puramente racionales con arreglo a fines. Un determinado mínimo de voluntad de obediencia, o sea de interés (externo o interno) en obedecer-concluirá-es esencial en toda relación auténtica de autoridad».
Los motivos por los que se obedece, es decir por los que se acepta un poder como autoridad, son muy diversos, dependiendo, como el mismo Weber señaló, de «una constelación de intereses o sea de consideraciones utilitarias de ventajas o inconvenientes del que obedece...», de la mera «costumbre», de la ciega habituación a un comportamiento inveterado, o puede fundarse, por fin, en el puro afecto, en la mera inclinación personal del súbdito. Sin embargo-nos advertirá Weber-la dominación que sólo se fundara en tales móviles sería relativamente inestable. En las relaciones entre dominantes y dominados, en cambio, la dominación suele apoyarse interiormente en motivos jurídicos, en motivos de su «legitimidad», de tal manera que la conmoción de esa creencia en la legitimidad suele, por lo regular, acarrear graves consecuencias. En forma totalmente pura-concluirá Weber-, los «motivos de legitimidad» en la dominación sólo son tres, cada uno de los cuales se halla enlazado-en el tipo puro con una estructura sociológica fundamentalmente distinta del cuerpo y de los medios administra ti vos^^^. Estos tres tipos de dominación, según Weber, son la legal, la tradicional y la carismática.
La dominación legal es la forma moderna de dominación. Está basada en el principio de legalidad, de forma que la obediencia se produce a ~ordenaciones impersonales y objetivas» estatuidas legalmente por personas específicamente delegadas para ello. En este tipo de dominación todos están sometidos a un orden impersonal y preciso de reglas y procedimientos y todos deben actuar dentro de ellas, con unos límites, una fijación estricta de los medios coactivos admisibles, unas posibilidades de quejas y apelaciones, etc. La forma típica de dominación legal más racional posible es la que se ejerce a través de un «cuadro administrativo burocrático»28.
La dominación tradicional está basada en los patrones de obediencia patriarcal propios de las sociedades tradicionales. La práctica de las relaciones de obediencia en el seno de las familias patriarcales acostumbran desde la infancia a obedecer y aceptar las autoridades instituidas por las tradiciones. El soberano, o los señores feudales en quienes descansa la autoridad inmediata, son vistos como parte de un esquema de poder instituido «desde siempre», y los súbditos les respetan y obedecen en virtud de unos vínculos personales de fidelidad.
La dominación carismática descansa en la autoridad ejercida por una personalidad de especiales dotes y características-carisma-, a la que se profesa una «devoción objetiva» y a la que se obedece por sus cualidades, y no en virtud de las costumbres impuestas por la tradición, o en razón de un mandado o una posición legalmente establecida. La autoridad carismática se basa en el reconocimiento por parte de los «adeptos», de unas cualidades extraordinarias en un jefe, un caudillo militar, un líder o profeta al que se sigue. El líder o jefe carismático actúa según su propio arbitrio, no rinde cuentas ante nadie y elige su propio séquito, o su cuerpo administrativo, según el caso, de acuerdo a criterios de ((devoción personal~~9, y no en función de la competencia o de la tradición.
Estos tres modelos o «tipos» de dominación responden en gran parte a contextos históricos y sociales específicos, que van desde los antiguos núcleos sociales tribales, partidas de caza y hordas guerreras, hasta los Estados modernos, pasando por las sociedades tradicionales. Sin embargo en las sociedades de nuestro tiempo es posible identificar elementos de estas tres modalidades o «tipos ideales)) de dominación en muchas de las relaciones de poder y autoridad que tienen lugar tanto en los ámbitos más informales como en las grandes organizaciones.
5. LAS CLASES SOCIALES.
La forma social de nucleamiento institucional más importante es la que tiene que ver con la desigualdad, con el agrupamiento de los seres humanos en distintas clases sociales que establecen entre si relaciones de poder y de subordinación.
Se ha dicho, con razón, que posiblemente uno de los rasgos de las sociedades humanas de nuestros días que primero llamaría la atención a cualquier ser dotado de inteligencia que las observase por primera vez, sería el de la desigualdad social, es decir, la diferenciación de las personas en grupos con distintos niveles de acceso a los bienes y servicios y con distintos grados de educación y de influencia política y social.
En todas las formas de agrupación social conocidas en la naturaleza existen diferentes formas de jerarquización y de relaciones de dependencia perfectamente identificables. Sin embargo, las manifestaciones más singulares de asimetría social se producen precisamente en el seno de las sociedades humanas.
En las sociedades humanas la diferenciación de posiciones de poder, de riqueza y prestigio no forma parte de una lógica natural primaria, asociada a rasgos identificables a primera vista (fuerza, belleza, etc.), o a cualidades individuales (destreza, valor, iniciativa, etc.), sino que están asociadas a la propia manera en que se han desarrollado distintas formas de organización y diferentes procedimientos de cooperación para hacer frente a las necesidades vitales.
Incluso en las sociedades más primitivas conocidas, en las que la subsistencia dependía de la caza y la recolección de frutos y tubérculos, la diferenciación de posiciones sociales no dependía solamente de habilidades o capacidades naturales, como la fortaleza, la agilidad, la autoridad o la pericia, sino que también descansaba en factores sociales tales como las relaciones familiares o de filiación, la capacidad de influencia y liderazgo, la mayor o menor idoneidad en la elección de los agrupamientos o alineamientos sociales en casos de conflictos y tensión, etc.
Es decir, las desigualdades humanas son básicamente desigualdades de carácter social. Por eso, todas las sociedades humanas conocidas hasta nuestra época han sido sociedades desigualitarias, en las que han existido formas más o menos complejas de dependencia social y política y grados más o menos acusados de reparto diferencial de los recursos y las riquezas.
A medida que las sociedades humanas se han ido desarrollando y complejizando, las formas de desigualdad se han ido enraizando más en el propio entramado social. En las primitivas sociedades cazadoras y recolectoras las desigualdades eran más coyunturales, y estaban basadas en mayor grado-aunque no sólo- en factores naturales (las propias capacidades y cualidades de algunos individuos), o ligadas al desempeño de algunos papeles sociales primarios (en las relaciones familiares, en el liderazgo de los grupos, en la distribución sexual de papeles, etc.). Sin embargo, cuando las sociedades primitivas dejaron de vivir al día y se asentaron en habitáis estables, empezaron a surgir mayores posibilidades de acumulación de recursos alimenticios («excedentes»)y de bienes patrimoniales (vivienda, ajuar doméstico, útiles para el trabajo o la guerra, ganados y caballerías para el transporte etc.). Esta acumulación de recursos y bienes en pocas manos se acabó traduciendo en notables diferencias de riqueza y de oportunidades de vida.
La evolución desde las primitivas y pequeñas partidas de caza y clanes familiares, hasta las sociedades con un grado de complejización social y política creciente, dieron lugar a un mayor grado de especialización de funciones políticas, con mecanismos de articulación del poder que cada vez descansaban más en factores estructurales. Es decir, la posición social de los individuos cada vez estaba más ligada al lugar que se ocupaba en la estructura de jerarquizaciones y dependencias.
De esta manera podemos decir que la desigualdad social, en el sentido que la entendemos hoy en día, no es un fenómeno natural, sino un fenómeno social. Es algo que se explica en función de las diferentes formas en que una comunidad humana se organiza para atender a sus necesidades vitales. De ahí que las formas de desigualdad conocidas-y los agrupamientos sociales en que se manifiestan sean tan variadas como las formas de organización social que se han producido a lo largo de la historia, en unos u otros contextos geográficos y bajo la influencia de distintas culturas.
Las formas de desigualdad no han sido las mismas en la India que en China, ni en África que en Europa. Ni fueron igual en el primitivo Egipto, o en la Grecia o la Roma clásica, que en la Italia del renacimiento, ni en Inglaterra durante las primeras etapas de la revolución industrial, que en Estados Unidos o en el Japón actual.
Por ello la desigualdad debe ser entendida como un fenómeno de carácter histórico y cultural. Las distintas influencias culturales en la conformación de las formas de organización social -en su interdependencia mutua- han dado lugar a los distintos modelos de estratificación conocidos: desde el sistema hindú de castas, y el sistema despótico-oriental, en la India y los imperios orientales antiguos, hasta el sistema antiguo esclavista y el sistema estamental, pasando por distintas variables específicas, que dieron lugar en las sociedades occidentales a los sistemas de clases propios de las sociedades industriales (vid. Gráfico n." 1 ) .
El sistema de desigualdad social que ha merecido una mayor atención en la literatura sociológica y política ha sido precisamente el sistema de clases occidental. Este sistema de clases es uno de los elementos fundamentales a partir de los que es posible explicar buena parte de la dinámica de las sociedades occidentales durante las últimas décadas del siglo XIX y casi todo el siglo xx. El impacto político de este modelo de desigualdad en la historia reciente de Occidente ha sido enorme; su impacto se ha hecho notar en el surgimiento del movimiento obrero organizado, en las luchas de clases, en el anarquismo, en el marxismo y otras formas de socialismo, en el Estado de Bienestar y en la propia dinámica política de las sociedades occidentales.
Por todo ello no es extraño que para la Sociología el tema de la desigualdad social y de las clases sociales, sea uno de los focos centrales de atención, y, desde luego, uno de los que en mayor grado ha ocupado desde sus orígenes la atención y el tiempo de los sociólogos.
Gráfico 1
Grandes sistemas de estratificación
 |
| Grandes sistemas de estratificación |
Marx llegó a decir que la historia de la humanidad era la historia del conflicto de clases, Max Weber dedicó una parte significativa de su obra a delimitar los conceptos de clase y status. Y un gran número de sociólogos de nuestro tiempo centran su esfuerzo intelectual en estudiar las relaciones y formas de desigualdad. Sin embargo, tampoco en esta cuestión se ha llegado a establecer criterios analíticos comunes en la Sociología de nuestros días, utilizándose incluso dos conceptos diferentes de referencia en el estudio de las desigualdades: el de clase social y el de estrato social.
El concepto que en nuestros días polariza en mayor grado la atención sobre la problemática de la desigualdad social es el concepto de clase social. Pero, aun así, este concepto es entendido de manera diferente tanto en los círculos científicos como a nivel de lenguaje común.
Ossowski ha subrayado que «la pluralidad de significaciones de la palabra clase...,atañe al grado de generalidad de la misma y confunde el sentido de ciertas afirmaciones de índole general; se trata de una palabra -dirá- de carácter tripartito, de unas connotaciones a las cuales es más bien difícil substraerse dado el actual sistema terminológico de las ciencias sociales... Tenida cuenta-señalará Ossowski- la falta de diferenciación de los términos, clase significa diversas cosas según los diferentes contextos: se trata de una cosa cuando se habla de cruzamiento de las estructuras de castas y de clase y de algo muy distinto cuando oímos hablar de la historia de la sociedad de clases, o bien de la historia de la lucha de clases. En estas situaciones, es el contexto el que determina el sentido de la palabra.
A la hora de interpretar la diversidad de significaciones del concepto de clase social, hay que tener muy presente un triple orden de cuestiones: En primer lugar, el concepto de clase social es un concepto cargado de importantes connotaciones políticas e ideológicas, e incluso no está exento de una apreciadle carga emocional, especialmente después de los períodos de grandes conflictos de clase que se han producido tras la revolución industrial.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el concepto de clase social casi siempre aparece asociado a alguna teoría social específica, por lo que su interpretación no puede divorciarse de la comprensión de determinadas concepciones, que generalmente implican visiones muy concretas de la sociedad.
En tercer lugar, no debe olvidarse tampoco que el concepto de clase social se encuentra específicamente referido a contextos sociohistóricos muy precisos, situados en determinadas coordenadas concretas de tiempo y espacio. Lo que da lugar a una variedad de sistemas de clases, paralela a la misma variedad de situaciones históricas y a la propia diversidad de contextos socio-culturales. Es decir, al no existir un sólo sistema de clases, sino tantos como resultan del cruzamiento de períodos históricos diferenciados y de culturas distintas, las realidades a las que nos referimos empleando el concepto de clase se hacen bastante heterogéneas entre sí, hasta el punto de que a veces el concepto de clase se acaba convirtiendo en un término referido específicamente al particularismo del mundo occidental en unos momentos históricos determinados, mientras que el referente sociológico general de los sistemas de desigualdad y dependencia es conceptualizado con el término más general de estratificación social, que hace referencia a los sistemas generales de desigualdad social y del que el concepto de clase social no expresaría sino una de sus diversas variantes.
En términos muy elementales la idea que connota el concepto de estratificación social es la de una disposición de diversas capas diferentes en posiciones de infra-ordenación y de supra-ordenación.
Esta idea en sus referentes metafóricos (estratos geológicos), hace pensar incluso en una cierta rigidez y hasta en un cierto determinismo físico, con lo que se puede correr el riesgo de llegar a presentar la disposición de los individuos en posiciones sociales inferiores y superiores, como algo tan natural como la disposición en distintas capas superpuestas de la corteza terrestre.
Sorokin definió la estratificación social como: la ((diferenciación de una determinada población en clases jerárquicas superpuestas.
Se manifiesta a través de la existencia de capas sociales superiores e inferiores. La base de su existencia es una distribución desigual de los derechos y privilegios, los deberes y responsabilidades, los valores sociales y las privaciones, el poder y la influencia de los miembros de una sociedad.
Para Sorokin los tres tipos principales de estratificación social, en que se podían resumir las innumerables formas concretas existentes, eran la estratificación económica, la política y la ocupacional, con lo que en definitiva venía a coincidir con el triple criterio de estratificación propuesto por Max Weber.
Max Weber ha sido posiblemente uno de los teóricos sociales que más énfasis ha puesto en cuestionar los enfoques que partían de una concepción de «clase social total», que englobaba las dimensiones políticas, económicas y socio-culturales. Como ya vimos en el capítulo anterior, uno de los principales hilos conductores de la obra de Weber se orientó a diferenciar los ámbitos de lo económico, de lo ideológico y lo cultural. En el caso concreto de la estratificación social Weber también reivindicó la autonomía y especificidad de los tres ámbitos estratificacionales, subrayando que cada uno de ellos tiene su «suelo patrio» y cada uno está referido y situado en un orden diferente. Para Weber «los fenómenos de la distribución del poder» dentro de una comunidad están representados por las «clases», los «estamentos»y los «partidos». Las clases son una realidad del orden económico, en la que lo fundamental es la «posesión»y la «no posesión», los estamentos son una realidad del orden social referida a la esfera del honor y que tiene que ver con «modos de vida social», convenciones y elementos de ~consideración social», mientras que los partidos forman parte de la esfera política.
Si aceptamos esta perspectiva de considerar la clase (lo económico), el status (el prestigio y la posición social asociada a la ocupación) y el poder (lo político), como los elementos básicos de la estratificación social, es evidente que el análisis se complejiza considerablemente y nos obliga a fijar nuestra atención en muy diversos aspectos de la estructura social. Así, como señalará Chinoy, el «análisis de la estructura o sistema de estratificación en cualquier sociedad exige la consideración de por lo menos las siguientes condiciones: el número de volumen de las clases y grupos de status; la distribución del poder entre ellos; lo tajante o borroso de las demarcaciones entre los grupos, es decir, los grados y tipos de conciencia de clase y la preocupación por el status, así como la magnitud de los desplazamientos individuales de un grupo a otro (movilidad social). Ello supone también -dirá Chinoy- el examen de las bases específicas para la división: la clase y el volumen de la propiedad que poseen los hombres, sus ocupaciones y los valores de los cuales derivan el status.
El concepto de estratificación social, pues, nos emplaza ante la consideración de un conjunto muy variado de factores sociales vinculados a las situaciones de desigualdad, y nos sirve, a su vez, para referirnos a la manera en que ésta se produce en diversos tipos de sociedades, en contextos históricos y culturales bastante diferentes. En este sentido es en el que hay que tener muy claro que el concepto de estratificación social no debe confundirse con el de estructura de clases, ya que con este segundo nos estamos refiriendo a una forma específica de la estratificación social, que se da en sociedades muy concretas y en contextos históricos y culturales específicos.
La clasificación general de formas de estratificación social que recogimos en el Gráfico 1, referida a los cinco modelos históricos (el antiguo, el modelo de castas, el despótico-oriental, el estamental y el clasista) no debe considerarse como una clasificación cerrada y exenta de matices, ya que el llamado modelo antiguo, por ejemplo, no es en realidad sino un verdadero cajón de sastre, en el que se suele incluir a sociedades primitivas de muy diverso tipo. Igualmente el modelo clasista, propio de las sociedades industriales, es un modelo que también se está transformando de manera importante y que presenta un grado apreciable de variaciones y una no menor diversidad de interpretaciones teóricas. Finalmente, en las sociedades de nuestros días se están produciendo nuevos fenómenos de estratificación, hablándose incluso de un nuevo modelo propio de las sociedades tecnológicas avanzadas que están emergiendo en nuestro tiempo histórico34.
Una vez que hemos precisado los contenidos de los conceptos de estratificación social y estructura de clases, vamos a ocuparnos de aclarar el significado de los otros dos conceptos fundamentales para el análisis sociológico de la desigualdad social: el de clase social y el de estrato social.
El término de clase social no connota, en un sentido más general, otras ideas que las de «clasificación» o ~tipologías. Una clase no sería sino una de las formas en que resultaría susceptible clasificar a determinados individuos o grupos, de acuerdo con algunas de sus características. Se trata, pues, de un término flexible y genérico, con cl que es posible referirse a realidades muy diversas, y que no prejuzga inicialmente ninguna idea ni valoración concreta.
Sin embargo, el término clase social ha adquirido unas connotaciones teórica y políticas bastante precisas en su proceso de desarrollo conceptual, en el que la aportación marxista fue uno de sus hitos fundamentales, pero no único.
Desde u n punto de vista terminológico no deja de ser paradójico que un termino originariamente tan neutro y genérico como el de clase, haya llegado a adquirir un significado político y social tan preciso y tan expresivo de posiciones sociales caracterizadas por un cierto grado de rigidez, mientras que el término estrato, que connota por sus orígenes (metáfora geológica) ideas de rigidez y de inmodificabilidad (incluso pétrea), haya acabado siendo asociado, del hilo de determinadas interpretaciones sociológicas, a las ideas de flexibilidad, movilidad y oportunidades de cambio.
La expresión clase social tiene su origen en el término latino «classis»,que los censores romanos utilizaron para referirse a los distintos grupos contributivos en los que se dividía a la población, de acuerdo a la cuantía de los impuestos que pagaban. Es decir, las classis» eran grupos de referencia económica, en los que los individuos aparecían ordenados de acuerdo a su riqueza. Según parece, este término llegó a tener en Roma una cierta significación social que desbordaba el ámbito de una mera clasificación estadística, y de algún modo hay que pensar que llegó a connotar importantes ideas de rango y posición socia1.
Posteriormente, los distintos grupos sociales fueron objeto de denominaciones bastante diversas a lo largo de la historia, sin que el término clase haya sido utilizado con el significado que tiene hoy en día hasta que se produjo la quiebra de la sociedad estamental y el desarrollo industrial capitalista. No obstante, no faltan algunos antecedentes aislados de utilización del concepto de clase social con un significado similar al actual. Así, por ejemplo, Ossowski ha querido ver uno de estos antecedentes en Spinoza, quien ya en el siglo XVII, en el teorema 46 de la tercera parte de su Ética, dijo: «Si uno tuvo placer o dolor por parte de alguien que pertenezca a una clase distinta a la de uno mismo ("classis")o a una nación distinta de la propia, y si el placer o el dolor se ha visto vinculado a la idea de aquel hombre como causa, bajo la categoría general de dicha clase o nación, uno amará o aborrecerá a ese hombre, y no sólo a él, sino a todos cuantos pertenezcan a la misma clase o nación»36.
La plena utilización del concepto de clase social, en el sentido actual del término, empezó a desarrollarse en el siglo XVIII, no llegando a ser un vocablo de uso bastante corriente en los círculos intelectuales y en el movimiento obrero hasta el mismo siglo XIX.
Pese a que el concepto de clase social se ha convertido en una expresión de uso bastante común en las sociedades de nuestros días, no es fácil formular una definición sociológica suficientemente compartida. Por eso gran parte de los sociólogos actuales, más que esforzarse en buscar definiciones conceptuales más o menos complejas y precisas, intentan trazar las líneas básicas de teorías generales sobre la estratificación social que permitan explicaciones comprensivas del complejo conjunto de elementos sociales que se relacionan con la realidad de las clases.
Para Bottomore, los principales puntos de coincidencia, que pueden destacarse en la Sociología actual de entre la diversidad de enfoques sobre las clases sociales, son dos: En primer lugar, que los sistemas de jerarquías sociales que son las clases no forman parte de un orden de cosas natural e invariable, sino que son un artificio o producto humano sometido a cambios de carácter histórico37.
En segundo lugar, «las clases sociales, en contraste con las castas o los estados feudales-dirá Bottomore-, son grupos económicos en un sentido más exclusivo»38.
En esta dimensión económica de las clases van a coincidir numerosos analistas de diverso signo, por lo que la referencia a tal dimensión primordial (aunque no única) ha acabado convirtiéndose en patrimonio común de una época, obviamente muy influida por la nueva óptica social surgida como consecuencia de la revolución industrial.
Los elementos que forman parte de esta dimensión económica son bastante diversos. A algunos de ellos me he referido ya en otros lugares, al analizar cuáles eran los postulados generalmente admitidos en la Sociología actual, que entroncan la dinámica de las clases sociales al proceso de evolución social.
Estos postulados podrían quedar resumidos en los siguientes puntos:
-La subsistencia humana se basa en la producción, que es, por tanto, la actividad social básica e imprescindible.
-Los sistemas de producción,en cuanto que van evolucionando, suponen una división creciente del trabajo.
-La división del trabajo implica la existencia de distintos papeles sociales que tienen que ser desempeñados necesariamente.
-En tal sentido, todo sistema de producción implica que a los hombres les son atribuidos papeles (muchas veces al margen de su voluntad) que suponen el establecimiento de determinadas relaciones sociales (subordinación,dependencia, dominio, etc.).
-La posición relativa de los distintos grupos sociales en la red de las relaciones de producción implica la división de la sociedad en clases. Las clases, pues, vienen condicionadas por las relaciones sociales y éstas varían en función de la organización social de la producción.
Por supuesto, esto no es sino una simplificación esquemática de la realidad. Lo importante es considerar que en las sociedades se producen diferencias importantes entre distintos grupos sociales: diferencias de poder, de riqueza, de privilegios, de prestigio, etc., y que estas diferencias no son casuales, sino que vienen condicionadas por factores sociales: básicamente por las relaciones que se establecen en los sistemas de producción. Sistemas en los que, en función de estas diferencias, se generan, a su vez, conflictos y tensiones que influyen poderosamente en la propia dinámica social histórica, modificando continuamente no sólo las relaciones de poder entre las distintas clases, sino sus propias características.
A partir de esta perspectiva podemos decir que las clases sociales están formadas por grandes grupos sociales cuyas posiciones en la sociedad vienen definidas por el papel que desempeñan en las relaciones de producción en un momento histórico determinado. De esta manera, la posición de los diferentes grupos sociales en el mercado -como grandes o pequeños propietarios, como asalariados, etc.- da lugar a distintos volúmenes de ingresos, a diferentes niveles de vida, a distintos grados y formas de influencia social y poder, etc., que configuran intereses grupales, que dan lugar, a su vez, a conflictos y tensiones para alcanzar mejores posiciones y posibilidades en el conjunto de la sociedad.
El análisis de las clases, por tanto, no puede desvincularse de una consideración global de la sociedad y de los procesos sociales dinámicos que en ésta se producen. Lo que implica que, junto a su base estructural, en cualquier estudio sobre las clases sociales no pueden olvidarse las dimensiones políticas de la estratificación social.
Lenski ha definido las clases en términos de grupos con una posición de poder que les permite una distribución ventajosa de los excedentes que se producen en la sociedad. «Losmiembros de toda clase de poder-nos dirá-comparten ciertos intereses comunes y estos intereses compartidos constituyen una base potencial de hostilidad hacia otras clases, ya que lo que une a los miembros de una clase es su posesión común, la fiscalización o utilización de algo que afecta sus oportunidades de satisfacer deseos y aspira~iones»~O.
La teoría marxista querrá ir más allá, introduciendo un elemento adicional de precisión, al señalar que en la sociedad capitalista, el factor fundamental que determina una desigual distribución de los privilegios estriba en el poder de explotar el trabajo ajeno. Es decir, la misma propiedad de los medios de producción implica el establecimiento de un haz de relaciones de dependencia y subordinación, que en última instancia permite definir las relaciones entre las clases en función, fundamentalmente, de sus relaciones con los medios de producción.
Para Marx, la historia del hombre es la historia de las formas en que éste organiza sus relaciones (las relaciones de los hombres entre sf) para lograr sobrevivir y mejorar las condiciones de su existencia en una infatigable lucha por controlar la naturaleza (relaciones entre los hombres y las cosas). Es por ello que las relaciones entre los hombres están profundamente relacionadas con la forma en que se organizan las relaciones de los hombres con las cosas, es decir, por el nivel alcanzado en su capacidad de control y dominio sobre la naturaleza; capacidad que continuamente va evolucionando.
La evolución en las formas de organización de la producción determina la evolución de la situación de las clases, de forma que para el análisis de cualquier estructura de clases será preciso no sólo la utilización de herramientas conceptuales idóneas para la consideración de realidades tan dinámicas, sino también una adecuada y completa comprensión del conjunto de cambios sustanciales que experimentan históricamente los sistemas productivos, tal como hemos esbozado en el Gráfico n." 2 en relación a los tres grandes procesos de cambio de nuestra época.
La evolución de los sistemas productivos conlleva, en este sentido, un conjunto de caracterizaciones en la estratificación social que dan lugar a distintos modelos o pirámides de estratificación social.
En el Gráfico 3, por ejemplo,se refleja simplificadamente la manera en que han evolucionado las pirámides de estratificación social en las diferentes etapas de evolución de la sociedad industrial, desde las formas más jerarquizadas y puramente piramidales de las primeras etapas, y las plasmaciones más dualizadas que se producen como consecuencia del desarrollo del capitalismo, hasta las estructuras en forma de diamante que se apuntaron en el industrialismo maduro como consecuencia del importante crecimiento de las clases medias, para llegar finalmente a las formas actuales que tienden hacia un modelo de sociedad dual.
Como ya hemos indicado, la mayor parte de los estudiosos más rigurosos de la desigualdad social en las sociedades de nuestros días tienden a partir del concepto de clase social. Ossowski, por ejemplo, considera el concepto de «estructura de clases» como una dimensión más concreta y específica que el de «estructura social» que analizamos en el epígrafe 1 de este capítulo.
GRÁFICO 2
Los tres grandes procesos de cambio de nuestra época y su traducción en la dinámica política de las clases sociales
 |
| Los tres grandes procesos de cambio de nuestra época y su traducción en la dinámica política de las clases sociales |
GRAFICO 3
Evolución de los perfiles de las pirámides de estratificación en las sociedades industrializadas
 |
| Evolución de los perfiles de las pirámides de estratificación en las sociedades industrializadas |
Para Ossowski, las ((proposiciones comunes a todas las concepciones de la sociedad de clases» pueden sintetizarse en los siguientes tres puntos: 1) «Las clases forman un sistema de grupos del orden más elevado en la estructura social» .Lo cual supone que constituyen, por su importancia objetiva y subjetiva, una de las divisiones sociales básicas referida a un número reducido de grupos (dos, tres o pocos más). «A su vez, este primer postulado supone-según Ossowski-que las clases sociales forman parte de un sistema en el que las clases quedan caracterizadas a partir de sus relaciones con los demás grupos del sistema».
2) «La división de las clases atañe a las posiciones sociales vinculadas con los sistemas de privilegios y de discriminaciones no determinadas por los criterios biológicos».
3) «La pertenecía de los individuos a una clase social es relativamente estable».
Las relaciones que establecen las clases sociales entre sí son básicamente de dos tipos: de ordenamiento (de acuerdo a alguna magnitud social que permita gradaciones clasificatorias) y de dependencia, que puede ser, o bien una dependencia orgánica (de grupos interdependientes y complementarios), o bien una dependencia negativa de intereses, en la que «los éxitos de una clase son fracasos de otra». La idea de dependencia orgánica fue resaltada por Adam Smith, por los fisi6cratas1por Spencer, por los teóricos de los estratos sociales, etc., mientras que las ideas de dependencia negativa de intereses han sido puestas de relieve en los análisis de clase desarrollados por los socialistas utópicos franceses, por Marx y también por sociólogos como Sorokin, Touraine, etc.44 Ossowski completará estos tres postulados básicos con las siguientes cuatro características más concretas de las clases sociales:.
1) «La primera de estas características-dirá- es la disposición vertical de las clases, lo que supone el establecimiento de posiciones superiores e inferiores debido a un sistema dado de privilegios y discriminaciones», de riqueza, de poder, etc.45 2) «La segunda característica es la diversidad de los intereses de las clases estables)) (la sociedad de clases como sociedad dividida en grandes grupos cuyos intereses son diferentes, importantes y estables)46.
3) «La tercera característica es la conciencia de clase..., se trata-según dirá Ossowski- no sólo de la conciencia de pertenecer a una clase dada..., sino también de la conciencia del puesto ocupado por esta clase en la jerarquía clasista, de percatarse claramente de la diversidad de las clases y de los intereses de clase, y eventualmente, incluso hasta de la solidaridad de clase~47.
4) ((Finalmente, la cuarta característica es el aislamiento de clase. La falta de contactos sociales estrechos, la separación en la vida social», así como las «consecuencias de este aislamiento y los efectos de las diferencias en cuanto a la disposición de los medios de consumo» (diferencias culturales, de costumbres, sentimientos de extranjería, etc. ). Como ya dijimos al principio, una parte de los sociólogos que se ocupan del tema de la desigualdad social utilizan el concepto de estrato social, en vez del concepto de clase. Esta preferencia conceptual no es casual, sino que responde a un enfoque teórico general que pretende ofrecer una alternativa analítica de amplio alcance a las teorías sobre las clases sociales y, a su vez, plantear una justificación funcional de la estratificación social.
El concepto de clase implica unos referentes sociológicos de posición social más precisos. Por ejemplo, se habla de la clase obrera o de la clase burguesa, etc. En cambio, el concepto de estrato tiene unos referentes sociológicos más laxos, que dan lugar a clasificaciones en forma de un continuo escalonado. Así, se habla de estratos altos, medios-altos, medios-medios, medios-bajos, etc.
La adopción por algunos sociólogos del concepto estrato social, en vez del concepto de clase social, tiene diversas implicaciones teóricas e ideológicas. El concepto alternativo de estrato social se desarrolla, precisamente, en el marco de enfoques que cuestionan con bastante énfasis la concepción de las clases sociales, basada en factores económicos, como explicación suficiente de la estratificación y la desigualdad social.
La crítica a las interpretaciones sociológicas sobre las clases sociales, sin embargo, a veces sólo se fija en aquellos análisis que tienen una visión más estrictamente económica, y economicista, de la realidad de las clases.
En la impugnación de esta concepción monista de las clases han ejercido una influencia notable los enfoques weberianos, especialmente su distinción entre clases y grupos de status. La crítica de las concepciones monistas sobre las clases pretende difundir perspectivas más amplias y plurales en la consideración de los factores determinantes de la estratificación social, de forma que la ecuación «clase social-situación económica» es sustituida en muchos enfoques, como ya hemos visto, por la trilogía «clase, status y poder».
La toma en consideración de estos tres elementos estratificacionales dará lugar a tres posibles interpretaciones sobre los sistemas de estratificación social.
- En primer lugar, se puede considerar que la prevalencia de uno u otro factor puede dar lugar simultáneamente a distintos sistemas de estratificación social de base política (como los sistemas despóticos orientales u otros sistemas burocráticos-totalitarios más recientes).
- En segundo lugar, la estructura de clases puede considerarse como una resultante de la influencia conjunta de los tres factores (el político, el económico y el status). Factores a los que, a veces, se añade un factor ideológico (a nivel de la conciencia).
-En tercer lugar, se puede considerar a uno u otro factor como el fundamental y básico, entendiendo que en ese factor, a su vez, se reflejan los otros dos de manera no independiente.
Los funcionalistas se situarán preferentemente en esta última perspectiva, considerando al factor status como el elemento fundamental de la estratificación social. Y a dicha interpretación añadirán el argumento de que ésta es la tendencia observada en las sociedades industriales más avanzadas, en las que las grandes fronteras de división antagónica entre clases-nos dirán- se han diluido y han dado lugar a un conjunto de posiciones sociales escalonadas, fundadas básicamente en el prestigio y la consideración social.
A partir de esta interpretación, precisamente, cristaliza la concepción de los estratos sociales, frente a la de las clases sociales.
La idea de ajuste funcional de tareas sociales complementarias estaba ya en el planteamiento de los economistas clásicos, especialmente en Adam Smith, aunque en referencia al plano económico. De igual manera, en una perspectiva social más general, la noción de complementariedad y ajuste funcional es una idea muy cercana también a la explicación de la funcionalidad de la división del trabajo para el sistema social, tal como fue desarrollada por Durkheim.
Así pues, puede decirse que la teoría de los estratos sociales se fundamenta y apoya en las siguientes instancias:
a) La idea de complementariedad funcional de las distintas clases a partir de los cometidos económicos que realizan (clásicos de la economía política).
b) La idea durkheimiana de la funcionalidad social de la división del trabajo.
c) La teoría de la estratificación por el status (o en grupos de status) de Weber. Teoría de la que, por cierto, se relegan a segundo plano matices importantes y, sobre todo, la idea de posibilidad alternativa de otros modelos estratificacionales.
d) La realidad empírica de los comportamientos sociales estratificacionales tal como se producen principalmente en Estados Unidos a partir de unas coordenadas socio-históricas muy específicas, cuyas consecuencias y resultados han sido elevados, por algunos sociólogos, a nivel de categoría de valor prácticamente universal, sin tener adecuadamente en cuenta la forma en que han podido influir en la conformación de esta realidad los muy particulares rasgos de la formación y desarrollo del capitalismo en los Estados Unidos, yl a misma manera en que allí se ha producido el conflicto de clases50.
En suma, pues, en la distinción entre clase y estrato hay implicados, como ya dijimos, factores muy diversos. Y la situación se complica aún más si tenemos en cuenta, a su vez, los diferentes matices que sobre esta temática han sido desarrollados por los diferentes autores. En tal sentido, puede decirse que, hoy en día, en realidad ya no es correcto hablar de una única teoría sobre los estratos sociales, sino de un conjunto diverso de enfoques sobre el tema. Incluso la presentación de las teorías de las clases y de los estratos como modelos analíticos alternativos, tiende a quedar un tanto desdibujada, en cuanto alternativa dual confrontada, en la medida en la que en los últimos años se han desarrollado diversos planteamientos teóricos de intención sintetizadora51, si bien a partir de la utilización preferente-aunque no exclusiva-del concepto de clase social. Como ha señalado el mismo Ossowski, «la división de la sociedad en clases puede ser una división exhaustiva o no exhaustiva: según el modo conceptual de la clase, la sociedad puede ser un sistema de clases o bien un sistema de clases y de grupos-en cierta medida similares a las clases-, pero no incluidos en el concepto de clase»52.
Todo esto supone que las líneas divisorias entre unos y otros enfoques tienden a hacerse, si no menos claras, sí, al menos, más imprecisas, en tanto en cuanto hay una serie de cuestiones fronterizas que cada vez son más fluidas. En cualquier caso, el punto de diferenciación más sustancial entre la teoría de las clases y la de los estratos es el que hace referencia al mayor componente «objetivista» y «subjetivista de uno y otro enfoque.
Así se considera que las clases sociales están conformadas básicamente a partir de factores objetivos, que hacen referencia a una determinada ubicación en el sistema social de producción y a la ocupación de una determinada posición en la red de relaciones de interdependencia y subordinación, así como al papel desempeñado en el conflicto de clases.
A su vez, los estratos sociales son vistos a partir de factores preferentemente subjetivos. Es decir, en gran parte las clasificaciones del continuum de posiciones de ordenación de los estratos, están basadas en la manera en que los demás aprecian y ordenan las posiciones sociales, a partir de valoraciones básicamente subjetivas (estimación, prestigio social, etc.); aunque lógicamente estas valoraciones están relacionadas con desempeños ocupacionales concretos, y con algunos datos objetivables, como niveles de renta y consumo, etc.
En definitiva, pues, y con pequeños matices, podemos decir que el concepto de clase social nos sitúa en el «plano de la objetividad social» y el de estrato social en el «plano de la subjetividad recíproca».
Por supuesto, estas diferencias, junto a las relacionadas con los diferentes entronques teóricos de ambos enfoques (el de la interacción social y el dialéctico-estructural, respectivamente), hacen prácticamente imposible-pese a las sugerencias de algunos-la reconversión o traducción de un sistema a otro, mediante la agrupación de varios estratos en clases más amplias53. En realidad en uno y otro caso se parte de esquemas teóricos de análisis cuyas diferencias no son meramente cuantitativas -de grado-, sino de fondo, implicando, incluso, visiones totalmente distintas del orden social y de la desigualdad (visión antagónica y conflictiva en los análisis de clase y visión armónica y de escalonamiento complementario en los análisis de estratos).
Como resumen, y pese a todas las complejidades y matices del tema, las principales diferencias entre los conceptos de clase y estrato pueden sintetizarse tal como quedan esquematizadas en el Gráfico 4.
Aparte de estas distinciones conceptuales, buena parte de la discusión sociológica sobre la teoría funcionalista de la estratificación ha girado en torno al postulado del carácter funcional de la estratificación social que formularon inicialmente Kingsley Davis y Wilbert MooreS4.
El punto de partida del análisis de Davis y Moore es la constatación de que no existe ninguna sociedad sin alguna forma de estratificación. En consecuencia, lo que se plantearán es la necesidad de «explicar en términos funcionales la necesidad universal que origina la estratificación en cualquier sistema La necesidad de la estratificación conduce a formularse la pregunta sobre la función social que cumple. El primordial carácter funcional de la estratificación se verá en la necesidad que tiene toda saciedad de «colocar y motivara los individuos en la estructura social. Como mecanismo en funcionamiento-nos dirán-, una sociedad debe distribuir de alguna manera a sus miembros en posiciones sociales e inducirlos a realizar los deberes de esas posiciones. Esto debe afectar a la motivación en dos diferentes niveles: inculcando en los propios individuos el deseo de ocupar ciertas posiciones, y una vez en esas posiciones, el deseo de cumplir con las obligaciones que llevan consigo»56.
Gráfico 4
Esquema de diferencias entre conceptos de clase y estrato
 |
| Esquema de diferencias entre conceptos de clase y estrato |
Por lo tanto, toda sociedad deberá tener, en opinión de Davis y Moore, un conjunto de retribuciones y premios que cumplan un papel incentivador, y, a su vez, unos mecanismos precisos por los que dichos «premios» puedan ser atribuidos o negados, de acuerdo a los comportamientos de los individuos. Por ello-nos dirán- «los premios y su distribución llegan a ser una parte del orden social y así se origina la estratificación... La desigualdades así-concluirán-una idea inconscientemente desarrollada por la que las sociedades aseguran que las posiciones más importantes estén conscientemente ocupadas por las personas más cualificadas. De aquí que cada sociedad, no importa que sea simple o compleja, deba diferenciar a las personas en términos de prestigio y estimación y debe por eso poseer una cierta cantidad de desigualdad institucionalizada»57.
A partir dc estas consideraciones, el siguiente paso del análisis es determinar c6mo y con qué criterios se atribuyen los rangos de los distintos puestos sociales. Para Davisy Moore, los puestos más «premiados» son, en primer lugar, los que tienen una mayor importancia para la sociedad. Es decir, el rango viene determinado principalmente por la función social, en virtud de su propia significación. En segundo lugar, los puestos más «premiados» son aquellos que «requieran una mayor capacitación o talento». Es decir, que el rango lo determinan también las cualidades y conocimientos que más se valoran en virtud de la escasez.
La cuestión de cuáles sean los puestos funcionalmente más importantes no es para Davis y Moore una cuestión de objetivación rigurosa; «si un puesto es fácilmente ocupado-dirán- no necesita ser premiado ampliamente, aunque sea importante~58. Lo único importante es que todos los puestos estén ocupados al máximo nivel de competencia posible. No obstante, serán apuntadas dos posibles referencias objetivas para evaluar la importancia de un determinado puesto: el primer criterio será considerar hasta qué punto una determinada posición es «funcionalmente única», y el segundo determinar el grado en que otras posiciones dependen del puesto objeto de consideración.
El tema de la capacitación o el talento es visto desde una doble perspectiva: la de aquellos puestos que lo que realmente requieren es un talento natural muy especial y que, por tanto, al ser el talento muy escaso exigen altas recompensas, y la de aquellos puestos que requieren competencia y conocimientos adquiridos. Es decir, que a partir de un amplio número de individuos con talento suficiente, es preciso garantizar que éstos tengan el entrenamiento y preparación necesarios. Y al ser los entrenamientos-especialmente algunos de elloslargos,costososyexigiresfuerzos,tienenqueser adecuadamenterecompensados socialmente, si se quiere que los individuos más capaces se apliquen a realizar el esfuerzo y sacrificio exigido.
Estas explicaciones sobre la funcionalidad de la estratificación social han sido objeto de muy diversas críticas por parte de bastantes sociólogos59 que han llamado la atención sobre los componentes antifuncionales que pueden tener los sistemas de estratificación. En la práctica se puede comprobar que no siempre son aprovechados adecuadamente todos los talentos, y que, con harta frecuencia, las iniciativas tendentes hacia un mejor aprovechamiento de los talentos y hacia la innovación en general, son objeto de muchas dificultades. En la medida que los sistemas de estratificación no son plenamente aceptados por todos, dan lugar también a importantes hostilidades y conflictos, y, en la medida en que son desigualitarios y establecen rangos de mayor o menor significación, dan lugar a distintas lealtades y desiguales actitudes y sentimientos de integración social; lo que supone un debilitamiento de la motivación para participar y del sentimiento de integración de ciertos sectores sociales. Todo ello ha llevado a plantear serias dudas sobre «el carácter uniformemente funcional de la estratificación», predominando la posición de quienes tienden a atribuirla un cierto carácter híbrido60.
Para Barber, por ejemplo, el «sistema de estratificación de una sociedad particular tiene relaciones funcionales y disfuncionales con otras partes de aquella sociedad. Es fuente de conflictos tanto como de armonías. Una sociedad en su conjunto-dirá- no está nunca perfectamente unificada. Las relaciones disfuncionales entre las partes son tan naturales o intrínsecas como las relaciones funcionales». Nada de lo cual resulta óbice para que la estratificación social sea vista por los funcionalistas como algo inevitable, y que no lleguen a poder concebir una sociedad, incluso una sociedad «no demasiado compleja», funcionando sin un apreciable grado de ~diferenciación social». De esta manera, la aceptación y justificación teórica de la diferenciación social, es el principal hilo conductor de todos los enfoques funcionalistas sobre la estratificación social. Y también, lógicamente, uno de los puntos centrales de confrontación, en la polémica surgida a partir del desarrollo de este específico enfoque sociológico sobre el tema de la desigualdad social.
6. ESTRUCTURA Y CONCIENCIA DE CLASE: TENDENCIAS DE FUTURO.
De una manera muy general, a partir de lo que hasta aquí hemos indicado, se puede decir que una clase es u n grupo social relativamente homogéneo en sus condiciones laborales y en sus intereses económicos, que ocupa una posición determinada de poder, de influencia y de oportunidades en la estructura social, en u n momento histórico determinado de la evolución de los sistemas productivos, entendidos como sistemas sociales generales.
La definición de una clase social no puede formularse solamente a partir de los rasgos exteriores o los perfiles sociológicos comunes de un grupo social dado (ingresos, nivel de vida, cualificaciones, etc.), es decir, a partir de aquellos rasgos más estáticos y cuantificables que son propios de una clasificación socio-estadística, sino que, junto a estos aspectos, hay que atender a los elementos dinámicos que definen una situación o una posición dada; lo cual implica considerar también las identidades de clase y los comportamientos de clase. Es decir, las clases no deben ser entendidas como meros agregados estadísticos definidos por características socio-económicas comunes de carácter exterior, sino como actores colectivos, como sujetos operantes en el curso de la dinámica social. De ahí que los análisis de las clases no puedan limitarse a considerar únicamente los perfiles epifenoménicos de la desigualdad social, sino que tienen que profundizar en las posiciones y en las trayectorias de clase concretas, que implican variables políticas, ideológicas, culturales y actitudinales, mucho más complejas y heterogéneas.
Las posiciones de clase se articulan en base a la coincidencia de varias circunstancias, en cuyo sustrato se encuentran condiciones sociales comunes, tales como unos niveles de educación similares, una misma procedencia social, unas costumbres y modos de comportamiento parecidos, una coincidencia habitual en los mismos espacios físicos, o locus sociales, en el lugar de trabajo, en los barrios de residencia, etc. Estos elementos sociológicos de coincidencia proporcionan las bases comunes a partir de las que se pueden desarrollar los rasgos constitutivos de una clase social; pero, por sí solos, no son suficientes para que exista propiamente una clase social como tal.
Los principales elementos que tienden a configurar una clase pueden agruparse en tres grandes bloques: uno de carácter objetivo, otro referido al plano de la subjetividad recíproca y un tercero ceñido a la esfera de la acción social.
El bloque de carácter más objetivo y estructurante hace referencia en primer lugar a la situación económica en el mercado, que tiene que ver con las condiciones de propiedad o posesión de bienes de producción, o con unas condiciones de autosuficiencia que permitan realizar una actividad económica productiva o, a su vez, con la propia posición laboral en el mercado (tipo de ingresos o salario, clase de contrato, nivel de seguridad y estabilidad, condiciones físicas del trabajo, etc.). En su conjunto, la situación económica y laboral que se tiene en el mercado traduce una posición objetiva y objetivable en entornos sociales bastante amplios que permiten a las personas establecer distintos tipos de relaciones sociales, y ser tratados de acuerdo con ellas, en función de los equilibrios sociales y políticos alcanzados. Estos equilibrios dependerán de la influencia y del papel desempeñado por los sindicatos u otras organizaciones de representación, de las regulaciones laborales, del propio desarrollo de modelos similares al Estado de Bienestar, de las correlaciones existentes entre las fuerzas políticas, etc. Como puede entenderse, tal tipo d t relaciones sociales, y el haz de oportunidades económicas y de bienestar en el que se traducen, se proyectan más allá del ámbito del trabajo, dando lugar a experiencias sociales de carácter más amplio y global. Estas vivencias, oportunidades y experiencias constituyen el segundo escalón objetivable en la caracterización de las posiciones de clase, que se plasma en el propio nivel de vida de las personas, en el entorno residencial, en el disfrute de bienes y servicios, en las oportunidades recreativas y de bienestar, etc.
La segunda perspectiva general que incide en las posiciones de clase nos remite al plano de la subjetividad recíproca, en el que es posible identificar dos ópticas o niveles diferentes: el punto de vista de los individuos y la perspectiva de la sociedad en su conjunto. Desde la óptica personal, los dos principales escalones analíticos tienen que ver, por un lado, con las adscripciones sociales básicas (conciencia de pertenencia grupa1primaria,auto-ubicaciones en posiciones sociales generales, reproducción de identidades, coincidencia en intereses concretos y, en su caso, coyunturales, etc.) y, por otro lado, con la conciencia de clase, entendida como una identidad social fuerte que trasciende los planos inmediatos y coyunturales para proyectarse en visiones y concepciones a medio y largo plazo sobre el conjunto social. Estas visiones implican interpretaciones y valoraciones definidas en términos de «ellos-nosotros» y proyectos o desideratum de futuro que aspiran a introducir cambios en las relaciones de poder que se manifiestan en dicha dialéctica. A su vez, desde el punto de vista del conjunto social, en el plano de la subjetividad recíproca se producen también ubicaciones sociales relacionadas con el prestigio social de cada uno de los grupos y clases sociales, o sectores concretos de clase. En este caso, se trata de conglomerados complejos de referencias y consideraciones sociales a los que buena parte de la teoría sociológica se ha referido bajo la denominación genérica de status.
Finalmente, un tercer bloque de elementos para la definición de una posición de clase es el que tiene que ver con las acciones sociales. En este ámbito también es posible distinguir un doble plano: el de la solidaridad de clase, que generalmente no trasciende la lógica de las acciones individuales y10 concretas y coyunturales y el de la acción colectiva de clase, que se manifiesta tanto en la acción sindical más centrada en la óptica de lo concreto, como en la acción política, que desde un prisma más general puede plantear proyectos de organización social alternativos de signo más o menos reformista o rupturista.
Como puede entenderse, para llegar a estos últimos niveles de implicación de clase es necesario que existan concepciones y proyectos sociopolíticos que respondan a los intereses y necesidades de las clases y bloques de clases, y que estos proyectos resulten operativos, creíbles y atractivos. Especialmente importante resulta el influjo (positivo o negativo) que pueda ejercer la imagen sobre la alcanzabilidad de las metas propuestas y la efectiva «ventaja» que se derive para cada persona concreta de los planteamientos formulados por las acciones colectivas de clase.
Todos los bloques que aquí hemos referido de manera esquemática (véase cuadro 1) se encuentran potencialmente interconectados con los otros en una cierta perspectiva ascendente, o acumulativa, que puede ser estimulada o inducida-y también neutralizada o bloqueada- por factores muy diversos; de forma que la conformación o cristalización completa de las posiciones de clase no siempre se produce, necesaria e inevitablemente, de una manera predeterminable al cien por cien. Lo cual significa que no siempre está garantizado el encadenamiento secuencia1 de los tres bloques o tramos de la escalera figurada que hemos intentado reflejar en el Cuadro 1.
Es decir, la existencia de un sustrato sociológico común puede propiciar que sectores amplios de población se encuentren, bajo determinadas circunstancias, ante posiciones económica y laborales de mercado muy parecidas; a su vez, oitc tipo de rasgos coincidentes generalmente tienden a traducirse en niveles de vida análogos que, a su vez, de no mediar otros condicionantes, influyen en la consolidación de identidades sociales básicas similares. Sin embargo, a partir de ahí, la complejidad social creciente en la que se sitúan los siguientes peldaños de la escalera de posiciones sociales hace más difícil que puedan «seguirse» o «predeterminarse» itinerarios «lógicos» y «unívocos» que conduzcan por igual a todas las personas que tienen unas mismas condiciones objetivas a una conciencia de clase que lleve a implicarse, a su vez, en acciones colectivas de clase concordante. Sobre todo, los elementos de complejidad y de indeterminación son mayores en los últimos tramos de la estructuración de clases, a medida que la evolución social permite garantizar a una parte apreciable de la población niveles de vida y de oportunidades más elevados, más abiertos y menos sujetos a restricciones especialmente rígidas y amenazantes.
CUADRO 1
La construcción de la «escalera» o escala social de la estructuración de clase
 |
| La construcción de la «escalera» o escala social de la estructuración de clase |
Como vemos, la base de la estructuración de las clases sociales está formada por una cadena con muchos eslabones que se asienta sobre circunstancias muy complejas que no permiten asegurar que todas las piezas se encuentren siempre y en todo momento perfectamente engarzadas. Por el contrario, la experiencia concreta muestra que existen dificultades y obstáculos que se interponen en el camino de un perfecto encaje de todas estas posiciones62. Dificultades que algunos enfoques tradicionales sobre la cuestión intentaron obviar a través de distintos procedimientos y subterfugios, entre ellos el recurso a la distinción entre «claseen sí» y clase para sí», es decir, entre una clase que lo es «objetivamente», pero que no ha tomado conciencia de ello y no actúa como tal, y otra que sí lo hace.
Muchos de estos ajustes y «procedimientos racionalizadores» fueron pensados, más bien, para soslayar la dura prueba de la contrastación empírica o, en el mejor de los casos, para intentar lograr que en la «repesca» de septiembre aumentara el número de los que pudieran superar la dureza de las «condiciones» del examen al que fueron sometidos inicialmente en la primera convocatoria ordinaria. Lo cual nos emplaza ante la comprensión de que es conveniente operar con una mayor flexibilidad en la conceptualización previa de las clases sociales, si no se quiere dejar fuera de los esquemas analíticos a una buena parte de la realidad. Por ello, hay que asumir que las figuras o representaciones gráficas que habitualmente se emplean para dibujar las pirámides de clases no siempre se perfilan en la realidad concreta en la manera que ha sido fijada de antemano por las teorías sociológicas, y, por lo tanto, lo importante es centrar la atención en los procesos en los que se manifiesta, y a través de los que incide social y políticamente la desigualdad.
Las rigideces de algunas teorías sobre las clases tienen su origen, con buena medida, en el modelo de referencia que fue seguido como ejemplo para su definición inicial. Es decir, las circunstancias y condiciones de la clase terrateniente inglesa que Marx y Engels tomaron como paradigma de lo que era-de lo que debía ser- una clase. Este modelo de referencia llevó a una conceptualización muy ambiciosa sobre las clases, entendidas como protagonistas centrales -y unidireccionales-de procesos sociales y políticos de amplio calado. El recurso primigenio a una concepción de .<clase social total llevó a poner demasiado alto el listón de la clasificación, sin caer en la cuenta de que era muy difícil que en otros contextos sociales se reprodujeran en todos los detalles las condiciones de los gentleman ingleses, que unían a su posición económica, a su prevalente papel político, a su prestigio, etc., un conjunto de rasgos culturales, ademanes, formas de comportarse y hasta de hablar, que llegaron a tomarse como paradigma de una época y de una sociedad. La experiencia histórica ulterior vino a demostrar que la homogeneidad económica de base (propiedad de tierra) y el amplio ajuste entre aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, etc., que se dieron entre los gentleman no eran trasladables a otras clases sociales en contextos diferentes.
De una manera elemental, y retomando el esquema anterior, podríamos describir el complejo situacional de las clases sociales como una escalera o escalograma, en la que cada uno de los peldaños no constituye, por sí solo y aisladamente, el elemento definidor suficiente, pero ayuda a entender y a ubicar a las clases, en la medida en la que dicho escalón puede llevar a cubrir un itinerario que supone también ascender por los peldaños siguientes. Cuando se ha cubierto el trayecto en su práctica totalidad se puede decir que se está ante un itinerario o una posición de clase completa, desde un punto de vista conceptual, o de las teorías interpretativas sobre el tema.
Sin embargo, cuando grupos sociales suficientemente amplios se encuentran moviéndose de unos peldaños a otros de la escalera indicada-si se me permite continuar con el símil- no resulta inapropiado completar «teóricamente» o «imaginariamente» las trayectorias emprendidas, para intentar desvelar y anticipar determinados marcos interpretativos generales. Si se procede de esta manera se podrá ubicar y dar sentido a dinámicas sociales específicas, contribuyendo al desarrollo de la teoría sociológica sobre el tema. Por el contrario, si sólo nos aventuramos a presentar análisis al final de los procesos, cuando los ciclos estén concluidos, es evidente que entonces no se estarán formulando previsiones ni interpretaciones teóricas de utilidad; todo lo más se estará haciendo historia, es decir, se estará registrando a posteriori lo que ya ocurrió o no ocurrió en el pasado, con un valor y una utilidad que, en el mejor de los casos, sólo podrán ponderar las generaciones futuras. Pero, las ciencias sociales tienen que aspirar a algo más si quieren demostrar un mínimo de utilidad. Y, para ello, es necesario arriesgar, intentando desentrañar, de algún modo, las pautas tendenciales del devenir social, de la misma forma que en otras ciencias se intentan desvelar las leyes que marcan el curso de los fenómenos naturales e, incluso, las posibilidades de manejarlos y alterarlos. Lo cual suscita la pertinencia de enfoques y percepciones comparativas de interés para todos aquellos que, desde el campo específico de las ciencias sociales, se encuentran más sensibilizados ante la necesidad de prevenir los riesgos de eventuales cursos perversos en la evolución social.
En el tema de las clases sociales, una de las cuestiones primordiales que debe plantearse, en los inicios del siglo XXI al hilo de la emergencia del nuevo tipo de sociedades tecnológicas, es si en el futuro continuará habiendo clases sociales, o al menos si las habrá en el sentido en el que se ha entendido hasta el presente. Como es obvio, la respuesta que pueda darse a esta pregunta depende de muchas variables, pero sobre todo depende de la manera en la que sean fijados los requisitos y las condiciones para entender estrictamente el concepto de clase social y, sobre todo, claro está, depende de la forma en la que entiendan esta problemática los propios ciudadanos. En realidad, todo lo que podamos decir o plantear los científicos sociales puede valer muy poco si no se presta la debida atención a cómo se sienten y se comportan las personas concretas que se encuentran en unas u otras circunstancias sociales. En consecuencia, el debate sobre el futuro de las clases nos remite en última instancia a referencias sociales y personales específicas. Es decir, la respuesta a la pregunta de si en el futuro habrá clases sociales no la vamos a obtener evaluando la capacidad de los sociólogos para definir o redefinir conceptos, o el ingenio que algunos puedan demostrar para «poner» nombres a cosas que no se sabe si realmente existen o no, o han dejado de estar vigentes; sino que lo verdaderamente importante es lo que piensen y lo que hagan las mayorías sociales.
Aun siendo esto totalmente cierto, no por ello hay que minusvalorar la importancia de precisar bien y definir con exactitud las cuestiones a las que nos estamos refiriendo. De hecho, la propia respuesta a la pregunta sobre el futuro de las clases dependerá de lo estrictos que sean los criterios empleados, y de los detallados que puedan ser los contenidos y los modelos de jerarquización que se establezcan para determinar las respuestas a dicha pregunta. Si establecemos criterios clasificatorios muy rígidos y complejos es posible que ningún grupo social pueda llegar a traspasar la barrera de la clasificación.
En este caso, podríamos encontrarnos con una cierta imposibilidad a priori para verificar la existencia de cualquier tipo de clase social en las sociedades del futuro. Lo mismo ocurriría si este concepto lo entendemos de una manera inercial, como un calco exacto de las formalizaciones que se dieron en momentos históricos muy concretos en las sociedades industriales del pasado.
Por ello, hay que evitar el recurso a enfoques analíticos limitativos que encorseten de tal manera las posibilidades de comprender la lógica de la desigualdad social que resulte prácticamente imposible seguir un hilo conductor común en su evolución histórica. Consecuentemente, la pregunta sobre si en el futuro habrá clases sociales resulta en el fondo bastante retórica. Lo que podemos saber realmente, hoy por hoy, es que en el tránsito hacia las sociedades tecnológicas avanzadas se están apuntando tendencias que denotan una acentuación de ciertas formas y niveles específicos de desigualdad, que existen determinados sectores sociales de caracterización sociológica similar que están quedando situados en circunstancias de postergación y que en la lógica de dichos procesos de postergación y10 exclusión social se pueden identificar elementos estructurales asociados a los nuevos modelos sociales emergentes. A partir de estos datos y tendencias, se constatan algunas dificultades para traducir y expresar las nuevas realidades con el bagaje conceptual y analítico heredado de las sociedades industriales, por más que el curso social iniciado permita augurar el surgimiento y10 la acentuación de movimientos y reacciones de inconformismo y de protesta contra aspectos concretos de la dinámica social. Pero lo que no puede saberse es si los alineamientos y realineamientos sociales y políticos que surgirán de estas situaciones darán lugar a que se perfilen grupos que se vean a sí mismos como clases sociales en el sentido tradicional y que se ubiquen prácticamente como tales en los procesos de eventuales conflictos y antagonismos con otros sectores sociales65.
Más allá de estas perspectivas, todo lo que podemos aventurar desde la perspectiva de principios del siglo XXI no dejará de ser otra cosa que un abanico de conjeturas abiertas sobre el futuro, por mucho que algunas de ellas sean bastante plausibles y estén asentadas en las experiencias históricas anteriores. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la expectativa de una recuperación de la línea evolutiva hacia una aminoración de las desigualdades sociales, después de la inflexión negativa que ha tenido lugar en las primeras fases de transición hacia las sociedades tecnológicas. Pero repito, en este caso hablamos de una posibilidad, o de una eventual necesidad, que no1 está prescrita, que no se puede considerar como una ley sociológica inexorable. Se trata, en suma, de algo que exigiría una rectificación, que podrá surgir a partir de las contradicciones y de los conflictos que se produzcan en los procesos de antagonismo social, y que para su traducción efectiva requerirá una voluntad política expresa y concreta.
7. LOS ROLES SOCIALES.
Las relaciones de los individuos en la sociedad no suelen producirse de forma aleatoria y poco predecible. Más bien al contrario, los actores sociales tienden a comportarse de acuerdo a unos patrones y pautas de actuación establecidas, de acuerdo al papel, o papeles sociales, de cada cual. Esto es lo que los sociólogos llamamos rol, Todas las personas tienden a actuar en contextos sociales determinados de acuerdo a las pautas concretas y formas de comportarse propias del rol que desempeñan.
En términos del lenguaje común, la expresión rol o papel se relaciona con los personajes que interpretan los actores en una obra de teatro. Debemos recordar que la expresión «persona» también tiene un origen en un símil teatral, ya que «persona» era la máscara que utilizaban los actores en sus representaciones de teatro.
El concepto rol está, pues, íntimamente relacionado con el concepto de persona como actor social. Lo «que vemos en la sociedad -como ha señalado Nisbet -son personas-en roles y roles-en personas»66.
En nuestros días la popularización de los llamados «juegos de rol» permite entender esta expresión como la asunción del papel de determinados personajes por los jugadores (rey, guerrero, mago, etc.).
En sociología llamamos rol a los distintos papeles sociales que se pueden desempeñar en una sociedad: por ejemplo, el rol de madre, de padre, de maestro, de juez, de hijo, de médico, de compañero, de estudiante etc. El número de roles que se desempeñan en una sociedad en función de las distintas tareas y necesidades sociales es muy numeroso.
Cada rol social implica determinadas formas de comportarse y de actuar y todo el mundo espera que los individuos se adapten a las características de sus roles, de la misma manera que los actores en una obra de teatro se atienen al «papel» escrito por el autor.
Cada rol implica pautas específicas de comportamiento en contextos determinados, pero no iguales en todos los contextos diferentes, ya que los actores sociales desempeñan diferentes roles; así el profesor desempeña también el rol de padre, o de esposo en su hogar, de «hincha» en el fútbol, de «afiliado» en un sindicato u organización profesional, etc. En cada caso se esperará de él una forma de comportamiento distinta, según las costumbres y usos sociales establecidos. De un juez se espera, por ejemplo, un comportamiento solemne, riguroso y justo con los acusados, pero en su rol de padre o de esposo, se espera que sea afable y cariñoso, de la misma manera que se espera que sea respetuoso y considerado con sus padres.
El juez se comporta de una manera determinada ante los acusados cuando desempeña su rol de juez, y de una manera distinta, a su vez, cuando está con sus colegas profesionales, o cuando imparte una conferencia. Sin embargo, cuando está en casa con sus hijos, o con unos amigos, desempeña el rol de padre o de amigo, actuando de una manera completamente diferente. Nadie entendería que cambiase sus formas de comportamiento, o que actuara de idéntica manera en el desempeño de unos y otros papeles. Si esto ocurriera se produciría una gran desorientación y nadie sabría a qué atenerse en sus relaciones con los demás.
De esta manera, la sociedad puede ser vista como un conjunto de roles sociales que los individuos desempeñan en una forma que les orienta en su comportamiento y les permite prever el comportamiento que los otros tendrán de acuerdo al rol que desempeñan en cada momento concreto, como maestro, o como juez, pero también como esposo, como padre, como amigo, etc.
Por eso decimos que cada persona en la sociedad desempeña un conjunto variado de roles en el desenvolvimiento de sus actividades y tareas en la esfera de la economía, de la política, de la familia, del vecindario, etc.
La sociedad, pues, es un complejo entramado de relaciones entre actores sociales que se encuentran en determinadas posiciones sociales y que realizan distintos roles en sus relaciones con los otros actores sociales. Los diferentes roles desempeñados en el gran «escenario» de la sociedad dan lugar a que cada actor se oriente en su comportamiento por los roles de los demás actores y, en consecuencia, «actúe» de acuerdo a las expectativas que los demás tienen de su comportamiento y de las reacciones «previsibles» que este comportamiento despertará en los demás actores sociales.
El concepto de rol ha sido definido por los sociólogos como «un sector del sistema de orientación total de un actor individual que se organiza sobre las expectativas en relación con un contexto de interacción particular, el cual está integrado con una serie particular de criterios de valor que dirigen la interacción con un alter o más en los roles complementarios adecuados~67.
Los roles están caracterizados básicamente por cinco rasgos: en primer lugar son modos de comportamiento estandarizados y socialmente establecidos que son transmitidos de generación en generación. En segundo lugar, los roles «enmarcan una serie de normas», es decir, están conectados a un orden normativo que con frecuencia se expresa en términos del lenguaje común cuando se habla de «ser una buena madre», o un «buen hijo», o un «buen profesor». En tercer lugar, todo rol forma parte de un «círculo o estructura social» que supone un conjunto de relaciones de interacción concretas; por ejemplo, en el sistema educativo se ubican el rol de profesor, el de alumno, el de director del centro, el de inspector educativo, etc.; y todos los que desempeñan cada uno de estos roles saben a qué atenerse, qué deben hacer y cómo hacerlo. En cuarto lugar, los roles sociales definen campos de acción legítima dentro de las competencias propias del rol; por ejemplo, en toda sociedad se define quién puede hacer un uso legítimo de la violencia y quienes no, por eso la policía puede reprender o detener, pero no cualquiera, de la misma manera que el médico puede realizar ciertas preguntas o exámenes que se considerarían «fuera de lugar* en el caso de personas que desempeñan otros roles sociales. En quinto lugar, los roles forman parte del sistema de autoridad más amplio, e implican el cumplimiento de determinados deberes y obligaciones para uno mismo y para los demás; por ejemplo, el rol de alumno implica los deberes de acudir a clase, de estudiar, de atenerse a las indicaciones del profesor, e t ~ . ~ ~ Los roles hacen referencia, pues, a los modos de conducta socialmente establecidos. Lo cual significa que estos modos de conducta se encuentran institucionalizados y forman parte de la estructura de la sociedad, teniendo una entidad como tales, al margen de las personas concretas que los desempeñen o representen en un momento determinado.
Toda sociedad tiene establecido, en este sentido, un conjunto de roles-tipo que adquieren un mayor o menor grado de prevalencia según los contextos sociales y la misma evolución histórica. Por ejemplo, Nisbet ha referido un conjunto de roles básicos que es posible identificar a lo largo de toda la historia de la humanidad: el de patriarca, el de mujer en el matriarcado, el de profeta, el de mago, el de jefe guerrero, el de hombre político, el de intelectual-o sabio-, el de artista, el de empresario, el de rebelde...69.En definitiva, se trata de roles standard, similares a los que es frecuente encontrar en muchos de los llamados «juegos de rol».
El desempeño de los diferentes roles implica posiciones sociales diferentes. Lo que supone que cada rol lleva aparejado un status específico. Algunos sociólogos consideran que en realidad los conceptos de status y de rol son dos caras de la misma moneda. Con el concepto de rol se hace referencia a las obligaciones en el desempeño de un papel social y con el de status a los derechos y al honor o prestigio social que se atribuyen a los que desempeñan dicho papel. Por ello se ha llegado a decir que «toda posición social es un status-rol» que «tiene dos aspectos: uno consiste en las obligaciones y otro en los derechos. Se dice que una persona «ocupa» una posición social si tiene una serie de obligaciones y goza de determinados derechos dentro del sistema social. A estos dos aspectos de la posición social los llamaremos rol, refiriéndonos a sus obligaciones, y status, refiriéndonos a sus derechos»70.
Los grupos de status pueden llegar a ser tan numerosos como los roles sociales específicos que existan en una sociedad concreta, de forma que una persona puede pertenecer a diversos grupos de status, por ejemplo, como empresario, o más específicamente como banquero, que a su vez es catedrático o economista, es directivo de una asociación o club, desempeña un rol como padre, como promotor de actividades culturales, o como represéntate público, etc.
En las sociedades complejas, los actores sociales desempeñan un número apreciable de roles, cuya consideración social y status pueden ser diferentes, de forma que el status final dependerá del rol predominante que tenga mayor impacto social, o bien de una influencia con-junta de todos ellos.
En las sociedades más elementales, el status generalmente es un status adscrito que depende de las circunstancias personales de los individuos y de su rol o roles principales, sobre todo en función de la edad, el sexo y la estructura de relaciones familiares; en estas sociedades el ser hombre o mujer, niño, joven o viejo, o miembro de una u otra familia, lleva aparejado el desempeño de unos determinados roles y funciones sociales que implican distintos status en la sociedad71.
Las sociedades complejas están más abiertas a los status adquiridos que en gran parte dependen del despliegue de la propia actividad de los individuos y de los logros en su competencia profesional, en riqueza, en tareas especiales. En estos casos, lo que se es depende básicamente de lo que se hace y no del papel que se desempeña.
Como en una obra de teatro, el desempeño de un papel destacado en el reparto ciertamente puede proporcionar ciertas ventajas de partida, pero el prestigio y la posición social de un buen actor se alcanza con unas buenas cualidades y un trabajo y un esfuerzo constante por representar bien los papeles.
El concepto de rol implica en principio también una cierta idea de ajuste. Cada actor social tiene que realizar un esfuerzo por acoplarse al rol social que desempeña y que, como hemos dicho, está institucionalizado y despierta unas ciertas expectativas de comportamiento en la sociedad, a las que los actores deben atenerse.
Sin embargo, el hecho de que todo individuo tenga que desempeñar simultáneamente varios roles conlleva, en sí mismo, un cierto germen potencial de conflictividad y de tensión entre los requisitos y características de los diferentes roles. Solamente en sociedades muy elementales, en las que se pudiera dar el supuesto de que un individuo realizara un solo rol, que no entrara en situaciones de conflicto con otros roles, podríamos pensar en un desempeño no conflictivo de ese rol social. Pero lo cierto es que en las sociedades de nuestros días existe una gran cantidad de tareas sociales y actividades de todo tipo que dan lugar a que las personas concretas desempeñen simultáneamente una gran cantidad de roles que es difícil que no presenten algún grado de tensión, desajuste o conflicto.
Cuanto más activa socialmente sea una persona, más posibilidades tendrá de encontrarse ante conflictos de roles. Un ser solitario, que saliera cada mañana de su casa para realizar su trabajo y regresara al final del día al hogar sin apenas relacionarse con nadie, es posible que tuviera pocos conflictos de roles, mientras que un trabajador casado y con hijos, que se relacione con sus padres y sus suegros, que desempeñe un puesto de representación en un sindicato de su empresa, que sea el presidente de su comunidad de vecinos y que escriba en un periódico de su barrio, seguramente se encontrará en su vida con más conflictos de roles.
Pero no se trata solamente de que los individuos tengan que desempeñar en su vida social concreta roles múltiples en diferentes situaciones (como trabajador asalariado, como representante sindical, como padre, como amigo, como miembro de un partido, como católico, etc.), sino que también hay que tener en cuenta que cada situación social específica «implica- como subrayó Merton-no son papel asociado, sino un conjunto de papeles asociados»72.Es decir, las personas se encuentran en realidad ante el desempeño de un set de roles que implican un haz de relaciones sociales a distintos niveles. Un profesor, por ejemplo, desempeña un rol específico como docente con sus alumnos, y, a su vez, un conjunto de roles asociados a este desempeño docente, en sus relaciones con sus colegas, con las autoridades académicas, con las organizaciones profesionales, con los responsables de las editoriales donde publica sus libros, etc.
Las fuentes o causas específicas de conflictividad en el desempeño de roles sociales son muy variadas73. Pueden estar relacionadas con el simple hecho del crecimiento biológico, que afecta, por ejemplo, el rol de hijo, el rol de adulto, etc.; pueden tener que ver con cambios sociales, por ejemplo, con la introducción de la figura de miembro de un jurado en la Administración de la Justicia, o con alteraciones en los usos y las costumbres sociales; también pueden surgir los conflictos como consecuencia de encontrarse en contextos sociales con sistemas de valores o prioridades distintas, en familias de origen cultural o étnico distinto, o con diferentes religiones. Y, sobre todo, los conflictos de roles se producen en el desempeño de papeles que entran en colisión entre sí. Esto es lo que puede ocurrir en el desempeño de una función social concreta, por ejemplo, la de policía y padre de un hijo delincuente, o la de médico militar que cumple órdenes u obligaciones, y a su vez es miembro de una organización religiosa con determinadas convicciones, o bien respecto a tareas sociales en las que uno mismo se encuentra implicado, por ejemplo, como inspector fiscal y como contribuyente con problemas, o como trabajador asalariado y como representante sindical con voz y voto en la adopción de determinadas decisiones en la empresa.
Los conflictos de roles pueden dar lugar a distintos tipos de trastornos psicológicos y ciertas formas de perturbación de la personalidad, de anomia, de conductas desviadas, etc. Sin embargo, lo más frecuente es que la mayor parte de los conflictos de roles, sobre todo los que no sean muy agudos, se resuelvan sin que lleguen a explicitarse de manera claramente consciente.
8. PROCESOS SOCIALES Y FORMAS DE INTERACCIÓN SOCIAL
La realidad social, como vemos, está formada por un conjunto de estructuras, instituciones sociales, grupos primarios y secundarios, roles, clases sociales... Pero, hay algo que se mueve en todas esas instancias en torno a las que se nuclea lo social. Los seres humanos establecen sus relaciones con los demás por medio de un conjunto de formas de interacción estandarizadas, que unas veces les llevan a competir, otras a cooperar, otras a oponerse, a conformarse, a aislarse, diferenciarse... A estas formas estandarizadas de interacción las calificamos en Sociología como «procesos sociales». Los procesos sociales son como la sangre, o el fluido, que mueve lo social, que vincula y orienta la acción de las personas en los grupos y las instituciones sociales.
En el segundo epígrafe de este tema señalamos que la posible tendencia a la rigidificación y cosificación en los enfoques estructurales sólo podía subsanarse y evitarse con una consideración conjunta de los conceptos de estructura y proceso. Las estructuras sociales no deben ser vistas, por tanto, como a realidades» rígidas y cristalizadas, sino como conjuntos interdependientes y dinámicos. Pues bien, esta óptica dinámica no sólo debe aplicarse a nivel macrosociológico, sino también a nivel de los procesos sociales concretos en torno a los que se articula la interacción social. Es decir, la sociedad no sólo debe ser vista como una realidad dinámica en su dimensión global, a partir de una perspectiva histórica, sino también en sus más inmediatas plasmaciones cotidianas.
Los procesos sociales están relacionados con el aspecto dinámico de lo social, con las maneras en que se conducen los hombres en el tejido social. Los procesos sociales han sido definidos como «las formas repetitivas de conducta que se encuentran habitualmente en la vida como «cadenas o complejos de interacciones dirigidas a un fin» (dotadas de sentido)75, o como los lazos o vínculos «que existen entre las personas y los grupos». En definitiva, podemos decir que los procesos sociales son las formas tipificables y repetitivas de interacción social en que las personas organizan y orientan sus conductas sociales en las diferentes instancias grupales e institucionales que constituyen el entramado de la sociedad.
Para algunos teóricos sociales las formas de relaciones sociales estandarizadas constituyen, precisamente, la verdadera realidad de lo social, y por lo tanto, el objeto específico de estudio de la Sociología. «Un grupo de hombres-dirá Simmel- no forma sociedad porque exista en cada uno de ellos por separado un contenido vital objetivamente determinado o que le mueva individualmente. Sólo cuando la vida de estos contenidos adquiere la forma del influjo mutuo, sólo cuando se produce una acción de unos sobre otros inmediatamente o por medio de un tercero-, es cuando la nueva coexistencia espacial, o también la sucesión en el tiempo de los hombres se ha convertido en una sociedad... Encontramos-subrayará Simmel- las mismas relaciones formales de unos individuos con otros, en grupos sociales que por sus fines y por toda su significación son los más diversos que cabe imaginar. Subordinación, competencia, imitación, división del trabajo, partidismo, representación, coexistencia de la unión hacia adentro y la exclusión hacia afuera, e infinitas formas semejantes se encuentran, así en una sociedad política, como en una comunidad religiosa; en una banda de conspiradores, como en una cooperativa económica; en una escuela de arte, como en una familia.
La casuística de la interacción social puede llegar a ser tan amplia y variada que resulta difícil tipificar unos pocos modos estandarizados de interacción que nos permitan comprender mejor la forma en que ésta se produce en la realidad social. Los enfoques procesualistas, en este sentido, han permitido superar la rigidez de los esquemas analíticos que veían la conducta social de los individuos sólo en términos de conformismo o desviación, al tiempo que, como ya hemos subrayado, llenan de contenido y dinamicidad los cortes analíticos transversales, es decir estructurales, en el análisis de la sociedad.
Sin embargo, lo cierto es que la óptica dualizadora, y la persistencia de fuertes preocupaciones latentes por el ajuste y la solidaridad social, reaparecen también con otras presentaciones en muchos planteamientos procesualistas. De esta manera, con cierta frecuencia los procesos sociales tienden a ser clasificados y englobados en nuevas dualidades, por ejemplo, cuando se habla de seis grandes procesos básicos, clasificados en dos grupos: los procesos sociales conjuntivos, que tienden a reforzar la integración social (la cooperación, la acomodación y la asimilación) y los procesos sociales disyuntivos, que tienden a producir un mayor distanciamiento entre las personas, debilitando la integración y la solidaridad (el conflicto, la oposición y la competencia)~~.
Nisbet considera que los procesos de interacción social básicos y universales son cinco: el intercambio, la cooperación, el conformismo, la coerción y el conflicto, a los que añade, desde otra perspectiva diferente, cuatro grandes procesos históricos o tendencias de cambio: las de individualización o «liberalización», las de innovación, las de politización y las de secularización79.
Los estudiosos del tema han elaborado muchas otras clasificaciones, combinando unos y otros elementos y atendiendo a diferentes criterios clasificatorios: a los fines que se persiguen, a los comportamientos a que dan lugar, al contexto en que se producen, etc. Pero lo cierto es que, a medida que se profundiza en el estudio de los procesos sociales concretos que se dan en los diferentes ámbitos de la sociedad, se comprende que éstos presentan tal variedad y tal riqueza de matices que no es fácil encasillarlos en clasificaciones excesivamente simplistas.
Aun a riesgo de caer también en una cierta simplificación puede proponerse un esquema clasificatorio de acuerdo a la consideración conjunta de dos grandes criterios o pautas de orientación: el activismo/pasividad, y la integración/desviación. Esta clasificación nos permite entender diversas formas de interacción, no como situaciones totalmente cristalizadas, sino como posiciones dentro de un continuo de graduaciones que resultan de la combinación de los dos elementos o criterios de clasificación a que hemos hecho referencia.
De acuerdo a una clasificación de esta naturaleza, cuya ilustración está recogida en el Gráfico 5, buena parte de los principales procesos sociales podrían ser ubicados en los cuatro cuadrantes del eje de coordenadas formado por las variables de activismo/pasividad (eje vertical) e integración/desviación (eje horizontal).
Gráfico 5
Principales procesos sociales
 |
| Principales procesos sociales |
En el primer cuadrante (superior-izquierda) tendríamos los procesos de integración activa, a través de los que las personas contribuyen al logro de fines sociales colectivos de una manera activa. Los principales procesos sociales ubicables en este cuadrante son la cooperación y las formas de competencia no disfuncionales para el sistema, es decir, las que se producen en forma de emulación en el grupo y no se basan en una sobre-imposición sobre los demás. También habrá que ubicar en este cuadrante, con un menor grado de actividad positiva, el intercambio y, con menor grado de integración activa, la coerción. La comunicación, como forma de integración activa en principio presenta, como luego veremos, diferentes plasmaciones y peculiaridades.
En el segundo cuadrante (inferior-izquierda) se sitúan los procesos de integración pasivos, es decir, aquellos en los que los lazos sociales no son puestos en cuestión, pero sin darse una orientación activa y positiva de la conducta; entre estos procesos estarían los de conformismo y acomodación y, en menor grado, la asimilación.
El tercer cuadrante (superior derecha) nos permite ubicar los procesos de desviación activa, de acuerdo a los distintos grados de activismo y las distintas posiciones posibles de desviación o modificación de las inercias sociales. El mayor grado de activismo en la desviación daría lugar a los procesos de resistencia, oposición y conflicto, mientras que el menor grado de desviación daría lugar al simple disentimiento. A su vez las manifestaciones activas de una desviación moderada dan lugar a los procesos de innovación y mediación o, si es poco activa, a la simple diferenciación. De igual manera, una competencia agresiva y con sobre-imposición sobre los demás podría ser ubicada en los límites de este cuadrante.
Finalmente, el cuarto cuadrante (inferior derecha) corresponde a los procesos de desviación pasiva, en los que la no asunción de los patrones colectivos se traduciría en mecanismos de retraimiento o aislamiento.
Lógicamente, un esquema bidimensional de esta naturaleza no puede recoger toda la complejidad de la realidad. Por ejemplo, no refleja los fines que orientan los comportamientos colectivos, ni los soportes estructurales en que se desarrollan los procesos sociales, y que pueden tener que ver con la división del trabajo, con la competencia política, con relaciones entre las clases sociales, etc.
De igual manera, hay que tener en cuenta que en la realidad concreta no todos los procesos sociales tienen una orientación y una significación tan clara en el continuo integración/desviación. Es decir, no todos los procesos son fácilmente calificables como asociativos o disociativos, sino que en bastantes ocasiones son de carácter mixto, implicando tanto elementos que refuerzan la cohesión grupa1 o la funcionalidad social, como elementos que la pueden alterar y poner en cuestión, generando determinados niveles de tensión. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con los procesos de competencia, que algunos analistas consideran como disruptores para la solidaridad y la cohesión social, mientras que otros los valoran como emulativos y funcionales para el logro de ciertas metas y objetivos de la Sociedad.
A partir de los últimos lustros del siglo xx los especialistas en ciencias sociales han utilizado profusamente un nuevo concepto referido a los procesos no integradores: la exclusión social. En los medios de comunicación, en los foros académicos y en las organizaciones voluntarias se escucha frecuentemente esta expresión. Pero, ¿cuál es la utilidad de este concepto para entender algunos procesos sociales que están teniendo lugar?, ¿por qué hablamos de exclusión social?, ¿desde cuándo?, ¿qué se entiende, en suma, por exclusión social? El término «exclusión social)) se empezó a emplear a finales del siglo xx para referirse a todas aquellas personas que, de alguna manera, se encuentran fuera de las oportunidades vitales que definen una ciudadanía plena en las sociedades avanzadas. Básicamente, se trata de un concepto cuyo significado se define en sentido negativo, en términos de aquello de lo que se carece. Por lo tanto, su compresión cabal sólo es posible en función de la otra parte de la polaridad conceptual de la que forma parte, de su referente alternativo: la idea de «inclusión» o «integración» social. Es decir, la expresión «exclusión social)) implica, en su raíz, una cierta imagen dual de la sociedad, en la que existe un sector «integrado» y otro «excluido». En consecuencia, el estudio de la lógica de la exclusión social nos remite en primer lugar a todo aquello que en un momento dado determina la ubicación de los individuos y los grupos sociales a uno u otro lado de la línea que enmarca la inclusión y la exclusión.
Aunque el fenómeno de la exclusión que se está dando en las saciedades de principios del siglo XXI presenta rasgos específicos, debe situarse en la perspectiva general de los procesos de dualización y segregación que han existido a lo largo de toda la evolución social.
Procesos que, aún en sus dimensiones particulares y microscópicas, como es el caso de las clases, forman parte de la lógica específica de los grandes alineamientos sociales, que pueden situarse en una dialéctica de «inclusión-exclusión)).
La intensificación de los procesos de exclusión está alimentando el desarrollo de sectores sociales cada vez más perfilados, a los que una parte de la literatura sociológica-sobre todo anglosajona-también califica como «infraclases».En este sentido, hay que tener en cuenta que, en su origen, tanto esta expresión como la de exclusión han surgido para describir realidades sociológicas nuevas que no se podían «referir» adecuadamente empelando conceptos tradicionales, como «pobreza», «clases sociales)), etc. Por lo tanto, en su concreción y desarrollo analítico (de las causas y los procesos), existe un cierto paralelismo entre ambas nociones.
Podemos decir, pues, que con el término «exclusión» se pone el acento básicamente en los procesos sociales que están conduciendo al establecimiento de un modelo de «doble condición ciudadana», mientras que los «excluidos», o al menos algunos grupos de cierta homogeneidad y localización concreta, están configurando nuevas «infraclases».Es decir, la exclusión es un proceso de segregación social, mientras que las infraclases son grupos sociales o cuasi-clases formadas por las víctimas principales de dichos procesos de exclusión.
El elemento clave a considerar en el análisis de los procesos de exclusión social nos remite al concepto antagónico en el que, como negación, adquiere la noción de exclusión su significado más preciso; es decir, la concepción de ciudadanía social, a partir de la cual se pueden identificar los procesos sociales concretos que están dando lugar a la dinámica de la exclusión social, en su doble vertiente de proceso social interno-el camino personal por el que se puede ir de la integración a la exclusión-, como en su dimensión global, es decir, como proceso de transformación general que da lugar a una nueva caracterización de la «cuestión social))que implica quiebras sociales profundas con graves riesgos de «desvinculación» o desinserción social».
El concepto de exclusión connota una visión sobre los modos de estar o pertenecer a una sociedad que cubre una gama de posiciones que van desde la plena integración a la exclusión, pasando por diversos estadios intermedios caracterizados por cierto grado de riesgo o vulnerabilidad social. Pero, ¿qué puede llevar a unas personas desde posiciones razonablemente integradas hasta los límites de la exclusión social? Para entender cabalmente este continuo de posiciones sociales se necesita partir de un referente, de una interpretación sobre lo que en un momento histórico dado se entiende en una sociedad como el standard. Este mínimo referencia] lo proporciona la noción de ciudadanía social, tal como fue formulada por Thomas Humphrey Marshall, en sus célebres conferencias pronunciadas en la Universidad de Cambridge en 1949, en las que analizó el desenvolvimiento histórico de la noción moderna de ciudadanía en tres etapas: la civil, la política y la social. Marshall puso el acento en la nueva etapa de conquista de la ciudadanía social como algo que no s6lo implicaba derechos civiles y políticos, sino también «todo ese espectro que va desde el derecho a un mínimo de bienestar económico y seguridad, al derecho a participar plenamente del patrimonio social y a vivir la vida de un ser civilizado de acuerdo con los estándares predominantes en la sociedad». «Las instituciones conectadas más directamente con ello-añadirá- son el sistema educativo y los servicios sociales»80.De ese conjunto de derechos sociales y oportunidades vitales es del que quedan excluidos algunos ciudadanos en las sociedades de nuestro tiempo a partir básicamente de las políticas de recortes sociales y de la crisis del trabajo.
Pero no se trata solamente, como resaltó Marshall, de una cuestión de rentas, sino de una experiencia social que en el fondo apunta hacia un «enriquecimiento general de la sustancia concreta de la vida civilizada, una reducción general de los riesgos y la inseguridad, una igualación a todos los niveles entre los más y los menos afortunados, los sanos y los enfermos, los empleados y los parados, los jubilados y los activos...». Y lo importante es que la conquista de esta nueva experiencia social se basaba en un compromiso del Estado para con la sociedad en su conjunto. Cuando ese compromiso social, y público, se debilita o desaparece para algunos ciudadanos se puede hablar de un proceso de exclusión social.
Una de las virtudes del concepto de exclusión social es que, de alguna manera, recoge en una nueva síntesis elementos procedentes de diversas aproximaciones sociológicas anteriores. Es decir, tiene una dimensión cultural (como las nociones de segregación, marginación, etc.), una dimensión y unos efectos económicos (como la pobreza) y, a su vez, permite situar el análisis de la cuestión social en la perspectiva de procesos sociales relacionados con la problemática del trabajo como mecanismo fundamental de inserción social (al igual que en la teoría de la alienación, pero en un sentido distinto). Esta concurrencia de perspectivas analíticas confiere a este concepto una densidad teórica y una riqueza analítica que lo hace bastante útil y pertinente para focalizar una problemática que cada vez se está haciendo más acuciante en las sociedades del siglo XXI .
La popularización de la expresión «exclusión social» ha propiciado varios intentos de dotar a este concepto de mayor precisión y rigor. Los elementos comunes presentes en la mayor parte de las aproximaciones al tema tienden a coincidir, en primer lugar, en que la exclusión es un fenómeno estructural (y no casual o singular), en segundo lugar, que está aumentando, en tercero, que tiene un cariz multidimensional (y, por lo tanto, puede presentar una acumulación de circunstancias desfavorables) y, en cuarto, que se relaciona con procesos sociales que conducen a que ciertos individuos y grupos se encuentren en situaciones que no permiten que sean considerados como miembros de pleno derecho de la sociedad. Es decir, la exclusión social connota carencias no atendibles-ni resolubles-a partir de la lógica «espontánea» del mercado, al tiempo que da lugar a la difusión de sensaciones de «vulnerabilidad social~, «apartamiento» y «pérdida de sentido de pertenencia social».
La expansión de los estudios sobre exclusión social se acentuó a medida que se difundió entre los analistas la impresión de que estaba aumentando el número de individuos que se encontraban ubicados en la estructura social en una situación como de «flotación», como de «gravidez social», sin un espacio ni un papel específico suficientemente valioso; en zonas sociales fronterizas. Se trata de individuos parados, subempleados y, a veces, a caballo de vivencias laborales difusas, con experiencias intermedias entre el trabajo formal y la desocupación, adaptándose a subsistir en ((modalidades secundarias de inserción», o intentando simplemente hacerse a la idea de vivir a largo plazo de las contribuciones sociales. La realidad es que muchos excluidos ni siquiera tienen la oportunidad de «ser explotados; quedan fuera de los circuitos socio-económicos ordinarios, sufriendo una alteración importante en sus modalidades de inserción social global, en una forma que pone en crisis su propia condición de actores sociales. La situación de los excluidos, por ello, es presentada en términos de «dualización social», «inadaptación», «marginalidad», «invalidación social», «precariedad», a descalificación social», «prescindibilidad», «inempleabilidad»,«desinstitucionalización social», etc. De ellos se ha dicho que son «no-indispensables»,«no-fuerzas sociales», «normales inútiles»,«población residual por substracción», «los nuevos pobres-o parias-de la Tierra», «el cuarto mundo»,etc.
La dinámica que se está viviendo en las sociedades de nuestro tiempo está dando lugar a que la «cuestión social» se manifieste más agudamente en aquellos terrenos fronterizos en los que se hace más palpable la crisis del trabajo y en los que se producen nuevas modalidades de vivencias sociales. En estos momentos existen poderosos procesos subyacentes de desinserción social (por el inempleo y la precarización laboral» que operan como una «máquina centrifugadora» de exclusión social, en un contexto en el que se hace notar un déficit estructural creciente de posiciones laborales estandarizadas (empleos de calidad), que garanticen un grado razonable de integración social. Lo cual da lugar, entre otras cosas, a que tiendan a cristalizar zonas de diferente densidad en las relaciones colectivas, con un riesgo general de pérdida de consistencia del tejido social. En cierta medida es como si estuviéramos viéndonos afectados por una especie de «osteoporosis social» y la sociedad fuera perdiendo poco a poco vertebradura, médula social.
La exigencia de entender la exclusión en sus raíces sociales como un proceso complejo, y no como una mera resultante de un destino personal más o menos casual, está permitiendo llegar a una cierta convergencia analítica entre los estudiosos del tema, que presentan una imagen espacial de la integración social (o de la misma estructura de pertenencia en la sociedad), diferenciando analíticamente al menos tres zonas en el continuo que va de la integración a la exclusión. La primera es la «zona de integración» en la que se encuentran los individuos que tienen un trabajo estable y también una estructura de relaciones sociales bien asentada. La segunda es una «zona de precariedad y/o vulnerabilidad» en algunas de las grandes variables de riesgo (vid. Cuadro 2). Finalmente, cuando se acumulan diversos elementos de vulnerabilidad social se acaba entrando en un tercer nivel o estrato de pertenencia societaria devaluada, o «zona de exclusión social».
En esta perspectiva dinámica, la exclusión social vendría caracterizada como una situación de alta vulnerabilidad, en la que los mecanismos de prevención, de asistencia o de apoyo social-relacional no existen o no son capaces de restablecer un mínimo equilibrio de reinserción o integración. O si queremos decirlo de una manera más rotunda, la zona de exclusión es el punto crítico al que se llegar «cuando todo falla» y alguien queda convertido de hecho en un ciudadano de segunda o tercera categoría (vid. Gráfico 6).
Finalmente, otro proceso social específico que merece cierta atención particularizada es el de comunicación, o más bien los procesos de comunicación, ya que en realidad se trata de un conjunto de procesos de cierta complejidad social, que implican un haz bastante amplio de elementos sociales de interacción.
Cuadro 2
Zonas básicas identificables en el proceso de exclusión social
 |
| Zonas básicas identificables en el proceso de exclusión social |
En los procesos de comunicación se produce uno de los más altos grados de interpenetración entre individuo y sociedad, en la medida que lo social se haya en gran parte recogido y proyectado en el lenguaje. Por eso se ha podido decir que el lenguaje lleva en sí mismo la matriz de lo social y que la sociedad penetra en el individuo con cada término que emplea. De ahí que el descubrimiento de la estructuración lingüística» del comportamiento interhumano haya sido un hallazgo que ha permitido enriquecer el conocimiento de todas las ciencias sociales.
GRAFICO 6
Grandes ámbitos de exclusión/integración en la sociedad
 |
| Grandes ámbitos de exclusión/integración en la sociedad |
La comunicación no se realiza solamente a través del lenguaje formal, sino a partir de un contexto comunicativo preciso en el que han intentado profundizar distintas corrientes sociológicas, desde la fenomenología, hasta el interaccionismo simbólico y la etnometodología. Aunque aquí no es posible detenernos en la exposición de todas estas teorías, vamos a señalar algunas de las aportaciones fundamentales que se conectan con el contenido de este epígrafe.
Una de las aportaciones más importantes del interaccionismo simbólico es la que nos permite situar la comprensión de los procesos de comunicación a partir del concepto de «situación social», que hace referencia a la complejidad de los contextos sociales, especialmente en lo concerniente a sus significados simbólicos y a las propias percepciones de los actores sociales. Las situaciones sociales implican no sólo unas determinadas condiciones objetivas, sino también la propia «definición de la situación» por parte de los individuos y los grupos, en la que se implican actitudes, valores, deseos, etc. Probablemente uno de los ejemplos más claros que nos permite entender la influencia de la «situación social» es el que formuló William Isaac Thomas (1863-1947) y que en la Sociología actual conocemos como el «teorema de Thomas», cuando afirmó que «si los hombres definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias~. Un Banco, por ejemplo, puede ser una institución tan sólida y solvente como la mejor, pero basta que muchas personas crean «erróneamente» que está al borde de la quiebra para que se produzca una psicosis que acabe dando lugar a que muchos clientes retiren sus ahorros, acabando por situar al Banco en una situación objetiva de quiebra o colapso.
George Herbert Mead (1863-1931), por su parte, en su libro Mind, Self and Societys, puso el énfasis en el papel desempeñado por el gesto como elemento de señalización recíproca en la conducta social. El gesto es entendido como un elemento de transición desde la acción al lenguaje. Hay gestos, como la sonrisa o las señales no verbales de aprobación, que animan a realizar una determinada conducta, mientras que otros gestos o señales de enfado y desaprobación la desaniman.
Hay que ser conscientes de que en los procesos de comunicación intervienen distintos elementos codificados que adquieren su significado en grupos determinados que los entienden y son influidos por ellos, en la medida que forman una comunidad de discurso».
De esta manera, los «otros»-es decir, la sociedad- influyen con sus formas de comunicación lingüística y gestual en los comportamientos mutuos, en los que cada uno de los actores se pone en el lugar de los otros y actúa guiado por gestos y formas de comunicación que le hacen saber el comportamiento que los otros esperan de él. En este proceso recíproco de influencias comunicativas, la sociedad como tal ejerce una influencia importante en la conducta de los individuos, mediante lo que los interaccionistas simbólicos califican como «el otro generalizado» que refleja la actitud de la sociedad.
En definitiva, como han señalado Gerth y Mills, «el contexto que da significado a las palabras es social y conductual tanto como lingüístico. Esto está indicado por la falta de significado de palabras que oímos sin conocer el contexto en el cual se las emite o se las escribe. La mayor parte de las situaciones lingüísticas contienen referencias ocultas o inexpresadas que debemos conocer para que la expresión sea significativa..., cuando hemos internalizado los gestos vocales de otros hemos internalizado, por decirlo así, ciertos rasgos claves de una situación interpersonal. Hemos incorporado a nuestra propia persona los gestos que nos indican lo que los otros esperan y requieren. Y entonces podemos tener ciertas expectativas sobre nosotros mismos. Las expectativas de los otros se han convertido así en las auto-expectativas de una persona auto-dirigida. El control social y la guía que los gestos de otros nos proporcionan, se han convertido en la base del auto-control y de la imagen de sí de la persona~85.
Posiblemente la corriente de pensamiento sociológico más singular que ha puesto el énfasis en los procesos de comunicación y, sobre todo, en las «otras formas» tácitas, o no suficientemente expresas, de lo social ha sido la etnometodología.
Los etnometodólogos han intentado fijar la atención de la Sociología en la vida cotidiana, procurando desvelar la «otra» estructura de la vida social, o lo que algunos analistas han calificado como las «normas superficiales» aparentemente, pero que conforman un substrato fundamental de lo social.
Esta «otra» estructura de lo social es algo tan familiar que se da por sentado y pasa inadvertida, casi como parte «invisible» de la realidad social. Los etnometodólogos han puesto el acento en la ~estructura de las reglas y el comportamiento conocido y tácito-vale decir habitualmente inexpresables- que hacen posible una interacción social estable))... Para los etnometodólogos, «lo que cohesiona el mundo social no es una moralidad con un matiz sagrado, sino una densa estructura colectiva de entendimientos tácitos (aquello que los hombres saben y saben que los demás saben) referentes a los asuntos más mundanos y triviales, entendimientos a los cuales, si se les advierte, no suele atribuirse ninguna importancia especial y mucho menos una significación sagrada»86.
Los etnometodólogos se han esforzado en «desvelar» todos estos entendimientos tácitos» en la vida cotidiana, por ejemplo, en los gestos y ademanes, en la distancia social en que uno se coloca de para hablar con él, en la utilización de ciertos «latiguillos del lenguaje, etc., empleando métodos de investigación provocativos que desorientan a los individuos, poniendo en cuestión los criterios de comunicación e interacción social, y dando lugar, en ocasiones, a reacciones airadas y violentas, en las que se ha pretendido encontrar la demostración palpable sobre la importancia de esta «otra» estructura invisible de lo social.
Finalmente, uno de los enfoques sociológicos que en nuestro tiempo más ha profundizado en el análisis de los contextos de los procesos de comunicación es posiblemente el de Erving Goffman. Goffman entiende la interacción como un proceso gradual y escalonado que va desde la .indiferencia educada» que implica un repertorio de normas del cruzarse., de estar con otros sin prestar atención, por ejemplo, en una plaza o en un espacio público, hasta «el encuentro» que implica un conjunto de gestos de reconocimiento, de saludos, miradas, sonrisas, etc.
Las interacciones sociales han sido estudiadas por Goffman no sólo en sus dimensiones espaciales, sino también en sus contextos generales más amplios. Desde el punto de vista especifico de la comunicación, la interacción implica una disposición corporal que comprende un ((lenguaje simbólico corporal (gestos, vestidos, expresiones emocionales...) y un proceso comunicativo como tal que supone un intercambio de información conceptualizada, y también un conjunto de posiciones o disposiciones mutuas (de apertura, de evasión, de subordinación, etc.).
Goffman ha puesto especial énfasis en subrayar los componentes de expresividad no verbal en los procesos de comunicación, por medio de los que las personas despliegan, en el gran escenario de la vida social, una exhibición deliberada de elementos a través de los cuales intentan ofrecer las «características sociales» con las que piensan que quedan mejor «presentados» en sociedad.
La forma general en que los actores sociales «se presentan» con el fin de definir la percepción que los demás tienen de ellos es lo que Goffman califica como «fachada» (front).Los elementos que integran esta «fachada» son, en primer lugar, el «medio» (setting) «que incluye el mobiliario, el decorado, los equipos y otros elementos propios del trasfondo escénico, que proporcionan el escenario y la utilería para el flujo de acción humana que se desarrolla, ante, dentro y sobre él». En segundo lugar está la «apariencia» (appearance).que puede dar información sobre el status social del actor social, por medio de sus vestidos, perfumes, etc., o de elementos identificativos del papel social que desempeña, con sus eventuales tocados, uniformes, insignias, etc. En tercer lugar están los «modales» (manner), a través de los que se desarrollan estímulos que intentan reforzar el rol que se desempeña, bien con un tono y ademanes y modales agresivos, humildes, persuasivos, etc.
En definitiva, podemos decir, para concluir, que los procesos de comunicación implican elementos de contextualización social, de definición de las situaciones y de simbolización muy diversos y complejos. Por ello la comunicación se realiza, a partir de estas situaciones, con las Erases y palabras del lenguaje, a través de las que se expresan en contextos específicos los contenidos de lo social, y también con el llamado paralenguaje (que abarca, acentos y énfasis específicos en las palabras y tonos de voz diferentes), así como empleando los componentes cinéticos de la comunicación (gestos. miradas, modales. movimientos, pausas, posturas y formas de presentación y apariencia). A través de todos estos elementos se proyecta una parte importante, aunque a veces poco perceptible, casi invisible, de la realidad social.
EJERCICIOS Y TÓPICOS PARA LA REFLEXIÓN
1) Valorar la dimensión que ha alcanzado el cambio social en las sociedades de nuestros días. Poner algunos ejemplos.
2) Diferenciar entre el concepto de estructura social y los de procesos y relaciones sociales.
3) ¿Hasta qué extremos llevaron los sociólogos organicistas sus comparaciones entre la estructura de la sociedad y el cuerpo humano?
4) ¿Cuáles son las características de los grupos primarios? Poner varios ejemplos de grupos primarios.
5) (Cuáles son las características de los grupos secundarios? Poner ejemplos.
6) ¿Qué es una institución social? Poner ejemplos de instituciones sociales de diferentes tipos y explicar qué funciones sociales cumplen cada una de ellas.
7) Definir y comparar los conceptos de poder y autoridad.
8) Hacer una reflexión sobre lo que suponen las clases sociales en las sociedades de nuestros días, analizando en qué diferencias están basadas y qué consecuencias principales tienen.
9) Comparar los conceptos de clase social y estrato social.
10) ¿Cuáles son las nuevas tendencias en estratificación que están dándose en las sociedades de nuestros días?
11) Dibujar y explicar la «escalera» de la estratificación social.
12) ¿Qué se entiende en sociología por rol?
13) ¿Qué utilidad tienen los roles sociales para la orientación del comportamiento de los individuos?.
14) Poner ejemplos de los diferentes roles que puede desempeñar una misma persona, indicando las diferencias en comportamientos, actitudes, lenguaje, ademanes, etc., que puedan darse en el desempeño de los distintos roles.
15) ¿Qué es el status social? Comparar los conceptos de rol y status.
16) ¿Cuáles son los principales procesos sociales?
17) ¿En qué consiste la <<otra estructura social» invisible de la que hablan algunos sociólogos? Poner ejemplos.
18) ¿En qué consiste exactamente la exclusión social?
19) (Qué son las infraclases?
20) ¿Cuáles son los principales elementos que intervienen en la comunicación?
21) Hacer un esquema de las diferentes partes y aspectos de una sociedad, señalando -y ubicando-algunos temas de interés que puedan ser objeto de estudio por los sociólogos.
 |
| José Félix Tezanos: La sociedad, objeto de estudio de la sociología (Cap. de La explicación sociológica: una introducción a la Sociología) |
La explicación sociológica: una introducción a la Sociología
José Félix Tezanos
UNED, Madrid, 2006
Fecha de publicación original: junio de 1995
LA EXPLICACIÓN SOCIOLÓGICA: UNA INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA
José Félix TEZANOS TORTAJADA
UNED, 2006 - 585 páginas
Manual introductorio para los estudiantes de Sociología y Ciencias Sociales, en el que se intenta dar respuesta a las preguntas sobre el qué, quién, cuándo, dónde,cómo y por qué de la Sociología. El libro resulta accesible para todo estudiante universitario, ofreciendo en cada tema una visión plural a partir de distintos enfoques y opiniones, con la finalidad de que el lector pueda tener una comprensión amplia y documentada de los temas tratados, para llegar a fraguarse sus propias conclusiones.
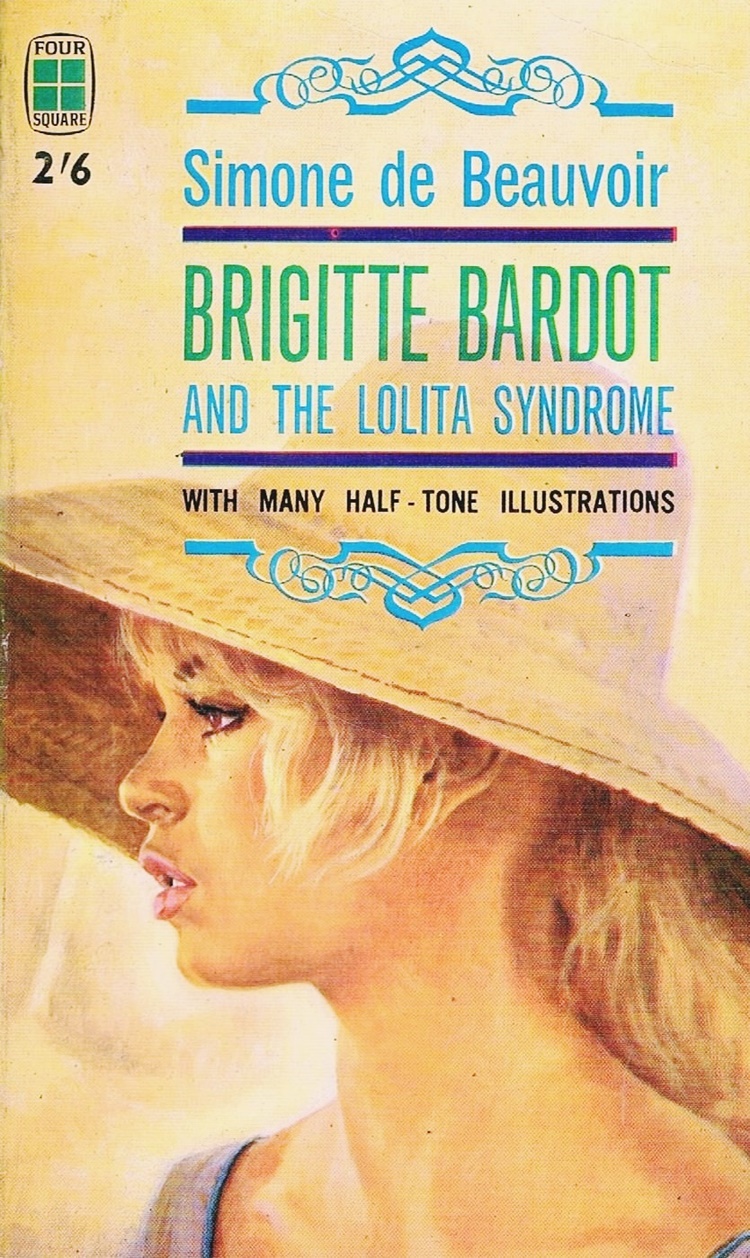





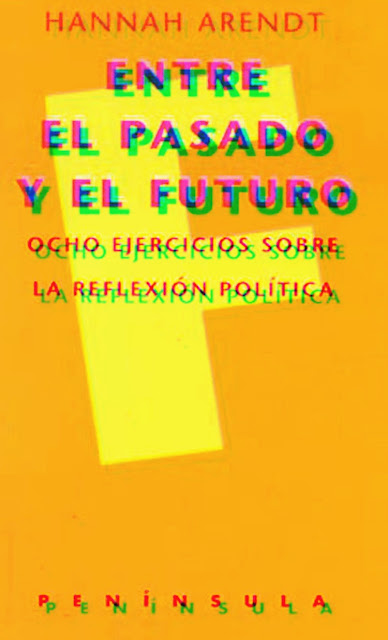
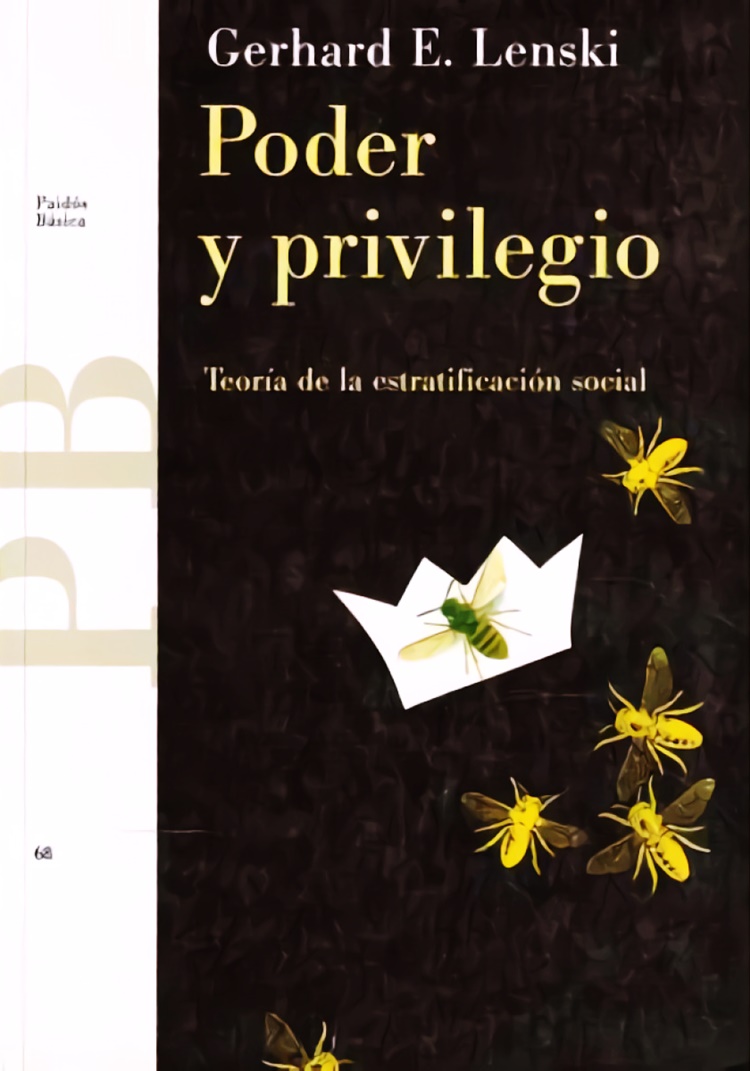

Comentarios
Publicar un comentario