Robert Ardrey: La hipótesis de la caza (La evolución del hombre, 1976)
La evolución del hombre. La hipótesis del cazador
Robert Ardrey
La hipótesis de la caza
¿Por qué es hombre el hombre?
Desde que tenemos mentes para pensar, estrellas que analizar, sueños que nos perturban, curiosidad que nos inspira, horas libres para meditar y palabras para poner nuestros pensamientos en orden, esa pregunta ha rondado por las profundidades de nuestra conciencia como un alma en pena.
¿Por qué es hombre el hombre? ¿Qué fuerzas divinas o terrenas han introducido en el mundo natural a esta notable criatura, el ser humano? Ningún pueblo culto y en posesión de la escritura, ninguna tribu ágrafa y primitiva, ha dejado de prestar atención a ese fantasma. La pregunta nos preocupa a todos; es tan universal en nuestra especie como la capacidad para el lenguaje. ¿Entramos en este mundo desde una selva primitiva, sobre el lomo de un elefante sagrado? ¿Fuimos arrojados a una costa pedregosa por un pez benevolente e inmaculado? ¡Con cuánta frecuencia, en nuestros mitos más primitivos, el animal participó en la Creación! Hasta el jardín llamado Edén tenía su serpiente.
Nuestras sospechas primitivas de la contribución de los animales a la presencia humana han sido confirmadas por las ciencias. Pero las ciencias no han revelado por qué una especie sapiente se ha sentido atraída poderosamente por explicaciones concernientes a nuestra naturaleza que casi carecen de sentido. Hasta los reflexivos griegos rechazaron la sensata afirmación de un pensador antiguo, Jenófanes, de que si las vacas tuvieran manos y pudieran pintar, pintarían a sus dioses con forma de vacas. Era demasiado para los griegos, quienes pronto dejaron de lado a Jenófanes.
Quizá sea parte de la paradoja humana el que apliquemos nuestra inmensa capacidad para la observación y la lógica a todo menos a nosotros mismos. El genetista norteamericano Theodosius Dobzhansky ha sostenido que las tres características que distinguen al ser humano son la capacidad de comunicarse, la conciencia de la muerte y la conciencia de sí mismo. Pocos discreparían mucho de esta afirmación. Pero lo que Dobzhansky no dice es que tenemos una capacidad para la mala comprensión que rivaliza con nuestra capacidad para comunicarnos, una conciencia de la muerte que ha permanecido prácticamente inmutable desde que el hombre de Cro-Magnon comenzó a pintarse la cabeza de rojo ocre hace unos treinta mil años, y una conciencia del yo que, a pesar o a causa de nuestras esperanzas y nuestros temores, en tiempos modernos se ha hecho cada vez más semejante al autoengaño.
Buscaremos la esencia del hombre, no en sus facultades, sino en sus paradojas. Hay poco que carezca de lógica en la vida del mono rhesus, el petirrojo inglés, el castor canadiense o, por lo que sabemos, el rinoceronte lanudo, ya extinguido. Todo tiene sentido; es el Homo sapiens el que no lo tiene. Y tal vez sea ésta la razón por la cual nuestras ciencias han fracasado tan patentemente, no obstante todos sus medios y su dedicación, en hacer avanzar mucho nuestro conocimiento de nosotros mismos. Así como la naturaleza aborrece el vacío, así también la ciencia no goza con lo incoherente.
Nuestro enfoque de la comprensión del hombre durante muchas décadas recientes ha consistido en reducirlo de tamaño. Me recuerda a veces a la pequeña vieja dama que vivía junto al camino y tenía un granero lleno de cajas de diversas formas y dimensiones. Cuando un viajero se detenía en su morada, ella le alimentaba amablemente y luego le hacía desaparecer en una caja. Pero si era de un tamaño tal que no cabía en ninguna de las cajas, metía de él todo lo que podía en la caja más grande y luego cortaba el resto.
Así ha ocurrido que muchas tendencias en la evaluación del hombre han intentado reducir al hombre. Nos convertimos en seres modelados por las diversas fuerzas que hallamos en el curso de nuestra vida. Nos volvemos productos, como los copos de maíz o los Chevrolets. Somos productos de nuestra cultura, de las sensaciones y las recompensas tradicionales, del medio social, que mediante privilegios o privaciones nos han convertido en lo que somos. Hasta nuestra sexualidad, se nos informa, es un rol que hemos aprendido mediante juguetes, juegos y actitudes sociales apropiadas. Y cualesquiera que sean las influencias ambientales que nos han creado, nosotros, como individuos, no hemos contribuido a labrar nuestro destino más que la rata de laboratorio procreada en consanguinidad e indiferenciada cuando, en busca de una píldora alimenticia, evita una sacudida eléctrica.
Esta tendencia no es nueva. Karl Marx no era enemigo de las ciencias naturales; sin embargo, su concepción de los seres humanos como unidades económicas llegó a imponerse tanto a sus seguidores y a sus enemigos, que la determinación material se convirtió en el elemento central del socialismo y el capitalismo por igual. De manera similar, Sigmund Freud penetró profundamente en el mundo animal, o lo que se conocía de él a comienzos de siglo. Sin embargo, su principio sexual se convirtió, hasta un grado alarmante en la obra de sus seguidores, en la única clave con la cual desvelar los lugares secretos de nuestra naturaleza. Tal vez el verdadero fallo reside en otra tendencia muy diferente que se apoderó de las ciencias en décadas posteriores y que se expresa en la afirmación según la cual lo que no se puede medir no existe.
Sin duda, era el camino más fácil. Eludir la realidad humana. Tómese la vara de medir que se quiera y hágase que el ser humano se ajuste a ella. Se habla siempre de la dignidad del hombre, pero se lo reduce a copos de maíz. Se hacen prolijas sumas de aritmética humana, se construyen cajas lógicas. Y si surge un Einstein, un Rembrandt, un Shakespeare o un Darwin, cualquiera de los cuales supera esa aritmética, entonces se concluye que el defecto no puede ser de la caja. Metedlos en una caja y cortad lo que sobre. Lo hicimos con Freud. Lo hicimos hasta con Marx.
Así, cuando hacemos la pregunta ¿por qué es hombre el hombre?, la respuesta fácil es reducirlo. Pero hay otro camino, que es el de denigrarlo. Hacia el final de mi libro El génesis africano, escribí:
Si el hombre hubiese nacido de un ángel caído, la situación contemporánea sería tan carente de solución como de explicación. Nuestras guerras y atrocidades, nuestros crímenes y querellas, nuestras tiranías e injusticias, podrían atribuirse a nada más que peculiares realizaciones humanas. Y tendríamos un nítido retrato del hombre como un ser degenerado, dotado al nacer del tesoro de la virtud y cuyo único talento notable ha sido despilfarrarlo. Pero nosotros provenimos de monos avanzados, no de ángeles caídos, y los monos eran matadores armados, además. Así, ¿de qué nos asombraremos? ¿De nuestros crímenes y matanzas, de los misiles y de nuestros ejércitos irreconciliables? ¿O de nuestros tratados —cualquiera sea su valor—, de nuestras sinfonías —por raramente que se las ejecute—, de nuestros terrenos pacíficos —por muy frecuentemente que se los convierta en campos de batalla—, de nuestros sueños —por raramente que se realicen? El milagro del hombre no es hasta qué punto se ha hundido, sino cuán magníficamente se ha elevado. Se nos conoce entre las estrellas por nuestros poemas, no por nuestros cadáveres.
Mucho ha ocurrido en las ciencias desde que publiqué estas líneas, pues ha sido ésta una época de descubrimientos y controversias. Como en tiempos del mismo Darwin, el evolucionista ha sido arrastrado, descuartizado, hervido en aceite, quemado en alegres hogueras. Somos pesimistas; ponemos en peligro el futuro humano. Sin embargo, no puedo hallar en esas líneas más pesimismo que cuando las escribí, en 1961.
El hombre es una maravilla, pero no es tan maravilloso que requiera explicaciones milagrosas. El hombre es un misterio que trasciende toda nuestra aritmética, y lo seguirá siendo, no lo dudo, cualesquiera que sean las revelaciones de nuestras futuras ciencias. Podemos penetrar en ese misterio, con todo, adquirir el sentido de sus dimensiones y su grandeza y hasta atisbar sus orígenes, pero nunca lo disiparemos del todo. El hombre como especie es demasiado antiguo, demasiado variado, y como animal, demasiado complejo para someterlo a la comprensión individual. Nunca podremos siquiera penetrar en el misterio, si no aceptamos al hombre como una paradoja.
¿En qué consiste el ser humano? Podemos decir: en poseer una capacidad para el aprendizaje mayor que cualquier animal. Pero debemos añadir, si no hemos de ignorar nuestra historia, que también se niega con frecuencia a aprender de la experiencia en un grado que avergonzaría a un babuino. Podemos inspeccionar nuestra excepcional previsión humana, que sería la envidia de cualquier mono, y sin embargo asombrarnos. ¿Dónde estuvo esa previsión en vísperas de nuestras empresas más suicidas? ¿No habría actuado el mono más sensatamente?
Clásica es nuestra osadía, clásica nuestra cobardía. Clásica es nuestra crueldad, clásica nuestra caridad. Ningún inventario humano puede dejar de incluir nuestra propensión al asesinato premeditado y organizado de nuestros semejantes, pero tampoco puede dejar de observar que un ejército es un modelo de cooperación y autosacrificio, o que ninguna otra especie cuida tan atenta y tiernamente a sus heridos, aun enemigos. La compasión y la clemencia están profundamente arraigadas en nuestra naturaleza, quizá tan profundamente como nuestra insensibilidad e indiferencia.
El altruismo no presenta ningún problema para quienes creen, con Jean-Jacques Rousseau, que el hombre, en su estado primitivo, era un ser feliz, amable y bueno, Pero plantea muchas dificultades a los darwinianos, como veremos. Sin embargo, el altruismo manifiesto es tanto un ingrediente de la paradoja humana como la implacable inmersión en el egoísmo. Los santos y mártires del pasado que llevaron su presunta consagración al bien común más allá del umbral de la muerte, al mismo tiempo atesoraron una mortal hostilidad hacia las consagraciones de otros.
Obedecemos; nos rebelamos. Y el rebelde de ayer puede ser la oveja de hoy cuando obedece al llamado de una nueva autoridad. Cooperamos con arrebatador entusiasmo en la persecución de una meta común, y luego caemos en la discrepancia, el recelo y los oscuros deleites de la sospecha.
Somos tan diferentes como nuestras huellas dactilares. Sir Julián Huxley escribió que el hombre es el más diverso de todas las especies naturales. (¡Con cuánta frecuencia aun científicos responsables olvidan que no estamos domesticados, que no constituimos, como el perro o la vaca, el producto de una crianza controlada, sino sólo amansados!). Otro gran biólogo inglés, el genetista J. B. S. Haldane, caracterizó el potencial evolutivo de una especie como la medida de su diversidad. El nuestro debe de ser enorme. Sin embargo, ¡con qué vigor desalentamos al que se desvía entre nosotros, sea mediante las acciones de los déspotas, los cálculos de un Estado totalitario o la sanción del pensamiento de moda! ¡Con qué gozo destruimos a quienes más tienen que ofrecernos: un Sócrates, un Jesucristo, un John Kennedy, un Martin Luther King! Ningún gorila, ningún buey almizclero, podrían manifestar tan mala adaptación, sino sólo el ser humano. Sin embargo, sobrevivimos, mientras el gorila montañés se va extinguiendo en sus brumosas selvas de bambú cada vez más reducidas, y el buey almizclero resiste en unas pocas regiones heladas. Es una paradoja dentro de una paradoja.
Si bien compartimos muchas características con nuestros parientes animales, nada concerniente al ser humano puede considerarse como corriente. Si los monos pudieran ser puritanos, condenarían y juzgarían vergonzosa nuestra sexualidad. Si alguno de nuestra familia de primates hubiese sido un economista, nos consideraría locos, pues compartimos nuestro alimento, costumbre sin precedentes. Y más allá de nuestra familia de los primates —en todo el reino de los vertebrados, desde el pez hasta los ratones, con excepción de unos pocos pájaros deferentes—, si hubiera machos reflexivos, ¿no mirarían con desaprobación a nuestros machos? Hemos aceptado humildemente el rol masculino de proveedores, no sólo de nuestra cría, sino también de nuestras hembras. Podríamos pensar que en algún momento del pasado humano, hubo un movimiento femenino de liberación que alcanzó éxitos asombrosos.
Somos diferentes. No hay deformación mayor de la concepción evolucionista de la humanidad que aquella según la cual «el hombre no es nada más que un animal». Podemos adaptarnos a cualquier cosa, ya se trate de tormentas en el mar, en las regiones árticas o en desiertos que atemorizarían a un lagarto; cosa notable, hasta podemos adaptarnos al sufrimiento. Nuestras habilidades son tan obvias que no es necesario mencionarlas. Antaño discutíamos sobre cuántos ángeles pueden bailar en la punta de un alfiler; ahora decenas de miles de electrones, a nuestra orden, danzan en un espacio aún menor. No obstante, debemos precavernos contra la autocomplacencia. En todas nuestras habilidades, como en todas nuestras filosofías, algo parece faltar: somos mucho más hábiles en desarrollar nuestros antagonismos que nuestros afectos. ¡Cuán hábilmente nos mentimos, no sólo unos a otros, sino también a nosotros mismos! La mayoría de los animales mienten mediante el camuflaje, el mimetismo o las falsas señales. He detallado algunos ejemplos en El contrato social y no es necesario que los repita aquí. Pero el hombre, con exclusividad, es el único animal que miente tan hábilmente como para engañarse a sí mismo.
Si el hombre es una maravilla, entonces lo maravilloso debe residir en el cúmulo de sus contradicciones. El elefante, a su manera, como el babuino, es un animal muy lógico, y si pudiera conocernos mejor, se sentiría desconcertado. Sin embargo, nos conoce lo suficiente como para sobrevivir, cosa que no ocurrió con sus primos americanos extinguidos.
Hace unos doce mil años, al final de la última glaciación, hábiles cazadores humanos penetraron en América del Norte por el puente de tierra que existía entonces en el estrecho de Bering. Tal vez hayan llegado otros antes, pero si es así, no dejaron testimonios. Fue un momento especial, en el que el hielo en retirada abrió valles para el paso al interior de América, pero la fusión del hielo aún no había llegado a elevar tanto el nivel de los mares que cubriese el puente de tierra. Los nuevos cazadores, que engendraron a los indios americanos, dejaron un testimonio inconfundible: en unos pocos miles de años, ellos y sus descendientes, armados con sólo lanzas arrojadizas e implementos asiáticos, exterminaron toda la caza mayor en América del Norte y del Sur.
Esta tesis de la «capacidad de destrucción», desarrollada por el profesor Paul Martin, de la Universidad de Arizona, nos recuerda que en el siglo pasado exterminamos al bisonte moderno, o búfalo americano, en una espectacular demostración del ansia del hombre moderno por matar y matar, sin tener en cuenta el provecho económico. Así como los montañeros trepan por una montaña sencillamente «porque está allí», así también matamos a los búfalos, hasta desde trenes de paso. Análogamente, todos los testimonios fósiles señalan la probabilidad de que, a los pocos miles de años de llegar el hombre a América por el puente de tierra, exterminó al mamut.
Era el mamut de los libros ilustrados, de piel velluda y colmillos muy retorcidos. Puesto que se alimentaba en gran medida de pastos, vivía en las llanuras occidentales americanas. Un primo de él, el mastodonte, ha sido hallado con mayor frecuencia en las tierras boscosas del Este, donde podía gozar de su ramoneo favorito. No hay ninguna razón para suponer que ninguno de ellos fuera menos inteligente que el elefante africano contemporáneo. Pero eran inocentes. No sabían nada del hombre.
A pesar de las meditaciones de Jean-Jacques Rousseau, no hay camino hacia la catástrofe que se compare con la inocencia. Los animales africanos evolucionaron junto al hombre, y el peso de nuestra compañía fue tal que desarrollaron la «distancia para la fuga» como respuesta apropiada cuando aparecía ese pequeño pero peligroso animal. Fue una selección natural del género clásico: los que desarrollaron la pauta de conducta de la distancia de fuga cuando aparecía el hombre dejaron más descendientes que los otros.
El poderoso mamut de América del Norte murió por su inocencia. Él y el mastodonte sustentaban sobre sus monumentales patas alrededor del 25 por 100 de la carne del continente. Como seguramente deben de haber sido tan inteligentes como su primo africano, sin duda deben de haber sido igualmente poderosos. ¿Pero de qué sirve la fuerza cuando se trata de enfrentar al más peligroso de los animales, el ser humano?
La hipótesis de la caza puede ser formulada así:
El hombre es hombre, y no un chimpancé, porque durante millones y millones de años en evolución ha matado para vivir.
Hay muchas ventanas que dan al escenario humano, cada una con perspectivas diferentes. Durante los últimos veinte años la mía ha sido la ventana forjada por el pensamiento evolucionista contemporáneo. Considero, pues, legítimo traducir la pregunta «¿por qué es hombre el hombre?» en la pregunta «¿por qué no somos chimpancés?». Admito que hace un siglo, en los tiempos de Charles Darwin y Thomas Huxley, tal pregunta habría sido entendida en un sentido muy diferente. Eran los tiempos en que, según se dice, una dama distinguida exclamó: «¿Descendemos de los monos? ¡Oh, no puedo creerlo! Pero si es verdad, roguemos a Dios para que la noticia no se difunda». Pues bien, la noticia se ha difundido, de modo que hoy, si bien nuestra íntima relación con el chimpancé puede ser algo en lo que pocos piensan, no puede considerársela como algo novedoso. Lo que debe preocuparnos no es aquello en lo cual somos semejantes a él, sino aquello en lo que somos diferentes.
Ninguna indagación sobre la evolución de la unicidad humana puede ignorar la oculta paradoja que debe haber en alguna parte de la esencia de nuestra naturaleza. Por ello, puede ser útil formular la hipótesis de la caza en términos más amplios:
Si entre todos los miembros de la familia de los primates el ser humano es único, aun en sus más nobles aspiraciones, ello es porque sólo nosotros, a través de incontables millones de años, nos vimos continuamente obligados a matar para sobrevivir.
Hace quince años yo no podría haber hecho una afirmación tan amplia sobre el ser humano. Por entonces era poco lo que se sabía sobre los orígenes del hombre, y menos todavía sobre el chimpancé. Aun hace cinco años, cuando publiqué El contrato social, aunque había suficientes indicios para dar cierta base a la especulación, todavía no se tenían pruebas firmes provenientes de los estudios de campo y el laboratorio. Pero hoy disponemos de ellas.
En las ciencias toda hipótesis debe ser considerada como una conjetura fundada que trata de dar una explicación central a toda la información dispersa disponible. Como tal, está sujeta a la refutación, la modificación o la confirmación, a medida que se reúne más información. Tal vez algún día, cuando se agoten las explicaciones alternativas, logre el rango de teoría. Tal ha sido la historia de la teoría de la evolución, pero se verá que la vida de una hipótesis no es tranquila.
En su forma más sencilla, la hipótesis de la caza sugiere que el hombre evolucionó como carnívoro. Se trata de una idea nueva, que desagrada a muchos. Desde la época de Darwin se hizo la razonable suposición de que, hasta recibir ese regio don que es el gran cerebro, nuestros hábitos habían diferido poco de los del inofensivo mono vegetariano de la selva. Hasta 1925 nadie sugirió otra cosa. Por entonces, el profesor Carveth Read de la Universidad de Londres publicó su obra Los orígenes del hombre. Sostuvo que nuestros más antiguos antepasados deben ser llamados Lycopithecus. Consideraba al hombre tan semejante al lobo como al mono: un carnívoro que cazaba caza mayor en grupos. Puesto que pocos leyeron el libro, no despertó polémicas.
Pero aproximadamente por la misma época, un profesor sudafricano de anatomía, Raymond A. Dart, descubrió el mono-lobo de Read, al borde del desierto de Kalahari. Esa criatura tenía un cerebro apenas mayor que el de un chimpancé, pero por lo demás era totalmente humano. Dart lo llamóAustralopithecus. Puesto que el nombre es hoy familiar a todos los lectores, sólo necesito señalar aquí que Dart estaba convencido desde el comienzo que la criatura extinta era un miembro de la familia de nuestros antepasados, y por los elementos de juicio que ofrecían la dentición y el ambiente estéril, que en ninguna época podía haber tenido bosques ni frutos, también se convenció de que los australopitecinos eran carnívoros.
Durante decenios este descubrimiento tuvo poca difusión, y sólo lo discutían los especialistas. Luego, en 1953, Dart publicó su artículo La transición depredatoria del mono al hombre. Para entonces, la acumulación de pruebas provenientes de África del Sur le habían convencido de que los australopitecinos no sólo eran carnívoros, sino también cazadores armados. El título de su artículo hacía la primera afirmación directa de la hipótesis de la caza, pero no lo publicó ningún periódico científico de reputación. A falta de lectores, como el salto especulativo de Read, tampoco levantó polémicas. Dos años más tarde, conocí a Dart e inspeccioné sus pruebas en la Escuela Médica de Johannesburg. No sólo me convencí de su validez, sino también de que constituía una revolución en la antropología y nuestras evaluaciones del hombre. A mi retorno a los Estados Unidos, en la primavera de 1955, publiqué mis observaciones en la prestigiosa revista de Nueva York Repórter. Al año siguiente, me trasladé al exterior para iniciar la tarea de investigación y redacción que quedaría plasmada en mi obra El génesis africano.
Eran los años de la guerra fría, dominados por nuestros temores concernientes al arma definitiva. Al igual que a Dart, me preocupaban las implicaciones de la hipótesis en lo tocante a nuestra antigua dependencia de las armas y del éxito de una vida violenta. Yo no sabía, ni siquiera cuando estaba terminando la redacción de mi libro, en 1960, que en 1956 se había hecho una formulación mucho más amplia de tales implicaciones en un simposio de Princeton publicado más tarde. Dicha formulación se debió al profesor S. L. Washburn, actualmente en Berkeley, un hombre a quien juzgo el más creador de todos los antropólogos norteamericanos. Aunque en esa fecha él se refería a la experiencia de caza del hombre verdadero de gran cerebro, hizo muchas deducciones que no se me habían ocurrido. Escribió:
La caza no sólo exigió nuevas actividades y nuevos géneros de cooperación, sino que también modificó el rol del adulto de sexo masculino en el grupo. Entre los primates vegetarianos, los machos adultos no comparten el alimento. Ocupan los mejores lugares de alimentación y hasta quitan el alimento a animales menos dominadores. Sin embargo, puesto que la matanza en común es una conducta normal entre muchos carnívoros, la responsabilidad económica de los machos adultos y la costumbre de compartir el alimento en el grupo probablemente fue el resultado de ser carnívoros. Las mismas acciones por las cuales el hombre era temido por otros animales llevaron a compartir el alimento, a una mayor cooperación y a la interdependencia económica.
… La visión del mundo de los primeros carnívoros humanos debe de haber sido muy diferente de la de sus primos vegetarianos. El deseo de carne lleva a los animales a ampliar el ámbito de su conocimiento y a aprender los hábitos de muchos otros animales. Los hábitos y la psicología territoriales humanos son fundamentalmente distintos de los de simios y monos.
Lo que la visión precursora de Washburn percibió fue el alcance de la hipótesis de la caza. Dart y yo nos interesamos por la fijación en las armas. Pero nuestro pasado como cazadores no sólo había engendrado los placeres de la caza o nuestra vigorosa inclinación por las armas; también hemos heredado las cualidades en un todo opuestas de la cooperación, la lealtad, la responsabilidad y la interdependencia: una visión del mundo que el primate vegetariano nunca podía tener. Y sin estas innovaciones el hombre nunca podía haber llegado a ser hombre.
Un hecho sorprendente es que, pese a la reputación de Washburn, sólo obtuvo de las ciencias comentarios corrientes: «Muy interesante». Sus ideas iban demasiado lejos. Cuando se publicó El génesis africano, éste aún no provocó tormentas, al menos por un año o dos. Aunque el libro fue muy leído, sospecho que las remotas cavernas de África del Sur, llenas de los restos de australopitecinos y su medio millón de víctimas animales, caían en el ámbito de la ciencia-ficción; además, la mala reputación de África del Sur la hacía un lugar inadecuado para la Creación. Por razones muy diferentes, lo admito. Los recuerdos fósiles sudafricanos, tomé nota de ello, me parecían recordar los suburbios de la evolución humana. Las metrópolis debíamos buscarlas dos mil millas más arriba, en el este de África, y en particular en Kenya. Mi mujer hasta contribuyó, en una de sus ilustraciones, con un dibujo del letrero que desvergonzadamente le presenta Nairobi, al que llega como el centro del mundo humano, la más notable de las decoraciones de aeropuertos. El letrero era cierto, como descubrimos luego.
Desde el tiempo de El génesis africano, el difunto Louis S. B. Leakey, su mujer y su hijo, realizaron descubrimiento tras descubrimiento. Estoy convencido de que ellos poseen algunos genes mutantes, dirigidos por radar, que les permiten descubrir fósiles humanos como las torres de control de los aeropuertos descubren a los aviones que se aproximan. Sus descubrimientos llegan hasta el día de hoy. Los Leakey no sólo han hallado al primer hombre, sino que lo han hallado tres veces.
Nuevamente, hubo días tormentosos en la antropología africana, que siempre había parecido, no una ciencia institucionalizada, sino una forma de guerra de guerrillas. En los maduros días sudafricanos los fósiles desaparecían de misteriosa manera, y las reputaciones también. Cuando Robert Broom descubrió en Sterkfontein exactamente el mismo australopitecino que Raymond Dart había descubierto muchos años antes en Taungs, le dio el nuevo nombre de Plesiantbropus, reduciendo así la prioridad de Dart. Cuando el escenario se trasladó a África del Este, la tradición se trasladó con él. Louis Leakey llamó al primero de sus famosos descubrimientos Zinjanthropus, aunque sólo era una variante del auténtico descubrimiento de Broom del A. robustus, una segunda especie, más rechoncha, de australopitecino. Obligado a retractarse, Leakey realizó un descubrimiento posterior, el Homo habilis, que si bien a muchos les parecía sencillamente una forma avanzada del africanus de Dart, Leakey negó que se tratase de un australopitecino. Esto fue demasiado hasta para los colaboradores de Leakey, John Napier y P. T. Tobias, quienes sostuvieron que, se debiese o no rotular Homo a esas criaturas, todas ellas eran miembros o descendientes de la familia de los australopitecinos.
Para no perdernos en la jungla semántica, debe hacerse una advertencia. La definición original de Dart de los australopitecinos como seres con cuerpo, posición y dentición humanos, pero cerebros más cercanos en tamaño al del mono que al del hombre, proporcionó un elemento radicalmente nuevo pero racional para el estudio de la evolución humana. Según esa definición, ningún descubrimiento del este de África mucho más viejo que un millón de años puede ser considerado como otra cosa que un espécimen del lento avance de los australopitecinos a la condición del verdadero Homo. El intento de Louis Leakey —y los persistentes esfuerzos de su hijo Richard— de demostrar que el linaje humano no se relaciona en nada con los australopitecinos excluye exitosamente a Dart del relato de la evolución humana, pero crea una imagen perturbadora. Es como si los conquistadores de América hubiesen negado a Cristóbal Colón. Aunque tiene implicaciones filosóficas aún peores, la afirmación de Leakey de los orígenes únicos del hombre hace reaparecer el viejo espectro de la Creación Especial. El obispo Wilberforce se sentiría muy complacido.
Pese a las transgresiones que perturbaron a muchos científicos, pese a las controversias que confundieron a todos menos a los mejor informados, fue la exploración en el Este africano de nuestro pasado fósil la que encendió la imaginación del mundo. Los métodos radiogénicos de datación absoluta dejaron estupefactos a todos los antropólogos. En la época de El génesis africano nadie había osado pensar que la antigüedad de nuestros antepasados se remontaba en mucho más de un millón de años. Más tarde, el protohombre de pequeño cerebro que los Leakey habían hallado en la base de la garganta de Olduvai resultó tener dos millones de años. Con los descubrimientos realizados en Omo, la búsqueda se trasladó al norte de Etiopía, donde otro norteamericano, Cari Johanson, junto con un grupo francés en el que figuraba Yves Coppens, había estado trabajando. En el otoño de 1974 se anunció el descubrimiento de nueve individuos. Eran muy pequeños, pero de miembros rectos e indiscutiblemente de la línea de los homínidos (encaminada hacia el hombre, no hacia el mono), con fechas de bastante más de tres millones de años.
El descubrimiento etíope podría parecer la última Thule de los actuales sondeos de la antropología. Pero no lo fue. Un golpe de suerte y de justicia hizo que Mary Leakey, después de la muerte de su marido, volviese a un lecho de fósiles de Tanzania, en la región de Laetolil, no lejos de la garganta de Olduvai, que habían explorado juntos unos cuarenta años antes. (No todo fue suerte ni todo sentimiento. Mary Leakey, como sabe todo especialista africano, ha sido el más distinguido científico de la familia. Pero hubo mucho de justicia). En Laetolil, en el verano de 1975, encontró los restos de once homínidos, ocho adultos y tres niños, que por su dentición piensa ella que fueron carnívoros. La fecha es segura: oscila entre 3,35 y 3,75 millones de años.
La doctora Mary Leakey ha coronado la obra de la familia, pero su descubrimiento no será el último. Por asombrosa que pueda parecer tal antigüedad, durante las exploraciones de la doctora Leakey, Bryan Patterson halló una mandíbula indiscutiblemente homínida al oeste del lago Rodolfo, en Lothagam Hill. Su fecha es, con toda seguridad, de 5,5 millones de años.
Nuestras estimaciones sudafricanas de 1961 habían sido insignificantes. Sin embargo, una de las más sorprendentes afirmaciones de Dart, la de que un homínido con un cerebro del tamaño del de un mono había sido capaz de fabricar armas y herramientas de hueso, hoy está fuera de discusión. Del este de África tenemos miles de utensilios de piedra especializados, mucho más avanzados, que han sido minuciosamente analizados por Mary Leakey. Si los caballeros sureños de Dart preferían las mandíbulas de antílope, podemos atribuir la preferencia sencillamente a un atraso del Sur.
De todas las dudas, desacuerdos y controversias semánticos que ha provocado la avalancha de descubrimientos, lo más notable hasta hoy es la resistencia al concepto básico de nuestra dependencia de la caza. Todavía a principios del decenio de 1960-1970 se difundieron dos hipótesis alternativas. A una de ellas, un poco inocente y —en realidad— un residuo de suposiciones anteriores, la podemos llamar la hipótesis vegetariana. La carne nunca fue importante para el hombre en su evolución, quien se alimentaba de plantas. La otra, favorecida por las autoridades que mejor conocían el escenario africano, puede recibir el nombre de hipótesis del animal devorador de carroña. Mientras el cerebro del hombre en evolución no se expandió hasta un grado suficiente —digamos, hace medio millón de años—, no fue capaz de matar grandes presas. Carecía de la capacidad para la cooperación, para la adopción de tácticas, para la elaboración y el uso de armas adecuadas. En tiempos primitivos, cuando el cerebro era aún pequeño, el hombre sólo cazaba caza menor, animales lentos, como los cervatillos y las tortugas. De los animales mayores sólo obtenía los restos que dejaban cazadores profesionales como los leones y los felinos con dientes en forma de sable.
La hipótesis del devorador de carroña fue tan ampliamente adoptada por las mayores autoridades —Kenneth P. Oakley, Bernard Campbell, el mismo Louis Leakey, etcétera— que invade toda la literatura sobre el tema. Una lógica excelente sustentaba su carácter persuasivo. El hombre era pequeño y no muy rápido, como un actual niño de diez años. Las armas, fuesen palos, huesos o piedras modeladas de poco poder ofensivo, se sostenían con las manos. ¿Cómo se podía matar, así, otra cosa que no fuesen los animales más vulnerables? Los antropólogos que conocían directamente los lugares africanos difícilmente podían entusiasmarse con la hipótesis vegetariana, pues sabían de la caverna de Makapán, en África del Sur, con su medio millón de huesos de animales fosilizados. Sabían de los lugares del este de África que indudablemente habían estado habitados, en el Lecho Uno de la garganta de Olduvai —de casi dos millones de años de antigüedad—, con sus yacimientos de huesos animales como restos de comida, muchos hasta triturados para extraer la médula. Comíamos carne, pero no la cazábamos.
Me he preguntado desde hace mucho por la popularidad de la hipótesis del devorador de carroña. Si éramos incapaces de matar animales grandes, como los ñus y antílopes, entonces, ¿cómo podíamos robar sus restos a sus matadores, mucho más peligrosos? Si sólo se tratase de unos pocos huesos dispersos, podría atribuirse su hallazgo al azar. Pero su impresionante acumulación en los primitivos asentamientos de homínidos indica, o bien que éramos más expertos ladrones que hoy, o bien que en aquellos tiempos los grandes carnívoros eran inexplicablemente perezosos para custodiar sus presas.
Se han ofrecido algunas ingeniosas explicaciones. El mismo Leakey sostuvo ante muchos públicos que no teníamos nada que temer de los grandes felinos porque no éramos «alimento de felinos». ¿Por qué? ¿Tal vez porque, al ser también carnívoros, no les gustaba nuestro sabor? Pudiera ser. Sin embargo, los leopardos se especializaban en cazar perros de aldea, y los observadores competentes han hallado leopardos que encuentran tan irresistible el gusto del chacal que apenas cazan otra cosa. Me parece difícil creer que teníamos peor sabor que los chacales. Otra ingeniosa explicación se basa en el hecho observado de que los hombres de hoy, mediante sonoras amenazas, pueden alejar de una presa hasta a los leones. Pero ya me he referido a la distancia para la fuga que forma parte del equipo para la supervivencia de casi todas las especies, cuando tienen conciencia de la presencia humana. La tendencia a mantener esta distancia para la fuga ha sido adquirida por una larga y desdichada experiencia con el hombre y armas como las que mataban a los mamuts. La imagen de un acobardado felino de dientes en forma de sable ante unos pocos homínidos de un metro y veinte centímetros de estatura armados de palos exige demasiado de mi credulidad.
Washburn también era escéptico. En los primeros tiempos de la hipótesis del devorador de carroña, la descartó: cazar era más fácil. El hombre sólo pudo apoderarse de víctimas ajenas cuando se volvió tan peligroso, tan bien armado, que podía alejar de su presa a los carnívoros. Washburn invirtió la tesis del devorador de carroña: el hombre de gran cerebro y gran cuerpo quizá haya tenido la habilidad de apoderarse de presas ajenas, pero el homínido de pequeño cerebro y pequeño cuerpo se habría visto obligado a cazar. Con todo, ningún argumento podía ser concluyente mientras se careciese de pruebas.
Tan espectaculares fueron los descubrimientos sobre el hombre primitivo que, como es muy natural, la fascinación de los descubridores, los científicos involucrados, y del público en general se concentró en los mismos restos humanos. Analizar la «fauna asociada» —los miles de huesos de animales, principalmente de especies extinguidas, hallados en un asentamiento— era una faena comparable a la de construir una modesta catedral. Por ello, los primeros anuncios eran más bien generales. La apreciación de Leakey de los restos fósiles en los más antiguos yacimientos de Olduvai era que consistían en animales muy pequeños o lentos, lo cual suponía cazadores torpes, inexperimentados. Esta impresión reforzaba la hipótesis del devorador de carroña. Pero en 1965 cambió de opinión. En el primero de los volúmenes definitivos sobre la Garganta de Olduvai publicados por la Universidad de Cambridge, especulaba sobre la escasez de restos fósiles de antílopes muy pequeños, como el duiker, el dik-dik y el oribi. «La razón de esto no puede ser que los huesos de esas especies escaparan a la atención, pues en la colección hay miles de huesos de animales mucho más pequeños. Por lo tanto, debe haber alguna otra razón, desconocida aún, de la escasez de restos de antílopes pequeños en los niveles de asentamiento de los primitivos homínidos».
Para 1971 la hipótesis del devorador de carroña estaba en las últimas. Otro asociado de Washburn en Berkeley, Glynn Isaac, publicó un artículo titulado «La Dieta del Hombre Primitivo». Isaac, conservador por naturaleza, con una experiencia personal tan larga como la de cualquiera en el campo del Este africano, negaba en ese artículo la tesis de que no hubiera habido caza mayor hasta el Pleistoceno medio y el advenimiento del Homo erectus, de mayor cerebro. La fauna asociada del primitivo Olduvai reflejaba la misma importancia asignada a los antílopes y cerdos grandes que había en la fauna africana de la época. En un yacimiento se habían encontrado juntos tantos ejemplares de Pelorovis, una cabra gigante extinguida, unas cuatro veces mayor que un carnero merino, que parecían indicar una batida en la que las presas habían sido acorraladas en un pantano. Una de ellas hasta quedó con las cuatro patas fosilizadas en posición vertical, como inmovilizada en el lodo.
El mismo año apareció el tercer volumen de la serie sobre Olduvai de la Universidad de Cambridge con análisis detallados de Mary Leakey de dos yacimientos de matanza definidos. No eran asentamientos adonde se había llevado carne de lugares desconocidos, sino los lugares donde los animales habían sido atrapados y sacrificados (muy probablemente como el presunto pantano de los Pelorovis). Uno de ellos era un elefante tan grande como cualquier elefante adulto de la actualidad, y el otro una criatura quizá más poderosa aún, el extinguido Dinetherium. Con los restos del elefante se hallaban mezcladas unas cien herramientas de piedra cortantes. En una visita a Oxford realizada en 1973 consulté con el doctor Kenneth P. Oakley, durante largo tiempo jefe del subdepartamento de antropología del Museo Británico (Historia Natural), ahora retirado, y la primera autoridad sobre el hombre fósil. El doctor Oakley me ha permitido publicar la siguiente afirmación:
La presencia fósil de animales muy grandes, como el elefante y el extinguido Dinetherium, en yacimientos de matanza de la Garganta de Olduvai que tienen casi dos millones de años —muy anteriores a todo indicio de la existencia del moderno cerebro humano— es una prueba de que nuestros antepasados homínidos en evolución, de pequeño cerebro, habían practicado la caza sistemática y exitosamente durante ignorados períodos anteriores.
En el invierno siguiente estuve en los Estados Unidos y llamé al profesor Washburn para decirle que tenía la intención de usar su cita de 1956 concerniente a la relación de la caza con nuestra naturaleza, pero no deseaba hacerme culpable de citarla fuera de su contexto. Él la había escrito con referencia al verdadero Homo de gran cerebro, y le pregunté si podía usarla en el contexto de nuestros antepasados de pequeño cerebro. «Por supuesto —me dijo—. Sabemos que hemos estado cazando durante tres millones de años, y Dios sabe cuánto tiempo más que ése».
La nueva visión no sólo fue reforzada por los antropólogos físicos que evaluaban las implicaciones de los recientes descubrimientos fósiles. En 1970 comenzó a aparecer el primero de los grandes estudios sobre los grandes carnívoros que habrían sido nuestros competidores en las antiguas comunidades cazadoras. La obra Matadores inocentes, de dos de nuestros más conocidos estudiosos de los animales en estado de naturaleza, Jane Goodall y Hugo van Lawick, expresaba claramente una conclusión común. Después de su larga labor con los chimpancés, Goodall dirigió su atención a los depredadores, en parte por curiosidad en lo atinente a los hábitos del hombre primitivo. Le había impresionado el hecho de que los chimpancés, aunque gustaban mucho de la carne y con frecuencia cazaban, nunca robaban presas ajenas. Además, nunca habían visto a los babuinos formar un grupo de robo, aunque gustaban mucho de la carne. Los verdaderos depredadores, en cambio, roban víctimas ajenas siempre que pueden hacerlo. Goodall concluyó que el hombre en evolución, que era un perfecto oportunista, también debía de haber robado presas ajenas cuando podía hacerlo. Pero sus oportunidades siempre han sido raras. Estaba demasiado mal equipado para la competencia.
Carecemos de la natural finura de olfato y oído de los depredadores naturales. En lo alto del cielo, el buitre, con su estupenda vista, puede ser el primero en localizar un animal muerto o una víctima, y con un batir de alas puede ser el primero en llegar. Su movimiento será para todos, incluso hienas y hasta leones, la señal de que la comida está servida. Pero nosotros no podemos llegar al lugar con suficiente rapidez (la hiena puede correr a cincuenta kilómetros por hora), y llegar el primero es importante. La lucidez de Goodall no le permite concebir una banda de pequeños protohombres primitivos mal armados arrebatando una presa a una manada de hienas o un grupo de leones. Eso puede haber ocurrido en un momento de suerte, pero no hubiesen podido sobrevivir de ese modo.
Mientras el hombre dependió de la carne para la supervivencia, dependió de la caza. La hipótesis del devorador de carroña está refutada. Pero la otra alternativa, la hipótesis vegetariana, es harina de otro costal. Dejaré para un capítulo posterior la cuestión de hasta qué punto el hombre puede haberse alimentado de vegetales.
Hace menos de diez mil años iniciamos esa tremenda creación cultural que fue el cultivo de los cereales y las legumbres —el trigo, la cebada, las alubias, etc.— y la domesticación de animales tales como las cabras, las ovejas y las vacas. Esa invención se difundió lentamente. Hasta hace cinco mil años afectó al destino, la esperanza de vida y las condiciones de libertad o servidumbre de una fracción muy pequeña de la población humana. No es el fin del relato sobre el hombre, pues desde el punto de vista de un dramaturgo es el comienzo del tercer acto, el mundo que conocemos. Obtuvimos el control sobre la naturaleza —o al menos eso suponíamos—, mientras que antes habíamos sido parte de la naturaleza, actores de ella tanto como el sensible impala, la acechante onza, la altiva elefanta o el sorprendente cocodrilo. Éramos una especie, cada vez más peligrosa, entre otras.
Esos cinco mil años son una insignificancia comparados con el tiempo de nuestros comienzos. Hasta cierto punto —pero sólo hasta cierto punto— importa poco que se acepte, para los tiempos remotos, la hipótesis del devorador de carroña o la hipótesis de la caza. Sea como fuere, aceptamos la idea de que la caza dominó nuestra vida unos buenos quinientos mil años, y nuestro estado presente de cinco mil años es un pestañear de ojos. Durante un mero 1 por 100 de la historia del hombre verdadero, hemos vivido en condiciones que consideramos como normales.
Sin embargo, ¿puede algún lector juzgar insignificante el 99 por 100 de la historia humana durante el cual vivíamos de la caza? Hablo de quizá veinticinco mil generaciones. Durante todo ese tiempo la selección natural aceptó o desechó a individuos o grupos en función de un solo patrón: nuestra capacidad para sobrevivir como cazadores. ¿Hemos de creer, como sostendrían tantas víctimas del pensamiento de moda, que tal selección no dejó ninguna huella en nosotros? ¿Por qué, entonces, si la racionalidad lo es todo, rechazaría alguien nuestra historia como cazadores? Esta es la razón de que me asombre la popularidad de la idea del devorador de carroña. Sin embargo, empiezo a comprender. Impide la indagación ulterior sobre los orígenes del cerebro humano.
Medio millón de años es suficiente, en términos de la genética moderna, para explicar ciertas inclinaciones humanas a la caza y la matanza, a la cooperación y al rol masculino del proveedor. Si se deja de hacer estas cosas durante veinticinco mil generaciones, entonces, sin duda alguna, según la reproducción diferencial darwiniana, se dejarán menos descendientes que el hombre siguiente. Pero había una escapatoria, una puerta abierta. Todo esto ocurrió sólo después del agrandamiento del cerebro humano. Actuábamos por elección racional, no por compulsión animal (un factor sobre valorado, pero dejémoslo correr). Si cazábamos y matábamos, si nos sacrificábamos en el esfuerzo, si compartíamos nuestra carne, si oíamos a nuestro conductor, actuábamos como seres humanos porque ya éramos seres humanos. Nuestro cerebro había pasado a tomar decisiones por cálculo y autointerés.
Pero ¿y si el hábito de la caza, con todas las consecuencias humanas que dedujo Washburn, hubiese comenzado millones de años antes del advenimiento del cerebro humano? Entonces nuestro cerebro —como nuestros tríceps, nuestras nalgas, nuestros pies aplanados— sería una consecuencia evolutiva de necesidades de supervivencia que eran anteriores.
Debo insistir en esto, no sólo porque es la premisa de nuestra indagación sobre el carácter único de la evolución, sino también un Rubicón intelectual que pocos se han aventurado a cruzar. ¿Son las cualidades que consideramos exclusivamente humanas la consecuencia de ser seres humanos, o hemos evolucionado como seres humanos a causa de la evolución anterior de cualidades que consideramos exclusivamente humanas?
Esta es la cuestión fundamental. ¿Hemos de continuar admitiendo, como lo hemos admitido durante tanto tiempo, que el advenimiento del gran cerebro humano significó la aparición de todas las cosas humanas? ¿Que nos llegó como el don de un pez inmaculado? ¿Que, con su increíble multiplicación de neuronas hizo posible todas las cosas, inclusive la humanidad? ¿Qué es un magnífico implemento sin historia, sin recuerdos? No puedo admitirlo.
Nuestro cerebro, como nuestro dorso recto y nuestros pies para correr, surgió como una aventura más en la larga historia humana, y la más notable. Surgió por selección natural como un complejo de órganos, algunos viejos, otros nuevos, de profundo valor de supervivencia para una línea evolutiva de seres. Surgió como una respuesta a necesidades que durante millones de años se habían hecho cada vez más complejas. Presentó también algunos problemas nuevos, que permanecen sin resolver. Pero a fin de cuentas nos brindó un medio de hacer mejor lo que ya habíamos estado haciendo de todas formas.
Este es un relato sobre nuestro pasado evolutivo y cómo sigue formando parte de nosotros. Si bien puede explicar por qué somos seres humanos y no chimpancés, el relato no explicará cómo hemos de seguir siendo seres humanos. Nuestra humanidad evolucionó como parte de nuestra forma de vida basada en la caza, pero ésta, lamentablemente, ha desaparecido.
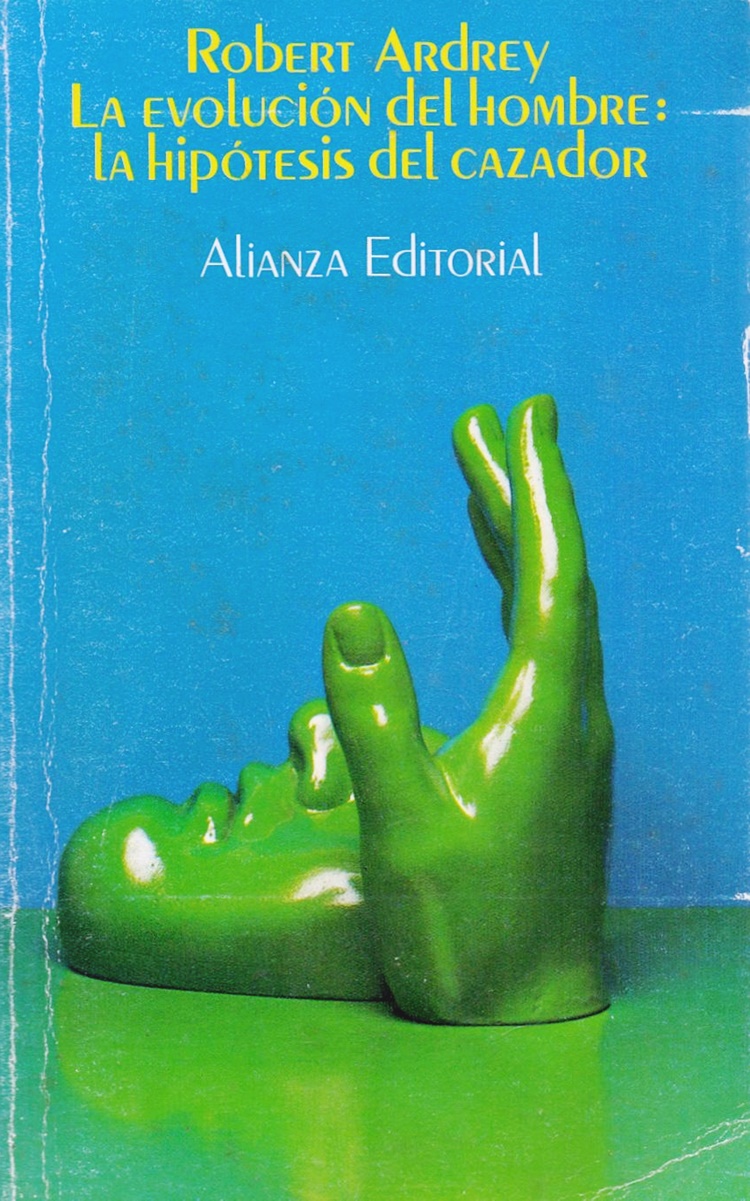 |
| Robert Ardrey: La evolución del hombre (1976) |
La evolución del hombre. La hipótesis del cazador
Robert Ardrey
Alianza Editorial, 1998.
The Hunting Hypothesis: A Personal Conclusion Concerning the Evolutionary Nature of Man (1976).
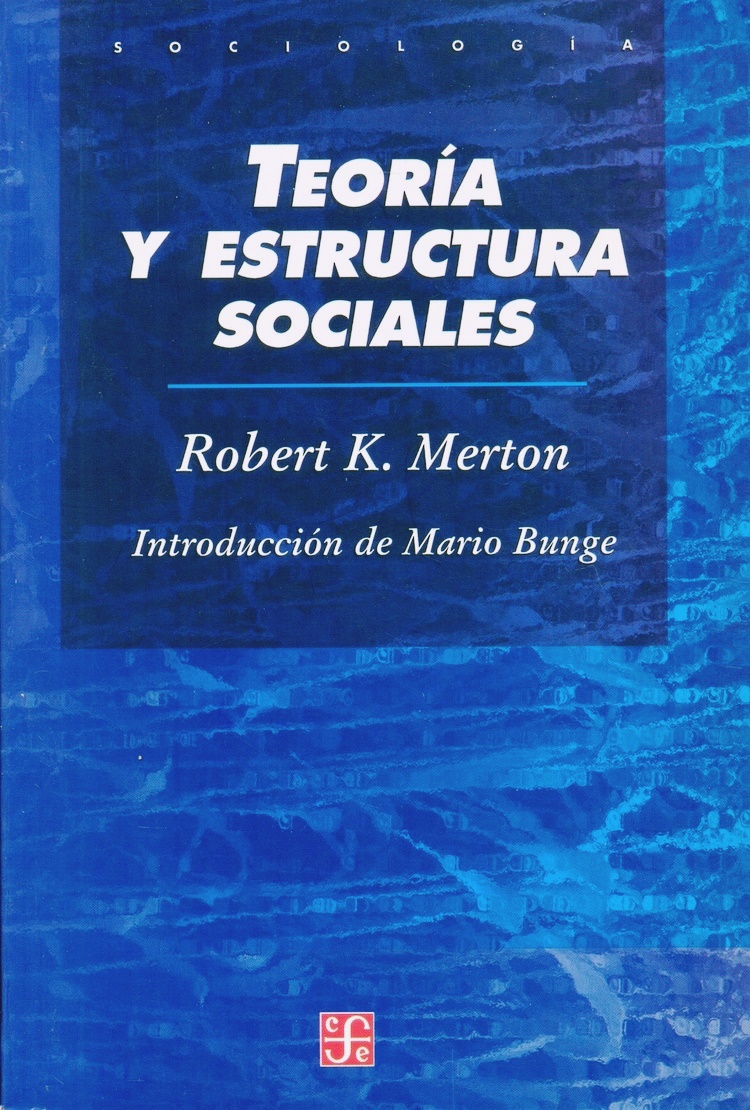
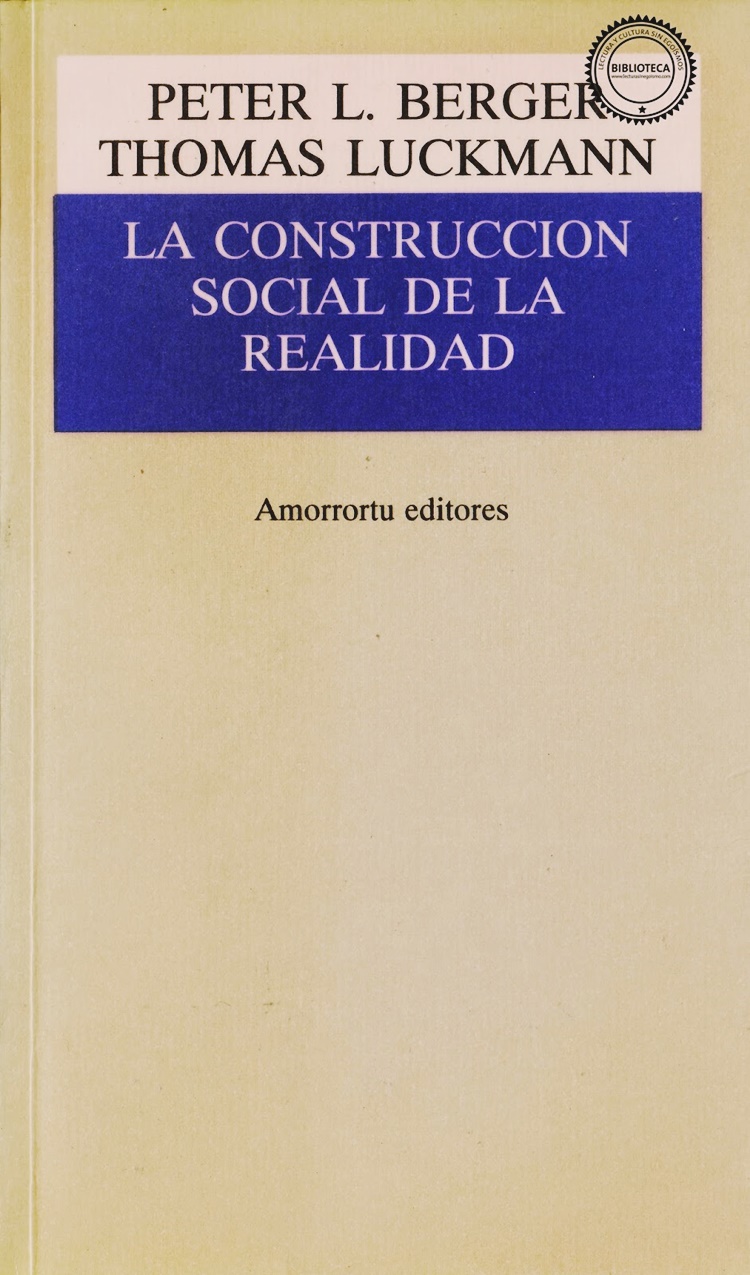



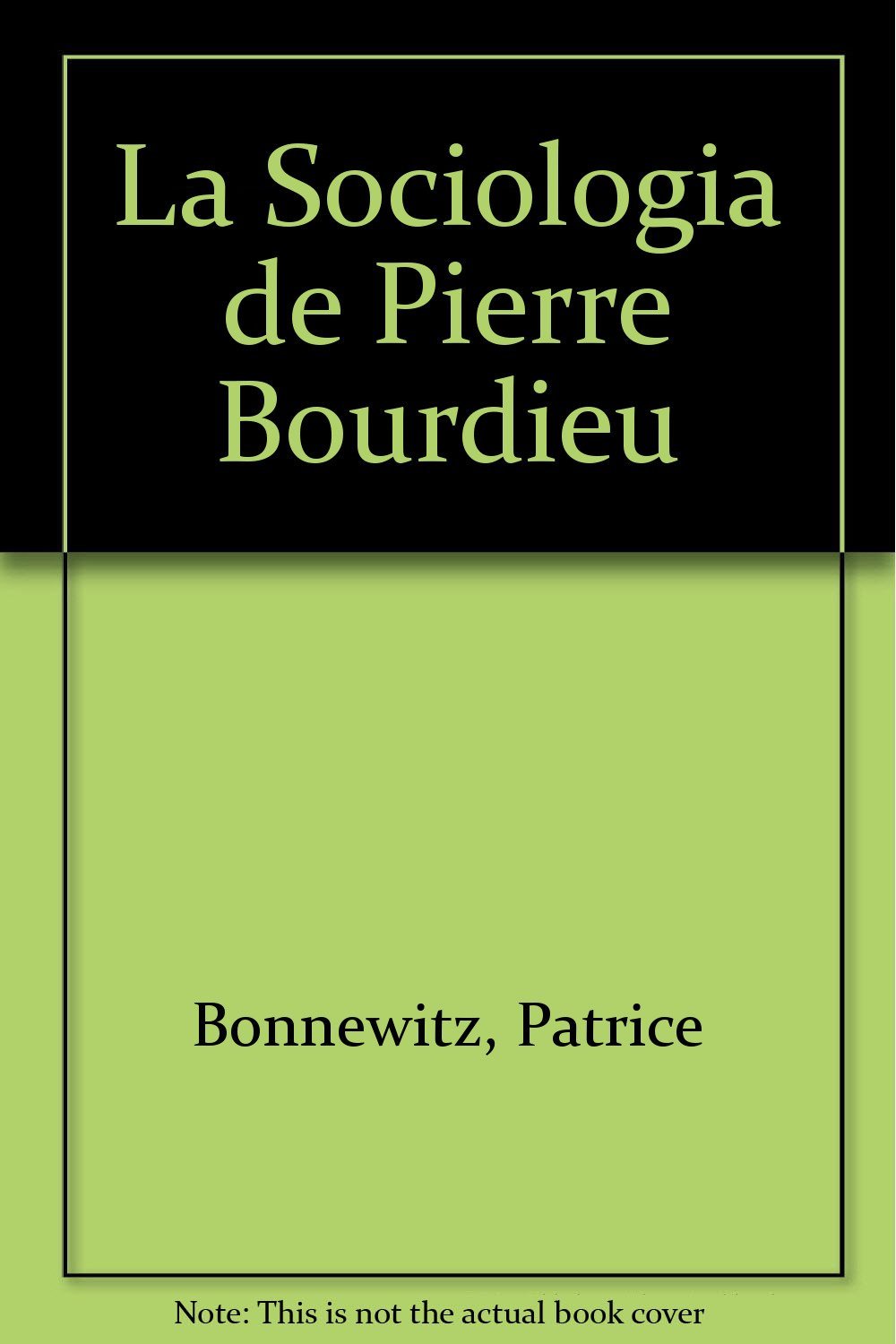



Comentarios
Publicar un comentario