Robert Michels: Los partidos políticos (Prefacio e Introducción) (1911)
Los partidos políticos: un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna (1911)
Robert Michels
Prefacio del autor
Muchos de los problemas más importantes de la vida social surgieron durante la última centuria y media, pese a que sus causas reconocen en la psicología humana su origen primero. Aunque nos han sido legados por la época precedente, en los últimos tiempos han hecho sentir su presión y urgencia, han adquirido formulaciones más precisas y nuevo significado. Muchas de las mentes más esclarecidas han dedicado sus mejores energías a procurar solución a esos problemas. El llamado «principio de nacionalidad» ha sido esgrimido para resolver los problemas raciales y lingüísticos que han venido amenazando continuamente a Europa con la guerra, y a la mayor parte de los estados independientes, con revoluciones. En la esfera económica, el problema social amenaza la paz del mundo de manera más grave que las propias cuestiones de nacionalidad, y el «derecho del trabajador al producto total de su trabajo» ha llegado a ser la voz de orden. Por último, el principio del autogobierno, piedra fundamental de la democracia, ya es considerado como la solución del problema de la nacionalidad, pues este principio supone, en la práctica, aceptar la idea del gobierno popular. Hoy la experiencia nos demuestra que ninguna de aquellas soluciones tiene efectos de tan largo alcance como lo imaginaron, en las primeras horas de entusiasmo, sus respectivos descubridores. Es innegable la importancia del principio de nacionalidad, y la mayor parte de las cuestiones nacionales de la Europa occidental pueden ser resueltas —y deben serlo— de acuerdo con este principio; pero condiciones geográficas y estratégicas, tales como la dificultad de determinar las fronteras naturales y la necesidad frecuente de establecer fronteras estratégicas, complican las cosas; además, el principio de la nacionalidad no puede ayudamos donde apenas podemos decir que existen las nacionalidades, o donde están enredadas en una confusión inextricable. En lo que al problema económico se refiere, las diferentes escuelas de pensamiento socialista nos han ofrecido muchas soluciones, pero la fórmula del derecho para el producto total del trabajo es más fácil de ubicar en el campo de la síntesis que en el del análisis. Fácil de formular como principio general, y como tal capaz de suscitar una aceptación amplia, es en cambio muy difícil de aplicar en la práctica real. El presente trabajo tiene por finalidad el estudio crítico de la tercera cuestión: el problema de la democracia. El autor opina que la democracia, tanto como teoría intelectual cuanto como movimiento práctico, inicia ahora una fase crítica para la cual será sumamente difícil descubrir una salida. La democracia ha encontrado obstáculos, no solo impuestos desde afuera, sino que surgen espontáneamente desde adentro. Quizás estos obstáculos no puedan ser superados ni allanados sino en parte.
Este estudio no pretende ofrecer un «sistema nuevo». La finalidad principal de la ciencia no es crear sistemas sino, más bien, promover su comprensión. Tampoco el propósito de la ciencia sociológica es descubrir ni redescubrir soluciones, pues no existen «soluciones» absolutas para muchos problemas de la vida de los individuos ni para los de la vida de los grupos sociales, y esas cuestiones deben permanecer «abiertas». El propósito del sociólogo ha de ser, más bien, exponer en forma desapasionada las tendencias y fuerzas antagónicas, las razones y las refutaciones; exponer, en resumidas cuentas, la trama y la urdimbre de la vida social. El diagnóstico preciso es el requisito lógico e indispensable de todo pronóstico posible. Desenmarañar y formular en detalle el complejo de tendencias que se oponen a la realización de la democracia, son cuestiones de dificultad suma. Podemos intentar, sin embargo, el análisis preliminar de ellas. Encontraremos que son clasificables en tendencias que dependen: 1) de la naturaleza del individuo humano; 2) de la naturaleza de la lucha política; y 3) de la naturaleza de la organización. La democracia conduce a la oligarquía, y contiene necesariamente un núcleo oligárquico. Está muy lejos de la intención del autor, al formular este aserto, el propósito de enjuiciar a ningún partido político, ni a sistema alguno de gobierno, para que respondan a una acusación de hipocresía. Esa ley, característica esencial de todo conglomerado humano que tiende a constituir camarillas y subclases, está, como toda otra ley sociológica, más allá del bien y del mal.
El estudio y el análisis de los partidos políticos constituye una rama nueva de la ciencia. Ocupa un lugar intermedio entre las disciplinas sociales, filosoficopsicológicas e históricas, y bien podría ser considerada como una rama de la sociología aplicada. Ante el desarrollo actual de los partidos políticos, el aspecto histórico de esta nueva rama de la ciencia, ha merecido una atención considerable. Hay trabajos escritos acerca de la historia de casi todos los partidos políticos del mundo occidental; pero cuando llegamos a considerar el análisis de la naturaleza del partido, encontramos que este terreno es casi virgen. La meta de este trabajo es llenar ese claro de las ciencias sociológicas.
La tarea no ha sido fácil en modo alguno. Tan grande era la cantidad de material por estudiar, que las dificultades de una presentación concisa pudieron parecer casi insuperables. El autor debió renunciar a su intento de desarrollar el problema en toda su extensión y en toda su complejidad, y debió limitarse, más bien, a la consideración de los rasgos prominentes. En la ejecución de este propósito tuvo la ayuda inestimable e infatigable de su mujer, Gisela Michels.
La versión inglesa ha sido traducida de la edición italiana, en cuya preparación pude disponer de las revisiones de la primitiva versión al alemán.
Las críticas formuladas a las traducciones francesa y japonesa, publicadas recientemente, proporcionaron otras oportunidades de enmendar este volumen. Pero el único acontecimiento de importancia sobresaliente en el mundo político, después de la primera edición de Los partidos políticos, fue la declaración de la guerra que trepida todavía. Las conclusiones generales del autor respecto de la inevitabilidad de la oligarquía en la vida partidaria, y respecto de las dificultades que impone a la realización de la democracia el crecimiento de esa oligarquía, se han visto notablemente confirmadas en la vida política de todas las naciones beligerantes conductoras, inmediatamente después de declarada la guerra y durante el desarrollo de la lucha. El penúltimo capítulo de este volumen, escrito especialmente para la edición inglesa, trata de «La vida partidaria en tiempos de guerra». Este nuevo capítulo pone de manifiesto que el autor se ha visto obligado a limitarse al análisis de grandes rasgos, pues estamos aún demasiado cerca de los acontecimientos que consideramos, para que sea posible algún juicio exacto. Además, mientras las llamas de la guerra iluminan con siniestros destellos la organización militar y económica de los estados que participan en la conflagración, dejan a los partidos políticos en la sombra. Por el momento, los partidos han sido eclipsados por las naciones. Es casi innecesario decir, sin embargo, que tan pronto como termine la guerra volverá la vida partidaria, y que descubriremos que la guerra ha significado un refuerzo de las tendencias características de los partidos.
Robert Michels
Basilea, 1915
Introducción
La organización es lo que da origen a la dominación de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los delegadores. Quien dice organización dice oligarquía.
Estas palabras, publicadas por primera vez en 1911, resumen la famosa «ley de hierro de la oligarquía» de Michels. En Los partidos políticos, Robert Michels, entonces joven sociólogo alemán, expuso lo que ha llegado a ser el argumento político más importante contra el concepto de Rousseau de la democracia popular directa, que fundamenta gran parte de la teoría democrática y socialista tradicional. Michels sostiene que el mal funcionamiento de la democracia existente —en particular la dominación de la sociedad y de las organizaciones populares por los líderes— no fue, en principio, un fenómeno que resultara de un bajo nivel de desarrollo social y económico, una educación inadecuada, o un dominio capitalista sobre el medio formador de opiniones y otras fuentes de poder, sino más bien una característica de todo sistema social complejo. La oligarquía, el dominio de una sociedad o de una organización por quienes están en la cumbre, es parte intrínseca de la burocracia de la organización en gran escala. El hombre moderno, según Michels, se enfrenta con un dilema sin solución: no puede tener grandes instituciones, tales como estados nacionales, gremios, partidos políticos ni iglesias, sin ceder el poder efectivo a los pocos que ocupan los cargos superiores de esas instituciones.
Para demostrar su tesis de incompatibilidad entre la democracia y la organización social de gran escala, Michels examina la conducta de los partidos socialistas en Alemania y en otras partes, que parecían, entonces, los más interesados en la difusión de la democracia. Luego de larga y activa militancia personal en el movimiento socialista alemán, presentó un análisis completo de la estructura oligárquica del partido socialista democrático alemán, entonces el mayor partido socialista del mundo. Razones dirigidas a demostrar que los partidos más conservadores no eran, por dentro, democráticos, no hubieran confirmado este punto, pues la mayor parte de los conservadores alemanes o de otros países europeos no creían en la democracia, en el derecho ni en la capacidad de la mayoría para determinar una política social. Los socialistas, en cambio, pugnaron por el sufragio de los adultos, por la libertad de palabra y por la participación popular en el manejo y el gobierno de las instituciones económicas en todos los niveles. Si esos mismos partidos no eran democráticos en sus estructuras internas, presumiblemente el esfuerzo por democratizar completamente a la sociedad debía fracasar.
¿Cuáles son las causas de esta tendencia a la oligarquía? Michels proporciona una respuesta a esta pregunta[1].
La teoría de la organización, de Michels
Las organizaciones de gran escala dan a sus funcionarios casi un monopolio del poder.
Los partidos políticos, los gremios y todas las otras organizaciones grandes tienden a desarrollar una estructura burocrática, es decir, un sistema de organización racional (predecible) organizado jerárquicamente. El problema cabal de la administración requiere burocracia. Tal como Michels lo enuncia: «… es el producto inevitable del propio principio de organización… Toda organización partidaria que haya alcanzado un grado considerable de complejidad reclama la existencia de un cierto número de personas que dediquen todas sus actividades al trabajo del partido». Pero el precio de este aumento de la burocracia es la concentración del poder en la cumbre, y la pérdida de la influencia de los miembros de número. Los líderes tienen muchos recursos que les dan una ventaja insuperable sobre los otros miembros que intentan cambiar las políticas. Podemos contar entre sus recursos: al conocimientos superiores (p. ej., tienen privilegio en el acceso a mucha información utilizable para asegurar la aprobación de su programa); b) control sobre los medios formales de comunicación con los miembros del partido (p. ej., dominan la prensa de la organización; como funcionarios asalariados con dedicación exclusiva pueden viajar por todas partes para exponer su plataforma, y la organización paga sus gastos, además de que sus puestos les permiten impartir órdenes a un auditorio); y c) pericia en el arte de la política (p. ej., están más acostumbrados que los no profesionales, a pronunciar discursos, escribir artículos y organizar actividades de grupo).
Las masas son incapaces de participar en el proceso de toma de decisiones, y necesitan un liderazgo fuerte.
Tal pericia en sus ocupaciones, propia del rol de líder, constituye una forma positiva de poder que se robustece más por lo que Michels llama «la incompetencia de las masas». Todo esfuerzo por apoyar la influencia de los miembros de número, requiere, entre otras cosas, que éstos participen de las actividades de la organización, de sus reuniones, y conozcan y se interesen en los problemas principales que afectan la vida del movimiento. No obstante, en realidad hay relativamente pocos miembros que asisten a las reuniones partidarias o gremiales. Las exigencias del trabajo, la familia, las actividades ociosas y otros compromisos semejantes, limitan mucho el tiempo real y la energía psíquica que el término medio de las personas puede dedicar a un grupo de miembros o a la política. El poco interés y la escasa participación obedecen también al hecho de que los miembros de toda organización de masa tienen, por fuerza, menos educación e ilustración general que los líderes.
En la masa —aun la masa organizada de los partidos de trabajadores— existe una necesidad inmensa de dirección y guía… Esto… es explicable por la división del trabajo tanto más amplia en la sociedad civilizada moderna, que hace cada vez más imposible abarcar en una única mirada la totalidad de la organización política del Estado y su mecanismo, cada vez más complicado. A esta despersonalización se suma —especialmente en los partidos populares— una diferencia profunda de cultura y educación entre los miembros. Esta diferencia imprime una tendencia dinámica siempre creciente a la necesidad de liderazgo que sienten las masas[2].
Si la realidad de la vida de la organización ayuda a explicar el poder de los líderes, no explica por qué tiene que haber conflicto entre los intereses de los dirigentes y los miembros de número. Michels rechazó específicamente la suposición de que existiera un liderazgo representativo. Sostenía que quienes llegaban a ser funcionarios de los gremios o de los partidos políticos con dedicación exclusiva, o quienes actuaban como representantes parlamentarios, «aunque pertenecían por su posición social a la clase de los gobernados, habían llegado a formar parte, en realidad, de la oligarquía gobernante». Es decir, los líderes de las masas son en sí mismos parte de la «élite de poder», y elaboran propósitos y desarrollan intereses derivados de su posición entre los elementos más privilegiados. Por eso muchas de las iniciativas de las organizaciones de masas reflejan la voluntad y los intereses de los líderes, y no la voluntad ni los intereses de la masa. Michels sostenía, además, que en un partido político, «dista de ser evidente que los intereses de las masas aglutinadas para formar el partido, coincidirán con los intereses de la burocracia, en la cual se ha personalizado el partido. Los intereses del cuerpo de funcionarios [es decir, los funcionarios del partido] son siempre conservadores, y en una situación política dada estos intereses pueden aconsejar una política defensiva, y aun reaccionaria, cuando los intereses de la clase trabajadora reclaman una política osada y agresiva; en otros casos, aunque raros, pueden invertirse los roles. Por una ley social universalmente aplicable, todo órgano de la colectividad nacido como consecuencia de la necesidad de la división del trabajo, crea intereses peculiares propios, tan pronto como logra consolidarse. La existencia de estos intereses especiales trae apareado un conflicto inevitable con los intereses de la colectividad». Que los líderes de las organizaciones de masas sean parte de la «clase política» dominante, no significa necesariamente que no vayan a continuar oponiéndose a otros sectores de la élite política. Para mantener y extender su influencia deben exigir el apoyo de la masa que los sigue. Por eso continuarán oponiéndose a otros elementos de los estratos gobernantes, tales como las finanzas y la aristocracia. Sin embargo, el objetivo de la élite con base en la masa es reemplazar el poder de una minoría por el de otra: ellos mismos.
Cuando enfrenten una amenaza a su autoridad o cargo, desde dentro de la organización, los líderes se pondrán sumamente agresivos y no vacilarán en socavar muchos derechos democráticos. Perder el gobierno de su organización es perder lo que los hace personas importantes, y por eso tienen buenos motivos para preservar sus puestos, aun cuando ello los lleve a adoptar métodos represivos. Pueden legitimar tal conducta señalando que una organización de masas es, inevitablemente, una organización que se mantiene mediante la lucha contra enemigos poderosos y malos. Por eso, todo esfuerzo por introducir el faccionalismo dentro de la organización, poner a prueba el acierto de la política del partido o de la organización, constituye una ayuda y una satisfacción para sus enemigos. Las críticas graves a los líderes son definidas así como traición a la propia organización.
Hace cincuenta años Michels publicó una advertencia al movimiento socialista: «El problema del socialismo no es simplemente un problema de economía… El socialismo es también un problema de administración, un problema de democracia». Formuló el pronóstico de que si los socialistas apoyaban la relación simple que existía entre la revolución política y el cambio social, la revolución social daría origen a una «dictadura en las manos de aquellos líderes que tienen astucia bastante y poder suficiente para apoderarse del cetro del dominio, en el nombre del socialismo… De este modo la revolución social no alcanzaría modificación real alguna de la estructura interna de las masas. Podrían conquistarla los socialistas, pero no el socialismo, que moriría en el momento en que sus adherentes triunfaran».
Las predicciones de Michels, en el sentido de que la conducta de los líderes partidarios reflejará más bien un conservadorismo democrático que una adhesión a la ideología o a la defensa de los intereses de sus miembros, parecen haberse confirmado a los tres años de la publicación del libro. El gran partido socialista democrático alemán, orgullo del socialismo internacional, defensor de la paz internacional, que se oponía a la política del gobierno del káiser y prometía declarar una huelga general si sobrevenía la guerra, apoyó la guerra tan pronto como fue declarada en 1914. El propio Lenin, aunque había criticado a los líderes del partido alemán, no podía creer que fuera posible que el partido se volcara tan rápido a apoyar xenofóbicamente al militarismo alemán, luego de haberse opuesto violentamente a él. Estaba convencido de que el ejemplar del periódico partidario Vorwarts, que reclamaba apoyo para el esfuerzo de la guerra, era una falsificación.
Para Michels, este repentino cambio de frente de los líderes marxistas del socialismo alemán era una consecuencia lógica de su posición social, pues, tal como lo señalara en la segunda edición del libro publicada en 1915, «la vida del partido… no debe ser puesta en peligro… El partido cede, vende precipitadamente su alma internacionalista y, movido por el instinto de autoconservación, se transforma en un partido patriota. La guerra mundial de 1914 ha brindado la confirmación más efectiva de lo que el autor escribiera en la primera edición de este libro, con relación al futuro de los partidos socialistas». La reacción de casi todos los partidos socialistas a la primera guerra mundial demostró que los líderes partidarios socialistas daban prioridad a las necesidades de supervivencia de la organización, por encima de la adhesión a la doctrina. La revolución rusa brindó una confirmación aún más espectacular de sus otras predicciones, en el sentido de que una revolución socialista triunfante no significaría el triunfo de la democracia para la clase trabajadora sino el reemplazo de un grupo de gobernantes por otro[3]. La revolución encabezada por Nicolai Lenin, quien abogaba con energía por una sociedad completamente libre y democrática, pronto se transformó en un gobierno de partido único. Los bolcheviques conquistaron el poder y suprimieron a todos los demás, aun a aquellos grupos que habían apoyado la revolución y luchado junto a los bolcheviques contra sus adversarios militares. En 1920, apenas tres años después de conquistar el poder, el partido bolchevique comenzó las purgas en sus propias filas. Negó a sus propios miembros el derecho a constituir grupos que propiciaran iniciativas dentro del partido, y antes de una década había expulsado a algunos de los líderes más importantes por el «crimen» de oponerse a la voluntad del secretario del partido, Joseph Stalin[4].
La influencia de los partidos políticos
La aparente exactitud de las predicciones de Michels acerca de la conducta futura de los partidos políticos y otras organizaciones democráticas voluntarias, combinada con el hecho de haber señalado los procesos responsables de tales consecuencias, hicieron de Los partidos políticos uno de los libros de mayor influencia en el siglo XX. Es un clásico de la ciencia social, y sigue interesando a quienes se preocupan por la acción política, tanto como a quienes los impulsa un interés erudito.
En un número reciente de la revista socialista Dissent (verano, 1961), Irving Howe habla en nombre de toda una generación de intelectuales de izquierda perturbados por los crímenes del stalinismo, cuando confiesa que al leer Los partidos políticos quedó «con una sensación permanente de desasosiego»[5]. En Polonia, el único partido tras la Cortina de Hierro que permitió, aunque solo por un breve lapso, el análisis de las raíces sociales del stalinismo (después que Khrushchev las admitió), el análisis de Michels llegó a ser una fuente primordial de ideas. Después que la revolución de octubre de 1956 depuso el régimen stalinista dentro del partido comunista polaco, una revista partidaria oficial publicó una traducción del capítulo final de Union Democracy, fragmento que procura extender el análisis de Michels hacia los problemas de la democracia en los movimientos laboristas y socialistas contemporáneos[6]. Después de esto, otro periódico polaco más académico, Estudios de Sociología Política, publicó un resumen detallado de Los partidos políticos.[7] La condición de clásico de la ciencia social de Los partidos políticos ha quedado demostrada muchas veces. Sigmund Neumann, uno de los estudiosos más notables de las instituciones de política comparada, escribió: «El estudio de la sociología de los partidos políticos ha estado enteramente dominado por la ley de hierro de las tendencias oligárquicas de los movimientos sociales, de Robert Michels»[8]. El erudito alemán Max Weber, que ha tenido quizá más influencia sobre la sociología y otras ciencias sociales que ningún otro sociólogo, fue amigo íntimo de Michels. Según su biógrafo político J. P. Mayer, sus escritos acerca de los partidos políticos tuvieron la influencia de las obras de Michels en un grado considerable. Su análisis de la estructura de los partidos políticos legales es un resumen de Los partidos políticos[9]. Del mismo modo, el erudito inglés en política comparada, James Bryce, resumió las conclusiones de su estudio de los gobiernos y los partidos en afirmaciones que casi parafrasean Los partidos políticos. Se refiere a la obra de Michels como «muy digna de ser leída», y comenta que «las opiniones consignadas en el texto, a las que yo había llegado por otros caminos se ven confirmadas por un autor capaz, quien ha prestado especial atención al estudio del tema, R. Michels, en su libro llamado Los partidos políticos»[10].
Un destacado estudioso francés de las organizaciones partidarias contemporáneas, Maurice Duverger, reconoce su deuda intelectual a Michels, y hasta toma el título Los partidos políticos para su propio libro que analiza las fuentes y la naturaleza de la oligarquía entre diferentes tipos de organizaciones partidarias[11]. El estudio reciente de los partidos políticos ingleses, del relator de Sociología Política de la London School of Economics, Robert Mc Kenzie, ampliamente celebrado, representa un, esfuerzo «por valorar la importancia de ciertas teorías relativas a la naturaleza de los partidos políticos, entre las cuales quizá la más incitante e interesante sea la elaborada por Robert Michels…»[12] Y aunque brinda modificaciones importantes a las conclusiones pesimistas de Michels, la conclusión de McKenzie es que «este estudio ha demostrado que existen buenas pruebas de la acción de lo que Michels llama los factores “técnicos” y “psicológicos”, que tienden a asegurar el ascenso y la retención del poder por un grupo pequeño de líderes de cada partido»[13]. El análisis de los partidos políticos no es el único terreno favorecido por los conceptos de Michels: encuestas acerca de la vida interna de organizaciones voluntarias, tales como asociaciones médicas, grupos de veteranos, grupos de presión y gremios, han proporcionado pruebas que confirman la «ley de hierro de la oligarquía». El economista del trabajo, y presidente de la Universidad de California, Clark Kerr, ha sintetizado estas pruebas en los siguientes términos:
La abrumadora mayoría de todas las organizaciones del hombre a través de la historia ha sido manejada por gobiernos de partido único. La mayor parte del tiempo, en casi todos los lugares del mundo, todas las organizaciones han estado bajo el dominio de un partido único. En algunos momentos de la historia, y en determinados lugares del mundo, han existido unas pocas organizaciones de dos partidos (o de partidos múltiples), pero el gobierno de partido único es lo normal y poco menos que universal. Los gremios no son una excepción. La Unión Tipográfica Internacional es el único ejemplo que se aparta de la regla, en el plano nacional dentro de los Estados Unidos.
Aun en los democráticos Estados Unidos, las corporaciones, los partidos políticos, las fraternidades, las sectas religiosas, las organizaciones de granjeros, los grupos adinerados o los gobiernos estudiantiles son todas organizaciones de partido único[14].
El análisis de Michels es especialmente aplicable al estudio del gobierno de los gremios[15]. Con pocas excepciones, estos análisis se interesan por la ausencia de una vida política democrática activa. En los Estados Unidos y en otros países, gremio tras gremio se muestran gobernados por oligarquías de partido único con un aparato político capaz de mantenerlas en el poder indefinidamente, y de reclutar a sus propios sucesores mediante negociaciones. Más allá del interés por la política interna de las asociaciones voluntarias, la obra de Michels también ha contribuido a un mejor estudio de la organización y la burocracia, y a la teoría sociológica en general. Tal como Philip Selznick lo ha señalado, «la teoría de Michels acerca de la organización democrática puede ser considerada como un caso especial de la recalcitrancia general de los instrumentos humanos de acción. La tendencia a subvertir los objetivos, mediante la creación de nuevos centros de interés y motivación, se manifiesta en todas las organizaciones. Las desviaciones de la racionalidad son características de las burocracias militar, industrial y gubernamental, así como de las asociaciones voluntarias». Michels ha abierto los ojos a los estudiosos de la organización para que «presten atención a las desviaciones de los objetivos y sistemas racionales postulados…»[16] Y el trabajo de Selznick, que está entre los que han tenido más influencia en el campo del análisis de las organizaciones, comienza con un esfuerzo por sistematizar y extender los conceptos de Michels relativos a las desviaciones de las normas profesadas[17]. Podemos percibir esas desviaciones como adaptaciones que las organizaciones conceden a los reclamos contradictorios que se manifiestan en las situaciones donde actúan. A fin de satisfacer ciertos objetivos necesarios para la preservación de la potencialidad de las organizaciones que manejan, los burócratas suelen descubrir que tienen que violar otros objetivos, en los que están comprometidos. Según Selznick, el estudioso de las organizaciones comienza por la suposición, extraída de Michels, de que habrá «desviaciones de sus… objetivos admitidos», y que estas aparentes traiciones a los compromisos de la institución —como las violaciones de las normas democráticas por los líderes socialistas democráticos o gremialistas— son explicables si nos remitimos a la hipótesis de que los burócratas son funcionarios que concentran el poder en sus propias manos, y proceden de acuerdo con sus propios intereses. Su análisis de la TVA, incluido en su trabajo básico, TVA and the Grass Roots, analizaba la forma en que la adaptación de la burocracia de la TVA «a los intereses conservadores del Valle resultaba una consecuencia imprevista dados la función y el carácter de la organización»[18]. Aquí, la descripción que hace Selznick de los ajustes de la política, dictados por las necesidades de la institución que requiere un respaldo para sobrevivir, reproduce las advertencias de Michels en el sentido de que «el principio necesario de organización acarrea otros peligros consigo… En realidad, la organización es la fuente desde donde parten las corrientes conservadoras que invaden la llanura de la democracia, originan inundaciones desastrosas y hacen irreconocible la llanura»[19].
¿Hay una respuesta a la ley de hierro de la oligarquía?
Si lo miramos desde la perspectiva interesada en una sociedad más democrática y más igualitaria, Los partidos políticos es un libro pesimista. El propio Michels nos dice, en el último capítulo, que el estudio histórico nos obliga a «insistir en el aspecto pesimista de la democracia…»[20] ¿Entonces la democracia es un ideal utópico? ¿Los esfuerzos por crear sociedades socialistas libres desembocarán inevitablemente en una nueva tiranía?
Las respuestas marxista y comunista
Los movimientos socialista y laborista han tenido, evidentemente, la obligación especial de atender a Michels. La respuesta marxista tradicional ha sido negar que la organización burocrática pudiera dar lugar al advenimiento de una nueva clase dirigente, pues la base requerida por estas clases no es de forma técnica de organización, sino de propiedad de recursos económicos. Sidney Hook, escribiendo como marxista en los primeros años de la década de 1930, presentaba esta tesis:
Michels soslaya… las presuposiciones sociales y económicas del liderazgo oligárquico en el pasado. El liderazgo político en las sociedades pasadas significó poder económico. La educación y la tradición favorecieron las tendencias a una autoafirmación abusiva en algunas clases y, al mismo tiempo, procuraron amortiguar el interés de las masas por la política. En una sociedad socialista donde el liderazgo político es una función administrativa y carece, por eso, de poder económico; donde los procesos de educación procuran dirigir las tendencias psíquicas de autoafirmación hacia «equivalentes morales y sociales» de ambición oligárquica; donde ha sido abolido el monopolio de la educación para una sola clase y la división del trabajo entre operarios manuales y mentales desaparece paulatinamente, el peligro de que la «ley de hierro de la oligarquía» de Michels se manifieste en su forma tradicional, resulta bastante remoto[21].
En el único esfuerzo comunista importante por responder a Michels, escrito al comienzo de la década de 1920, Nikolai Bukharin, entonces el más grande teorizador comunista después de Lenin, reconocía la importancia de las críticas de Michels, y aun calificó a Los partidos políticos como «un libro muy interesante». Bukharin no se empeñó en poner a prueba la hipótesis de Michels de que el poder de los administradores, en un sistema socialista, pudiera constituir un problema, aunque —como Hook— impuso la opinión de que en una sociedad realmente socialista «este poder sería el poder de la sociedad sobre las máquinas, no sobre los hombres». Sin embargo, no se aferró a esta suposición, sino que más bien insistió en subrayar en su respuesta el cambio de situación de las clases inferiores:
[En un sistema socialista] lo que constituye una categoría eterna en la presentación de Michels —es decir, la «incompetencia de las masas»— desaparecerá, pues esta incompetencia no es en modo alguno atributo necesario de todos los sistemas; además, es un producto de las condiciones económicas y técnicas que se manifiestan en el estado cultural general y en las condiciones de la educación. Cabe decir que en la sociedad futura habrá una superproducción colosal de organizadores, que anulará la estabilidad de los grupos dirigentes.
No obstante, Bukharin, cuando escribía antes del advenimiento del stalinismo, reconoció que esta respuesta no era suficiente, pues el período que atravesaba Rusia, «el período de transición del capitalismo al socialismo, es decir, el período de la dictadura del proletariado, es mucho más difícil». En esta situación afirmaba: «Sobrevendrá inevitablemente una tendencia a la “degeneración”, es decir, la excreción de un estrato dirigente en la forma de un germen clasista. Esta tendencia será retardada por dos tendencias antagónicas; primero, por el aumento de las fuerzas productivas; segundo, por la abolición del monopolio de la educación. La creciente reproducción de tecnólogos y de organizadores en general, salidos de la propia clase trabajadora, desbaratará el posible establecimiento de la nueva clase. Las consecuencias de la lucha dependerán de cuál de las tendencias resulte la más fuerte»[22]. Es claro que Bukharin no hizo frente a la descripción de Michels de la estructura de los partidos socialista y (presumiblemente) comunista, en un medio capitalista. En realidad, la insistencia de Michels en la «incompetencia de las masas» coincide, como lo hemos señalado, con mucho del análisis de Lenin en su libro de texto fundamental de organización partidaria, ¿Qué hacer? Lenin postula un partido pequeño de revolucionarios profesionales que han de conducir a las masas, porque éstas son incompetentes para encontrar el buen camino sin dirección[23]. En las últimas páginas de un libro destinado a ser una guía partidaria fundamental, Bukharin previene que una sociedad socialista debe encontrar una forma para socavar «la estabilidad de los grupos dirigentes», y contempló como problemáticas las probabilidades de alcanzar esa solución. «El resultado de la lucha dependerá de cuáles tendencias resulten las más fuertes». Bukharin depositaba sus esperanzas en que el socialismo no se transformara en una sociedad oligárquica más, con la creencia en que una sociedad realmente socialista ennoblecería el estrato inferior mediante educación y desarrollo económico; fuera del aparato gubernamental habría siempre un grupo dueño, a un tiempo, de conciencia política y de competencia para emprender acciones que evitaran que los «administradores» constituyeran la sociedad dominante.
Aspectos superdeterministas de la teoría
Michels ha sido criticado por ser superdeterminista, por ver solo el lado restrictivo de la burocracia, y dejar de verla también como un medio mediante el cual los grupos podrían alcanzar los objetivos deseados. Así, muchos de los análisis recientes de investigadores sociales no solo se han interesado en la burocratización como determinante de una conducta que atiende a sus propios intereses dentro de la organización, sino que también han especificado los factores que hacen que ciertos tipos de organizaciones sean más afortunados que otros. Les ha interesado considerar factores que hacen que las organizaciones cambien en su conducta[24]. Y entre las variables anotadas están la naturaleza de los objetivos, las formas de asimilar los objetivos y los métodos dentro del modus operandi, la forma en que la multiplicación de funciones de la organización afecta la conducta, y la medida en que modifican las acciones de los burócratas, los diferentes tipos de miembros o adherentes[25]. Maurice Duverger, Sigmund Neumann y Robert McKenzie, entre otros, han demostrado que Michels ha sido superdeterminista en su análisis de la conducta partidaria. Es evidente que existen variaciones importantes en la estructura de la organización de los diferentes partidos políticos. Por ejemplo, los dos partidos mayores de los Estados Unidos difieren mucho del partido socialista democrático alemán que sirvió de modelo a Michels, ya que carecen de gobierno centralizado en el nivel nacional, y muestran una centralización relativamente débil aun en el plano provincial. Además, el faccionalismo colma los partidos americanos, y es bastante común la rotación en el gobierno del partido, si la comparamos con la mayor parte de los partidos europeos. En parte, esta variación es consecuencia del esquema norteamericano y partidario, el cual a su vez es, en gran medida, consecuencia de formas constitucionales que requieren la aglutinación en dos grandes coaliciones electorales, de los diversos intereses que tienen importancia política en todo el país (el poder ejecutivo primario está determinado por la elección de un único hombre, el presidente o gobernador, más bien que por los miembros del parlamento). Los diversos grupos, que en las naciones de partidos múltiples tienen partidos independientes cuyos cambios internos de conducción son relativamente pequeños, constituyen la base de las facciones en los sistemas políticos bipartidarios[26].
Dejado de lado el problema de la oligarquía, queda en pie la cuestión de la representatividad. Algunos analistas de las actividades de los sindicatos que reconocen que casi todos están dominados por una administración atrincherada, sostienen que éstos siguen satisfaciendo su función primordial desde el punto de vista de los intereses de sus miembros. Así, V. L. Alien, estudioso de los sindicatos, afirma, en respuesta a Michels, que «el propósito de la actividad del sindicato es proteger y mejorar el nivel general de sus miembros, y no lo es proporcionar a los trabajadores el ejercicio del gobierno propio»[27]. Más adelante sugiere, en cambio, que este propósito solo se verá favorecido cuando «sean severas las sanciones [a los dirigentes sindicales] por su ineficiencia, la malversación de fondos o el abuso del poder… La naturaleza voluntaria de los sindicatos facilita esas sanciones. El dirigente sindical, ante el miedo continuo de perder afiliados, inevitablemente dará los pasos necesarios para satisfacer sus deseos… La desafiliación de los miembros es un estímulo mucho mayor que la resolución expresada con las palabras más enérgicas»[28].
Podemos encontrar algunas pruebas de esta tesis en los United Mine Workers of America (Mineros Unidos de los Estados Unidos), quienes durante cierto lapso alrededor de 1930 apoyaron una política gremial conservadora que repugnaba las doctrinas sociales de su presidente dictatorial, John L. Lewis. Frente a una rápida merma de afiliados y el auge de rivales izquierdistas, Lewis adoptó tácticas cuya militancia ha sido más notable que las de sindicatos mineros de otros países, conducidos por líderes comunistas o socialistas de izquierda. Este argumento ha sido formulado en el nivel más general de análisis institucional. Según Alvin Gouldner, en todas las organizaciones existe «la necesidad de que —al menos en alguna medida los gobernados aprueben los actos de quienes los gobiernan… Y si todas las organizaciones deben ajustarse a esta necesidad de aprobación ¿no existe, acaso, dentro de los estrechos márgenes de la organización un gran elemento de eso que llamamos democracia? Podría parecer que esta exigencia de la organización hiciera que las oligarquías y toda separación entre conductores y conducidos no fueran menos inestables que las organizaciones democráticas»[29].
Además, el problema de la representatividad aparece confundido por la ausencia de alternativas genuinas entre las cuales puedan elegir los miembros. La ausencia de todo grupo de posición organizado, en la mayor parte de los gremios y otras asociaciones privadas, impide que los miembros elijan un líder que comparta sus opiniones. Es difícil creer, por ejemplo, que las diferencias de la conducta de los dos gremios del vestido dominado por judíos durante las dos décadas de 1930 y 1940 representen variantes en el sentimiento predominante de sus miembros. La Amalgamated Cloihing Workers’ Union, dirigida por Sidney Hillman, fue un pilar para la CIO y cooperó con los comunistas del partido laborista de Nueva York (New York’s American Labor Party). La International Ladies Garment Workers Union, dirigida por David Dubinsky, apoyó a la A. F. of L., y formó el partido liberal, enérgicamente anticomunista. John L. Lewis respaldó al candidato republicano para la presidencia de los Estados Unidos en 1940, en tanto que la gran mayoría de sus miembros eran partidarios evidentes de Franklin Roosevelt[30]. Una encuesta entre los miembros de la British Medical Association, en momentos en que los líderes de la asociación luchaban enérgicamente contra todos los proyectos de medicina estatal, demostró que la mayoría estaba más de acuerdo con el gobierno que con sus dirigentes en la mayor parte de los puntos[31]. El sindicato único inglés más importante, el Transport and General Workers Union, pasó de ser un puntal de la política laborista de derecha, bajo la dirección de Ernest Bevin y de Arthur Deakin, a la fuente de fuerza más importante del ala izquierda del partido laborista, con la secretaría general de Frank Cousins. El acceso de Cousins a este cargo no fue el resultado de un cambio en las actitudes de sus miembros, sino que sucedió, más bien, a la muerte de los dos secretarios precedentes, ocurrida en un solo año[32].
Es difícil aducir objetivamente cuándo existe en realidad una ruptura grave entre los intereses y objetivos conscientes de los miembros, y los de sus líderes. Michels sostiene que el giro hacia la «derecha» antes de la primera guerra mundial dentro de los sindicatos alemanes y del partido socialista democrático, demostraba la forma en que el conservadorismo democrático propio de los líderes desvía a las organizaciones de su meta y de las creencias de sus miembros. No obstante, Rose Laub Coser ha reunido pruebas que sugieren, en cambio, que antes habían cambiado las metas y las creencias de los miembros[33]. Señala que el rápido mejoramiento de la situación social y económica de la clase trabajadora alemana en las dos décadas anteriores a la primera guerra mundial dio origen a un estrato bajo relativamente conservador y satisfecho, para quien la ideología revolucionaria e internacionalista tradicional, propuesta por los conductores partidarios hasta 1914, tenía poco atractivo. Encuestas recientes acerca de la opinión pública en Inglaterra demuestran que la gran mayoría de los sindicatos ingleses y los miembros del partido laborista han apoyado la política de los conductores parlamentarios derechistas del partido, aunque los izquierdistas pudieron ganar el voto de la mayoría en 1960, en algunos proyectos de la convención del partido laborista, y continúan conservando una fuerza que no está en relación con su apoyo político real entre los miembros[34].
En los Estados Unidos, la International Longshoremen’s Association, calificada de corrupta, dictatorial e intimidatoria, separada de la AFL-CIO y atacada por diversas dependencias oficiales, logró ganar tres elecciones de voto secreto y fiscalizadas por el gobierno, contra un rival de buena posición financiera y respaldado por los recursos y el prestigio de la AFL-CIO[35]. Del mismo modo, la Teamsters’ Union, dirigida por Jimmy Hoffa, aunque expulsada también de la AFL-CIO por corrupta, y denunciada por las dependencias gubernamentales como dictatorial, ha sido el sindicato de más rápido desarrollo en los Estados Unidos. Esta paradoja de que los afiliados apoyen la oligarquía, la corrupción, el comunismo, la política republicana y otras tendencias en evidente contradicción con sus sentimientos o intereses, es explicable por la forma en que sus propios miembros consideran al sindicato. Si lo ven como una organización con una finalidad primaria única, y si la organización satisface ese propósito primario —en el caso de los sindicatos el objetivo evidente es la mejora colectiva—, los líderes gozan de considerable libertad de acción en otros terrenos considerados como puntos políticos menos importantes.
Aunque en cierto sentido general las organizaciones deben «representar» a sus miembros en la lucha por mejores salarios, mejores precios para los productos de la tierra, mejores beneficios y dividendos, sigue siendo válida la suposición fundamental de Michels relativa a los efectos de la división del trabajo dentro de las organizaciones. Como él dice, esta división determina la delegación del poder efectivo en un grupo pequeño de dirigentes, quienes en casi todas las circunstancias son capaces de retener el poder. También parece cierto que estos grupos dirigentes establecen objetivos que difieren a menudo de los propósitos originales de la organización y de los intereses y actitudes de sus miembros.
Es evidente que estas generalizaciones plantean problemas importantes relativos a la posibilidad de una democracia política. El propio Michels cree haber demostrado que la democracia y el socialismo son estructuralmente imposibles. Cuando escribió Los partidos políticos, aún apoyaba con vehemencia la lucha en favor de más democracia como un medio de reducir las tendencias oligárquicas. Cuando hubo demostrado que la democracia era imposible, que los líderes democráticos eran, en realidad, hipócritas, ya no pudo abrigar una creencia fundada en las ideologías y movimientos democráticos, ni siquiera como males menores. En teoría, su análisis plantea un problema: si en realidad todos los líderes de las organizaciones de masa eran, por naturaleza, oligarcas conservadores y egoístas, ¿cómo nos asegura la política que los líderes resuelvan los grandes problemas y la necesidad del cambio social? Años más tarde Michels descubrió que la respuesta estaba en los líderes carismáticos y fuertes, «personas dotadas de extraordinarias cualidades congénitas, a veces calificados, con justicia, de sobrenaturales y, en todo sentido, siempre muy por encima del nivel general. En virtud de tales cualidades se los considera capaces (y a menudo lo son) de realizar proezas, y aun cosas milagrosas»[36]. Solo el líder carismático tiene la capacidad de superar el conservadorismo propio de la organización y de soliviantar a las masas en apoyo de grandes cosas. Podemos esperar la grandeza más bien de los carismáticos que de la democracia o de la burocracia. No podemos callar que Michels encontró su líder carismático en Benito Mussolini. Para él, II Duce traducía «en forma desnuda y brillante los deseos de la multitud». Los compromisos vulgares y el conservadorismo dictado por las limitaciones de la democracia burocrática y oligárquica, no eran para el carismático Duce y el fascismo. «En cambio, su perfecta fe en sí mismo, base esencial para esta forma de gobierno carismático, proporciona la tendencia dinámica característica. Y esto por dos razones: un pasado de luchas —de luchas victoriosas— hay en el líder carismático; por eso tiene conciencia de sus aptitudes, que ha demostrado capaces de una aplicación valiosa… Por otra parte, su futuro depende de las pruebas que pueda darnos, de su buena estrella»[37]. Y Michels, que había sido excluido de cargos académicos en Alemania durante muchos años, por su socialismo, abandonó su puesto en la Universidad de Basilea para aceptar la presidencia de la Universidad de Perugia, que le fuera ofrecida personalmente por Benito Mussolini en 1928.
La teoría «elitista» de la democracia
Con su concepto de la sociedad y la organización como entidades divididas entre élites y prosélitos, Michels llegó a aceptar la idea de que el mejor gobierno es el sistema ostensiblemente elitista bajo la dirección de un líder carismàtico —aquel mismo concepto había llevado a otros hombres a conclusiones notablemente diferentes—, y sugirió la necesidad de reformular el concepto de democracia, de elaborar la teoría «elitista» de la democracia. Max Weber y Joseph Schumpeter, entre otros, habían insistido en que el elemento más característico y más valioso de la democracia es la formación de una élite política en la lucha competitiva por los votos de un electorado fundamentalmente pasivo[38]. Este enfoque general ha sido elaborado hace poco por Talcott Parsons, quien sostuvo que el sistema político brinda un liderazgo generalizado para el sistema social más amplio, al establecer y alcanzar anhelos colectivos, y que las organizaciones interesadas, que dan el apoyo generalizado a los diferentes grupos de líderes con la esperanza de que aprueben las medidas que favorecen a sus intereses particulares, reconocen esto. Recíprocamente, diversos grupos sociales establecen y postulan iniciativas políticas particulares que, en algunas circunstancias, pueden dar lugar a decisiones específicas por parte de los organismos gubernamentales. La lucha competitiva dentro de la élite política, en procura del apoyo generalizado como del específico, da acceso al poder político a aquellos que están fuera de la estructura de las autoridades[39]. La palabra clave de este enunciado es acceso. Quienes tienen acceso a la élite política, en el sentido de que algunos sectores de ésta —líderes partidarios, funcionarios, dirigentes de organizaciones de masas— considerarán cómo deben reaccionar ante una política determinada, participar del poder efectivo, aun cuando su participación se limite a votar cada cuatro años o menos[40]. El intercambio, o trueque de liderazgo por apoyo, tiene lugar por intermedio de lo que llamamos el sistema de representación. La estructura fundamental de este sistema abarca no solo los mecanismos formales del gobierno, sino las diversas prácticas institucionales que encontramos en una sociedad democrática —sistemas partidarios y organizaciones de intereses— que sirven para facilitar el intercambio entre la autoridad y los agrupamientos sociales espontáneos, que tienen intereses específicos. El sistema de representación vincula la autoridad (legislativa, ejecutiva y judicial) con una diversidad de subgrupos tales como los religiosos, étnicos, profesionales, regionales, de clase, etc. La representación no es ni un mero medio de ajuste político a las presiones sociales, ni un instrumento de manejo. Participa de ambas funciones, pues el propósito de la representación es establecer las combinaciones de relación entre partidos y bases sociales que hacen posible el desenvolvimiento de un gobierno eficiente. La teoría elitista de la democracia acepta gran parte del análisis de Michels de la estructura interna de las organizaciones de masas, pero señala que tanto él como otros de la escuela política llamada maquiavélica, por quienes fue influido, tales como Pareto, Mosca y Sorel, demuestran la imposibilidad de la democracia dentro de una política más amplia, por definición, al contemplar toda separación entre los líderes y los prosélitos como una negación ipso facto de la democracia[41].
La democracia —en el sentido de sistema de toma de decisiones donde todos los miembros o ciudadanos desempeñan una función activa en el proceso continuo— es, por naturaleza, imposible. En general las élites de la organización gozan de prolongada influencia sobre los ministerios. Michels demostró con claridad la imposibilidad técnica de poner fin a la división estructural entre gobernantes y gobernados dentro de una sociedad compleja. Las élites políticas y de organizaciones tienen siempre intereses especiales de grupo, que son de algún modo diferentes de aquellos de las personas que representan. Pero aun cuando aceptemos la validez de todos estos puntos, no significan que la democracia sea imposible; sugieren más bien la necesidad de una comprensión más realista del potencial democrático en una sociedad compleja.
El concepto del poder, de Michels, reside fundamentalmente en la suposición de que la conducta de todas las minorías dominantes, ya sea en la totalidad de la sociedad o en las organizaciones, debe ser interpretada, en primer lugar, como siguiendo una lógica de autointerés, una explotación de las masas para mantener o extender sus propios privilegios y poder. A este respecto, Michels acepta explícitamente la concepción materialista de la historia del marxismo. Tal como él mismo lo afirma, su teoría «completa aquella concepción y la refuerza. No hay contradicción esencial entre la doctrina de que la historia es el registro de una serie continuada de luchas de clases, y la doctrina de que las luchas de clases culminan invariablemente en la creación de una nueva oligarquía que se fusiona con la anterior. La existencia de una clase política no contradice el contenido esencial del marxismo, considerado no como dogma económico sino como filosofía de la historia…». Este concepto de la vida política supone, como lo ha sugerido Talcott Parsons, «que es el único poder que determina “en realidad” lo que ocurre en la sociedad. Contra esto, quiero expresar la opinión de que el poder es solo uno de los diversos factores asociados, en la determinación de los acontecimientos sociales»[42]. El poder de toda minoría organizada está circunscripto al establecimiento social interno y externo de la política que conduce. Es evidente que las organizaciones de masas y los partidos políticos han sido gestores de muchos cambios que han hecho que la masa de la población esté más libre de coerción (libertad de palabra, de movimiento, garantía de estabilidad en el trabajo, etc.) y han nivelado las oportunidades y los ingresos. Los trabajadores de Escandinavia, Inglaterra y los Estados Unidos son más libres y están más seguros hoy porque los partidos políticos que dependen del apoyo de ellos han conquistado cargos electivos. La American Medical Association, y los gremios que integran la AFL-CIO están dominados por oligarquías que se perpetúan, pero los jefes de esos organismos adoptan posturas de aguda controversia en la cuestión de la atención médica garantizada por el gobierno. Frente a la necesidad de ganar el apoyo de un electorado de masa, los republicanos de los Estados Unidos y los conservadores de Gran Bretaña mantienen la mayor parte de las conquistas de bienestar sancionadas por sus predecesores. Cabe considerar al poder, en una medida considerable, como «la capacidad de movilizar los recursos de la sociedad [o de una organización] para alcanzar los objetivos por cuya materialización han asumido un compromiso general y “público”, o podrían asumirlo»[43]. No es oportuno insistir en los aspectos oligárquicos ni de «élite de poder» de la vida de las organizaciones o de la política, que conducen a sus exponentes a ignorar las fuentes y consecuencias de la controversia. Michels se vio obligado a negar que los conflictos entre las facciones —alas izquierda y derecha— dentro del movimiento socialista, o de otros partidos, representaran otra cosa que no fuera la lucha por las dádivas de puestos públicos y, en realidad, casi nunca menciona esas controversias. Del mismo modo, el más nuevo de los exponentes de la teoría de las élites, C. Wright Mills, ignora casi completamente la existencia de partidos políticos en la lucha por el poder en los Estados Unidos[44].
Cabe considerar a la democracia en la Sociedad moderna, en esencia, como integradora del conflicto de los grupos organizados que compiten por el apoyo popular[45]. Puesto que muchos grupos organizados, ora en los hechos, ora potencialmente, están siempre privados de cargos, o privados del favor de quienes desempeñan cargos en un sistema democrático, tienen interés en institucionalizar salvaguardas de los derechos democráticos de la libertad de palabra, de prensa, de reunión, etc. Esta imagen de la democracia como conflicto entre grupos organizados, y de acceso de los gobernados a sus gobernantes, acaso esté muy lejos del ideal de la ciudad-Estado griega, o de los pequeños cantones suizos, pero en su funcionamiento es mucho mejor que cualquier otro sistema político concebido para reducir la explotación potencial del hombre por el hombre. Sólo mediante el conflicto y el compromiso público en objetivos explícitos, será posible limitar el mal uso egoísta del poder.
Aunque la mayor parte de los gobiernos particulares, los sindicatos, las sociedades profesionales, las organizaciones de veteranos y los partidos políticos siguen siendo sistemas de partido único, pues carecen de la base para constituir conflictos internos, es importante reconocer que muchas organizaciones que son oligárquicas por dentro, ayudan a sostener la democracia política de una sociedad mayor, y a proteger los intereses de sus miembros de los avances de otros grupos. La democracia reside, en gran medida, en el hecho de que ningún grupo logra asegurarse una base de poder y mando sobre la mayoría, de manera tal que pueda suprimir o negar, en los hechos, los reclamos de los grupos antagónicos. El movimiento laborista, con su ideal de igualdad, ha desempeñado una función importante al alentar la constitución de instituciones de democracia política. En todas las democracias políticas los trabajadores pueden hablar y actuar hoy con mucho menos temor de que sus actos afecten su capacidad de ganarse la vida, de cuanto hubieran podido hace apenas tres décadas. Hay pocos sindicatos que tengan tanto poder potencial sobre sus miembros, como los empleadores los tuvieron sobre sus obreros (lamentablemente hay algunos). El reto lanzado por Michels en el sentido de que organización significaba oligarquía, iba dirigido específicamente contra sus camaradas de entonces en el movimiento socialista. Y en la medida en que socialismo ha significado únicamente un robustecimiento del poder del Estado, y de la propiedad del gobierno, ha aumentado la amenaza potencial a la democracia. Por eso, en gran medida, mientras el mundo avanza en la dirección de una sociedad colectivista, en respuesta a la presión de los estratos más bajos que reclaman que el Estado asuma la responsabilidad de garantizarles pleno empleo, una distribución más equitativa de los bienes y servicios, oportunidades más parejas, y mayor seguridad contra los azares de la enfermedad y la ancianidad, el problema de la compatibilidad del socialismo y la democracia se hace cada vez más notorio.
El advenimiento de una «nueva clase» comunista, más poderosa y explotadora que la clase gobernante capitalista de antes, presenta una advertencia constante a todos los demócratas, y en particular a los socialistas que hay entre ellos, de la necesidad de aprender las lecciones para la democracia, expuestas en Los partidos políticos. Afortunadamente la historia moderna nos dice que los socialistas occidentales han aprendido bien estas lecciones. La mayor parte de los partidos socialistas procuran ahora reducir al mínimo las propiedades y el dominio del gobierno, salvo lo necesario para mejorar el bienestar y los objetivos igualitarios, y reconocen que muchas formas de propiedad —pública, cooperativa y privada— son preferibles a toda nueva concentración del poder. Además, constituye ya un principio aceptado en todos los movimientos socialistas democráticos, que los sindicatos, aun cuando apoyen los objetivos socialistas, deben mantener su independencia del Estado y de los gobiernos manejados por partidos socialistas. En The New Class Milovan Djilas, que es uno de los que mejor conocen los peligros de la concentración del poder, señala las diferencias entre los estados que procuran el bienestar social en el oeste y los sistemas totalitarios en el este:
Además de otras diferencias entre estos sistemas [el comunista y el occidental], hay una diferencia esencial en la propiedad estatal y en la función del Estado en la economía. Aunque la propiedad estatal aparece técnicamente, en alguna medida, en ambos sistemas, ambos tipos de propiedad son diferentes y aun contradictorios. Esto también es aplicable a la función del Estado en la economía.
Ni un solo gobierno occidental actúa como propietario, con relación a la economía. En realidad, el gobierno occidental no es ni dueño de la propiedad nacionalizada, ni dueño de los fondos que recauda como impuestos. No puede ser dueño porque está sujeto al cambio. Debe administrar y distribuir esta propiedad con la fiscalización del parlamento. En el curso de la distribución de la propiedad, el gobierno está sujeto a diversas influencias, pero no es el dueño. Todo lo que hace es administrar y distribuir, bien o mal, una propiedad que no le pertenece[46].
Proteger el derecho a cambiar de gobierno, a conservar diversos centros de poder, a mantener abierto el acceso a la autoridad, tal es la tarea de los hombres que aprecian la libertad, en la segunda mitad del siglo XX. Por una ironía de la historia, una de las principales armas intelectuales del arsenal de la libertad, este brillante análisis de la amenaza endémica a la libertad, propia de la organización, el mismo instrumento que el industrial debe emplear para manejar su economía y su política, nos ha sido brindado por un hombre que cuando murió apoyaba al gobierno fascista de Italia. Recordemos, no obstante, no al admirador del Duce, sino al hombre que al terminar su estudio de las fuentes de la oligarquía escribió:
La democracia es un tesoro que nadie descubrirá jamás en una búsqueda deliberada; pero al proseguir nuestra búsqueda, al trabajar incansablemente por descubrir lo indescubrible, realizaremos una tarea que tendrá resultados fecundos en el sentido democrático… En realidad, es característica general de la democracia, y por consiguiente también del movimiento laborista, estimular y consolidar en el individuo las aptitudes intelectuales de crítica y fiscalización...
Cabe decir, por eso, que cuanto más reconoce la humanidad las ventajas que presenta la democracia, aunque imperfecta, sobre la aristocracia aun en sus mejores manifestaciones, tanto menos probable es que el reconocimiento de los defectos de la democracia vaya a estimular un retorno a la aristocracia… Solo un examen sereno y franco de los peligros oligárquicos de la democracia nos permitirá reducirlos al mínimo, aun cuando jamás puedan ser del todo eliminados.
Este prefacio representa un esfuerzo por expresar mi gran deuda intelectual a Robert Michels. En Union Democracy, junto con mis colegas Martin Trow y James Coleman, procuré elaborar su aspecto optimista, poniendo a prueba muchas de las hipótesis que él propuso en el contexto de la cuestión: ¿cuáles son las condiciones que hacen posible la democracia dentro de gobiernos privados tales como los sindicatos? Confío en que una divulgación más amplia de sus ideas, que esta nueva edición hace posible, aumentará el número de quienes, en la política y en el estudio, siguen su consejo de trabajar «incansablemente por descubrir lo indescubrible», pues, como él lo advertía, aunque los ideales de la democracia y el socialismo jamás puedan ser alcanzados, la lucha constante en procura de ellos es la única forma en que podemos acercarnos.
SEYMOUH MARTIN LIPSET
Berkeley, California
Agosto de 1961
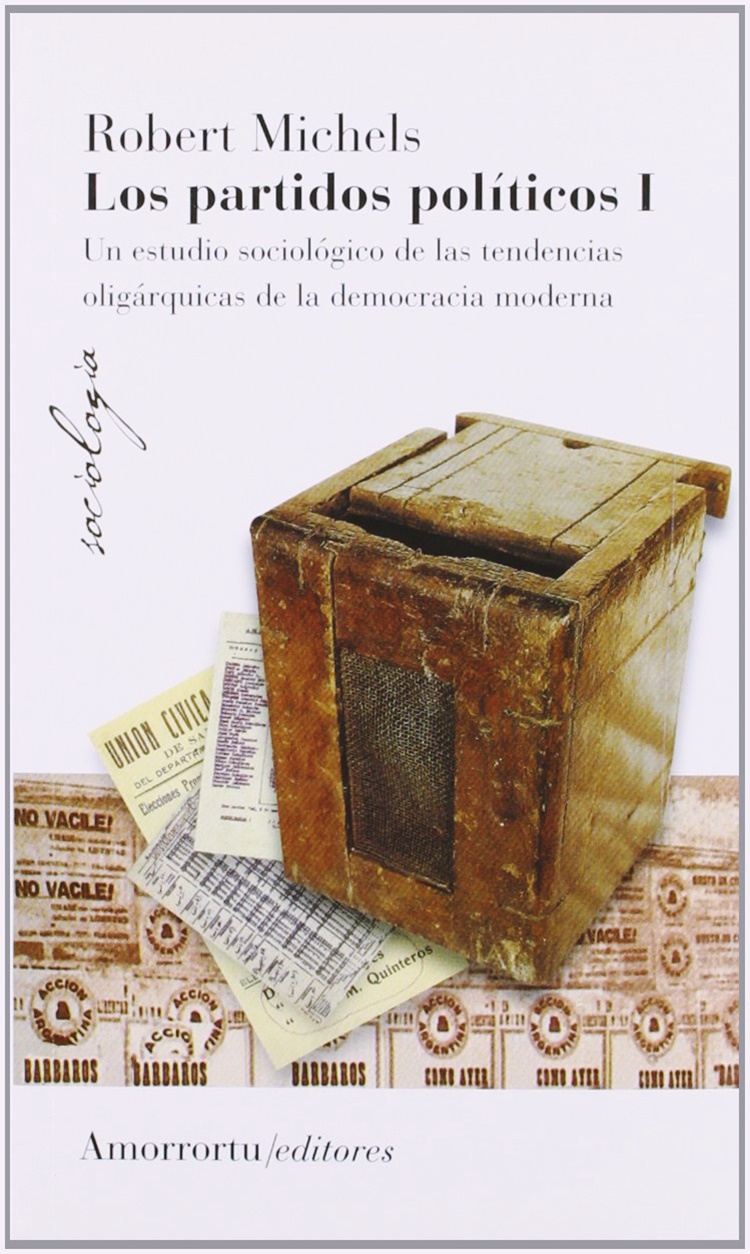 |
| Robert Michels: Los partidos políticos (Prefacio e Introducción) (1911) |
Los partidos políticos: un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna (1911)
Robert Michels
Textos de Robert Michels y la obra Los partidos políticos
Robert Michels: Los partidos políticos (Prefacio e Introducción) (1911)
Ley de hierro de la oligarquía de Robert Michels, por Rodrigo Borja
Robert Michels: Ley de hierro de la oligarquía (Reseña de Los partidos políticos, 1911)
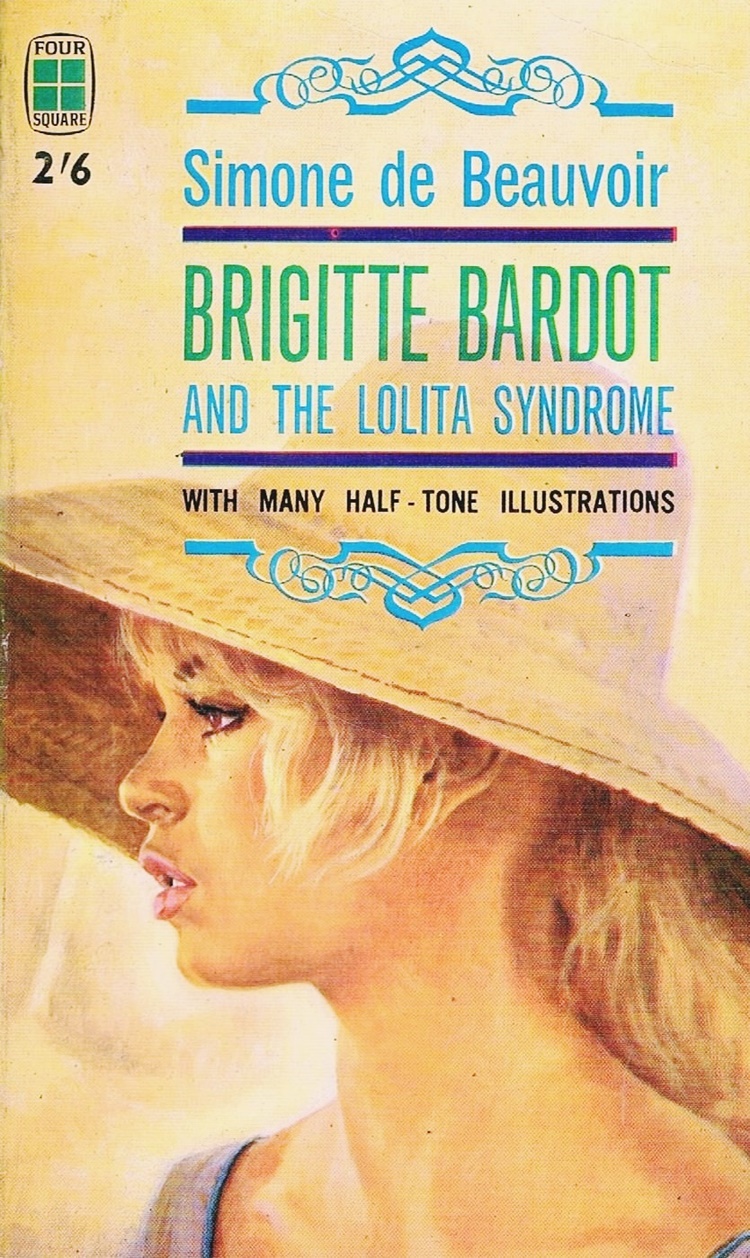





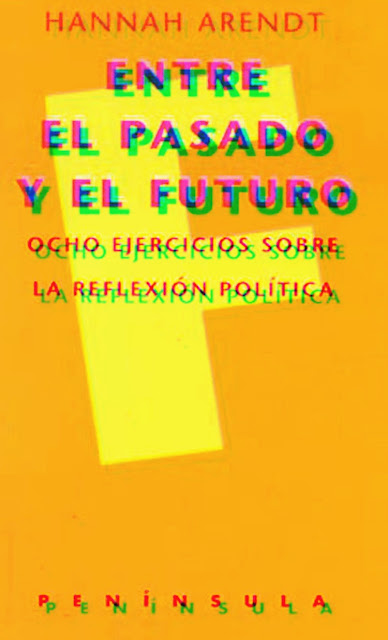
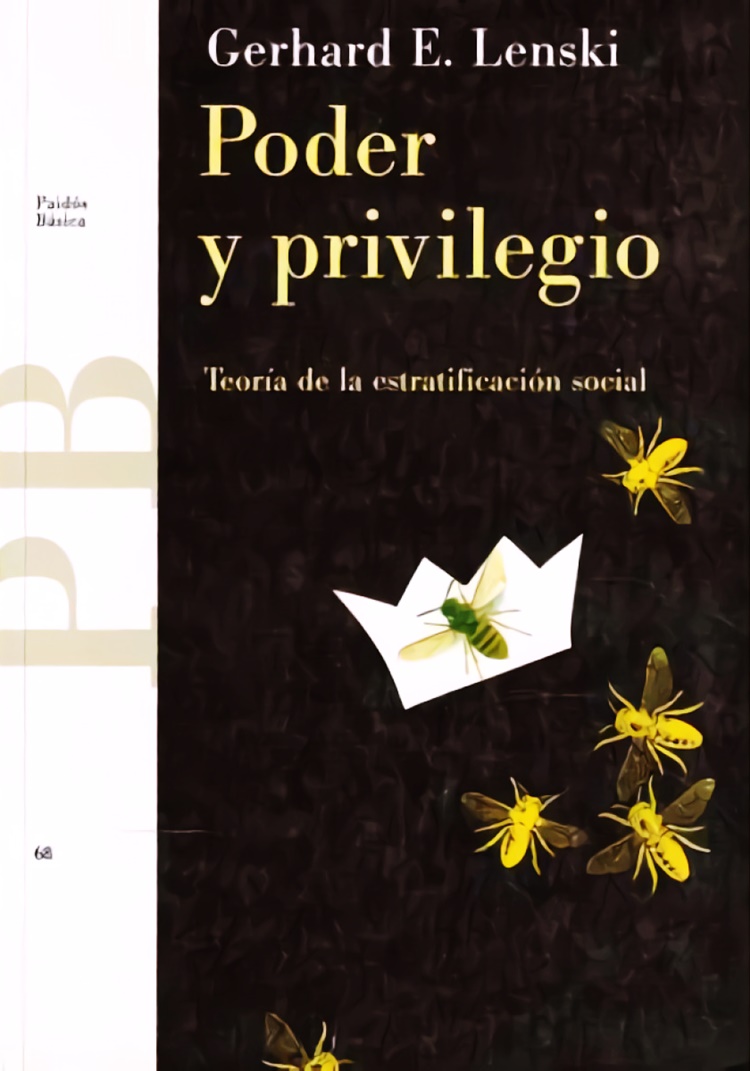

Comentarios
Publicar un comentario