George Steiner: Heidegger (1978)
Heidegger (1978)
George Steiner
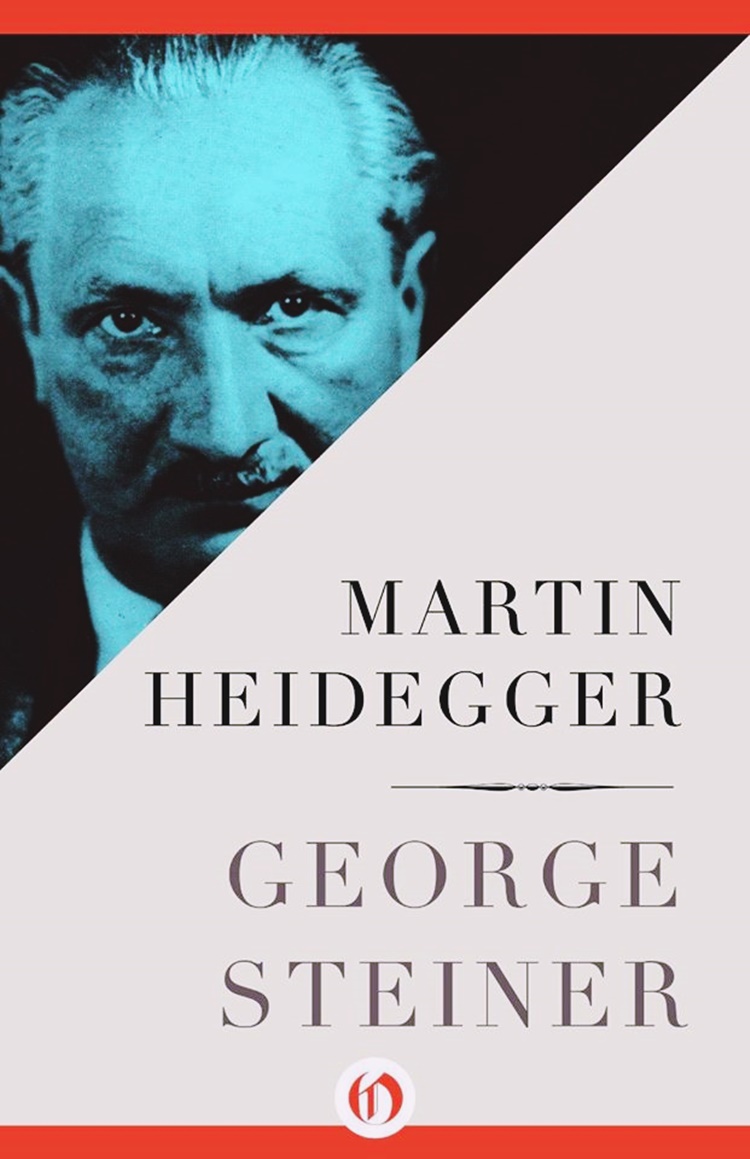 |
| George Steiner: Heidegger (1978) |
La crisis del espíritu sufrida por Alemania en 1918 fue más profunda que la de 1945. La destrucción material, las revelaciones de inhumanidad que acompañaron al desplome del Tercer Reich embotaron la imaginación alemana. Las necesidades inmediatas de la simple subsistencia absorbieron lo que la guerra había dejado de recursos intelectuales y psicológicos. El estado de una Alemania leprosa y dividida era demasiado nuevo, la atrocidad hitleriana era demasiado singular para permitir alguna crítica o revaluación filosófica coherente. La situación de 1918 fue catastrófica, pero de un modo que no sólo conservó la estabilidad del marco físico e histórico (Alemania quedó, materialmente, casi intacta), mas también impuso a la reflexión y la sensibilidad los hechos de autodestrucción y de continuidad en la cultura europea. La supervivencia del marco nacional, de las convenciones académicas y literarias hizo factible un discurso metafísico-poético sobre el caos. (Nada comparable a esto ocurrió en 1945.)
De este discurso surgió toda una constelación de libros, distintos de todos los demás producidos en la historia del pensamiento y del sentimiento occidentales: entre 1918 y 1927, en un lapso de nueve breves años, apareció en Alemania media docena de obras que son más que simples libros en sus dimensiones y su situación extrema. La primera edición del Geist der Utopie de Ernst Bloch lleva la fecha de 1918. También el primer volumen de La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler. La versión inicial del Comentario a los Romanos de san Pablo, por Karl Barth, lleva la fecha de 1919. Stern der Erlösung, de Franz Rosenzweig, la siguió en 1921. Sein und Zeit, de Martin Heidegger, se publicó en 1927. Entre las preguntas más difíciles de contestar se encuentra la de saber si el sexto título constituye parte de esta constelación y, en caso positivo, en qué forma lo hace: Mein Kampf apareció en sus dos volúmenes entre 1925 y 1927.
En términos generales, ¿qué tienen en común estas obras? Son voluminosas. Esto no es casualidad, pues nos revela un esfuerzo imperativo hacia la totalidad (siguiendo a Hegel), un intento de ofrecer -aun donde el punto de partida es de un orden histórico o filosófico especializado-, una summa de todo enfoque disponible. Fue como si la apremiante prolijidad de estos escritores intentara edificar una espaciosa casa de palabras donde la de la hegemonía cultural e imperial alemana se había desplomado. Son textos proféticos, a la vez utópicos -la utopía de la promesa es tan manifiesta en Bloch como la decadencia, de un nunc dimittis del peso de la historia en Spengler-, como retrospectivos y conmemorativos de un ideal perdido, cual debe serlo toda auténtica profecía. El clima de 1918 es tal que obliga a hacer, y lo permite, una remembranza más o menos exaltada de la urbanidad, de la estabilidad cultural del mundo anterior a 1914. (El abismo de 1933-1945 anuló toda esa remembranza.)
Estas obras son apocalípticas, en un cierto sentido que también es técnico. Se dirigen a "las cosas últimas". Una vez más, la previsión apocalíptica puede ser saludable, como en el movimiento de Rosenzweig tendiente a la redención, o en el plano de Ernst Bloch para una emancipación secular aunque, no obstante, mesiánica; o puede ser una figuración de catástrofe. A este respecto resulta sombríamente ambigua la enseñanza de Barth sobre la absoluta inconmensurabilidad entre Dios y el hombre, entre la infinitud de lo divino y las inalterables constricciones de la percepción humana. Nos habla de la necesidad de unas esperanzas que, en esencia, son ilusorias. Conocemos ya la terrible previsión, el contrato con el apocalipsis de Mein Kampf. Como su contrapartida del Leviatán en Austria, Los últimos días de la humanidad, de Karl Kraus, estos escritos que brotaron de la ruina alemana pretenden, en realidad, ser leídos por hombres y mujeres condenados a la decadencia, como en Spengler, o por hombres y mujeres destinados a pasar por cierta renovación fundamental, cierto doloroso renacer de las cenizas de un pasado muerto. Este es el mensaje de Bloch, el de Rosenzweig y, en una perspectiva de eterna intemporalidad, también el de Barth. Es la promesa de Hitler al Volk.
Una escala enorme, un tono profético y la invocación de lo apocalíptico establecen una violencia específica: se trata de libros violentos. No hay frase más violenta en la literatura teológica que la de Karl Barth: "Dios pronuncia Su eterno No al mundo". Para Rosenzweig, la violencia es de exaltación. La luz de la inmediatez de Dios penetra casi intolerablemente en la conciencia humana. Ernst Bloch canta y predica la revolución, el derrocamiento del orden existente dentro de la psique y la sociedad del hombre. El Espíritu de Utopía conducirá directamente a la encendida celebración que hace Bloch de Thomas Münzer y de las insurrecciones de santos campesinos y milenaristas en el siglo XVI. Ya se han observado, a menudo, la violencia barroca, la satisfacción retórica en el desastre -literalmente, "la caída de las estrellas-, en el magnum de Spengler. Y no hay necesidad de detallar la ronca inhumanidad que había en la elocuencia de Herr Hitler.
Inevitablemente, esta violencia es estilística. Aunque intensamente pertinentes, las normas del expresionismo son demasiado generales. Éstos son escritos que interactúan decisivamente con la estética, con la retórica de la literatura, la pintura y la música expresionistas. Ciertas voces augureras, las de Jakob Böhme, de Kierkegaard y de Nietzsche, suenan a través del expresionismo como lo hacen en estos seis libros. Es omnipresente la atmósfera de extremo apocalipsis. Pero lo que yo estoy tratando de identificar en Barth o Heidegger o Bloch es de una índole particular. Sería revelador analizar de cerca los empleos de la negación en el pensamiento y en la gramática del Comentario a los Romanos, del análisis de la mundanidad que hace Rosenzweig o de las estrategias de anulación, de exorcismo por medio de la aniquilación en Mi lucha. No se trata de la negación hegeliana, con su producción dialéctica de positividad. Los términos hoy tan importantes para nuestro estudio de Heidegger -"nada", "la nada", nickten, intraducible como verbo "a-nadar"encuentran sus análogos por todo ese conjunto. El Dios de Barth es "el juez del Nichtsein [el no-ser, el ser-nada] del mundo". Del "no estar allí" de lo divino y lo clásico en las ontologías racionales deriva Rosenzweig su programa de salvación. No menos líricamente que la Molly Bloom de James Joyce, Ernst Bloch se esfuerza por imponer un abrumador y salvador Sí contra la Nichtigkeit, la "nada" y la negación (Verneinen) pronunciadas contra la historia y las esperanzas humanas por la locura de la guerra universal.
Pero el sondeo de la nada, que tiene su historia en especulaciones metafísicas y místicas -la obra de Heidegger tiene su fuente en la célebre pregunta de Leibniz: "¿Por qué no existe la nada?"- y sus apremios a renacer tienen decisivas aplicaciones lingüísticas. Hay que hacer nuevo el lenguaje mismo; hay que purgarlo de los vestigios obstinados de un pasado en ruinas. Sabemos hasta qué grado este imperativo catártico es inherente a todo modernismo, después de Mallarmé. Sabemos que casi no hay un manifiesto o escuela estética moderna, ya sea simbolismo, futurismo o surrealismo, que no declare que la renovación del discurso poético se encuentra entre sus propósitos principales. En vena a la vez preciosista e incisiva, Hofmannsthal pregunta cómo es posible emplear las viejas, desgastadas y mendaces palabras después de los hechos de 1914-1918 (Wittgenstein escucha atentamente la pregunta). Pero en las obras que he citado, los intentos por hacer un lenguaje nuevo muestran un radicalismo singular. Mientras que Spengler sigue siendo -tal vez paródicamente- un mandarín, un académico privado, cuyas eruditas solemnidades de voz van, deliberadamente, en contra de lo bárbaro de sus pronunciamientos -en un juego que a menudo sigue el modelo del Fausto de Goethe-, escritores como Bloch y Rosenzweig son neologistas, subvierten la gramática tradicional. En ediciones ulteriores, Barth atenúa la lapidaria extrañeza de su idioma, un idioma que muy concretamente pretendía ejemplificar el abismo existente entre la lógica humana y el verdadero Dios que es "el origen, absteniéndose de toda objetividad (o facticidad) de la crisis de toda objetividad" ("der aller Gegenständlichkeit entbehrende Ursprung der Krisis aller Gegenständlichkeit"). Casi en el lenguaje de Hitler, en esa anti-materia al Logos, aún queda mucho por examinar. En suma, más consciente y más violentamente que en ningún otro idioma, y en formas que acaso fueran influidas por Dada y por su desesperado llamado a una lengua humana totalmente nueva con la cual dar voz a la desesperación y a las esperanzas de la época, la lengua alemana después de la primera Guerra Mundial busca una ruptura con su pasado. Dotado de una sintaxis peculiarmente móvil y con la capacidad de fragmentar o de fundir palabras y raíces de palabras casi a su capricho, el alemán puede elegir solidaridades en su pasado, con el maestro Eckhardt, con Böhme, con Hölderlin, y con tales innovaciones como el surrealismo y el cine en su actualidad, para encontrar instigaciones de renovación. El Stern der Erlösung, los escritos mesiánicos de Bloch, las exégesis de Barth y, ante todo, Sein und Zeit son discurs o actos de la índole más revolucionaria.
Tan sólo en este contexto lingüístico y emotivo resulta inteligible el método de Heidegger. Sein und Zeit es un producto inmensamente original, pero tiene claras afinidades con una constelación -exactamente contemporánea suya- de lo apocalíptico. Como estas obras, superaría al lenguaje del pasado inmediato alemán y forjaría una nueva habla tanto por virtud de su invención radical cuanto por un retorno selectivo a fuentes "olvidadas". Probablemente, Karl Löwith fue el primero en observar las similitudes de retórica y visión ontológica que relacionan el Stern der Erlösung con El ser y el tiempo. Los giros de lenguaje y pensamiento -a menudo brutalmente oximorónicos- de Karl Barth, especialmente la dialéctica de la ocultación y la revelación divinas, tienen su directa correspondencia en Heidegger cuando habla de la verdad. En ambos textos, un violento existencialismo por referencia al enigmático "arrojamiento" del hombre a la vida acompaña a un sentido no menos violento de iluminación, de presencia "más allá" de lo existente. El uso que hace Ernst Bloch de la parataxis, o reiteración anafórica, tiene sus paralelos en Heidegger, así como el recurso de personalización abstracta, el trato gramatical de categorías abstractas y preposicionales como si fuesen presencias nominales. Hay un eco más que accidental entre el retrato que hace Heidegger de decadencia psíquica y desecho planetario en la modernidad y el Menschendämmerung, o "decadencia del hombre" de Spengler. El lenguaje de Heidegger, totalmente inseparable de su filosofia y de los problemas que ésta plantea, debe verse como un fenómeno característico que brota de las circunstancias de Alemania entre el cataclismo de 1918 y el ascenso del nacionalsocialismo al poder. Muchas de las dificultades que experimentamos al tratar de oír y de interpretar hoy ese lenguaje brotan directamente de su intemporalidad, del hecho de que, inevitablemente, tratamos de aplicar nuestra conciencia de la historia y del discurso tal como se desarrollaron durante las décadas de los años cuarenta y cincuenta a un anterior mundo del habla.
— George Steiner, Heidegger (1978).
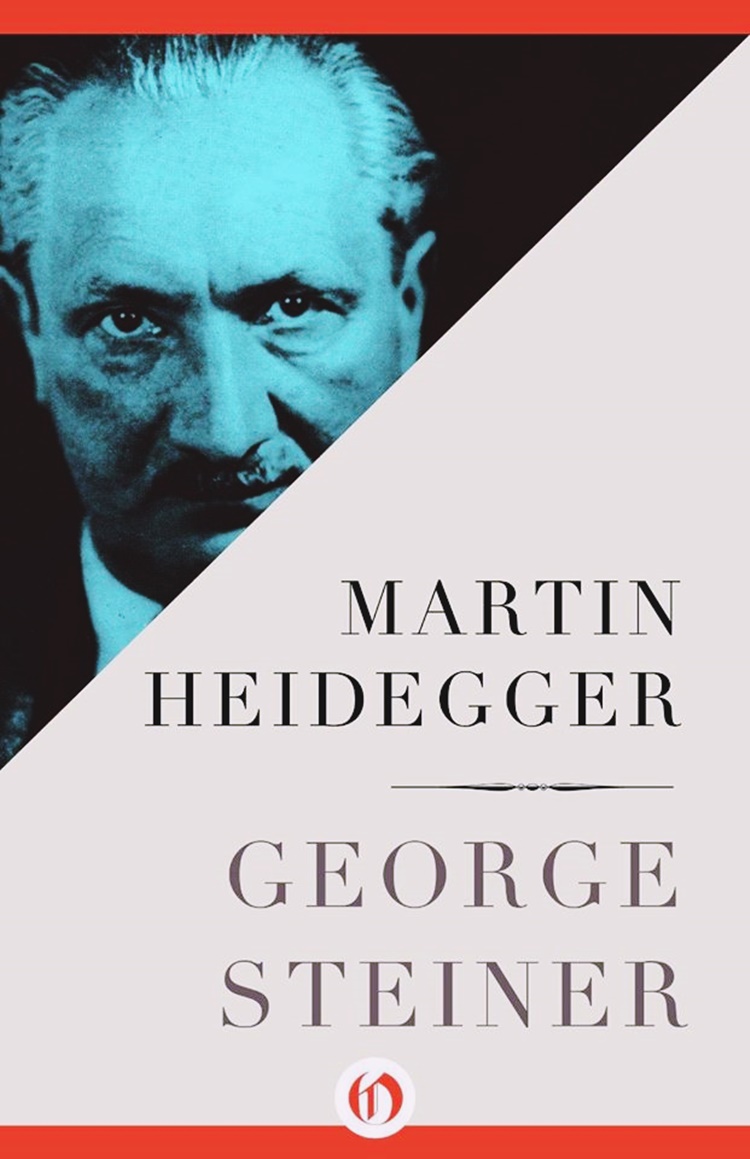 |
| George Steiner: Heidegger (1978) |
George Steiner: Heidegger (1978)
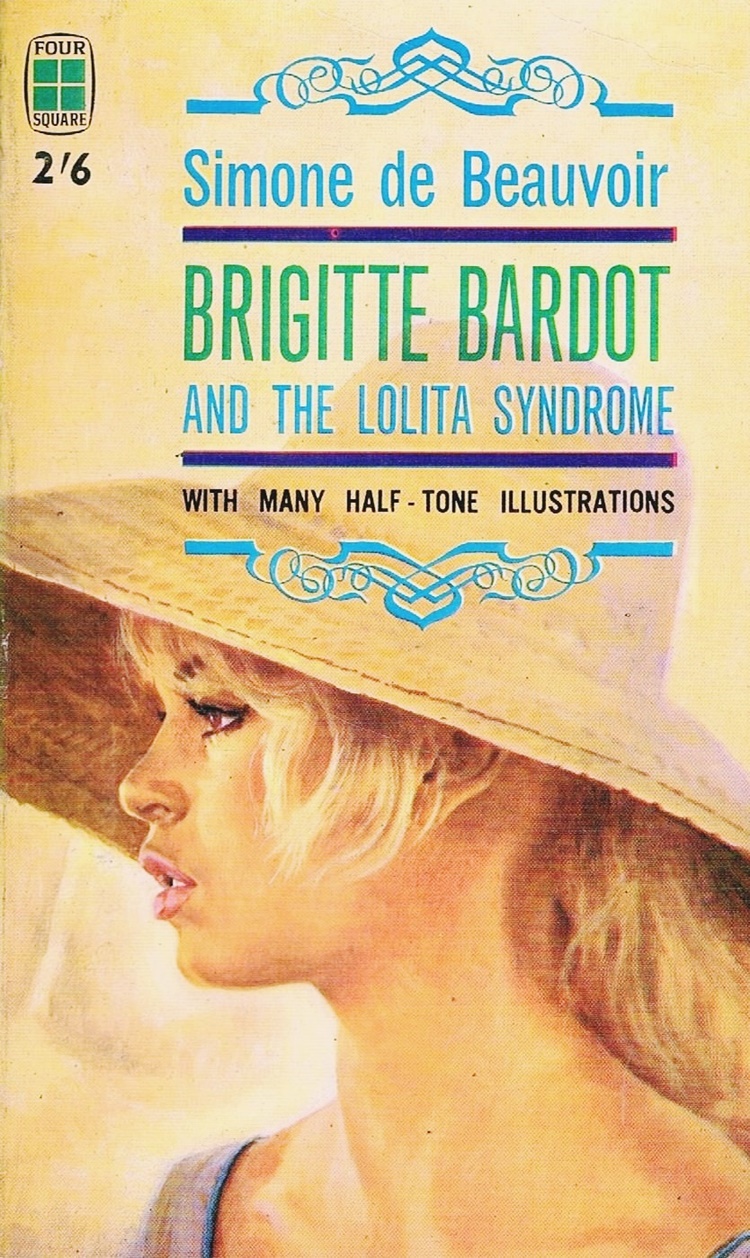





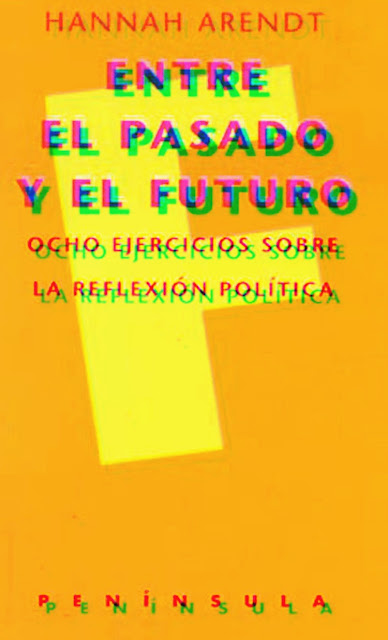
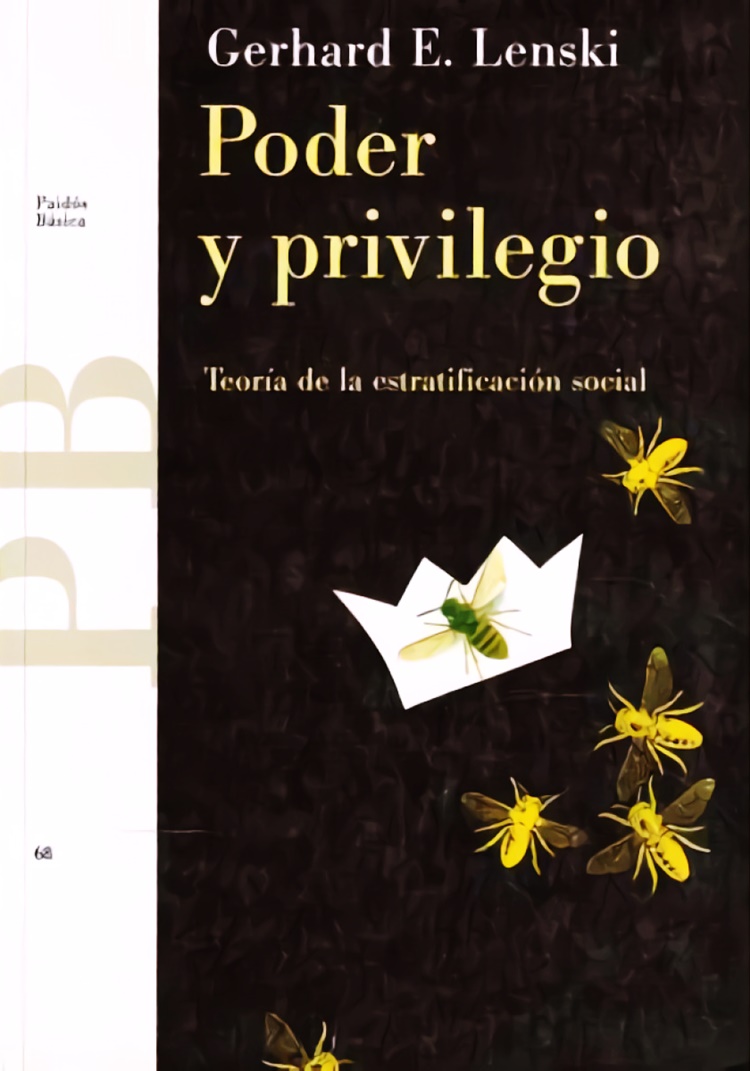

Comentarios
Publicar un comentario