Howard Becker: Revisión de la teoría del etiquetado (Outsiders, 1963)
Revisión de la teoría del etiquetado
Howard Becker
Capítulo 10 de Outsiders.
Este texto fue presentado por primera vez durante las reuniones de la Asociación Británica de Sociología, en Londres, en abril de 1971.
Varios amigos hicieron comentarios muy provechosos sobre un borrador previo. Quiero agradecer especialmente a Eliot Freidson, Blanche Geer, Irving L. Horowitz y John 1. Kitsuse.
El fenómeno de la desviación ha sido uno de los temas del pensamiento sociológico durante mucho tiempo. Nuestro interés teórico por la naturaleza del orden social se combina con el interés práctico por los actos considerados nocivos para el individuo y la sociedad, y dirige nuestra atención hacia la extensa arena de los comportamientos llamados alternativamente vicio, delito, inconformismo, aberración, excentricidad o locura. Ya sea que los consideremos una falencia de los procesos de socialización y sanción o simplemente una mala acción, queremos saber por qué la gente actúa de manera reprobable.
En los últimos años, el acercamiento naturalista a estos fenómenos (Matza, 1969) ha puesto el eje de la cuestión en la interacción entre los presuntos malhechores y quienes hacen esas presunciones. Varios investigadores —Frank Tannenbaum (1938), Edwin Lemert (1951), John Kitsuse (1962), Kal Erikson (1966) y yo mismo (Becker, 1963), por nombrar sólo a algunos— contribuyeron al desarrollo de la llamada, lamentablemente, "teoría del etiquetado".
Desde sus primeras conclusiones, muchos han criticado, ampliado y debatido esas afirmaciones originales, mientras que otros han contribuido con los importantes resultados de sus investigaciones.
Me gustaría repasar ese desarrollo para determinar en qué punto nos encontramos (véase Schur, 1969). ¿Qué hemos logrado? ¿Qué críticas hemos recibido? ¿Qué deberíamos cambiar? Son tres los temas que merecen especial atención: la concepción de la desviación como acción colectiva, la desmitificación de la desviación y el dilema moral de la teoría de la desviación. En cada caso, me atengo al principio que intento aplicar a la investigación sociológica y al análisis en general, a saber, reafirmar mi convicción de que el campo de estudio de la desviación no tiene nada de especial, y que es como cualquier otro campo de estudio de la actividad humana que queramos estudiar y comprender.
Comenzaré sacándome de encima algunos puntos aparentemente difíciles de manera muy sumaria, sobre todo en lo que se refiere a mi profundo descontento con la expresión "teoría del etiquetado". Nunca pensé que los postulados originales que hicimos, tanto yo como otros, dieran pie a que fuesen llamados teorías, al menos no teorías plenamente articuladas a las que hoy se critica por no existir. Algunos autores se quejaron de que la teoría del etiquetado no proporcionaba una explicación etiológica de la desviación (Gibbs, 1966; Bordua, 1967, y Akers, 1968), ni respondía por qué la gente que lo hace se desvía de la norma, y sobre todo por qué son ellos y no los demás que los rodean. En ocasiones los críticos dicen que se trata efectivamente de una teoría, pero de una teoría equivocada. De ese modo, algunos pensaron que la teoría intentaba explicar la desviación en función de la respuesta que suscita en los otros. Según esta lectura, alguien sólo empezaba a comportarse de manera desviada cuando los demás lo etiquetaban como tal, y no antes. La experiencia cotidiana de cualquiera alcanza para desestimar de plano esta interpretación.
Los defensores originales de esta postura no proponían, sin embargo, ninguna respuesta a la cuestión etiológica, pues sus objetivos eran más modestos. Su intención original era ampliar el campo de estudio del fenómeno de la desviación para incluir el accionar de otras personas que no eran el presunto desviado. Presuponían, por supuesto, que al introducir esas nuevas variables en sus análisis, las preguntas convencionales que se hacen los estudiosos de la desviación tendrían un elenco muy diferente.
Es más, si bien el etiquetado resultante de la iniciativa de emprendedores morales es un factor importante, no alcanza por sí solo para explicar lo que realmente hacen los presuntos desviados. Sería absurdo proponer que los asaltantes asaltan a la gente sólo porque alguien los ha etiquetado de asaltantes, o que todo lo que hace un homosexual es resultado de que alguien lo haya llamado homosexual. Sin embargo, una de las contribuciones más importantes de este acercamiento ha sido enfocar la atención sobre la manera en que el etiquetado coloca al actor en una situación que le dificulta llevar una rutina diaria normal, y por lo tanto lo conduce a realizar acciones "anormales" (como cuando los antecedentes penales hacen que una persona tenga problemas para ganarse la vida en una ocupación convencional y la predisponen a volcarse a actividades ilegales). Sin embargo, el alcance de los efectos de esas etiquetas es una cuestión empírica, y deberá ser establecido por investigaciones específicas y no por Un mandato teorético. (Véase Becker, 1963, pp. 34-35; Lemert, 1951, pp. 71-76; Ray, 1961, y Lemert, 1972.) En definitiva, cuando la teoría centra su atención en el accionar innegable de quienes están oficialmente a cargo de definir la desviación, no hace una caracterización empírica de los resultados de instituciones sociales particulares. Sugerir que definir a alguien como desviado puede, en ciertas circunstancias, predisponerlo a tomar determinado curso de acción no es lo mismo que decir que los hospitales psiquiátricos siempre vuelven loca a la gente o que las cárceles siempre convierten a los internos en criminales reincidentes.
El etiquetado adquirió su importancia teórica de otra manera. Las diferentes clases de acciones y los ejemplos específicos de ellas pueden ser o no considerados como desviados por alguna de las muchas personas que las presencian. La diferencia en la definición del hecho, en la etiqueta que se le aplica, marcará la diferencia en el modo en que todos, actores y testigos por igual, actuarán en consecuencia. Como señaló Albert Cohen (1965, 1966 y 1968), lo que la teoría hizo fue crear una grilla de cuatro casilleros que combinaba dos variables dicotómicas, la comisión o no comisión de una acción dada y la definición de esa acción como desviada o no.
La teoría no es una teoría acerca de uno de los cuatro casilleros resultantes, sino acerca de los cuatro y de sus interrelaciones. En cuál de esos casilleros colocamos en realidad la desviación (meramente una cuestión de definición, aunque, como siempre en esos casos, para nada trivial) es menos importante que comprender todo lo que se pierde al analizar uno solo de esos casilleros en vez de observar sus conexiones con los demás.
Mi propia formulación original generó cierta confusión, cuando me referí a una de esas variables como comportamiento "obediente" (en oposición a "que rompe la norma"). La distinción implicaba la existencia previa de la determinación de que el rompimiento de la norma se había producido, aunque obviamente era precisamente eso lo que la teoría se proponía problematizar. Creo que la descripción que más se ajusta a esa dimensión es la de comisión O no comisión de un hecho dado. Por lo general, por supuesto, estudiamos actos que probablemente han sido definidos como desviados por otros. Esto maximiza nuestras posibilidades de comprender la intrincada trama de acusaciones y definiciones que constituye el núcleo de nuestro campo de estudio. De ese modo, podremos interesarnos en las personas que fuman marihuana o en quienes participan de intercambios homosexuales en baños públicos, en parte porque estas actividades serían probablemente etiquetadas como desviadas si tomaran estado público.
También las estudiamos, por supuesto, en tanto fenómenos que igualmente nos interesan en otros aspectos. Así, al analizar el consumo de marihuana podemos estudiar la manera en que la gente aprende a interpretar su propia experiencia física personal gracias a la interacción social con otros consumidores (Becker, 1963).
Si estudiamos los encuentros homosexuales en baños públicos, podemos aprender el modo en que las personas son capaces de coordinar sus movimientos y acciones a través de una comunicación tácita (Humphreys, 1970). También podemos preguntarnos hasta qué punto el aprendizaje de la actividad y su continuidad se ven afectados por las probabilidades de que el acto sea definido como desviado. Es muy útil contar con un término que indique que es probable que los demás consideren esas actividades como desviadas sin hacer de eso un juicio científico que determine que, de hecho, es un acto desviado. Sugiero que llamemos a esos actos "potencialmente desviados".
La teoría del etiquetado, entonces, ni es una teoría con todas las obligaciones y méritos que la palabra exige, ni se orienta exclusivamente a la acción de etiquetar, como muchos han pensado. Es más bien una manera de observar el ámbito general de la actividad humana, una perspectiva cuyo valor, si lo tiene, redundará en una mayor comprensión de cuestiones que antes eran oscuras. (Voy a permitirme dar lugar al descontento que me produce la etiqueta convencional que pesa sobre esta teoría y me referiré a ella de ahora en más como teoría interaccionista de la desviación.)
LA DESVIACIÓN DE LA NORMA COMO ACCIÓN COLECTIVA
Los sociólogos concuerdan en que su objeto de estudio es la sociedad, pero el consenso persiste sólo a condición de no entrar en detalles acerca de la naturaleza de esa sociedad. Yo prefiero pensar lo que estudiamos en términos de acción colectiva. Tal como lo dejaron en claro Mead (1934) y Blumer (1966 y 1969), las personas actúan juntas. Hacen lo que hacen con un ojo puesto en lo que otros han hecho, están haciendo y pueden hacer en el futuro.
Uno intenta ajustar su propia línea de acción a las acciones de los demás, así como cada uno de ellos intenta ajustar el desarrollo de su propio accionar en función de lo que hacen o espera que hagan los otros. El resultado de todos estos ajustes y adaptaciones puede ser llamado acción colectiva, especialmente si no perdemos de vista que el término va más allá de un mero acuerdo colectivo para, por ejemplo, declararse en huelga, y que también incluye la participación en un aula de clase, comer juntos o cruzar la calle, y que implica asimismo que cada una de estas acciones es realizada por mucha gente junta al mismo tiempo.
Al utilizar términos como "ajustes" y "adaptaciones" no pretendo sugerir que la vida social sea mayormente pacífica, ni que las personas se sientan obligadas a sucumbir a las restricciones sociales.
Simplemente quiero decir que la gente, por lo general, toma en cuenta lo que sucede a su alrededor, así como lo que probablemente sucederá cuando decidan actuar de determinada manera.
Ese ajuste puede consistir en tomar la decisión de que, ya que es probable que la policía busque aquí, sería mejor poner la bomba allí, o decidir que ya que la policía va a buscar, es mejor no construir ninguna bomba o directamente no pensar más en hacerlo.
Con mis afirmaciones anteriores tampoco pretendo dar a entender que la vida social consiste solamente en encuentros cara a cara entre individuos. Éstos pueden mantener intensas y sostenidas interacciones sin encontrarse nunca cara a cara: los filatelistas, por ejemplo, interactúan mayormente por correo. Es más, las interacciones de dar y recibir, los mutuos ajustes y adaptaciones de las líneas de acción ocurren también entre grupos y organizaciones. El proceso político que rodea el drama de la desviación reviste ese carácter. Las organizaciones económicas, las asociaciones de profesionales, los sindicatos, los grupos de presión, los cruzados morales y los legisladores, todos interactúan para establecer las condiciones bajo las cuales quienes representan al estado en la aplicación de la ley, por ejemplo, interactúan con quienes se presupone que la han violado.
Si podemos considerar como colectiva cualquier tipo de actividad humana, también podemos considerar de ese modo la desviación. ¿Con qué consecuencias? Una de las consecuencias es un punto de vista general que me propongo llamar "interaccionista".
En su forma más sencilla, la teoría insiste en que debemos observar a todos los involucrados en cualquier episodio de presunta desviación. Al hacerlo, descubrimos que, para que ocurran de la manera en que ocurren, esas actividades requieren de la cooperación tácita o explícita de muchas personas o grupos. Cuando los trabajadores conspiran para restringir la producción industrial (Roy, 1954), lo hacen en connivencia con los inspectores, el personal de mantenimiento y los encargados del depósito. Cuando los miembros de una empresa industrial roban, lo hacen con la cooperación activa de quienes están por encima y por debajo de ellos en la escala jerárquica de la firma (Dalton, 1959). Esas observaciones alcanzan para poner en duda las teorías que buscan los orígenes de la actividad desviada en la psicología individual, pues para explicar la complejidad de las formas de accionar colectivo que observamos sería necesario plantear una confluencia milagrosa de patologías individuales. Como no es sencillo cooperar con personas cuyas herramientas para analizar la realidad son inadecuadas, la gente que padece dificultades psicológicas no es muy apta para la connivencia criminal.
Cuando consideramos la desviación como una acción colectiva, vemos inmediatamente que la gente actúa con la mirada puesta en la respuesta de los otros frente a la acción en cuestión. Toman en cuenta el modo en que quienes los rodean evaluarán su accionar, así como el modo en que esa evaluación afectará su prestigio y su rango. Los delincuentes estudiados por Short y Strodtbeck (1965) hicieron algunas de las cosas que los metieron en problemas justamente porque querían conservar la estima de sus compañeros de pandilla.
Si consideramos a todas las personas y organizaciones involucradas en un episodio de comportamiento potencialmente desviado, descubrimos que esa supuesta mala acción no es el único ingrediente de la actividad colectiva en curso: la trama es enrevesada, y en ella las acusaciones juegan un papel crucial. De hecho, Erikson (1966) y Douglas (1970), entre otros, han definido el estudio de la desviación esencialmente como el estudio de la construcción y reafirmación de los contenidos morales de la vida social cotidiana. Algunos de los principales actores de este drama no participan de la comisión de la mala acción en sí, sino que más bien se presentan como agentes del cumplimiento de la ley o la moral, como las personas que dan la voz de alarma cuando alguien hace algo malo, lo ponen bajo custodia, lo llevan ante las autoridades de la ley o administran ellos mismos el castigo. S1 lo analizamos con minuciosidad y detenimiento, descubrimos que muchas veces lo hacen, pero no siempre, y se lo hacen a algunas personas, pero no a todas, y en algunos lugares, pero no en todos.
Esas discrepancias ponen en duda ciertas nociones muy simples acerca de lo que, después de todo, está bien o mal. Vemos que muchas veces los propios actores no se ponen de acuerdo sobre lo que es desviado o no, y con frecuencia dudan del carácter desviado de una acción. Los tribunales no se ponen de acuerdo, la policía tiene sus reservas incluso cuando la ley es bien clara, y los involucrados en la actividad delictiva están en desacuerdo con las definiciones oficiales al respecto. Vemos, además, que algunas acciones que según los estándares más ampliamente aceptados deberían ser claramente definidas como desviadas no son definidas así por nadie. Comprobamos que los agentes de la ley y la moral son muchas veces contemporizadores, y que permiten que algunas acciones pasen desapercibidas o no sean castigadas porque no vale la pena tomarse el trabajo, porque sus recursos son limitados y no pueden perseguir a todos los infractores, porque el infractor tiene suficiente poder como para protegerse a sí mismo de su intromisión o porque les han pagado para que miren para otra parte.
Para un sociólogo que busque categorías netas del delito y la desviación para poder identificar a partir de ellas cuándo un acto es desviado y buscar su correlato, estas anomalías representan un problema. Es posible que crea que puede deshacerse de ellas por medio de avanzadas técnicas de recolección y análisis de datos. La larga historia de los intentos de crear este tipo de dispositivos debería hacernos ver que esa esperanza es infundada: se trata de un ámbito del esfuerzo humano que no resiste la creencia en la inevitabilidad del progreso.
El problema no es de orden técnico sino teórico. Podemos construir definiciones que sean aplicables ya sea a las acciones específicas que la gente pueda cometer o a las categorías específicas de desviación tal y como el mundo las define (en especial las autoridades, aunque no exclusivamente). Pero no podemos hacerlas coincidir por completo, porque en la realidad no coinciden. Pertenecen a dos sistemas distintos, aunque superpuestos, de acción colectiva. Uno está compuesto por la gente que coopera para producir el hecho en cuestión. El otro está compuesto por la gente que coopera en el drama de la moralidad por la cual la "mala acción" es descubierta y sancionada, ya sea de manera formal y legal o de manera informal.
Gran parte del acalorado debate acerca de las teorías interaccionistas surge del equívoco de entender que la palabra "desviación" designa dos procesos distintos que tienen lugar en esos dos sistemas (para un buen ejemplo de esto, véase Álvarez, 1968). Por otra parte, algunos analistas pretenden que son "desviaciones" los actos que son malos para cualquier miembro "razonable" de la sociedad, o según alguna definición consensuada (como la violación de una norma presuntamente preexistente, las rarezas estadísticas o la psicopatología). Esos estudiosos pretenden poner el foco en el sistema de acciones en el que se producen esos hechos.
Son los mismos analistas quienes también quieren aplicar la palabra a personas que han sido atrapadas y tratadas como responsables de esa acción. En este caso, quieren hacer foco en el sistema de acciones en el que esos juicios ocurren. Esa equivocación en el uso del término no genera discrepancias si, y sólo si, quien cometió el acto y quien lo capturó son la misma persona. Y sabemos que nunca es así. Por lo tanto, si hacemos de quienes cometieron la acción (suponiendo que podamos identificarlos) nuestro objeto de estudio, necesariamente incluiremos a algunos que no han sido atrapados ni etiquetados. Y si estudiamos a los que han sido atrapados y etiquetados, necesariamente incluiremos a algunos que nunca han cometido la acción pero han sido tratados como si lo hubiesen hecho (Kitsuse y Cicourel, 1963).
Ninguna de las dos alternativas resulta atractiva. Lo que han hecho los teóricos interaccionistas es entender que los dos sistemas son diferentes, señalando todas las superposiciones e interacciones que ocurren entre ellos, pero sin presuponer que éstas existan. Así, por ejemplo, uno puede analizar la génesis del consumo de drogas, como lo hizo Lindesmith (1968) o yo mismo, y ocuparse de las cuestiones etiológicas del problema, sin por eso suponer que lo que la gente que estudiamos hace esté conectado necesariamente con una característica generalizada de la desviación.
O también se puede, como lo han hecho muchos estudios (por ejemplo, Gusfield, 1963), estudiar el drama de la retórica y el accionar moralizantes donde se crean, aceptan, rechazan y discuten las imputaciones de desviación. El efecto principal de la teoría interaccionista ha sido poner el foco de atención en ese drama como objeto de estudio, y especialmente en los actores menos estudiados de ese drama, aquellos que tienen poder suficiente como para que sus imputaciones sean efectivas: la policía, las cortes, los médicos, los docentes y los padres.
La intención de mis afirmaciones originales era enfatizar la independencia lógica que existe entre los actos en sí y el juicio que la gente se forma de ellos. Esa hipótesis, sin embargo, entrañaba ambigúuedades que bordeaban la contradicción, en especial en lo referente a la noción de "desviación secreta". Al examinar esas ambigúedades y sus posibles soluciones descubrimos que el desarrollo exitoso de la teoría quizás dependa de un análisis más detallado de la desviación como acción colectiva del que llevamos a cabo originalmente.
Si comenzamos por afirmar que un acto es desviado cuando es definido como tal, ¿qué significa decir que una acción determinada es un caso secreto de la desviación? Si nadie ha definido esa acción como desviada, entonces no puede, por definición, ser desviada. Pero la palabra "secreto" nos indica que nosotros sabemos que es desviada, aunque nadie más lo sepa. Lorber (1967) resolvió parcialmente esta paradoja al sugerir que en una proporción importante de los casos el actor mismo ha definido lo que hace como desviación, aunque se las arregla para que los demás no se enteren, ya sea porque cree que lo que hace es efectivamente desviado o porque supone que los demás lo creerán.
¿Pero qué sucede si el actor no lo ha definido así? O, lo que es más claro aún, ¿qué sucede con los actos que los científicos no pueden definir de esa manera? (Pienso aquí en contravenciones como la brujería [Selby, inédito]: resulta imposible imaginar un caso secreto de brujería ya que "sabemos" que nadie copula realmente con el diablo, ni puede conjurar demonios.) En ninguno de los casos podemos contar con la autodefinición para resolver la paradoja. Pero podemos ampliar la noción de Lorber si observamos que ésta implica un procedimiento que, de ser aplicado a las personas adecuadas, las llevaría a hacer un juicio semejante, dados los "hechos" de un caso particular. La gente que cree en las brujas tiene su propia manera de decidir lo que es un acto de brujería y lo que no lo es. Podemos conocer las circunstancias lo suficiente como para saber que si esa gente utiliza sus propios métodos, lo que descubra la llevará a la conclusión de que ha ocurrido un acto de brujería. En el caso de infracciones menos imaginarias, podemos saber, por ejemplo, que una persona tiene en su bolsillo sustancias que, de ser descubiertas por la policía, la harían responsable del cargo de posesión de drogas.
En otras palabras, la desviación secreta consiste en ser vulnerable a los procedimientos habituales utilizados para descubrir un tipo particular de desviación, o estar en posición de que resulte fácil que esa definición se nos aplique. Lo que hace que esto sea característicamente colectivo es justamente la aceptación colectiva de los procedimientos para descubrir y probar esos actos.
Pero incluso sumando todo esto, la dificultad persiste. En otra clase importante de casos —la creación de reglas ex post facto- no puede haber desviación secreta porque la regla no existía antes de que el presunto hecho fuese cometido (Katz, 1972). Los procedimientos de búsqueda de casos pueden provocar los hechos que alguien después utilizará para probar la comisión de una acción desviada, pero no es posible que la persona ya fuese desviada, ni secretamente ni de otra manera, porque la regla simplemente no existía. Sin embargo, es posible que la persona sea definida de todos modos como desviada, quizás en el momento en que lo que ha hecho sale a la luz y alguien decide que, si no existía una regla en contra de eso, debería existir. ¿Era entonces ya un desviado desde antes? La paradoja se resuelve si reconocemos que, como en todas las otras formas de actividad colectiva, las acciones y definiciones en el drama de la desviación ocurren a lo largo del tiempo, y difieren en un momento y en otro. Las definiciones del comportamiento se dan secuencialmente, y un hecho puede ser definido como no desviado en un momento T1 y como desviado en 72, sin que esto implique que era ambas cosas simultáneamente. Basándonos en la conclusión precedente, observamos que un acto puede no ser secretamente desviado en T1 porque ningún mecanismo en funcionamiento en ese momento produjo evidencia de un hecho que los jueces competentes considerarían desviado. El mismo acto podría ser secretamente desviado en 72, porque como resultado de la creación de la nueva regla que se produjo en el entretiempo, existe ahora un mecanismo que permite considerarlo como tal.
Este último enunciado nos recuerda el importante papel que Juega el poder en las teorías interaccionistas de la desviación (Horowitz y Liebowitz, 1968). ¿En qué circunstancias se crean y aplican las normas ex post facto? Yo creo que la investigación empírica demostrará que sucede cuando una de las partes de una relación , €s desproporcionadamente más poderosa que la otra, lo suficiente como para hacer cumplir su voluntad por encima de las objeciones de los demás, pero sin perder una apariencia de justicia y racionalidad. Esto ocurre habitualmente en las relaciones entre padres e hijos, y en acuerdos paternalistas de características similares, como el del trabajador social con su cliente, o el del docente con su alumno.
Al considerar la desviación como una forma de actividad colectiva que debe ser investigada en todas sus facetas como cualquier otra forma de actividad colectiva, descubrimos que nuestro objeto de estudio no es un acto aislado cuyo origen debamos desentrañar. Por el contrario, el acto que se alega que ocurre, cuando ha ocurrido, lo hace dentro de una compleja red de acciones que involucran a otros, y parte de su complejidad surge de los diversos modos en que las diferentes personas y grupos definen ese hecho.
Esta lección se aplica a cualquier tipo de estudio de la vida social. Sin embargo, aplicarla no nos garantiza por completo que no cometamos errores, pues nuestras propias teorías y métodos de análisis representan una incesante fuente de problemas.
DESMITIFICAR LA DESVIACIÓN
El hábito virtualmente indestructible de los sociólogos de convertir hechos y experiencias comunes en algo misterioso les ha traído muchos problemas. Recuerdo una de mis primeras experiencias en el posgrado, cuando Ernest Burgess nos advertía a los novatos que no debíamos permitir que el sentido común nos hiciera perder el rumbo. Al mismo tiempo, Everett Hughes nos rogaba que prestáramos atención a lo que oíamos y veíamos con nuestros propios ojos y oídos. Algunos pensábamos que había una contradicción entre ambos imperativos, pero conteníamos nuestra preocupación en aras de nuestra salud mental.
Ambos mandamientos son en el fondo esencialmente ciertos. El sentido común, en una de sus acepciones, puede ser engañoso. Ese sentido común es el de la sabiduría tradicional de la tribu, esa mezcla de "lo que todo el mundo sabe" que los niños aprenden al crecer, los estereotipos de la vida cotidiana, donde también están incluidas las generalizaciones de las ciencias sociales sobre la naturaleza de los fenómenos sociales, las correlaciones entre las categorías sociales (por ejemplo, entre raza y delito, o entre clase social e inteligencia) y la etiología de las condiciones sociales problemáticas, como la pobreza o la guerra. Las generalizaciones de las ciencias sociales, por principio y muchas veces de hecho, cambian cuando surgen nuevas observaciones que demuestran que eran incorrectas. Las generalizaciones del sentido común no cambian. Esta forma del sentido común, en especial porque sus errores no suelen ser aleatorios, siempre juega a favor del orden establecido.
Otra acepción de sentido común señala que el hombre corriente, que no tiene la cabeza llena de teorías enrevesadas y abstractas nociones de especialista, puede al menos darse cuenta de lo que sucede frente a sus propias narices. Filosofías tan dispares como el pragmatismo y el budismo zen veneran el respeto por la capacidad del hombre simple de ver, como Sancho Panza, que un molino de viento es un molino de viento. Sin importar cómo se lo mire, pensar que es un caballero de armadura y a caballo es un error grave.
Los sociólogos suelen ignorar los dictámenes de esta versión del sentido común. Puede ser que no tomemos a los molinos de viento por caballeros, pero muchas veces convertimos la actividad colectiva —-gente que hace cosas en conjunto— en nociones abstractas cuya conexión con las personas que hacen cosas juntas es muy tenue. Lo que suele suceder entonces es que perdemos interés en las cosas mundanas que la gente realmente hace, pasamos a ignorar lo que vemos porque no es abstracto y salimos a la caza de "fuerzas" y "condiciones" invisibles que hemos llegado a considerar como lo más importante de la sociología.
Los sociólogos novatos suelen tener grandes dificultades para realizar investigación de campo, pues en el accionar humano que ven a su alrededor no reconocen la sociología que han leído en los libros. Pasan ocho horas observando una fábrica o una escuela, y vuelven con dos páginas de notas y la explicación de que "no había pasado gran cosa". Con eso quieren decir que no observaron instancias de anomia o estratificación o burocracia o ninguno de los otros tópicos más convencionales de la sociología. No entienden que inventamos esos términos para poder estudiar adecuadamente una cantidad de situaciones en las que las personas hacen cosas juntas, que a los fines analíticos decidimos que se parecían lo suficiente en ciertos aspectos específicos como para ser estudiadas como un mismo fenómeno. Por hacer caso omiso al sentido común, los novatos ignoran lo que sucede a su alrededor.
Como no pueden registrar en sus notas los detalles de la vida cotidiana, no pueden utilizarlos para estudiar abstracciones como la anomia, u otras que ellos mismos puedan construir. Un importante problema metodológico radica en sistematizar el procedimiento por el cual nos movemos de una apreciación del detalle etnográfico a conceptos útiles para abordar cuestiones con las que ya llegamos a esa investigación u otras de las que acabamos de percatarnos.
A la inversa, las personas estudiadas por los sociólogos suelen tener problemas para reconocerse a sí mismos o reconocer sus acciones en los informes sociológicos que se escriben sobre ellos. Eso debería preocuparnos más de lo que nos preocupa. No debemos esperar que los legos hagan el análisis por nosotros, pero a la hora de describir o hacer presunciones sobre sus acciones tampoco deberíamos ignorar aquellos factores que ellos suelen tener en cuenta. Muchos teóricos de la desviación postulan, implícita o explícitamente, que debajo de la comisión de un acto potencialmente violatorio de la norma subyace un conjunto de características específicas, aunque esa teoría se base en datos (como por ejemplo, registros oficiales) que no se refieren al asunto. Pensemos en las descripciones del estado mental del actor del hecho que encontramos en las teorizaciones sobre la anomia, desde Durkheim, pasando por Merton, hasta Cloward y Ohlin. Si las personas estudiadas no pueden reconocerse a sí mismas en esas descripciones sin ser entrenadas para ello, deberíamos tener cuidado.
Y no es sólo la descripción de su propio estado mental lo que los actores no pueden reconocer. Por lo general tampoco reconocen las acciones en las que supuestamente están involucrados, pues el sociólogo no ha observado sus actividades con detenimiento, o al hacerlo no ha prestado atención a los detalles.
Esa omisión acarrea graves consecuencias. Nos impide incorporar a nuestro marco teórico las contingencias reales del hecho para poder dar cuenta de las restricciones y posibilidades que la situación presentaba. Podemos encontrarnos teorizando acerca de actividades que, en los hechos, nunca suceden de la manera en que nosotros lo imaginamos.
Si miramos de cerca lo que estamos observando muy probablemente veremos de inmediato los temas que ocupan la atención de la teoría de la interacción. Veremos que las personas que participan en actividades que convencionalmente son consideradas desviadas no lo hacen movidas por fuerzas misteriosas e incognoscibles: comprobaremos que hacen lo que hacen por razones bastante parecidas a las que sirven para justificar actividades más comunes. Veremos que las normas sociales, lejos de ser fijas e inmutables, son reconstruidas permanentemente y en cada situación en particular para adecuarse a la conveniencia, la voluntad y la posición de poder de los diversos involucrados. Veremos que las actividades consideradas desviadas muchas veces necesitan de complejas redes de cooperación que muy difícilmente podrían mantener personas con habilidades mentales reducidas. La teoría de la interacción bien podría ser la consecuencia inevitable del sometimiento de nuestras teorías de la desviación a los resultados de la observación directa y cercana de las cosas que se proponen explicar.
En la medida en que tanto el sentido común como la ciencia nos conminan a observar de cerca antes de comenzar a teorizar, el acatamiento de esas directivas resulta en una teoría compleja que toma en cuenta las acciones y reacciones de todos los involucrados en un episodio de desviación de la norma. Y en lugar de presumirlos, deja a la verificación empírica la tarea de investigar sl los supuestos hechos realmente ocurrieron, y si los reportes oficiales son exactos y hasta qué punto lo son. En consecuencia (y esto representa un gran escollo para los métodos más antiguos de abordaje de la desviación), surgen enormes dudas acerca de la utilidad real de las estadísticas e informes oficiales que los investigadores están acostumbrados a utilizar. No me detendré aquí a repetir las . Críticas más importantes que se han hecho a los informes oficiales, ni la defensa que se ha hecho de ellos, ni de los nuevos usos que se ha sugerido que podrían tener, sino que me limitaré a senalar que la observación cercana del accionar conjunto de las personas nos ha hecho conscientes de que esos informes también son confeccionados por gente que actúa en conjunto, y deben ser entendidos en ese contexto. (Véanse Kitsuse y Cicourel, 1963; Bittner y Garfinkel, 1967; Cicourel, 1968; Biderman y Reiss, 1967, y Douglas, 1967.).
La conexión entre la teoría interaccionista de la desviación y la confianza en un relevamiento intensivo de campo como uno de los métodos de recolección de datos más confiables no es en absoluto accidental. Por otra parte, también creo que esa conexión no es forzosa. La teoría de la interacción surge de un marco de pensamiento que se toma muy en serio los lugares comunes y no recurre a misteriosas fuerzas invisibles para encontrar explicaciones.
Ese marco de pensamiento necesariamente florece cuando uno se hace cargo permanentemente de los detalles complejos de las cuestiones que se propone explicar. Es fácil construir malhechores míticos y dotarlos de todas las cualidades que más convienen a nuestras explicaciones hipotéticas si sólo contamos con los fragmentos de los hechos consignados en las carpetas oficiales o en las respuestas a un cuestionario. Como lo ha sugerido Galtung (1965) en relación con otro asunto, los constructos míticos no tienen defensas contra el ataque de hechos contrarios que resultan de la observación estrecha.
Algunos han señalado que poner demasiado énfasis en la observación de primera mano puede hacer que, sin quererlo, nos limitemos a aquellos grupos y sitios a los que tenemos fácil acceso, impidiéndonos así estudiar a las personas o grupos con poder suficiente como para defenderse de nuestras incursiones. De esa manera, la elección de una técnica observacional puede jugar en contra de nuestra recomendación de estudiar a todas las partes involucradas en el drama de la desviación, y se perderán algunos de los beneficios del abordaje interaccionista. Podemos salvaguardarnos de este peligro tanto variando nuestros métodos como poniendo más ingenio en la utilización de nuestras técnicas de observación. Mills (1956), entre otros, es una muestra de la variedad de métodos que pueden utilizarse para estudiar a los poderosos, y en especial para el estudio de esos documentos que se hacen públicos inadvertidamente, gracias al trabajo de las distintas agencias gubernamentales o como consecuencia de las frecuentes luchas que se suscitan entre ellos y que, cuando así sucede, nos proporcionan información. Podemos asimismo utilizar tácticas de ingreso discretas o de acceso accidental (Becker y Mack, 1971) para reunir datos por observación directa. (Los problemas relevantes del acceso y el muestreo son analizados en numerosos artículos incluidos en Habenstein, 1970.) Los sociólogos han sido por lo general reacios a mirar de cerca lo que tienen frente a sus propias narices, tal y como recomiendo en estas páginas. Esa reticencia fue particularmente virulenta en el ámbito de los estudios sobre la desviación. Sobreponerse a ella ha redundado en ganancias para los estudios de la desviación semejantes a las que han provocado cambios similares en el ámbito de los estudios industriales, educacionales y comunitarios. También profundizó la complejidad moral de nuestras teorías e investigaciones, problemas de los que paso a ocuparme a continuación.
PROBLEMAS MORALES
En toda investigación sociológica surgen problemas morales, pero en las teorías interaccionistas de la desviación se plantean de manera especialmente desafiante. Las críticas morales provienen de la política de centro y de más allá, de la izquierda política y del campo general de la izquierda. Se ha acusado a las teorías interaccionistas de brindar ayuda y consuelo al enemigo, entendiendo por enemigos a quienes podrían desestabilizar el orden establecido o establishment. Han sido acusadas de abrazar abiertamente normas poco convencionales, de rehusarse a apoyar las causas contra el orden establecido y, sobre todo desde la izquierda, de aparentar dar apoyo a las causas contra el orden establecido pero favorecer en realidad el mantenimiento del statu quo.
Las teorías interaccionistas serían subversivas. Muchos críticos (no necesariamente conservadores, aunque algunos lo son) creen que las teorías interaccionistas de la desviación atacan abierta o solapadamente la moral convencional, negándose obstinadamente a aceptar lo que esa moral define como desviado o no, y poniendo en duda las presunciones sobre las que basan sus operaciones las instituciones convencionales que deben ocuparse de la desviación. Lemert, por ejemplo, afirma: En la superficie, la sociología de la desviación parece proponer una forma desapegada y científica de estudiar ciertos tipos de problemas sociales. Sin embargo, su ánimo, tono y elección de temas de estudio revelan una posición fuerte y decididamente crítica respecto de la ideología, los valores y los métodos de las agencias de control social dominadas por el estado. En su forma más extrema, la desviación es descrita como apenas algo más que el resultado de decisiones arbitrarias, fortuitas o tendenciosas, y debe ser entendida como un proceso socio-psicológico por el cual un grupo busca generar las condiciones necesarias para la perpetuación de los valores establecidos y los modos de comportamiento, o para dar más poder a uno de esos grupos. La impresión que deja es que las agencias de control social son descritas y analizadas para exponer sus falencias o sus ocasionales avasallamientos de la "libertad" y los "derechos inalienables". Desde ese punto de vista, la sociología de la desviación es más crítica social que ciencia. No propone nada que facilite o aliente el tipo de decisiones y controles que hacen falta realmente para mantener la cualidad distintiva de nuestra sociedad: la libertad de elección. (Lemert, 1972, p. 24).
Este tipo de crítica estima que la decisión, basada en fuertes principios, de tratar el punto de vista oficial y convencional como cuestiones para estudiar, en lugar de aceptarlas como hechos o verdades evidentes, constituye un ataque malicioso al orden social (Bordua, 1967).
Consideremos una vez más la crítica de que la "teoría del etiquetado" confunde irremediablemente lo que se propone explicar con la explicación misma. Si considera que la desviación es meramente lo que definen como tal quienes reaccionan frente a ella, pero a la vez postula la existencia de algo-desviado-a-lo-que-ellos-reaccionan, entonces la desviación debe ser de alguna manera preexistente a dicha reacción. Algunos críticos no prestan atención a las verdaderas dificultades lógicas que he señalado anteriormente, sino que insisten en que el acto debe contener alguna cualidad que pueda ser vista como desviada, independientemente de la reacción que despierte. Suelen encontrar esa cualidad en la violación de alguna norma acordada y preexistente (por ejemplo, Gibbs, 1966; Álvarez, 1968). Piensan que los teóricos que no admiten que algunos actos son realmente desviados, al menos en el sentido de infracción a la norma, son perversos.
Pero los teóricos de la interacción, que no son particularmente perversos, han enfatizado la independencia del acto respecto de la reacción ante él, creando un espacio con cuatro casilleros que combina la comisión o no comisión del acto potencialmente desviado con la reacción que lo define como desviado o la ausencia de ella. Lo que parece haber molestado de este procedimiento a los críticos es que el término "desviación" ha sido por lo tanto aplicado al par de casilleros caracterizados por los actos definidos como desviados, ya se hayan producido o no. Esa elección probablemente refleje la renuencia de los analistas a aceptar la clasificación despectiva de actos potencialmente desviados. Esa renuencia surge del reconocimiento del carácter intrínsecamente situacional de las normas, que existen sólo en el consenso perpetuamente renovado situación concreta tras situación concreta, y no en la persistencia de encarnaciones específicas de ciertos valores básicos (véase el concepto de "orden negociado" en Strauss, Schatzman y otros, 1964).
En todo caso, menos habrían sido las críticas si los interaccionistas llamaran desviada a la comisión de actos potencialmente desviados, sin importar la reacción que provoquen. Muchos de nosotros utilizamos el término con amplitud, para cubrir los tres casos en los que podía estar implicada la desviación: la comisión de una acción potencialmente desviada que no es definida como tal, la definición de la desviación cuando no ha ocurrido o la coexistencia de ambas. Ese descuido de la teoría original debe ser subsanado y merece las críticas, pero lo importante es que ninguna de estas tres da cuenta por sí sola de la historia completa de la desviación, que reside en la interacción de todas las partes involucradas.
Regresando a la crítica más general, el verdadero ataque al orden social es la insistencia en que todas las partes involucradas son objetos dignos de estudio. La definición precedente del ámbito de la desviación como estudio de las personas que supuestamente han violado las reglas respeta ese orden, pero exime de su análisis a los creadores y agentes del cumplimiento de las reglas.
Estar exceptuado del análisis significa que las afirmaciones, teorías y declaraciones de alguien no están sujetas al escrutinio crítico (Becker, 1967). La reticencia interaccionista a aceptar las teorías convencionales ha llevado a actitudes críticas hacia las aseveraciones de la autoridad y moralidad convencionales, y a la hostilidad de sus voceros y defensores hacia los análisis interaccionistas. De esa manera, los agentes de policía aseguran que la mayoría de los policías son honestos, con excepción de las cuatro o cinco manzanas podridas que hay en todo barril. Las investigaciones sociológicas que muestran que el mal comportamiento de la policía es el resultado de imperativos estructurales que forman parte de la organización de la labor policial levantan una barrera de "defensa" de la policía contra los científicos sociales. De la misma manera, la afirmación de que la enfermedad mental es un tema de definición social (por ejemplo, Scheff, 1966) genera la respuesta de que la gente que está en los hospitales psiquiátricos está realmente muy enferma (Gove, 1970a, 1970b), una respuesta que pasa por alto el argumento definicional pero da en el blanco del argumento moral implícito, al sugerir que los psiquiatras, después de todo, saben lo que hacen.
Las teorías interaccionistas serían funcionales al orden establecido. Por las razones recién explicadas, las teorías de la interacción parecen ser (o son) bastante de izquierda. Deliberadamente o no, socavan los modos convencionales del pensamiento y las instituciones establecidas. Sin embargo, la izquierda ha criticado estas teorías, y con objeciones que parecen ser reflejo de posturas más de centro.* Así como a las personas que aprueban las instituciones existentes les disgusta el modo en que las teorías de la interacción cuestionan sus presunciones y su legitimidad, la gente que cree que las instituciones existentes están podridas hasta las raíces se quejan de que los interaccionistas no dicen que esas instituciones están podridas. Ambos se quejan de una postura moral ambigua, y localizan el problema en una desafortunada ideología "libre de valores" que se pretende neutral cuando en realidad abraza una concepción "radical" o "meramente liberal", dependiendo del caso (Mankoff, 1970, y Liazos, 1972).
El problema evidentemente surge de alguna equivocación acerca de la noción "libre de valores". Doy por sentado que todos los científicos sociales aceptan que, dada una pregunta y un mé , todo para hallar una respuesta, cualquier científico, sin importar sus valores políticos o de otra naturaleza, debería llegar más o menos a la misma respuesta, una respuesta surgida del recalcitrante mundo de los hechos que está "ahí afuera", sin importar lo que opinemos de él. Si un sociólogo de izquierda se propone basar su accionar político en los resultados de su propia investigación o la de otros, será mejor que se esfuerce y tenga mucha confianza en lograrlo. De lo contrario, si sus valores le han impedido ver con claridad, sus acciones podrían fracasar.
44 Richard Berk me ha señalado que la dificultad crónica para decidir quién es de izquierda o "radical" conduce a una situación en la que las críticas que estoy analizando, si bien provienen de personas que se identifican a sí mismas o son identificadas por otros como tales, no provienen sin embargo de un análisis marxista de la sociedad, que quizás tendría más derecho a ese rótulo. Berk también me señaló que esa línea crítica puede preguntarse hasta qué punto es posible establecer una continuidad entre el análisis de agrupamientos de clase que abarcan a toda la sociedad, característico de esa tradición de pensamiento, y el estudio intensivo de unidades más reducidas, característico de las teorías interaccionistas de la desviación. Yo creo que esa continuidad existe, pero no estoy en condiciones de argumentar analíticamente el tema.
Esa simple formulación no puede ser objetada. Pero, en alguna medida, todos los científicos sociales erran el blanco, al menos hasta cierto punto, y ese desacierto puede ser consecuencia, de una manera o de otra, de los valores del científico en cuestión. Podemos descontar del censo a los ciudadanos negros por el trabajo extra que implica encontrarlos, dado su estilo de vida. Podemos dejar de investigar la corrupción policial porque no creemos que exista, O porque podría parecernos inapropiado llamar la atención sobre ella si existiese. Podemos pretender que entendemos las protestas políticas examinando la personalidad de los manifestantes, y sugiriendo por lo tanto que las instituciones contra las que protestan no Juegan ningún papel en la evolución de sus actos de disidencia. Podemos hacer un trabajo que ayude a las autoridades a lidiar con los alborotadores, como sucedería si descubriéramos correlatos del radicalismo que las autoridades escolares, los empleadores y la policía podrían utilizar para extirpar a los alborotadores potenciales.
Las cuestiones morales se vuelven más imperativas a medida que pasamos de la noción técnica de "libre de valores" a la elección de problemas, modos de plantearlos y usos posibles de los descubrimientos resultantes. Algunas de esas preocupaciones surgen de la incapacidad de la sociología para tomarse en serio a sí misma, para seguir el precepto que casi todas las versiones de nuestra teoría básica contienen pero que quizás se expresa con mayor claridad en la teoría de la interacción: estudiar a todas las partes de una situación dada y sus interrelaciones (Blumer, 1967).
Seguir ese precepto nos conduce automáticamente a la corrupción policial allí donde existe y tiene relación con nuestro objeto de estudio. Seguir ese precepto nos permitirá estudiar la protesta social no sólo como si los únicos implicados fueran los manifestantes. De esa manera, una sociología libre de valores que se apegara rigurosamente a sus propios preceptos no molestaría para nada a la izquierda. El problema del uso que se hace de los hallazgos de la Investigación, sin embargo, no es sencillo de responder. Como tampoco un tema que ha asolado a muchas asociaciones de la profesión: las opiniones de los sociólogos sobre cuestiones morales o políticas ¿tienen un valor especial por provenir de profesionales de la sociología? Vemos que, cuando se justifica, pueden alegar su competencia en lo que se refiere a las consecuencias de ciertas políticas.
Y comprobamos que los intereses a los que sirven también pueden ser para ellos una fuente de especial preocupación. Pero resulta más difícil sustanciar la afirmación de que, en virtud de su ciencia, los sociólogos posean algún conocimiento especial respecto de cuestiones morales. ¿Por qué? Porque la ciencia, decimos, está libre de valores. Entonces procedemos a hacer enormes distinciones, imposibles de sostener en la práctica, entre el sociólogo como científico y el sociólogo como ciudadano. Pues todos estamos de acuerdo en que el ciudadano-sociólogo no sólo toma posiciones morales, sino que no puede evitar hacerlo.
No podemos sostener estas distinciones en la práctica porque, como Edel (1955) ha señalado, el establecimiento de hechos, la elaboración de teorías científicas y la formulación de juicios étlcos no pueden ser separados con tanta nitidez. Como no podemos deducir lógicamente lo que deberíamos hacer a partir de las premisas de lo que es, los juicios éticos responsables dependen en gran medida de nuestras evaluaciones acerca del modo en que el mundo y sus componentes están construidos, del modo en que funcionan y de aquello de lo que son capaces. Esas evaluaciones dependen de un buen trabajo científico. "[inen nuestras decisiones éticas haciéndonos ver la complejidad moral de lo que estudiamos en toda su profundidad, el modo particular en que nuestros compromisos éticos encarnan en una situación dada, la manera en que nuestros contingentes compromisos éticos con valores como la justicia, la salud, la piedad o la razón se cruzan, convergen y entran en conflicto.
Nuestro trabajo refiere continuamente a cuestiones éticas, y es dirigido e informado por nuestras preocupaciones éticas. No queremos que nuestros valores interfieran con nuestra evaluación acerca de la validez de nuestras proposiciones sobre la vida social, pero no podemos evitar que influyan en nuestra elección de las Proposiciones que estudiaremos, o en el uso que decidimos dar a nuestros descubrimientos. Ni debe preocuparnos que así sea. Simultáneamente, nuestros Juicios éticos no pueden evitar verse influenciados por el creciente conocimiento científico que les hace frente. La ciencia y la ética se penetran mutuamente.
Tomemos por ejemplo el consumo de marihuana. Nuestro juicio necesariamente cambia cuando nuestra visión del hecho se desplaza desde el cuadro de una entrega desbocada a placeres perversos hasta el de una compulsión psíquica impiadosa destinada a calmar conflictos interiores, tal como proponen la psiquiatría y los datos que ésta suministra. Nuestros Juicios cambian nuevamente cuando consideramos el consumo de marihuana como una actividad recreativa relativamente inofensiva cuyas peores consecuencias, sociales e individuales, parecen surgir del modo en que los no consumidores reaccionan ante los consumidores (véase Kaplan, 1970, y Goode, 1970). Aquellos de nosotros preocupados por la maximización de la libertad humana nos concentraremos entonces en la pregunta acerca del daño relativo causado por esa entrega a los placeres, en lugar de su represión. Podemos estudiar el funcionamiento de los sistemas coercitivos, el desarrollo de derechos adquiridos entre los burócratas y personas con iniciativa que los operan, las fuerzas que los desvían de sus propósitos originales, la irrelevancia de sus propósitos originales para la "situación y consecuencias del consumo: todo esto en pos del valor de la libertad. Deberemos estar preparados para descubrir que las premisas sobre las que basamos nuestras investigaciones son incorrectas (que, por ejemplo, los sistemas de aplicación de la ley sí funcionan honesta y eficientemente a la hora de lidiar con problemas serios de los individuos y las comunidades), y conduciremos nuestra investigación de modo tal que ese descubrimiento sea posible.
Los sociólogos que partan de otras posiciones éticas podrán investigar las presiones que ejercen los pares, los medios masivos de comunicación y otras fuentes de influencias personales que conducen al consumo de la droga y, por lo tanto, al quebrantamiento del orden social a través de un mecanismo de liberación de las restricciones morales imperantes. Observarán la forma sutil en que esas presiones fuerzan a las personas a consumir drogas, limitando de esa manera su libertad del modo que tanto miedo causaba a las primeras teorías psicológicas, aunque el mecanismo implicado no fuera el mismo. También estarán listos para descubrir que sus premisas e hipótesis eran erróneas. Los sociólogos que no consideren el asunto en absoluto estarán poniendo en evidencia su creencia de que es moralmente apropiado ignorarlo.
Los críticos abren fuego sobre las teorías interaccionistas de la desviación cuando este complejo cuadro de relaciones entre investigación científica y juicio ético les resulta demasiado sutil e insuficientemente explícito. Así como los críticos de centro se quejan de la perversa reticencia de la teoría de la interacción a aceptar que la violación, el robo y el asesinato son realmente actos desviados, del mismo modo los críticos de izquierda argumentan que se niega a reconocer que la opresión de clase, la discriminación racial y el imperialismo son realmente desviados, o que la injusticia y la pobreza son realmente problemas sociales, sin importar cómo uno los defina (Mankoff, 1968).% Ambas posturas pretenden que sus preconceptos éticos sean incorporados a la investigación científica bajo la forma de aseveraciones fácticas no comprobadas que descansan en el uso implícito de juicios éticos que tienen un alto grado de consenso.
45 La siguiente afirmación encarna estos argumentos con toda claridad: "¿Pero no es acaso también un hecho social, aunque pocos de nosotros le prestemos atención, que la economía corporativa mata y mutila mucho más, y de manera más salvaje, que ninguna violencia cometida por los pobres (sujetos habituales de los estudios sobre la violencia)? ¿En razón de qué la 'violencia" de los pobres en los guetos merece más atención de nuestra parte que los campos de entrenamiento militares que anestesian a los reclutas ante los horrores de matar al "enemigo" ("Derechos humanos orientales", como nos dijeron durante el juicio de Calley)? Pero como sobre estos actos no pesa la etiqueta de *desviados", pues cuentan con el encubrimiento de la institucionalidad y la normalidad, sus rasgos "desviados" son pasados por alto y no forman parte del territorio de estudios de la sociología de la desviación. A pesar de sus mejores intenciones liberales, estos sociólogos parecen perpetuar las mismas nociones que pretenden desbancar, y otras muchas de las que no son conscientes" (Liazos, 1972, pp. 110-111).
De esa manera, si digo que la violación es realmente desviada O que el imperialismo es realmente un problema social, también estoy diciendo que esos fenómenos tienen ciertas características empíricas que, según acordaremos todos, los hacen reprochables.
Podríamos llegar a esa conclusión gracias a nuestras investigaciones, pero se nos pide que lo aceptemos por definición. Definir algo como desviado o como problema social vuelve innecesaria la demostración empírica y nos protege del descubrimiento de que nuestros preconceptos son erróneos (cuando el mundo no es como lo imaginamos). Cuando protegemos nuestros juicios éticos de su comprobación empírica cristalizándolos en definiciones, caemos en el error del sentimentalismo.
Los científicos muchas veces quieren que parezca que algunas complejas combinaciones de teorías sociológicas, evidencias científicas y Juicios éticos no son más que una simple cuestión de definiciones. Los científicos comprometidos fuertemente con ciertos valores (de cualquier color político o moral) parecen ser los más interesados en que así sea. ¿Por qué la gente quiere disfrazar de ciencia sus valores morales? Lo más probable es que sepan o intuyan la ventaja retórica contemporánea que implica no tener que admitir que lo que uno está haciendo es "sólo un juicio moral" y pretendan entonces que se trata de un hallazgo científico.
Todas las partes implicadas en una controversia social o moral de envergadura intentarán alzarse con esa ventaja para presentar sus posiciones morales como axiomas que puedan pasar a formar parte de los presupuestos de su teoría, investigaciones y dogmas políticos, sin ser cuestionados. Sugiero a la izquierda, que cuenta con mi simpatía, que ataquemos la injusticia y la opresión directa y frontalmente, en lugar de pretender que la conclusión de que son cosas malas sea deducible de los principios básicos de la sociología, o que esté garantizada por hallazgos científicos solamente.
46 Al menos uno de los críticos (Gouldner, 1968) ha malinterpretado mi cuestionamiento al sentimentalismo como temor a la emoción. La definición consignada en "Whose side are we now?" deja en claro el verdadero significado que para mí tiene: "Somos sentimentales, especialmente, cuando preferimos no saber lo que realmente está sucediendo, como si saberlo significase traicionar alguna simpatía que ni siquiera somos conscientes de que existe" (Becker, 1967, p. 245).
Nuestros principios éticos y nuestros juicios, si bien tienen un papel en nuestro trabajo científico, deberían cumplir un rol diferente en cada una de las diversas actividades que constituyen la labor del sociólogo. Cuando ponemos a prueba nuestras hipótesis y proposiciones con evidencias empíricas tratamos de minimizar su influencia, temiendo que nuestro razonamiento tendencioso tina nuestras conclusiones. Además de las consideraciones prácticas, como nuestra capacidad para acceder a la información necesaria y la preocupación teórica de si llegaremos a alguna conclusión general importante, cuando elegimos los temas de estudio también tomamos en cuenta las consecuencias que pueden tener nuestros descubrimientos para los problemas éticos que nos preocupan.
Queremos descubrir si nuestros juicios iniciales eran correctos, qué posibilidades de acción se abren para nosotros y los otros actores en esa situación, y cuánto bien puede hacer el conocimiento que esperamos reunir. Cuando decidimos el curso de acción que seguiremos en base a nuestros hallazgos, y cuando decidimos a quién debemos brindar nuestro conocimiento, los compromisos éticos dominan claramente nuestras elecciones, pero seguimos aspirando a que nuestras afirmaciones sobre las consecuencias del hecho en cuestión sean acertadas. Finalmente, a veces empezamos por lo que queremos hacer y las personas a las que queremos ayudar para, en función de eso, elegir nuestros temas y métodos de estudio.
Las críticas de la izquierda. Algunos críticos (por ejemplo, Gouldner, 1968) han argumentado que la teoría interaccionista de la desviación, aunque aparentemente contraria al orden establecido, de hecho es funcional al establishment, pues ataca a los funcionarios de menor rango de las instituciones coercitivas y deja ilesos a los altos funcionarios responsables de la opresión, ayudándolos incluso al llamar su atención sobre los subordinados díscolos.
El estado actual del conocimiento sólo nos permite responder esa pregunta con especulaciones. No hay evidencia que sustente esa crítica, ni es fácil encontrar evidencia que la refute. Esa crítica apunta a la intención moral general de la teoría de la interacción, así como a cuestiones fácticas acerca de las consecuencias de la investigación y la teorización, y puede ser desafiada con trabajo de campo.
Las teorías interaccionistas de la desviación, así como la teoría de la interacción en general, prestan atención al modo en que los actores sociales se definen unos a otros y definen su entorno. Prestan especial atención a las diferencias de poder a la hora de definir, al modo en que un grupo logra ese poder y hace uso de él para definir el modo en que otros grupos serán vistos, comprendidos y tratados. Las elites, las clases gobernantes, los jefes, los adultos, los varones, los caucásicos —los grupos de mayor poder en general- conservan el poder tanto a través del control del modo en que la gente define el mundo, sus elementos y sus posibilidades, como a través de formas más primitivas de control social. Pueden utilizar medios más primitivos para establecer su hegemonía, pero el control basado en la manipulación de las definiciones y las etiquetas funciona mejor y cuesta menos: la gente con poder lo prefiere. El ataque a la jerarquía debe comenzar con un ataque a las definiciones, etiquetas y nociones convencionales de quién es quién y qué es qué.
La historia nos ha empujado cada vez más en dirección a los modos de control disfrazados que se basan en la regulación de las definiciones y etiquetas que se les aplican a las personas. Ejercemos el control acusando a la gente de actos desviados de todo tipo. En los Estados Unidos, se condena a los disidentes políticos por usar drogas ilegales. Casi todos los estados modernos se sirven de diagnósticos, instituciones y personal psiquiátrico para confinar a especímenes políticamente conflictivos tan variados como Ezra Pound o Zhores A. Medvedev (Szasz, 1965). Cuando estudiamos el modo en que los cruzados morales hacen las reglas y cómo las aplican en cada caso en particular los encargados de hacerlas cumplir, estamos estudiando el modo en que los poderosos conservan su lugar. Para decirlo de otra manera, estudiamos algunas formas de la opresión, y los medios por los cuales la opresión alcanza el estatus de algo "normal", "cotidiano" y legítimo.
La mayor parte de la investigación de tipo interaccionista de la desviación se ha concentrado en los participantes inmediatos del drama localizado: quienes se involucran en diversas formas de vicios y delitos, y aquellos con quienes se topan en sus actividades diarias. Nos hemos concentrado más en los agentes de policía, asistentes de instituciones psiquiátricas, personal penitenciario o psiquiatras que en sus superiores o los superiores de sus superiores. (Hay excepciones: el estudio de Messinger sobre la administración carcelaria [1969]; el estudio de Dalton sobre los ejecutivos industriales [1959]; la aplicación de la teoría de la desviación al estudio de la protesta política en los Estados Unidos de Skolnick [1969].).
Pero ocuparse de las autoridades de menor rango no es ni excluyente ni inevitable: en sus efectos reales, cuestiona a las autoridades de mayor rango responsables del accionar de sus subordinados, ya sea que hayan ordenado esas acciones explícitamente, ya sea que las hayan ordenado mediante un lenguaje alusivo para poder negarlo llegado el caso, o ya sea que simplemente permitieron que ocurrieran por incompetencia o descuido. Si las acciones son reprochables, entonces las altas autoridades, de una manera o de otra, comparten la culpa. Si bien ningún general fue llevado a juicio por la matanza de My Lai, esos sucesos disolvieron la fe que muchos tenían en la rectitud moral del accionar militar en Vietnam y en sus responsables de más alto nivel. Del mismo modo, cuando comprendemos cómo los psiquiatras escolares operan como agentes de las autoridades escolares en lugar de operar en beneficio de sus pacientes (Szasz, 1967), perdemos la poca o mucha fe que podíamos tener en las instituciones de la psiquiatría convencional. La velocidad con que los voceros oficiales de los más altos niveles se mueven para contrarrestar los análisis de corrupción, incompetencia o injusticia, incluso en los niveles institucionales más bajos, debería dejarnos en claro hasta qué punto esos análisis atacan al mismo tiempo a las instituciones y a sus agentes, y a los superiores al igual que a sus subordinados. Esas investigaciones tienen un impacto moral aún mayor cuando nos permiten inspeccionar las prácticas de una institución a la luz de sus autoproclamados objetivos y la descripción que ella misma hace de su misión. Por ese motivo, cuando produce algo que puede ser interpretado como una evaluación del modo de operar de una sociedad o alguna de sus partes, nuestro trabajo tiene invariablemente un sesgo crítico.
CONCLUSIÓN
El abordaje interaccionista de la desviación ha servido no sólo para clarificar los fenómenos que habían sido convencionalmente estudiados bajo ese rubro, sino también para complejizar nuestra visión moral de ellos. Este abordaje se propone la doble tarea de clarificar y complejizar, concientizando a los sociólogos de que deben incluir un espectro más amplio de personas en el estudio del fenómeno de la desviación, y sensibilizándonos acerca de la importancia de un rango más variado de hechos. Estudiamos a todos los que intervienen en estos dramas morales, acusados y acusadores, y no exceptuamos de nuestras investigaciones profesionales a nadie, sin importar cuán respetable o encumbrado sea. Observamos con atención las actividades reales en cuestión, intentando comprender las contingencias que la acción tiene para todos los implicados. Respetando la versión del sentido común que enfoca nuestra atención tanto en lo que podemos ver a simple vista como en aquellos intereses y eventos que exigen un método de recolección y análisis de datos más sutil, no aceptamos que se invoque la participación de fuerzas misteriosas e invisibles en el drama de la desviación.
En un segundo plano, el acercamiento interaccionista muestra a los sociólogos que uno de los elementos principales de todos los aspectos del drama de la desviación es la imposición de definiciones —de situaciones, acciones y personas— a manos de quienes ostentan suficiente poder o legitimidad como para hacerlo. Una comprensión plena del asunto exige un estudio exhaustivo de esas definiciones, de su proceso de desarrollo y del modo en que se convierten en algo legítimo que se da por sentado.
En las circunstancias actuales, ambos niveles de análisis confieren al abordaje interaccionista un carácter radical. Al transformar a los cruzados de la moral (así como a aquellos que buscan el control) en objetos de su estudio, el análisis interaccionista socava la Jerarquía de credibilidad de la sociedad convencional. Cuestiona el monopolio de la verdad y de la "historia completa" a manos de quienes ostentan poder y autoridad. Nos indica que debemos des cubrir por nosotros mismos la verdad acerca de los así llamados fenómenos desviados, en lugar de confiar en informes y reportes oficiales que deberían bastarle a cualquier buen ciudadano. El análisis interaccionista relativiza las definiciones de la desviación hechas por la gente respetable y las autoridades constituidas, considerándolas materia prima para ser analizada por las ciencias sociales y no manifestaciones incuestionables de verdades morales.
Los análisis interaccionistas del fenómeno de la desviación son también radicales, finalmente, porque son etiquetados como tales por las autoridades convencionales. Cuando las autoridades, ya sean políticas o de otro tipo, extraen su poder de la confusión y la mistificación, una ciencia que deja las cosas en claro se convierte en un inevitable ataque a los cimientos de ese poder. Las autoridades e instituciones que caen bajo la lupa de la teoría de la interacción acusan a los investigadores de ser "tendenciosos", de no ser capaces de aceptar los valores tradicionales y la sabiduría popular y de querer destruir el orden público.
Las consecuencias del análisis interaccionista complejizan nuestra posición moral en tanto científicos, pues nos muestran lo que realmente sucede en ámbitos como los tribunales, los hospitales, las escuelas y las cárceles. Hacen que las implicancias morales de nuestro trabajo sean imposibles de ignorar. Aun si quisiéramos ignorarlas, las mismas autoridades que se sienten atacadas destruirían esa ilusión de ciencia neutral, acusándonos de ser los responsables de esas implicancias, como de hecho lo somos.
La discusión de los recientes avances de la teoría de la desviación es el puntapié inicial para considerar la importancia moral de la sociología contemporánea. Podemos hacer grandes avances en ese punto tan enredado si examinamos de modo similar otros campos de estudio de la sociología, como las instituciones educativas, los servicios de salud, el ejército, la industria y los negocios. En todos aquellos ámbitos, en definitiva, en los que la investigación sociológica sirva para clarificar el accionar de las personas y las instituciones, influyendo así en la evaluación moral que hacemos de ellas.
47 Para una discusión más pormenorizada del carácter radical de la sociología, véase Becker y Horowitz, 1972.
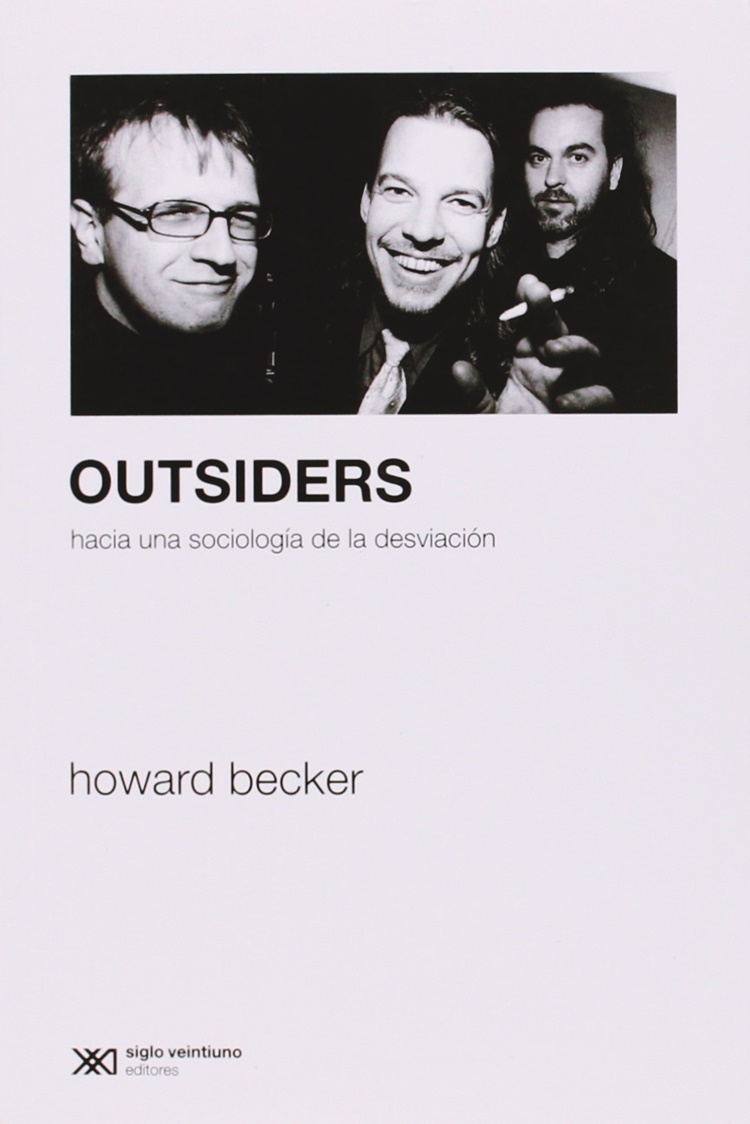 |
| Howard Becker: Revisión de la teoría del etiquetado (Outsiders, 1963) |
Outsiders
Cap. 10: Revisión de la teoría del etiquetado
Howard Becker
Fecha de publicación original: 1963









Comentarios
Publicar un comentario