Juan González-Anleo: Roles y papeles sociales [Rol y Status] (Para comprender la sociología, 1991)
Para comprender la sociología
Juan González-Anleo
Capítulo 14 de González-Anleo, Juan. Para comprender la sociología. Ed. Vervo Divino, España, 1991.
![Juan González-Anleo: Roles y papeles sociales [Rol y Status] (Para comprender la sociología, 1991) Juan González-Anleo: Roles y papeles sociales [Rol y Status] (Para comprender la sociología, 1991)](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilu6GXr8LISbNgvmkfv1Gffoqbd5qXc9ovfegxRkiGm8LLpP403U_WZkWb5nDbElzP3xtL3KQ8gk1SYyCy447FA0SV4xClnAgvasfOXGZnHDctRNa4P25tXHQ8LlbY3NUnyU57hw0RiwMi/s16000/para-comprender-la-sociologia-juan-gonzalez-anleo.jpg) |
| Juan González-Anleo: Para comprender la sociología, 1991 |
Roles y papeles sociales
l. Para comprender la sociología del rol
La industrialización y consiguiente complejidad institucional y organizacional de la sociedad ha provocado en el hombre de los países desarrollados una crisis de identidad. El individuo no sabe realmente quién de verdad es ni a qué rol o papel social debe conceder prioridad: el rol familiar, el ciudadano, el religioso, el profesional o el de obediente elector y miembro de un partido político.
Esta crisis de identidad ha tenido múltiples reflejos en la novelística y cinematografía de nuestro tiempo. Esta perplejidad, opina Peter Berger, es más definitoria de la sociedad industrial que otros rasgos de la misma, popularizados hace tiempo: la sociedad de masas (Ortega y Gasset), el hombre dirigido-por-los-otros (Riesman), el hombre-orientado por el mercado (Erich Fromm), el hombre organización (Whyte)... Conclusión de uno de los «grandes» de la psicología social, George H. Mead: el MI está ganando terreno al YO, y el «otro generalizado» se está haciendo cada vez más difuso y opaco.
El concepto de rol ha tenido una gestación penosa, desde su primer uso, el del argot teatral, como máscara, al empleo que de él se hace hoy en sociología, como «pauta de comportamiento estructurada en torno a deberes específicos y asociada a una particular posición de status, en un grupo o situación social». La elaboración del concepto ha culminado en la sociología actual, en la que se ha llegado a hablar del «homo sociologicus» (Dahrendorf) como el tipo de hombre que caracteriza a nuestros tiempos, el hombre-actor-de-roles, el hombre segmentado que debe aprender los roles que desempeñará y en los que invertirá sólo una parte de su personalidad.
Los sociólogos norteamericanos han insistido en la centralidad del rol en la vida social, en lógica consonancia con la importancia allí concedida al marco social de la personalidad. El darwinismo social, tan influyente en el pensamiento sociológico norteamericano, introdujo la idea de la personalidad como algo formado en las transacciones con el entorno, y muy dependiente del tiempo histórico, del cambio y del azar.
El rol, desde esta perspectiva, es esencial para el equilibrio de la persona en una sociedad marcada por el cambio de estructuras y por los conflictos de un individuo obligado a adaptarse a un medio social siempre cambiante y en el que dominan la movilidad territorial, la inquietud, el espíritu pragmático y el culto a la eficiencia y al dinamismo individuales.
Ante la ausencia de tradiciones, el énfasis se pone en la psicología más que en la historia, en las interrelaciones sociales inmediatas de tipo horizontal (frente a la verticalidad vigente en las sociedades europeas), en el intercambio como principio de las relaciones interpersonales, y en la necesidad de luchar por el prestigio y supervalorar la conformidad con los «otros». El mecanismo protector del individuo ante la amenaza de la soledad y ante su propia vulnerabilidad es el rol. El rol, en cuanto adopción e interiorización de modelos de comportamiento impuestos por otros individuos o grupos, rodea al individuo con una coraza protectora. El precio es alto: la conformidad y la adaptación constantes.
Entre los sociólogos europeos ha prevalecido una nota negativa: el rol como inautenticidad personal, como aniquilador de la espontaneidad, la emoción, el sentimiento y la vida. La influencia de los filósofos existencialistas en esta concepción negativa del rol ha sido muy extensa, especialmente la de Heidegger y Sartre. En opinión de éste, la sociedad actual es una sociedad «serializada», compuesta de grandes masas invertebradas que sólo se diferencian por el desempeño de un rol concreto: los electores, los ciudadanos, los consumidores, los profesionales, los obreros, etc. Todos insisten en marcar una fuerte distinción y distancia entre la personalidad profunda y el «sí mismo» social (el MI de George H. Mead). Dahrendorf ha dado forma sociológica a esta concepción negativa del rol:
- la sociedad es una forma alienada del individuo, y la socialización una forma y mecanismo de alienación;
- el «homo sociologicus», el hombre actor de roles, es como una sombra que huye de su dueño para convertirse a sí misma en dueño del YO;
- el rol, en definitiva, es una alienación del hombre que se convierte en mero actor en una sociedad-escenario.
HOMO SOCIOLOGICUS
Hasta ahora, la ciencia social nos ha obsequiado con dos seres humanos nuevos, sumamente problemáticos, que apenas encontraremos en la realidad de nuestra experiencia diaria.
Uno de ellos es el tan discutido horno economicus..., (el otro) el psychological man (el hombre psicológico)... que, aunque siempre haga el bien, posiblemente quiere siempre el mal, el hombre de los motivos secretos... Se enciende de nuevo (la discusión) para disputar la existencia del horno sociologicus...
En el punto de intersección del individuo y la sociedad se halla el horno sociologicus, el hombre como portador de papeles socialmente determinados. El individuo es sus papeles sociales, pero, por su parte, estos papeles son el hecho molesto de la sociedad... Papel, persona, carácter y máscara son palabras que... estuvieron o están subordinadas a un mismo campo semántico: el teatro...
Son muchas las asociaciones que vinculamos a estas palabras: todas ellas indican algo dado a su portador, el actor, algo existente fuera de él; este «algo dado» puede describirse como un complejo de modos de comportamiento, que entran a su vez en conexión con otros comportamientos para formar un todo; (el actor) tiene que aprenderlos, a fin de poder representarlos; desde el punto de vista del actor, ningún papel, ninguna persona dramatis es exhaustivo; puede aprender y representar una multitud de papeles».
Ralf Dahrendorf, Horno sociologicus, 1958.
2. El enfoque del interaccionismo simbólico
El interaccionismo simbólico se ha presentado a sí mismo como una «oposición leal a la sociología standard», que trata al individuo como meras partes o elementos de un organismo que se limitan a responder a las fuerzas que actúan sobre él. La concepción del individuo mantenida por el interaccionismo simbólico es más rica y compleja.
Han influido en esta corriente las ideas de Max Weber y Simmel, el llamado «teorema de Thomas» -lo que los hombres definen como real tiene efectos reales en su comportamiento-, la aportación de Cooley sobre el «looking glass» -la percepción que de sí mismos desarrollan los actores sociales se deriva de su representación sobre cómo los demás lo ven-, y, muy especialmente, la fecunda y ya clásica distinción de George H. Mead.
El psicólogo social George H. Mead, norteamericano, parte del principio de que cada individuo organiza sus perspectivas constituyéndose él mismo en el centro de un mundo organizado de perspectivas que se convierten en el mundo-para-él. La realidad social es la organización de todas las perspectivas de todos los individuos que componen la sociedad. El individuo construye su propia realidad social en un laborioso proceso que Mead denomina «la adopción del otro generalizado». En esa construcción intervienen cuatro mecanismos:
- La conversación gestual, base de otras conversaciones más complejas, como el lenguaje; en esta «conversación», el incipiente actor social capta las perspectivas del «otro» y sus expectativas sobre el actor social en cuestión.
- El juego infantil, sin reglas (play), en el que el niño desarrolla su personalidad, su yo social, solicitando de sí mismo las pautas de comportamiento que exige o exigiría de los demás participantes en el juego.
- El juego organizado, con reglas (game), las cuales son como señales de transmisión mediante las cuales el actor social va adoptando roles de participante en el escenario social: de adulto, de ciudadano, de trabajador...
- Finalmente, este proceso culmina en lo que Mead llama «adopción del otro generalizado», proceso complejo en el que el actor social generaliza las actitudes de los miembros constituyentes de un grupo y «crea» así, desde su perspectiva y situación, al «otro generalizado», con el que establece una dialéctica que durará toda la vida, la dialéctica entre el YO y el MI, diálogo que provocará reacciones y adaptaciones en el actor social.
Late en todo proceso de adopción del «otro generalizado» una distinción, básica para la comprensión del rol desde la perspectiva de la psicología social y del interaccionismo simbólico. Veámosla con cierto detalle.
La persona social, el yo social, el «sí mismo» (self) es el núcleo del sistema de personalidad, al mismo tiempo autoconciencia y reflexión sobre sí mismo, y estructura social, pues incluye al «otro generalizado», al MI. El yo social está en permanente conversación (diálogo) consigo mismo y dirige su comportamiento mediante las estimaciones y expectativas reflejadas de los otros (el MI), y valiéndose igualmente de las respuestas espontáneas y personales hacia el «otro», ya interiorizado, es decir, mediante su YO. En otras palabras, el yo social, el sí mismo, tiene como dos dimensiones: el YO -sujeto activo, espontáneo, donador del sentido de libertad e iniciativa al yo social, origen del cambio-, y el MI -reflejo de las leyes, los usos sociales, los códigos y las expectativas de la comunidad social, persona pasiva, mantenedor del orden social, el «otro» generalizado.
Esta distinción sitúa el problema del rol en su lugar exacto: el yo social es la síntesis de elementos individuales profundos (YO) y de roles. Esta relativa superficialidad de los roles en la estructura del yo social ha sido bien captada por más de un psicólogo social y más de un pensador. Newcomb, entre los primeros, habla del rol como de la superficie fenoménica de la persona, frente al yo, la esencia única, original, el «noumenos». Y Karl Marx, acentuando la superficialidad del rol, analiza en su Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte las condiciones sociales e históricas que permitieron a un yo mediocre, el rey, asumir y enarbolar el rol de héroe.
Los interaccionistas simbólicos aprovecharon estas elaboraciones para su estudio del juego de roles. El actor social juega su rol no como resultado neto del entorno y de los estímulos externos, sino de acuerdo con la interpretación y manipulación de las demandas, expectativas, prohibiciones y amenazas que él descubre en las actitudes y en los comportamientos de los otros.
El rol (el MI) aparece como un organismo que se enfrenta con el mundo social dotado de un «mecanismo» especial que le capacita para hacerse indicaciones a sí mismo, para interpretar las acciones de los demás dotándolas de sentido, para interactuar, mediante el intercambio de símbolos significativos. De esta forma, la persona social interpreta las acciones de los otros, se autoindica las circunstancias del entorno social que pueden significar ayuda u obstáculo, tiene en cuenta las demandas y expectativas de los otros, y actúa sobre esas demandas y expectativas aceptándolas, rechazándolas o transformándolas.
3. El enfoque sociológico
La fuente primera de diferenciación en la sociedad -grupos, agregaciones, organizaciones...- es la posición social. Padres e hijos en la familia, jóvenes, adultos y viejos en la sociedad, directivos yempleados en la empresa, médicos y enfermos en el hospital, estudiantes y profesores en la escuela, etc., ocupan posiciones sociales diferentes, y su posición tiene dos aspectos o dimensiones: el rol y el status, inseparables y complementarios. Exploremos el caso de la familía.
En una familia y en una situación determinada encontramos la persona focal, el padre por ejemplo, en relación con el cual se disponen aquellos actores sociales con los que la persona o rol focal tiene relaciones por exigencias de su propio rol: su mujer, sus hijos, su familia de procedencia u origen, sus vecinos, etc. Se trata de sus compañeros de rol, sus «partenaires», su role-set, como gusta decir la sociología anglosajona. (El conjunto de posiciones sociales ocupadas en un mismo período de tiempo por el actor social es su status-set, su conjunto o red de status).
Las relaciones de rol ocupan una zona amplísima del mundo de relaciones de los individuos en sociedad, y son como los elementos primarios de la misma, como las partículas para el físico, pero no agotan su universo relacional. En cuanto padre, el actor social tiene relaciones con su rol-set; en cuanto profesional médico, con otro rol-set distinto –enfermos, administradores del hospital, enfermeras...-, y así sucesivamente.
“…cada uno de nosotros posee tantos egos socio-culturales como grupos organizados con los que estamos en contacto. La totalidad de estos egos ocupan casi todo el territorio de nuestra mentalidad consciente, y la totalidad de estos roles y actividades ocupan una parte predominante de nuestro tiempo, nuestra actividad y nuestra vida (…). Si los grupos a los que pertenece un individuo se encuentran en relación solidaria unos con otros, si todos ellos apremian al individuo a pensar, sentir y actuar de forma concordante, si lo impulsan a metas idénticas o concordantes y le prescriben deberes y derechos idénticos o concordantes, entonces los diferentes egos del individuo que reflejan a estos grupos estarán también en armonía unos con otros, unificados en un único ego, amplio y armonioso.
(En este nivel socio-cultural) será agraciado con la paz del espíritu y con la coherencia en su conducta (oo.). Si, por el contrario, los grupos a los que un individuo pertenece se encuentran en conflicto, si le acucian a ideas, valores, convicciones, deberes y acciones contradictorias, entonces los respectivos egos del individuo serán mutuamente antagonistas.
El individuo será una cosa dividida en sí misma y escindida por conflictos internos. Su comportamiento será vacilante, inconsistente y contradictorio, como lo serán igualmente sus pensamientos y sus obras».
Pitirim A. Sorokin, Comments, en G. K. Zollschan y W. Hirsch (eds.), Explorations in Social Change. Houghton Mifflin, Boston 1964,418.
Pero en cuanto ciudadano respetuoso de las normas de convivencia cívica, depende de otros ciudadanos quizá no tan respetuosos como él, y sin mantener interacción de rol con ellos, sí mantiene relaciones de interdependencia, mejor o peor percibidas.
Volvamos a la persona focal y a su role-set. Los compañeros de rol proyectan sus expectativas sobre la persona focal, desean o exigen que se comporte de una forma determinada y que adopte unas actitudes concretas. Llegarán incluso a sugerirle que «debe» poser tales o cuales cualídades. O adquirirlas. Estas exigencias, expectativas, sugerencias y deseos se convierten para el rol focal en un sistema de presiones, coerciones y deberes, de carácter normativo, a los que se supone que el actor social debe someterse. Van acompañados de derechos correlativos. Es decir, el rol delimita una zona de obligaciones y deberes, correlativa a una zona de autonomía y poder.
En cuanto combinación de las expectativas de los «compañeros de rol» (role-set) sobre la persona focal, el rol suele estar definido legalmente, ocupacionalmente y culturalmente. Llegamos así a una definición estricta del rol: conjunto articulado de pautas que relacionan las acciones de los ocupantes de un status o posición social con los ocupantes de otros status correlativos. Más brevemente: el rol es una respuesta tipificada a una expectativa igualmente tipificada. Es la sociedad la que proporciona estos «guiones» de respuesta, estos esquemas relativamente flexibles en los que se entretejen pautas de comportamiento, actitudes y emociones, que en muchos casos se apoderan de la persona, y la hacen «sentirse» capaz de desempeñar su rol con brillantez o, al menos, con decoro. El profesor que se zambulle en su rol se «siente» más sabio, el militar que se embute en su uniforme y se cuelga sus condecoraciones, más valiente... Se empieza por actuar de acuerdo con el rol, y se acaba «sintiendo» y viviendo plenamente el papel que se desempeña.
Los rasgos del rol dimanan de la definición dada: 1) el rol debe estar definido culturalmente en reciprocidad con el contenido de derechos atribuidos a los status que con él se correlacionan; 2) en cuanto constriñe comportamientos, por tanto, acaba formando parte de la personalidad del actor social, y 3) se desempeña habitualmente de forma no reflexiva, es decir, tiene un cierto carácter inconsciente, de donde precisamente procede gran parte de su poder sobre el actor; 4) este poder «invisible» es garantía de algo que la sociedad valora y exige de todos sus miembros: la predecibilidad de sus comportamientos, ya que sin ella disminuiría la eficacia y dinamismo sociales, y el mundo de las relaciones y acciones sociales se encontraría abocado al caos.
El rol permite varianza y libertad, pero el ajuste de la persona con sus roles plantea problemas delicados. En general se consigue un ajuste más exacto si el rol está claramente definido. La ambigüedad es placentera, pero incómoda. Algo similar puede decirse del solapamiento de roles, con la ventaja de que esta situación favorece la empatía: el médico enfermo puede ponerse en lugar del doctor que entiende de su enfermedad con mayor facilidad que el paciente en estado puro. Un caso diferente es el llamado «refuerzo de roles», que se produce cuando el desempeño de un rol refuerza la motivación para el mejor cumplimiento de otro: cumplir bien el rol de padre/madre de familia, obligado a sacar adelante a sus hijos, vigoriza los motivos para una buena realización del rol laboral. La «competencia» que a veces aparece entre el desempeño de ambos roles, con demandas competitivas sobre el tiempo y el esfuerzo, no suele convertirse en conflicto, pues las demandas no generan un choque de normas. Se trataría de un conflicto de tono menor.
En cuanto sistema de coerciones normativas, producto de expectativas definidas culturalmente, el rol revela un rico contenido sociológico. Es un esquema de acciones y actitudes, una pauta general de comportamientos muy cerca del modelo, pero sin el carácter abstracto de éste. Es, al mismo tiempo, una estrategia personal para enfrentarse a un tipo de situaciones que se repiten en la vida del actor social.
Es también una base importante para reconocer la identidad social de las personas, a las que los «otros» sitúan socialmente por el desempeño externo de su rol, aunque los individuos ocupantes del rol en cuestión varíen. Cada rol social tiene asignada una identidad, desde las más superficiales hasta las más profundas. Todas han sido asignadas socialmente, aunque algunas -ser hombre, ser mujer, ser blanco, ser negro...- puedan parecer puros dones de la biología. Como recuerda Peter Berger,.
«un niño (varón) no necesita aprender a tener una erección, pero tiene que aprender a ser agresivo, a tener ambiciones, a competir con los otros y a desconfiar de una excesiva delicadeza en su carácter. El rol de varón en nuestra sociedad requiere todas estas cosas, que uno debe aprender, como debe aprender la identidad masculina...».
La informalidad que caracteriza hoy las relaciones sociales ha hecho desaparecer los símbolos y señales -uniformes, distintivos, vestimenta peculiar... -que en épocas aún recientes marcaban a los ocupantes de muchos roles. Persisten aún en determinados ámbitos, especialmente en el mundo de la empresa.
En nuestra sociedad, de considerable movilidad social, es frecuente el cambio de rol, y es de nuevo la sociedad la que se encarga de efectuar este cambio, retirando reconocimientos y expectativas y creando otros nuevos. Sin el apoyo constante de un contexto social adecuado, un actor social no puede mantener un rol determinado y previo, por mucho que se esfuerce.
De nuevo es Peter Berger quien nos ofrece un ejemplo luminoso: el ciudadano inocente que de la noche a la mañana pierde su libertad, encarcelado por un delito, se halla sometido en un instante a un asalto masivo a su anterior concepción de sí mismo, por mucho que se aferre a ella. Con aterradora rapidez descubrirá que actúa como se supone actúa un convicto, y que siente lo mismo que se suele pensar siente un convicto. No se trata de una desintegración de la personalidad, sino de una reintegración de la misma, proceso similar al seguido cuando se produjo la integración de la identidad ahora perdida.
El rol es un producto complejo. No sólo por sus aspectos, como se acaba de ver, sino también porque su mismo contenido -coerciones, pautas yexpectativas- se articula en diversos subroles. En el rol del pastor protestante pueden distinguirse, según un refinado análisis de Hadden (1965), tres sub-roles: el rol principal o rol ocupacional, que distingue e identifica a una persona como ministro sagrado, frente a otras ocupaciones; los subroles funcionales, relativos a sus diferentes funciones sagradas: las funciones tradicionales (predicador, profesor y sacerdote), las funciones modernas (<<pastor») y las funciones más actuales (administrador y organizador), y los subroles integrativos, es decir, las modulaciones dinámicas de la realización del rol principal: elliturgista, el funcionario de la Iglesia, el creyente, el educador, el especialista en problemas comunitarios, el evangelizador, el representante de la Iglesia ante la sociedad, el especialista en relaciones interpersonales, el «político-religioso», el santo…
LAS EXPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD Y EL ROL DEL MAESTRO
Las comunidades locales de las zonas rurales norteamericanas «esperaban» y exigían que sus maestros, y sobre todo sus maestras, se atuvieran en comportamiento a las siguientes normas no escritas:
- Que por encima de todo mantenga la autoridad en el aula, pues el maestro prolonga el rol de la madre, y una disciplina estricta es la primera condición para el triunfo de los niños en su vida futura. El maestro que no domina a los niños es «débil» y se le castiga con el ridículo.
- Que mantenga una distancia social adecuada con los alumnos, y evite la familiaridad y la amistad personal. A este fin se orientaban las prácticas del usted, el uso del apellido y las comidas en comedores separados.
- Que viva en la localidad, pero que se mantenga en su periferia social. Se le estimula a tomar parte en actividades religiosas y culturales, y se desalienta su participación en fiestas, bailes, visitas y vida política.
- Que acepte su rol de forma sumisa, sin huelgas ni participación en sindicatos.
- Que ajuste su estilo de vida a un código peculiar-en su vida religiosa, ropa, empleo del tiempo libre...- pues el servir de modelo a los niños es parte de su rol.
- Que perpetúe la interpretación de las diversas subculturas de la comunidad y dé así satisfacción a todos los ciudadanos. Proeza casi imposible, y fuente potencial de conflictos.
Brookover, 1955.
4. Rol, determinismo y libertad personal
El lenguaje del rol -coerciones, deberes, identidad...- y el pesimismo de los pensadores europeos ante la fuerza alienadora del mismo plantean una cuestión seria que incumbe por igual a sociólogos y al hombre de la calle: ¿Está el hombre a merced de sus roles y expuesto a perder su libertad?
En otras palabras: ¿Se puede hablar de un cierto determinismo del comportamiento humano? Las coerciones del rol sobre los miembros de una sociedad permiten en cierta medida predecir la conducta del individuo, y son por ello preciosas para el análisis de dicha conducta, pero no bastan para determinarla, pues esas coacciones incluyen un espacio de indeterminación y de ambigüedad, un margen de maniobra dentro del cual el actor puede desarrollar una estrategia personal. Como lo hace el actor teatral cuando encarna un papel prefijado.
«Yo no creo que seamos ni impotentes juguetes de los hados ni señores de nuestro destino. La verdad se halla entre ambos extremos. Tenemos opciones reales, pero opciones de oferta limitada. La oferta y el menú quizá van creciendo a lo largo del tiempo, pero siempre son limitados. Debería ser la gran tarea de la ciencia de la sociedad el conocer los límites de este menú y el llegar a saber lo que podemos y lo que no podemos alcanzar, para así guiar nuestra elección en terrenos no solamente deseables, sino también realizables» (K. E. Boulding, 1964).
El margen de libertad y la capacidad de estrategia del actor social están garantizados, en primer lugar, por la varianza de las coerciones normativas asociadas a los roles (Parsons), es decir, por el hecho comprobado de que las expectativas de los otros actores situacionalmente interrelacionados con el ocupante del rol en cuestión dejan abierto un margen de decisión dentro del cual el individuo puede realizarse a sí mismo. En esta misma línea, otros sociólogos hablan de la ambivalencia de los roles (Merton). Además, en segundo lugar, la persona que desempeña un rol es consciente de la distancia, variable según cada caso, entre él mismo y su rol, distancia que la reflexión puede acrecentar.
Este distanciamiento del actor en relación con su rol procede de un mecanismo de gran interés: todo rol! status tiene incorporadas imágenes o representaciones que permiten al actor anticipar su propio comportamiento y las reacciones del entorno social. Así actúa, por ejemplo, en el ejercicio del rol, el político ante un debate público, lo que le permite diseñar estrategias oportunas y eficaces.
Esta posibilidad es la condición indispensable de la responsabilidad personal, ya que sólo disponiendo del futuro mediante esas anticipaciones puede el hombre ser responsable de sus actuaciones. y sólo a quien tiene la posibilidad de responder ante sí mismo, y es consciente de sus márgenes de maniobra, se le puede hacer responsable de su comportamiento, con las sanciones positivas o negativas, según su comportamiento se ajuste o no a las prescripciones de su rol.
Este margen de libertad y este diseño de estrategias, producto de la libertad, la varianza y el distanciamiento, explican lo que la sociología moderna denomina «efectos del sistema». Las revueltas estudiantiles en las universidades norteamericanas, al filo de los 70, ofrecen una perfecta ilustración de este fenómeno social y, de paso, permiten aplicar el concepto de rol al análisis de problemas de dimensiones supraindividuales. La rebelión contra el «establishment» tuvo lugar en las mejores universidades de aquel país, hecho sorprendente. La explicación es fascinante: el profesor universitario tiene un rol que se despliega en dos subroles: el de docente y el de investigador. La varianza o grado de libertad de que disfruta el profesor para dosificar cada uno de sus subroles está condicionada en principio por las recompensas atribuidas a los mismos.
En la universidad norteamericana, afirma Merton, el subrol docente, de transmisión de conocimientos, puede recibir la estima y el reconocimiento de la administración de la universidad, de su entorno local y de los estudiantes y las familias; se trata de una recompensa «local». Por otro lado, el investigador que crea conocimientos y los transmite a través de revistas científicas, congresos y otros actos públicos, recibe una recompensa más amplia, de carácter «cosmopolita». Los profesores universitarios de fama y prestigio en la comunidad científica internacional son muy solicitados por las mejores universidades, y se sienten atraídos por las mismas. Dada la gran movilidad del profesorado en las universidades americanas, muy jerarquizadas según sus «rendimientos», los profesores con ambiciones y posibilidades tienden a supervalorar el subrol de investigador, descuidando el subrol de docente. Se opera entonces una contradicción: las «mejores» universidades tienen los «mejores» profesores y los «mejores» alumnos, pero esos profesores propenden a interpretar su subrol de docentes de la forma más restrictiva posible, en perjuicio de los grupos más numerosos de alumnos: los que comienzan sus estudios. Los que se rebelaron, por su sentimiento de abandono, a pesar de ser los «mejores».
5. Una clasificación sistemática de los roles
No es fácil clasificar toda la rica pluralidad de roles existentes en una sociedad moderna. Sarbin, Nadel y Tumin han propuesto una tipología basada en el cruce de dos variables o tipos de normas: las normas según su procedencia y las normas según el ámbito y el contenido de la coerción que imponen.
Según el primer criterio, las normas pueden originarse en una situación social, en una organización y en el ámbito personal: normas de interacción, de dominio y de persona. Según la extensión y el contenido de la coerción, las normas pueden ser meramente ejecutivas -obedecer unas reglas-, cualitativas -saber realizar una tarea de una forma determinada-, y configurativas -conformar, con mayor o menor profundidad, el estilo de la actuación personal, orientada valorativamente-. Tenemos así nueve tipos de roles:
 |
| Una clasificación sistemática de los roles sociales |
Ernest M. Wallner, Sociología. Herder, Barcelona 1975, 101.
- Como ejemplo de roles lúdicos puede citarse el del jugador (no profesional) de cualquier tipo de deporte. Un rol ejecutivo tradicional es el de soldado. El rol de socialización por excelencia es el que ocupa un niño en su familia y en su grupo de iguales. En todos estos roles se observa que la identificación con el rol es progresiva en el sentido de la flecha en el diagrama: mínima en el jugador amateur, máxima en el niño.
- Como ejemplo de rol de superación se suele proponer el de examinando. Los roles ocupacionales son sobradamente conocidos. Los roles de apoyo se encuentran en abundancia en el ámbito de la educación y la socialización: el de padre, profesor, etc.
También en estos roles la identificación va en el mismo sentido: mínima en un examinando, cuyo rol es puramente situacional, máxima en el de padre.
- Los roles de contacto, de escasa identificación del actor con su rol, pueden ejemplificarse con la situación de vecino o de huésped. Roles de eficiencia típicos son los del político y el científico, guiados por el principio de la eficacia. Los roles relacionales -el marido, el jefe carismático...- implican una identificación completa del actor con su rol.
Si observamos ahora el cuadro en sentido vertical, la flecha ascendente nos indica que el rendimiento del yo es decreciente de abajo arriba, debido a que las normas que dirigen el desempeño del rol, configurativas, cualitativas y meramente ejecutivas, poseen un grado decreciente de exigencias.
6. Rol y grupo: otras tipologías de los roles
El rol en el grupo. Hay numerosas clasificaciones de los roles en el grupo, como la clásica de Bales y la clasificación behaviorista de Wallner en roles de: amigo y colaborador, de luchador fuerte, y de pensador lógico, aunque de hecho el individuo suele optar por una mezcla de estos tres roles con una pauta de rol dominante, y la mayor parte de los grupos necesitan una mezcla de los tres elementos para realizar la tarea y mantenerse como grupo.
Otra clasificación de roles distingue fas siguientes tipos:
- El comediante, que relaja y alivia tensiones, proporcionando un blanco voluntario para los otros miembros del grupo, en particular para el jefe. Pero cuando la tarea domina totalmente al grupo, el «comediante» a menudo es descartado. La gente insegura encuentra a menudo en este rol una forma rápida de adquirir su identidad en un grupo, porque atrae popularidad y no amenaza a nadie. Con todo, es un rol del que es difícil escapar, y lleva en ocasiones a ser ignorado por el grupo.
- El organizador es un rol que suele ser adoptado por una persona extrovertida, al principio de la interacción, cuando el grupo desea que emerja un líder que no sea formal.
- El dominador o crítico no es un rol popular, porque implica alguna amenaza a los demás. Su actuación es a menudo útil, pero rara vez es percibida así por los otros miembros.
- El desviado es una forma rólica de establecer la identidad propia en un grupo, aprovechando cualquier diferencia existente entre el individuo y el grupo. Se concreta en diversas actitudes y comportamientos: pedir siempre definiciones, oponerse siempre a algo, convertirse en un enemigo común...
Los miembros de grupos minoritarios utilizan a menudo su condición de minoritarios para adquirir el rol de desviado legítimo.
Late un problema en la relación entre el rol y el grupo: los roles permiten a la gente adquirir una identidad en el grupo, pero a menudo los grupos no permiten que los actores cambien esa identidad, salvo los grupos maduros que permiten cambios de roles y que no buscan la supresión de la individualidad en favor de la conformidad grupal.
El rol y la interacción en los grupos. Las situaciones de grupos implican al individuo con varios problemas de rol y problemas de identidad, que a su vez causan problemas para las organizaciones:
- Para las organizaciones, en cuanto los individuos deben ser organizados en grupos para que hagan el uso más efectivo de su mezcla de habilidades y de talentos. El énfasis excesivo en el grupo puede embotar la contribución del individuo, y el énfasis excesivo en el individuo autónomo puede impedir el desarrollo de la identidad del grupo.
- Los problemas para los individuos se originan en el hecho de que los grupos o las familias son «hogares psicológicos» deseables, y sin ellos los individuos pueden hacerse demasiado egocéntricos para ser efectivos en situaciones organizacionales, y privarse a sí mismos de la riqueza de las relaciones interpersonales. Pero sumergirse a sí mismo en exceso en un grupo puede implicar el sacrificio de alguna parte de la individualidad.
El grupo presiona con fuerza sobre el individuo no necesariamente de forma explícita, sino a veces de manera implícita. Así, estar «out» de un grupo puede ser una presión hacia la conformidad con el mismo. Los grupos, por su parte, tienden a desarrollar una identidad propia, y presionan por su propia naturaleza a fin de que el individuo comparta su identidad, para que sea un <<in», aunque así tenga que subordinar parte de su identidad, como la tiene que sacrificar el maestro, según Wallner, ya que su rol exige inflexibilidad, dureza, autoritarismo, estilo didáctico, tono liso y seguro, etc.
La conformidad a las normas del grupo brinda al individuo la elección entre tres opciones: sumisión: es decir, plegarse a las normas por conveniencia, pero sin comprensión real; internalización: aceptar plenamente las normas del grupo; y contraconformidad: rechazar las normas, o al grupo, o a ambos.
La presión del grupo hacia la conformidad y hacia el individuo es fuerte, sobre todo cuando el tema es ambiguo, confuso; cuando el individuo está en proximidad física continuada con otros miembros del grupo, y cuando el individuo carece de apoyo para sus ideas o su comportamiento. Por su parte, los individuos difieren en el grado en el que son afectados por esta presión del grupo.
En general, la gente más inteligente se conforma con menos facilidad; los conformistas tienden a ser más ansiosos y a carecer de espontaneidad y de confianza en sí mismos; los autónomos se conforman menos fácilmente, y los conformistas de nuevo tienden a ser convencionales en sus valores sociales.
7. La patología del rol
Entender la patología del rol es comprender muchos de los problemas que afectan hoy a la vida familiar, al trabajo en la empresa y la oficina, al mismo equilibrio y rendimiento personal. La sociología suele distinguir cinco tipos distintos de problemas o conflictos de rol: la ambigüedad del rol, la incompatibilidad en el desempeño de un rol, el conflicto entre roles, y la sobrecarga e infracarga del rol, aunque estos dos últimos tipos afectan casi exclusivamente a los roles ocupacionales.
- La ambigüedad del rol procede de la incertidumbre del actor social sobre qué rol debe desempeñar en una situación determinada. Esta incertidumbre, en rigor, puede instalarse en la mente del ocupante del rol o en las expectativas de sus compañeros de rol, el role-set. La perplejidad es, al mismo tiempo, fuente de tensiones y fuente de libertad, ya que la capacidad para diseñar el propio rol es la condición esencial de la libertad deseada por casi todos los actores sociales.
En los roles ocupacionales, la ambigüedad del rol es muy frecuente, sobre todo en los escalones medios y superiores de la pirámide de categorías.
En diversos estudios sobre los roles en las empresas se ha puesto de manifiesto que la coincidencia entre las responsabilidades asignadas a un rol concreto por los ocupantes de los roles inmediatamente superiores e inmediatamente inferiores oscilaba entre el 30 y el 40%. Resultado previsible: confusión en el desempeño del rol sobre el ámbito de responsabilidad, la valoración del trabajo realizado, las expectativas de los otros sobre el rendimiento idóneo, las perspectivas de promoción personal y otros aspectos.
Como los que ocupan altos cargos en una organización tienen tendencia a favorecer la incertidumbre en todo lo relativo a su rol, precisamente para procurarse un margen más amplio de libertad, esta falta de claridad del rol de la persona focal se convierte en fuente de inseguridad, desconfianza e irritación para los subordinados. Se trata de un segundo tipo de ambigüedad, potenciada por la ausencia de señales sobre cuál es el rol del superior en una situación dada. Situación típica en una empresa: en este momento preciso, ¿qué rol está anteponiendo el jefe a los demás: el de ejecutivo, el de experto, el de árbitro, el de amigo, el de estratega, el de modelo, el de controlador de castigos y recompensas, el de movilizador del grupo de trabajo, el de representante de la empresa...?
- La incompatibilidad del rol, frecuentemente denominado conflicto intra-rol, se refiere a la oposición o contradicción entre las expectativas de distintos sectores del role-set o compañeros de rol. Volviendo al caso del directivo de una empresa, es frecuente que sus superiores deseen de él un liderazgo o autoridad muy estricta o «estructurada», orientada al cumplimiento de las reglas, y, por el contrario, sus subordinados prefieran un liderazgo flexible, amistoso y participativo. En ocasiones, la incompatibilidad procede de una fuerte divergencia entre el autoconcepto del rol que mantiene el ocupante del mismo y el concepto que de ese mismo rol sustentan sus compañeros de rol. Es un caso relativamente frecuente en conexión con las normas éticas relacionadas con distintos tipos de roles.
En un terreno más psicológico suele presentarse un tercer tipo de incompatibilidad: las expectativas y exigencias de los demás me fuerzan a desempeñar mi rol de una forma que choca con mi forma de ser, con mis aptitudes y preferencias.
- El conflicto de rol en sentido estricto procede de la necesidad en que se encuentra una persona de desempeñar más de un rol en la misma situación.
Los dos roles en conflicto pueden no ser conflictivos en sí mismos, tomados por separado, pero las expectativas vinculadas a cada uno son opuestas. Se trata del conflicto inter-rol. El caso de la mujer casada y con hijos, y dedicada al mismo tiempo a un trabajo profesional (la mujer de «carrera dual», muy investigada por la sociología actual), constituye un ejemplo clarificador.
- La sobrecarga e infracarga de roles, frecuentes en el universo ocupacional, consisten, respectivamente, en el número excesivo de roles asignados a una misma posición social y la falta de correspondencia entre la definición oficial de un rol y el autoconcepto que su ocupante tiene de él. El problema de un titulado universitario, con grandes expectativas y grandes ideas sobre su trabajo, y ocupado en tareas de poca monta, es moneda corriente en situaciones de escasez de puestos de trabajo cualifica dos. Un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas en 1986 reveló que el 19% de la población ocupada en España poseía una cualificación profesional superior a la exigida por la descripción de su puesto de trabajo. El sentimiento de desempeñar un rol infracargado o «rol pobre» es asimismo frecuente entre directivos y superiores obligados por razones varias a delegar parte de sus responsabilidades.
Estos cinco tipos de problemas o conflictos producen tensiones y fatigas personales, el llamado estrés. La tensión en el desempeño de un rol, la que afecta a un científico, a un profesor o a un profesional de cualquier tipo, es funcional, y hasta necesaria para conseguir un alto rendimiento personal. La presión excesiva (strain), producida por la ambigüedad, la incompatibilidad, el conflicto, la sobrecarga y la infracarga, es disfuncional para todos, para el actor social y para la organización o el grupo al que pertenece. Psicólogos y sociólogos del trabajo han señalado las diferentes estrategias que suelen seguirse, consciente o inconscientemente, para vencer el estrés.
Muchos acuden al mecanismo de la represión -ignorar o negar este problema como propio-, de la retirada -atrincherarse tras una barrera psicológica o «tirar la esponja», es decir, abandonar el grupo o la organización-, y la racionalización, consistente en aceptar como inevitable el conflicto. Otras estrategias frecuentes, y al parecer más beneficiosas, buscan dominar y anular la fuente del estrés. La lista de estrategias estudiadas por la sociología es fascinante por su variedad y por el ingenio de los implicados en estos conflictos:.
- ante la ambigüedad del rol, proceder a una clarificación del mismo, bien imponiendo a los demás mis propias expectativas y mi autoconcepto del rol, bien solicitando a mis compañeros de rol que precisen sus deseos y exigencias sobre el rol que ocupo;.
- ante la incompatibilidad del rol, el actor o persona focal puede pedir a sus compañeros de rol que se pongan de acuerdo en sus expectativas -tarea más bien difícil-, o proceder él mismo a dar preferencia a un subrol que considera de mayor importancia. Thomas y Znaniecki hablan de «convencionalización» de determinados aspectos del rol a esta operación de degradación de expectativas;.
- ante el conflicto de rol suele ser frecuente, bien una degradación de alguno de los roles en conflicto, bien la segmentación de roles, también investigada por Thomas y Znaniecki: la vida social es compartamentalizada para que los roles no se solapen, y se establecen secuencias rólicas o sucesiones temporales en el desempeño de roles en conflicto;.
- ante la sobrecarga y la infracarga de roles, la estrategia suele consistir en la reasignación de prioridades y responsabilidades, en el primer caso, y en usurpar el rol de otro o ejercer los llamados «poderes irritantes» o negativos, en el segundo. El afectado por el problema de infracarga de rol tiene a menudo el poder para retrasar las operaciones, distorsionar la información o las órdenes, bloquear la actividad, filtrar el contenido de las comunicaciones, etc. Así se «compensa» de su pérdida de poder y de responsabilidad.
UNA VISION HISTORICA
El rol de Luis Bonaparte en el Dieciocho Brumario
«Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se producen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y otra vez como farsa. Caussidiere por Danton, Luis Blanc por Robespierre, la Montaña de 1848 a 1851 por la Montaña de 1793 a 1795, el sobrino por el tío. ¡Y la misma caricatura en las circunstancias que acompañan a la segunda edición del Dieciocho Brumario! Si hay pasaje de la historia pintado en gris sobre fondo gris, es éste. Hombres y acontecimientos aparecen como un Schlemihl (El Pedro Schelemihl de la obra de Von Chamisso, peregrino de su propia sombra, que había vendido a cambio de la riqueza) a la inversa, como sombras que han perdido sus cuerpos. La misma revolución paraliza a sus propios portadores y sólo dota de violencia pasional a sus adversarios. Y cuando, por fin, aparece e! espectro rojo, constantemente evocado y conjurado por los contrarrevolucionarios, no aparece tocado con el gorro frigio de la anarquía, sino vistiendo el uniforme del orden, con calzones rojos.
Cuantas veces Bonaparte, a espaldas de sus ministros, se iba de la lengua hablando de sus intenciones y jugando con sus ideas napoléoniennes, sus mismos ministros le desautorizaban desde lo alto de la tribuna de la Asamblea Nacional. Parecía como si sus apetitos usurpadores sólo se exteriorizasen para que no se acallasen las risas malignas de sus adversarios. Se comportaba como un genio ignorado, considerado por el mundo entero como un bobo. Jamás disfrutó del desprecio de todas las clases de un modo más completo que durante este período. Jamás la burguesía dominó de un modo más incondicional, jamás hizo una ostentación más jactanciosa de las insignias de su dominación.
La tradición histórica hizo nacer en el campesino francés la fe milagrosa de que un hombre llamado Napoléon le devolvería toda la magnificencia. Y se encontró un individuo que se hace pasar por tal hombre, por ostentar el nombre de Napoleón gracias a que el Code Napoleón ordena: La recherche de la paternité est interdite. Tras veinte años de vagabundaje y una serie de grotescas aventuras, se cumple la leyenda, y este hombre se convierte en emperador de los franceses. La idea fija del sobrino se realizó porque coincidía con la idea fija de la clase más numerosa de los franceses.
Acosado por las exigencias contradictorias de su situación y al mismo tiempo obligado como un prestidigitador a atraer hacia sí, mediante sorpresas constantes, las miradas del público, como hacia el sustituto de Napoleón, y por tanto a ejecutar todos los días un golpe de Estado en miniatura, Bonaparte lleva el caos a toda la economía burguesa, atenta contra todo lo que a la revolución de 1848 había parecido intangible, hace a unos pacientes para la revolución y a otros ansiosos de ella, y engendra una verdadera anarquía en nombre del orden, despojando al mismo tiempo a toda la máquina del Estado del halo de santidad, profanándola, haciéndola a la par asquerosa y ridícula.
Copia en París, bajo la forma de culto del manto imperial de Napoleón, el culto a la sagrada túnica de Tréveris. Pero si por último el manto imperial cae sobre los hombros de Luis Bonaparte, la estatua de bronce de Napoléon se vendrá a tierra desde lo alto de la columna de Vendóme».
Karl Marx, El 18 Brumario.
Lecturas
M. Banton, El rol en la vida social. Troquel, Buenos Aíres 1971.
J. J. Toharia, El juez español: un análisis sociológico. Tecnos, Madrid 1975.
![Juan González-Anleo: Roles y papeles sociales [Rol y Status] (Para comprender la sociología, 1991) Juan González-Anleo: Roles y papeles sociales [Rol y Status] (Para comprender la sociología, 1991)](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilu6GXr8LISbNgvmkfv1Gffoqbd5qXc9ovfegxRkiGm8LLpP403U_WZkWb5nDbElzP3xtL3KQ8gk1SYyCy447FA0SV4xClnAgvasfOXGZnHDctRNa4P25tXHQ8LlbY3NUnyU57hw0RiwMi/s16000/para-comprender-la-sociologia-juan-gonzalez-anleo.jpg) |
| Juan González-Anleo: Para comprender la sociología (1991) |
González-Anleo, Juan. Para comprender la sociología. Ed. Vervo Divino, España, 1991.
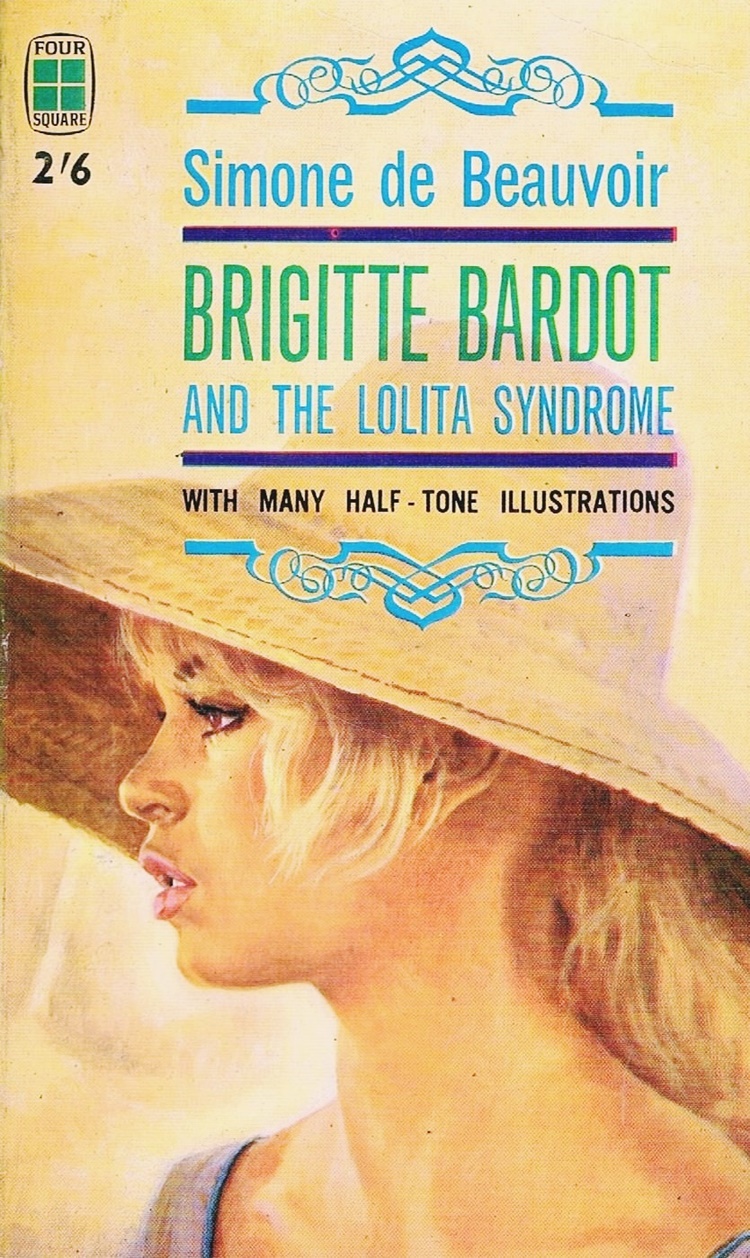





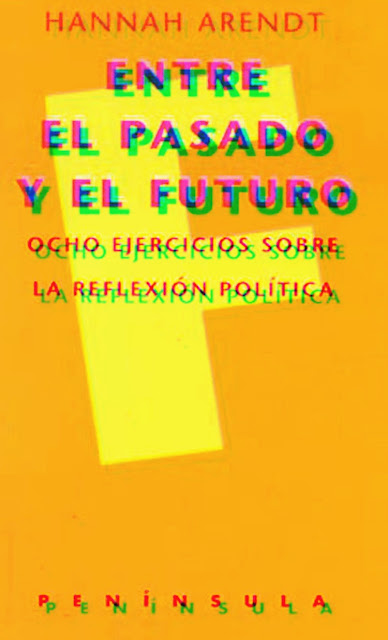
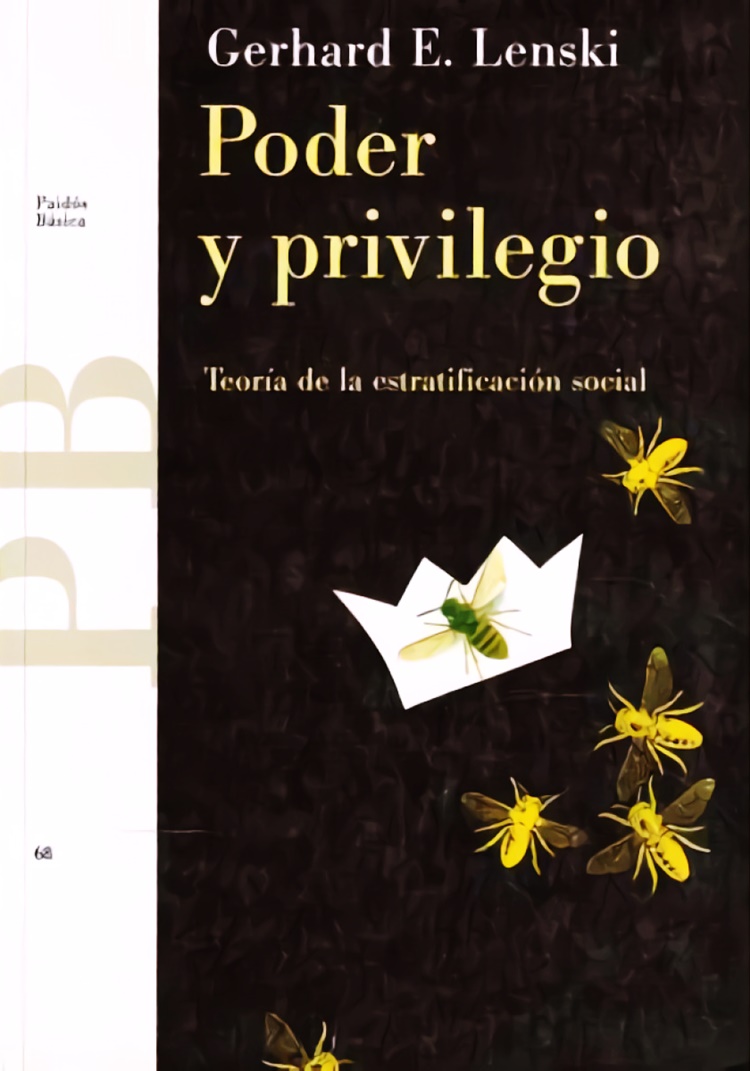

Comentarios
Publicar un comentario