Pitirim Sorokin en la encrucijada de hoy (Fernando Ponce, 1968)
Pitirim A. Sorokin en la encrucijada de hoy
Fernando Ponce
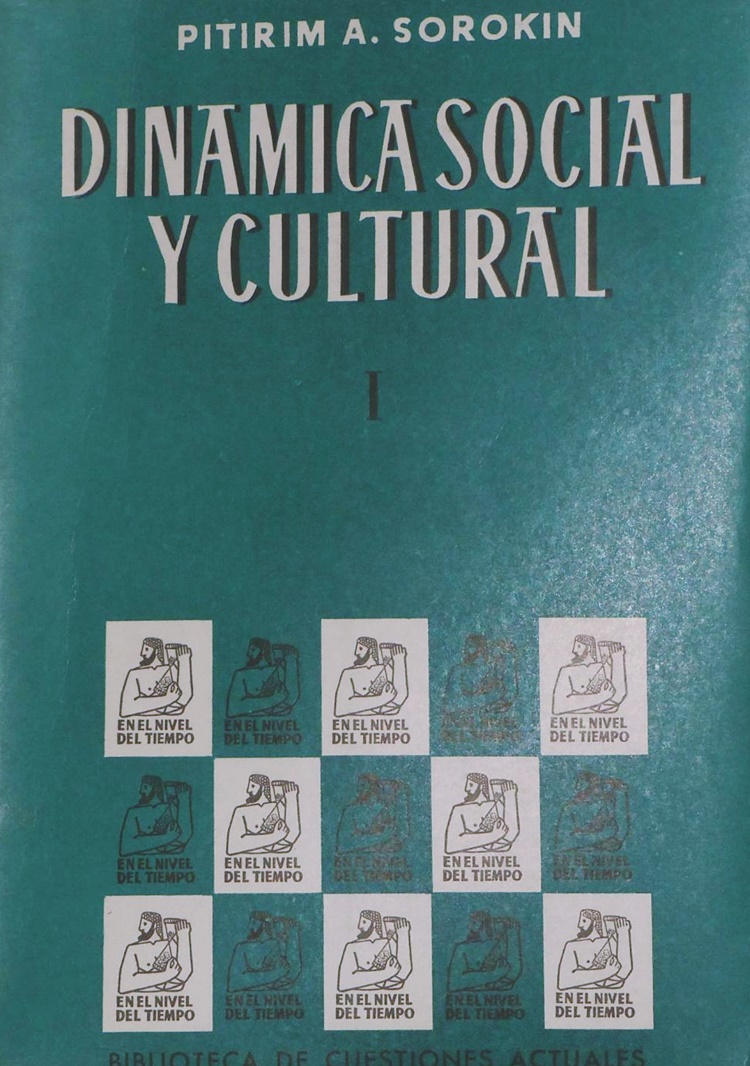 |
| Pitirim Sorokin en la encrucijada de hoy (Fernando Ponce, 1968) |
I
En España ha pasado un tanto inadvertida la reciente muerte de Pitirim Alexandrovich Sorokin. Las notas de Prensa que se le han dedicado apenas han tenido ocasión de hacer hincapié en las relevantes aportaciones de su obra. Se trata de uno de los hombres que más ha contribuido a aclarar el impasse de nuestro tiempo y a facilitar vías de penetración en las distintas tensiones que pueblan, confusamente casi siempre, el panorama ideológico-social que nos circunda.
Su obra queda ya adscrita para siempre a las líneas maestras trazadas por los grandes cultivadores de la filosofía de la Historia, una rama del saber, prodigiosamente desarrollada durante los últimos años, en cuyas aportaciones se encuentra implicada la aventura de nuestra época, el destino de un tiempo que se nos ha vuelto problemático en todas y cada una de sus manifestaciones parciales; en su totalidad, huidizo y cambiante, esquinado y vidrioso. Las mentes poderosas y las obras ciclópeas de Danilevski, Spengler, Toynbee, Schubart, Berdiaef, Northrop, Kroeber, Scbweitzer y del mismo Sorokin, apretadas de inquietud y casi siempre iluminadas por una esperanza más o menos planteada, se han asomado al cúmulo de problemas de nuestra época para tratar de detectar en ella salidas capaces de convertir el desconcierto en un motivo de plenitud.
Es curioso comprobar a estas alturas, cuando la mayor parte de ellos han desaparecido, que si hubo un momento en que sus teorías pudieron parecer aventuradas o excesivamente proféticas, con e! paso de los años han adquirido consistencia y se nos han agrandado casi todas sus visiones apocalípticas de entender los fenómenos históricos. La desaparición de las culturas ya no es una profecía. El miedo a una destrucción total de la vida tampoco es un sueño de locos o de místicos. El desarrollo de los últimos acontecimientos mundiales y las aceleradas conquistas de la tecnología en sus aplicaciones-nucleares —acusadamente en el terreno bélico— han puesto de permanente actualidad las ideas contenidas en la obra de estos hombres que han contemplado la sucesión del tiempo con una visión de totalidad en la que la grandeza de las consideraciones y previsiones, su atento sentido de la historia humana, no les ha impedido responsabilizarse con el presente y penetrar en un futuro que ya estamos protagonizando, tanto en su confusión como en las posibles salidas que se le deben encontrar.
La obra de Sorokin es, sin duda, capital en el campo de la filosofía de la Historia contemporánea. De entrada, afronta la crisis de valores de nuestra era bajo muy parecida concepción a como lo hace Spengler. Uno y otro participaban, tanto de Goethe como de Danilevski, pensador este último al que, tácita o expresamente, debe la paternidad la mayor parte de los nombres anteriormente apuntados. Su Rusia y Europa: un punto de vista acerca de las relaciones políticas entre el mundo eslavo y el germanorromano, publicada por primera vez en 1889, y sujeta a continuación a sucesivas reelaboraciones, es el punto de partida de las grandes ideas sustentadas posteriormente por aquéllos. El choque entre Rusia y Europa, en cuya tensión se animan y cobran significado los sucesos acaecidos durante los lustros que nos preceden, tiene en Danilevski un profundo intérprete. Nace cuando se hace la siguiente pregunta: «¿Desde cuándo y por qué esta desconfianza, esta injusticia y este odio hacia Rusia existen por parte de los Gobiernos y de las opiniones públicas de Europa?» Para contestarse a renglón seguido: «Sin embargo, por mucho que nosotros busquemos las razones de este odio de Europa hacia Rusia, no podremos encontrarlas ya en esta o aquella acción de Rusia, o en otros hechos racionales comprensibles. Nada hay consciente de este odio del cual Europa no puede dar cuenta racionalmente. La causa real yace más profunda. Yace en las insondables profundidades de las simpatías y de las antipatías tribales, que son una especie de instinto histórico de los pueblos y que les conducen (prescindiendo, aunque no contrariando, su voluntad y conciencia) hacia un fin desconocido para ellos. Pero, en lo fundamental, el proceso histórico no procede de acuerdo con arbitrarios planes humanos, que determinan únicamente sus trayectorias secundarias, sino que procede según instintos históricos inconscientes. Esta tendencia inconsciente, este instinto histórico, son responsables de este odio hacia Rusia...» La explicación, comprendiendo algunos aspectos de parcialidad, explica, sin embargo, si la ponemos' en relación del choque de dos civilizaciones excluyentes en bastantes de sus aportaciones esenciales, las situaciones mundiales que se vienen desarrollando y que algunos políticos, excesivamente apegados a hechos concretos, no han terminado de comprender, con las consiguientes perturbaciones en el planteamiento y solución de los problemas abordados.
Nos hemos detenido en Danilevski porque sin él es difícil penetrar en Sorokin y en los hombres que unen la equidistancia espiritual que los relaciona.
II
Sorokin nació en el Norte de Rusia, en el año i889, de padre artesano ambulante y de madre campesina. Llevó una infancia inquieta y viajera, que animó las inquietudes de su inteligencia. Aprendió pronto a leer, lo que no era muy corriente en aquella época, e ingresó en una Escuela de Maestros cuando alboreaban los primeros años del. siglo XX. Esta Normal estaba ubicada en la provincia de Kostroma, y allí se relacionó con los grupos políticos que iniciarían la revolución de i9o5, uno de los acontecimientos que más influencia habían de tener en el desarrollo de la historia rusa. El año i9o9 es otra fecha definitiva en su biografía: ingresa en el Instituto de Neuropsicología hasta que en i9i4 ingresa en la Universidad de San Petersburgo, donde se licenció en Derecho. Estalla la revolución y Sorokin se convierte en uno de sus miembros activos. Pero la revolución le decepciona, critica sus excesos y es encarcelado. A partir de este momento, se convierte en un activo antibolchevique,' funda la Liga para la Regeneración de Rusia y participa en distintas conjuras, hasta que fue detenido, condenado a muerte y enviado a Moscú por orden de Lenin. Hasta 1922 enseña en distintas entidades y publica numerosas obras, una de las cuales, referida a la influencia del hambre en la conducta humana, origina una nueva detención y su. destierro.
En 1922 vive en Berlín, para marchar al año siguiente a los Estados Unidos.
En este país explica en distintas Universidades, da nuevos giros a su formación y escribe sus obras más importantes. Estas se estructuran en dos grandes ramificaciones. La primera, todavía influenciada por las enseñanzas recibidas en el Instituto de Neuropsicología de San Petersburgo; influencia que en realidad no va nunca a abandonar, y representada por Leaves from a Russian Diary, de 1924; Sociology of Revolution, de 1925; Social Mobility, de 1927, y Contemporary Sociological Theories, de 1928. La segunda derivación, incardinada en el idealismo, se enfrenta abiertamente con la crisis de valores de nuestro tiempo y establece uno de los diagnósticos más certeros sobre ella con que hoy contamos. Es fundamental en tal sentido su Social and Cultural Dmamics, en cuatro gruesos volúmenes, el primero de los cuales apareció en 1937 y el último en 1944. De estos años son también su Time Budgets of Human Behavior, i939; The crisis of our age, I9Í\I ; Man and Society in Calamity, 1942; Sociocultural Casuality, Time, Espace, 1943; Russia.and de U. S., 1944; Society, Culture and Personality, 1947; The Reconstruction of Humanity, 1948; Altruistic Love, 1950; Social Philosophies of an Age Crisis, igualmente de 1950...
III
En principio, las ideas que arroja una obra tan vasta como la de Sorokin no fueron rectamente entendidas. El mundo, el mundo norteamericano sobre todo, a pesar de dos guerras mundiales y la permanente latencia de una tercera, trágicamente expresada en zonas parciales del planeta, ha venido viviendo en una especie de optimismo panglossiano, abierto siempre a todas y cada una de las imantaciones del bienestar y cerrado a todo aquello que hiciera aflorar la problemática situación de un tiempo recorrido en sus centros más nerviosos por la inquietud y el temor a una destrucción de incalculables proporciones.
Han sido suficientes muy pocos años para que cambie esta óptica de olvidos y marginaciones. Las teorías de Sorokin se han visto respaldadas por los acontecimientos de la actualidad. Ya no hay una abierta crítica contra ellas.
Es decir, no puede haberla. La sociedad del bienestar, lo estamos comprendiendo en estos últimos meses, tiene, en el fondo, una consistencia demasiado frágil para que pueda montarse sobre ella una paz duradera o las ingenuas creencias derivadas del progreso continuado. Y es que el mundo de hoy se ha vuelto sensible y permeable al calado de toda clase de problemas. Lo que ocurre en el Tercer Mundo o en el último país del Continente asiático tiene en seguida sus repercusiones, dramáticas casi siempre, en todas las zonas geográficas del mundo. La sociedad sin fronteras es un hecho. Los grandes espacios socio-culturales se han acercado tanto entre sí que los hombres que ios componen son influidos por el mismo repertorio de ideas y creencias. A escala mundial, la crisis de nuestro tiempo es la consecuencia de toda una complejísima trama de situaciones desprendida del futuro y sin los adecuados asideros para hacerse carne y sangre del presente.
Las tesis de Sorokin han ido ganando adeptos con el paso de los años. Le citan en sus obras los tratadistas de todo el mundo. Su postura ha superado a estas alturas todos sus condicionantes proféticos; poco o nada tiene que ver con esto, sino que se ha convertido en una realidad viva y con influencia e irradiación progresivas sobre los planteamientos macropolíticos y, acusadamente, sobre la actividad diaria de los hombres. La crisis, nuestra crisis, que Sorokin coloca en un callejón sin salida, pende y actúa sobre la conciencia del hombre del siglo xx, manifestándose en una larga cadena de desasosiegos, angustia y soledad. El pensamiento de Sorokin evoluciona en el tiempo hasta encararse abiertamente con los presupuestos de la crisis. Eloy Terrón, en un sustancioso prólogo al libro Las filosofías sociales de nuestra época de crisis (i), cita 1?. división hecha por Odum (2) a las obras de aquél. Según éstos, son cinco las divisiones en que puede agruparse la obra de Sorokin: «Primera, las obras publicadas con anterioridad a la revolución rusa o que surgen precisamente de las experiencias de la revolución; la segunda división se compondría de obras sobre Historia y teoría de la sociología, cuyos fundamentos han de buscarse en las enseñanzas de los sociólogos rusos, y que pertenecen al período anterior a la llegada de Sorokin a los Estados Unidos; tercera, el grupo de obras sobre sociología rural o agraria que corresponden al período de colaboración con Zimmerman y Galpin; la cuarta está representada por la gran obra Dinámica social y cultural, con la formulación del concepto cíclico de las culturas sensorial, ideativa e idealista; la quinta división refleja las aplicaciones de Sorokin de las conclusiones obtenidas en su obra fundamental para la solución de los problemas suscitados por la decadencia de la cultura sensualista y utilizadas en las investigaciones y en el estudio de las cuestiones relativas al altruismo y al amor como único antídoto contra la decadencia de la cultura sensualista y para acelerar esta época de transición hacia otra fase ideativa o idealista que despierte de nuevo, pero a un nivel más elevado, las fuerzas creadoras del hombre. Esta cuestión ha preocupado tanto a Sorokin durante los primeros años de la segunda guerra mundial, que le llevó hasta hacer ensayos de lucha contra el egoísmo y la desintegración.»
IV
En realidad, la obra de Sorokin está centrada en las corrientes idealistas que se han desarrollado a lo largo de todo nuestro siglo y cuyo denominador común es la negación del progreso indefinido en la fenomenología social, y cultural. Su sustituto es la concepción cíclica de la Historia. Sorokin es, a la vez que un claro expositor del pensamiento de otros autores, un creador y un crítico. No se detiene en la prodigiosa erudición de que hace gala en todo momento. Se trata de una erudición digerida que, después de contemplar la amplia panorámica de !a filosofía de la Historia, sintetiza y condensa. Le importa el significado de los movimientos históricos, el balance que arrojan hacia el futuro, lo que vaya a ocurrir a las sociedades concretas que anidan en los sistemas culturales analizados. Su crítica del pensamiento histórico es inmediatamente una recreación del pensamiento 'histórico. Es muy importante su fecunda idea de desbrozar y separar la decadencia de los sistemas sociales de la decadencia de la cultura que llevaba en sí el sistema social y que traspasa las separaciones históricas para enriquecer el acervo vital de la Humanidad. Sorokin toma el gran desconcierto de la Historia y lo somete a una depuración, de la que se van destilando ideas más henchidas de significado hasta darnos las líneas melódicas esenciales que la definen y explican.
De cara a las apocalípticas predicciones contenidas en los filósofos de la historia de nuestra época —Sorokin está en el centro de ellos—, cabe preguntarse lo que va a ser de esta Humanidad nuestra que, montada sobre una constante aceleración vital, parece darles la razón la mayoría de las veces.
Para la tensión Oriente-Occidente no se trata sólo de ese trágico capítulo que es la amenaza de una guerra nuclear, sin duda el problema capital que tenemos planteado, sino de auscultar si los ciclos definitorios de la vida y muerte de las culturas tienen una viabilidad que nos afecte directamente a los hombres que poblamos el área europea. Hace muy poco tiempo parecía que si Occidente se batía en retirada ante una acción sincronizada, de los movimientos ideológicos de otras áreas geográficas y mentales. Sin embargo, estamos asistiendo hoy, con la rapidez y madurez características de la vieja Europa, a una conversión del hombre concreto capaz de dejar tras sí la circunstancialidad de los sistemas sociales para asumir los valores transmitidos a lo largo de la Historia por el sistema cultural que le presta su savia más fecunda y multiplicadora. ¿Ha caído el liberalismo? Por lo menos se encuentra sustanciaimente cuarteado. El colonialismo y el imperialismo empiezan a desvanecerse. Movido por las nuevas orientaciones de! humanismo cristiano, Occidente se encamina a pasos agigantados hacia una revolución que siente la cultura como una solidaridad entre pueblos y la justicia como un bien llamado a su encarnación real y eficaz en la vida diaria de los pueblos. La tendencia no es una utopía, como tenemos ocasión de comprobar a diario en el sentido último de la rebelión de las juventudes. Ya no podemos perder la cabeza por la amplia sonrisa que no hace mucho nos brindaba la sociedad del bienestar. La sociedad del bienestar tiene los pies de barro cuando le roza la inquietud de un frente de valores como el que detectamos en la juventud mundial; y ello a pesar de la desconcertada y desconcertante manera con que se presenta. Ciertamente, estamos ante las convulsiones de la nueva Europa, culturalmente encadenada a otros pueblos, socialmente deseosa de otros sistemas sociales de ordenación, o de los mismos realmente encarnados. Occidente ha sacado siempre de lo mejor de sí mismo un caudal de valores capaz de multiplicar culturas y de realizar sus posibilidades. Asistimos a los dolores de un nacimiento. Pero todo nacimiento es inevitablemente una renovación.
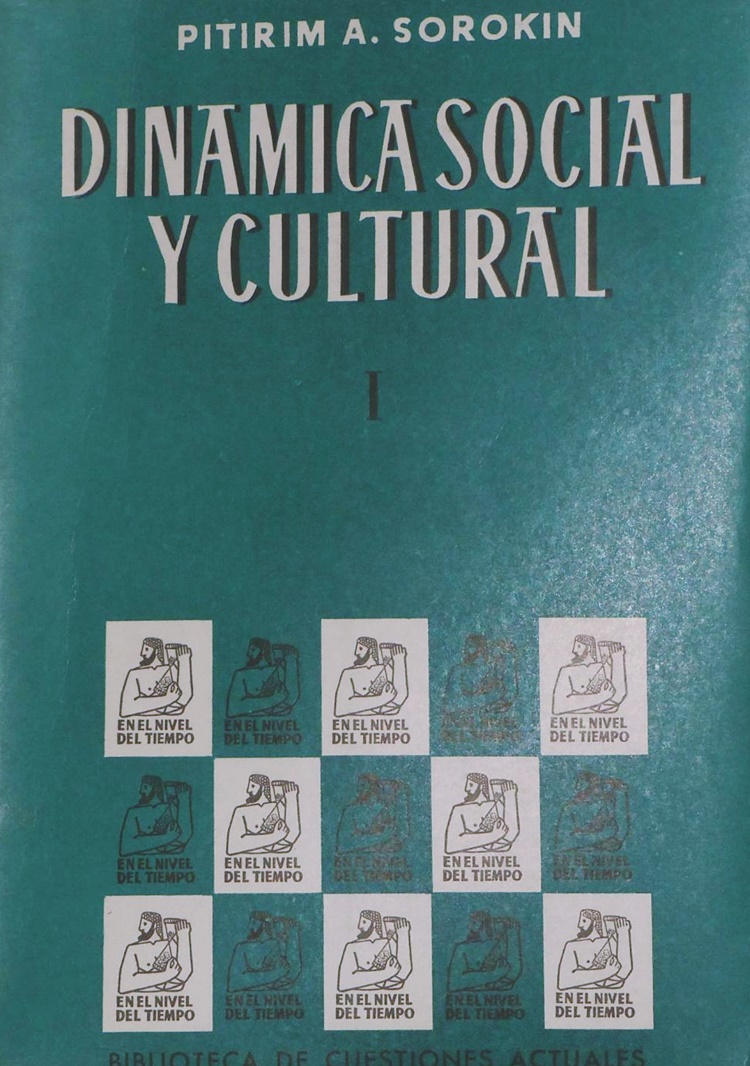 |
| Pitirim Sorokin en la encrucijada de hoy (Fernando Ponce, 1968) |
Pitirim A. Sorokin en la encrucijada de hoy. Un artículo de Fernando Ponce.









Comentarios
Publicar un comentario