Pedro Figari: Arte, estética e ideal. Prologo de Arturo Ardao (1912-1960)
Arte, estética e ideal (1912)
Pedro Figari
Prólogo de Arturo Ardao.
Montevideo, 1960.
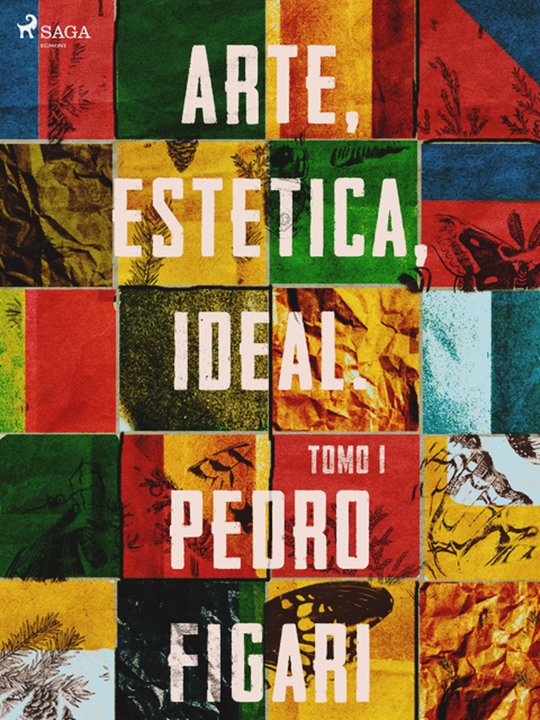 |
| Pedro Figari: Arte, estética e ideal (1912) |
Prólogo
Por el título de esta obra, y, sobre todo, por la celebridad que Figari alcanzo como pintor, se ha tendido a verla como un tratado o ensayo de estética.
Esa misma celebridad de Figari artista ha llevado, por otra parte, a que la consideración de sus ideas estéticas, las raras veces en que se ha hecho, lo haya sido con expresa referencia a su creación pictórica.
Sin perjuicio de la correlación que exista entre esta creación y las doctrinas de Figari, y por lo tanto de la legitimidad de tales enfoques, corresponde, sin embargo, un enjuiciamiento de su libro desde el ángulo estricto de la filosofía. La doble dificultad mental de separar al pintor del estético y al estético del filósofo, debe ser vencida de una buena vez para alcanzar la justa valoración del pensador que coexistió con el artista.
La autonomía de lo filosófico puro en el libro de Figari, resulta en primer lugar, con respecto a su pintura, de la circunstancia histórica de que fue escrito y publicado, por una preocupación exclusivamente especulativa, años antes de que la obra artística fuera concebida y realizada; y en segundo lugar, con respecto a su estética, de la circunstancia doctrinaria de que la reflexión sobre el arte y la belleza, no sólo no es allí lo único sino que tampoco es lo fundamental.
Lo fundamental es la metafísica y la antropología filosófica; la estética —con ser tan importante—, como la ética, la gnoseología, la filosofía de la religión, la filosofía social, manifiestas con profunda unidad a lo largo de sus páginas, es a partir de ciertas esenciales intuiciones y concepciones de filosofía primera que cobran todo su sentido.
El contenido del libro desborda así, con amplitud, al título. Esa desarmonía es resultado de la espontaneidad y autenticidad filosóficas de Figari. Como él mismo lo ha explicado en el prefacio, fue conducido a pensarlo y escribirlo por el deseo de ver claro a propósito del arte, la estética y el ideal. Pero puesto a la tarea, la reflexión lo llevó mucho más lejos.
La universalidad de su inquietud, más todavía que la necesidad de encontrar fundamentos sólidos para sus ideas estéticas, lo fue desplazando insensiblemente de un dominio a otro de la realidad, que, en buena ley, es tanto como decir de la filosofía. Al margen de la tradición académica, hacia los cincuenta años de edad, sintió de pronto la imperiosa exigencia vital de poner en paz su conciencia filosófica. Y fue así como en torno al centro de interés de aquellos tres conceptos iniciales, toda una filosofía vino a surgir y expresarse en lo que en verdad constituyó un acto único de pensamiento. Fue sobre la marcha, que lo que iba a ser un opúsculo se convirtió en un grueso volumen, y lo que iba a ser un ensayo de estética se transformó en un ensayo filosófico general.
Comprendiendo el autor la insuficiencia del título, lo reemplazó en la segunda edición francesa por el de Essai de Philosophie Biologique. Expresaba mejor la generalidad a la vez que la orientación de la obra.
Pero siguió siendo insuficiente.
Mirado desde cierto punto de vista, el libro es, por encima de todo, un ensayo de lo que ha venido a constituir la moderna antropología filosófica. Su tema esencial es el hombre El propio Figari lo establece en el prefacio cuando dice que en la primera parte — "El Arte" — estudia los arbitrios y formas de acción del hombre; en la segunda — "La Estética” — sus formas de relacionamiento con la realidad; y en la tercera — 4 E1 Ideal" — la individualidad humana en sí y como entidad capaz de mejorar sus formas de acción. El libro responde de ese modo, cabalmente, a una de las mayores preocupaciones filosóficas de nuestro tiempo, aquella que apunta a la investigación y reflexión sobre el hombre y la cultura.
En El Puesto del Hombre en el Cosmos, título que por más de un motivo pudo ser el de Figari, distingue Max Scheler los tres grandes círculos de ideas antropológicas que coexisten en el seno de la cultura occidental de hoy: el teológico, de ascendencia judeo-cristiana; el filosófico clásico, procedente del racionalismo griego; el naturalista, derivado de la ciencia moderna. Considerado el libro de Figari como una' obra de antropología filosófica, es al tercero de esos círculos de ideas que hay que referirlo.
Su pertenencia a él tiene, aún, un sentido polémico frente a los otros dos, en especial al teológico. Formado su autor en el positivismo spenceriano que dominó en la Universidad de Montevideo a fines del siglo XIX, permaneció fiel al radical naturalismo de dicha escuela. Trascendió, sin embargo, las fronteras del positivismo clásico, su cautela agnóstica, para internarse en una especulación teórica que, sin dejar de ser naturalista, lo situó en plena metafísica. A esta metafísica hay que acudir para encontrar la verdadera definición de su personalidad filosófica, al mismo tiempo que el criterio básico de interpretación de su antropología, tanto como de su estética y demás aspectos parciales de su pensamiento.
Los elementos metafísicos de la obra se hallan dispersos. Es posible, no obstante, determinar una serie de capítulos y subcapítulos donde principalmente esos elementos aparecen, referidos a problemas capitales de la filosofía primera. Así, en la primera parte, el subcapítulo titulado ''El temor a la muerte", en la segunda, el titulado ''Realidad, ilusión'*; en la tercera, el titulado "La individualidad" (con sus distintos apartados: "Instinto", u Conciencia 41 Voluntad", "Opción"), y el capítulo final titulado "La Vida".
Los problemas del ser, de la nada, de la substancia, de la materia, de la vida, del espíritu, de la inmortalidad del alma, del mundo exterior, del espacio y el tiempo, de la ley natural, de la libertad, entre otros, desfilan traídos a la punta de la pluma con toda naturalidad por el desarrollo del discurso.
Si hemos de atenernos a la terminología tradicional, forzoso es vincular el pensamiento de Fjgari a la corriente materialista, de cuya modalidad científica de fines del siglo pasado y principios del actual fue un característico producto. Se movió nuestro autor en una de las dos grandes direcciones que se manifestaron en el país, después del 900, al disolverse el positivismo de escuela, y que fueron, por un lado, el empirismo idealista, presidido por los nombres de Bergson y James, y por otro, el materialismo científico, que derivaba de los Haeckel, Ostwald, Le Dantec. 1 La existencia de Dios y la inmortalidad del alma han sido las dos piezas clásicas del viejo espiritualismo. Respecto a ellas Figari no fue siquiera agnóstico. Negó derechamente a una y a otra. No admitió otra realidad que la de la naturaleza, y a ésta la redujo, conforme a la fórmula sacramental del materialismo de la época, a materia y energía.
Pero, si en ese sentido fue materialista, lo fue a través de conceptos y puntos de vista que lo distinguen nítidamente de aquel estrecho materialismo de su tiempo que ha recibido la denominación de "cientificismo". Cuando se ahonda en su pensamiento, surge de modo espontáneo su relación con ciertas formas clásicas del esplritualismo Y sin embargo, no con lo que esas formas tuvieron, precisamente, de espiritualistas. Este no es, después de todo, más que uno de los tantos casos en que se muestra caduca, por simplista, la vieja antítesis de esplritualismo-materialismo.
El propio Figari sintió esa insuficiencia al escribir: "Las dos escuelas filosóficas — la idealista y la materialista — pretendiendo ser comprensivas de la realidad integral, cuando la realidad es inabarcable", pretenderían que la humanidad se rindiera a sus demostraciones más bien que a las evidencias que palpa en todo momento antes de que se presente una conclusión positiva". 2 Pero muy a menudo hace la defensa del materialismo y de los materialistas, y es a éstos a quienes en última instancia hay que referirlo.
1 Véase nuestro La Filosofía en el Uruguay en el siglo XX, México, 1956, que incluye un capítulo dedicado a Figan.
2 T. III, pág. 86.
Sólo que su materialismo — ya que es forzoso denominarlo así — inspirándose como se inspira en el conocimiento científico, está lejos de confundirse con el físico-químico y mecanicista que se difundió en su época.
Contra este materialismo se alzó Figari con vigor.
De sus diversos desarrollos en este terreno, destacaremos dos aspectos* su concepción estructural del organismo biopsíquico, coronada por una excelente crítica del epifenomenismo, y su concepción, también estructural, dinamista y aún vitalista del mundo físico» En otros términos, sus concepciones antimecanicistas de la vida y de la materia.
En el primero de esos aspectos impugnó la hipótesis mecanicista del organismo, concebido como una simple suma de unidades celulares: "El culto a la hipótesis integral, que parece ser un sucedáneo del idealismo místico, en el afán de explicarlo todo de una vez, va echando mano de la histología, de la bioquímica, de la mecánica, para dar una conclusión total, sin advertir que todavía el misterio que se va penetrando poco a poco, está muy lejos de haberse disipado por completo, y que, en consecuencia, puede haber muchos otros elementos ignorados que, al concretarse, permitan dar una solución más acorde, por lo menos, con la evidencia. . . Sí no hay más que un agregado celular, no hay individualidad integral, sino más bien un conjunto de unidades, sin plan unitario. Estos elementos 'más simples' * a que se acude para explicar el "compuesto" tan complejo y armónico como es, dejan de lado las manifestaciones más claras de la unidad individual: la conciencia entre otras. Si esas células se han reunido como se reúnen los granos de arena para formar las dunas, ¿cómo explicarse esos fenómenos congruentes, acordes, inteligentes y unitarios, si bien complejos y políformes, que revela toda individualidad?" 1.
La actividad de la conciencia constituyó para Figari la más poderosa razón en contra del mecanicismo físico-químico en el orden de la vida. Y no sólo la actividad de la conciencia humana» "Dentro de la hipótesis mecanista — escribe — tampoco se encuentra el modo de conciliar los fenómenos de conciencia o de conocimiento, que se manifiestan en el hombre, por lo menos, con tantas evidencias. Esta teoría, en resumen, no hace más que sustituir un misterio por otro misterio; un misterio más simple y más llano por otro más abstruso, más inextricable y abrumador. No hablemos del hombre, cuya conciencia (conocimiento) no podría ser puesta en duda sin caer de nuevo en el más radical y estéril de los escepticismos Entre los propios insectos hay detalles que no pueden ser lógicamente explicados sin acudir a lo prodigioso, a lo contranatural, acaso como sucedáneo "científico" de lo sobrenatural". 2.
Sobre esta crítica de la hipótesis mecanista monta la de "la hipótesis de la conciencia-epifenómeno, que concibió Maudsley y adoptó Huxley", y que, "por más que cuente con tantos y tan esclarecidos partidarios, no ha podido, que sepamos, explicar la conciencia orgánica, unitaria, individual, que por todas partes se manifiesta, de una u otra manera, en los dominios biológicos". 1 Imposible seguir aquí, punto por punto, el enjuiciamiento que a continuación lleva a cabo del epifenomenismo, desde posiciones filosóficas bien ajenas a las neoespiritualistas que, Bergson al centro, concurrían contemporáneamente, con argumentaciones distintas, a la misma crítica.
1 T. III, pags 83-89 2 T. III, pág 114 La oposición de Figari a la versión mecanicista del materialismo, dominante en su época, se manifiesta luego a propósito no ya de la vida sino de la materia.
Después de haberse resistido a la explicación físicoquímica de la vida, se resistió a la explicación fisicoquímica de la propia materia inorgánica, o anórgana, como es de su preferencia decir. De la materia sustenta una concepción dinamista. Su dinamismo de la materia es aún un vitalismo. La fuerza íntima que da razón del dinamismo físico no es otra que la fuerza de la vida. Resulta entonces que no solo no se explica la vida por lo físico-químico, smo que, a la inversa, es lo físico-químico lo que se explica por la vida.
"Antes de aceptar — dice — la tesis del deterninismo químico-mecánico, optamos por admitir que en toda substancia existen, virtualmente, los mismos elementos que exhiben las formas vitales superiores más complejas, elementos que, al evolucionar, han llegado a acentuarse dentro de una identidad esencial, como arborescencias de ese principio matri2, y que sólo se trata, pues, de diversos grados de desarrollo de una misma substancia. . . Buscar un elemento particular dentro de una realidad esencialmente idéntica, que solo se modifica "formalmente", es buscar lo imposible, y es así que la investigación ha ido encontrando "formas" y "grados" de organización vital, sin poder concretar ninguna diferencia esencial entre el reino mineral, el vegetal y el animal, sino tan sólo grados y variedades de organización, y peculiaridades propias a cada grado y variedad de las formas de la substancia-energía, dentro de una identidad fundamental". 1 Hemos llegado con esto al monismo metafísico de Figari. Es el suyo un monismo o unicismo biológico, en el que la Vida constituye el principio que da forma a la materia y la energía; o, para emplear sus términos habituales, a la substancia y la energía; o todavía, diciéndolo con la expresión a que acudió a menudo para acentuar la nota monista, a la "substancia-energía". He aquí un párrafo representativo: "La vida debe encararse, pues, como un fenómeno morfogenético de la substancia- energía integral, desde que "la vida" es todo lo que existe, por más que se acuse de un modo particular en las organizaciones complejas, y por más que pueda entenderse que vida es el mantenimiento de algunas individualidades estructurales únicamente" 2 El monismo de Figari, sin embargo, evoca, antes que el tipo clásico de monismo materialista, ciertas formas, también clásicas, de monismo espiritualista.
Ya Roustan, en el ensayo que sirvió de prólogo a la segunda edición francesa de la obra, lo relacionaba con Spinoza, por lo que entendía ser el panteísmo de Figari. La particular concepción inmanentista de éste, lo lleva a llamarlo un "panteísta de temperamento", pese a su reiterada profesión de ateísmo. Después de acotar algunos aspectos de la doctrina, escribía: "Todo esto no autoriza, sin duda, a sostener que ha elaborado un sistema panteísta, pero esto define una tendencia, testimonio de una preferencia instintiva y de una forma de sensibilidad que no pueden dejar de revelarse también de alguna manera, en la obra del artista". 1 Muchos años después de publicada su obra, en el extenso poema filosófico "Cosmos", tan notable como poco conocido, que figura en El Arquitecto , Figari confirmaba expresamente esa tendencia apuntada por Roustan, al decir del cosmos que "es Dios". 2
1 T III, págs. 100 3 206, 2 T. III, pág 205.
Por nuestra parte consideramos que, llevados a la metafísica del siglo XVII, más todavía que con el monismo de Spinoza, del que lo separan tan grandes diferencias, el pensamiento de Figari se emparenta con el monismo, también espiritualista, de Leibniz.
Demás está anticipar que las diferencias serán aquí igualmente grandes. Pero hay un concepto central de Figari que lo aproxima más a Leibniz que lo que su panteísmo "temperamental" lo aproxima a Spinoza.
Ese concepto es el de individualidad. Desempeña en su doctrina un papel por muchos motivos similar al que en la de Leibniz desempeña el de mónada Merced a él, en efecto, su monismo, por la cualidad de la substancia, resulta ser, como el leibniziano, un pluralismo por la cantidad de las unidades de substancia; un pluralismo regido también por un fundamental, aunque tácito, principio de individuación.
Claro que la particular forma de "monadología" que es la doctrina de Figari, carece de las notas teológicas de la de Leibniz, en cuanto excluye tanto la idea de un Dios personal, trascendente y creador, como la de un alma inmortal. Es, si así puede decirse, una monadología naturalista e ínmanentista, en la que cada mónada, o sea cada "individualidad", se forma y transforma incesantemente en el seno de la naturaleza por obra de la vida, Pero habida cuenta de esto, esas individualidades, como las mónadas de Leibniz, abarcan la realidad entera en una jerarquía determinada por el grado de su desarrollo, y se manifiestan como principios activos que tienen en sí mismos la razón y la conciencia de sus cambios. Son dinámicas y al mismo tiempo conscientes, aunque en el mundo inorgánico, en el reino vegetal y en los tramos más bajos de la animalidad, esa conciencia se reduzca a sensaciones elementales y confusas, como las "pequeñas percepciones" que Leibniz atribuía a las mónadas inferiores.
1 Lus. cíe, pág XXIII
2 Lug cit, p&g 20.
Todo es individualidad: "Desde luego, todo elemento, por más ínfimo y primario que se le juzgue, cuenta ya con una fracción de energía, puesto que la energía es inseparable de la substancia. Sería preciso poder determinar qué significa esa energía en las minúsculas partículas de la substancia, es decir, qué propiedades tiene, además de las que han podido constatarse. Si bien ha llegado a creerse que ni el hombre tiene acción propia alguna en el concierto de energías integrales, nos parece- -más lógico pensar que todo corpúsculo existente desempeña una acción proporcionada a su haz de energía, como que cada organismo actúa en relación a su fuerza. Llámese átomo, en el supuesto reino inorgánico, o célula, metazoario, plastida o átomo creador en los dominios orgánicos, ese elemento ínfimo hubo de actuar también con arreglo a su poder, a su caudal de energía, y, en el desarrollo del proceso multisecular, cuyas extensiones escapan a nuestra imaginación, aun cuando nos parezca que no es así, cada cual siente los efectos de los esfuerzos de toda su propia ascendencia, en los que, de una u otra manera, no son por completo ajenos los de los demás, y en todo lo cual es siempre la realidad plena la que pudo determinarlos, tanto a los unos como a los otros. Llegaríamos así a la conclusión de que todo es individualidad"} La individualidad concreta la vida, de igual modo que la forma concreta la substancia: "Lo demás, fuera de la individualidad, es un no-valor, no es, mejor dicho aún, si no se prefiere decir que es la muerte, o sea, una pura abstracción psíquica, sin objetividad alguna. Toda vez que se ha querido definir ese elemento que llamamos "la vida", se ha encontrado la individualidad que vive, y fuera de esta individualidad biológica, no se encuentra más que una identidad fundamental en toda la substancia.
Es de este modo que, cuando se indaga acerca de la vida, como entidad substantiva, giramos en un círculo vicioso, puesto que intentamos descubrir en la substancia un elemento que está implícito en la substancia misma, y que solo ofrece diferenciaciones, como puras modalidades morfogeneticas". 2 La individualidad supone siempre la conciencia: "Desde la mónera y la plastida hasta las asociaciones pluricelulares, desde las formas simples de organización vital hasta el hombre, que se supone el organismo más perfecto y más inteligente, se trataría así tan sólo de modalidades y aspectos morfológicos de la individualidad dentro de una identidad substancial que sólo pudo diversificarse merced a su instinto, o sea a la causa, a la razón de ser de la individualidad, y a su poder de actuar en la línea del instinto (voluntad), lo cual presupone conciencia, necesariamente. Quizá la propia afinidad que se observa en la substancia más anórgana, implique un principio instintivo". Si se considera a la conciencia y al conocimiento "en sus aspectos iniciales, como una sensación solamente, y muy rudimental, no ha de asombrarnos el que pueda un día constatarse que toda la substancia posee, en algún grado, por mínimo que fuere, conciencia de sí misma". 1
1 T III, págs 144-145 2 T III, págs. 205-206.
La aparición y desaparición de esas individualidades, no se produce por creación y aniquilación, como en el caso de las mónadas de Leibniz, sino por transformaciones de una substancia siempre la misma en su cantidad y en su naturaleza, en la que nada se crea ni nada se destruye, aunque esté siempre cambiando en sus modalidades morfológicas. Tampoco esas individualidades son indivisibles, como las mónadas: "Se habrá visto que nosotros consideramos la individualidad, no del punto de vista de la indivisibilidad, sino más bien del punto de vista de la dominante de su estructura, o de la forma de la organización, o de la congruencia de la acción, y siempre dentro de un concepto de completa relatividad, puesto que no hay en la substancia nada indivisible, fuera de lo que suponemos así por una simple abstracción. Desde la realidad integral hasta el átomo, todo revela individualidad, a la vez que unitaria, divisible, por más que, mediante un mero convencionalismo, se pretenda considerar al átomo como absolutamente indivisible' 1.
1 T. III, 100, 134
En fin, no hay tampoco entre esas individualidades una armonía preestablecida como en la doctrina leibnziana: del conjunto de las actividades individuales, infinitas e infinitamente variadas, surgen el orden y el desorden que se advierten por todas partes, debiéndose "descartar toda suposición de que algo se halle preestablecido ni previsto". 2
Sobre esos conceptos básicos se desenvuelven los restantes elementos de la metafísica de Figari Por vía de ejemplo, y apelando a una división tradicional de la metafísica: en el orden de la cosmología racional, la negación de la objetividad del tiempo y el espacio, del infinito, del absoluto, del no ser y de la nada, con la afirmación de la realidad o el ser como un permanente presente de la substancia-energía en trasmutación perpetua de formas vitales; en el orden de la psicología racional, la negación del determinismo de los actos humanos a la vez que del libre albedrío clásico y de la inmortalidad del alma, con la afirmación de la libertad de la voluntad en el sentido de "opción": libertad restringida de "elegir* en el uso de la propia energía, hasta la definitiva disolución personal traída por la muerte; en el orden de la teología racional, negación de la existencia de Dios y de lo sobrenatural, con la afirmación de la naturaleza como única y suprema realidad. Queden aquí esos elementos simplemente apuntados, como insinuación apenas de temas al mismo tiempo que de soluciones o tendencias.
La antropología filosófica de Figari se halla condicionada de cerca por su metafísica, aunque metodológicamente no parta de ésta para llegar a aquélla, sino a la inversa» El autor lo adelanta en el prefacio: "Desde el punto en que me he colocado para encarrilar este intento investigatorio, considero al hombre como una de las infinitas modalidades de la substancia y de la energía integrales, esto es, como individualidad orgánica, como un valor u morfológico'* simplemente". Su concepción de las relaciones del hombre con el cosmos, prefigura, por otro lado, su concepción de las relaciones del hombre con el valor y la cultura.
1 T III, págs. 207-208.
2 T III, pág. 157.
Uno de los tres conceptos cuyo esclarecimiento y confrontación se propuso Figari, y que dan título al libro, fue el de ideal. Inicialmente lo que le interesa es el ideal considerado desde el ángulo del arte y la belleza. Destruir la que entiende falsa equivalencia entre el arte, la belleza y el ideal, se convierte en uno de sus objetivos principales. Pero, en definitiva, es una teoría del ideal en general la que viene a sustentar. El problema filosófico del ideal constituye un tema favorito del pensamiento uruguayo del siglo XX, al punto de que aparece como una de sus notas más características, merecedora por sí misma de un estudio. Aparece tratado o aludido, con uno u otro criterio, por autores como Rodó, Vaz Ferreira, Massera, Reyles, Figari, Frugoni, Gil Salguero. En cuanto a Figan, es quien le dedica el análisis más sistemático, para explicarlo conforme a sus convicciones naturalistas, biologistas y evolucionistas de la realidad cósmica y de la vida humana.
Una axiología empirista y relativista se desprende por fuerza de ese análisis. Figari no aborda, desde luego, el problema del valor en los términos en que lo iba a poner en boga la filosofía siguiente. Pero el problema del valor estaba implícito en el del ideal, desde que el ideal no expresa otra cosa, al fin de cuentas, que el valor mismo ejercitándose sobre la conciencia y la voluntad del hombre.
El punto de partida lo constituye la condición del ser humano como "individualidad orgánica", que lucha incesantemente en el seno de la naturaleza, no sólo para sobrevivir sino también para mejorar su existencia vital. En esa lucha, nada hay de "finalidad" a perseguir o de 'misión" a cumplir, determinadas o impuestas por razones exteriores al hombre mismo. Todo teleologismo queda excluido. "El hombre vive, y, al vivir, se siente compeüdo instintivamente a procurar su mejoramiento". Pues bien: "Este segundo término, esta incitación orgánica que nos hace anhelar más y más, incesantemente; este acicate que nos inquieta y nos espolea; esta aspiración insaciable a mejorar, es el ideal". 1 El ideal, entonces, no es establecido o preestablecido por un orden independiente de la experiencia, desde donde haga sentir su imperio con valor absoluto sobre el espíritu humano. El ideal lo crea el hombre a impulso del anhelo orgánico que lo aguijonea constantemente, y cambia tanto como cambian las solicitaciones de ese mismo impulso, a la vez que el propio hombre y sus medios y arbitrios de acción: "¿Qué es el ideal, pues? Es la aspiración a mejorar, determinada por el instinto orgánico en su empeño de adaptarse al ambiente natural. En ese esfuerzo de adaptación que se manifiesta de tan distintas maneras, el propósito es uniformemente el mismo: mejorar. Todos por igual tratan de conservarse, de perdurar, de prevalecer, de triunfar; los mismos que se aplican disciplinas, aquellos que se mutilan, o de cualquier otro modo se sacrifican, todos quieren mejorar su condición orgánica, puesto que están regidos por la ley de su propia estructura. Para quienquiera que sea, y en cualquier orden de asuntos, hay una meta de oportunidad más o menos instable. Lo único que tiene persistencia, lo único que se mantiene invariable, es la relación del hombre con el ideal, lo demás evoluciona; el hombre, el ideal, así como los procedimientos y recursos de que se vale aquél para conseguir su mejoramiento. Lo que permanece constante, pues, es la ley que incita a realizar esa obra". 1. Esos "procedimientos y recursos" de que se vale el hombre "para conseguir su mejoramiento", es lo que constituye, precisamente, el arte. Con esto hemos llegado a los dominios del arte y la belleza, o sea, a lo que con cierto convencionalismo puede llamarse la estética de Figari, aquel sector de su pensamiento a través del cual habitualmente se le considera.
1 T. III, pág. 9
Los sucesivos prologuistas de las dos ediciones francesas de la obra de Figari, Henri Delacroix y Desiré Roustan, han coincidido en destacar su concepción del arte. Roustan, por su parte, ha señalado lo que esa concepción tiene de complemento o aporte a la teoría biológica de la ciencia y el conocimiento: "Me parece que la contribución personal de Figari a la teoría biológica del conocimiento, es su esfuerzo por ampliarla a punto de transformarla en una teoría biológica del arte tanto como de la ciencia". 2 Se impone puntualizar en primer término que una de las mayores preocupaciones de Figari es llevar a cabo un riguroso deslinde entre los respectivos dominios del arte y de la estética. Su concepto del arte es muy amplio. No sólo porque no lo reduce al arte bella, o a las bellas artes, estableciendo, por el contrario, la identidad de éstas con las que habitualmente se llaman artes útiles, sino aún porque, concibiéndolo como "un medio universal de acción", incluye en él a la propia ciencia. Su concepto de la estética es también muy amplio, en razón de la amplitud con que entiende el goce estético, ligado no sólo a determinadas formas de contemplación, sino también al ejercicio de las más diversas actividades. Pero, amplios como son el arte y la estética, no se superponen ni se confunden: "El arte y la estética, si pudieran considerarse como entidades, son dos entidades independientes, aun cuando en algún caso mantengan una relación de medio a finalidad. El arte subsiste sin la modalidad estética, de igual modo que ésta subsiste sin el arte; y puede decirse aún que la mayor actividad artística se manifiesta fuera del campo estético — el emocional sobre todo — , como ocurre principalmente con las artes industriales y la investigación científica.
1 T. III, pá tí 15
2 Lug cu, pág XIV.
Cuando el salvaje prepara su flecha y cuando el bacteriólogo investiga, se valen igualmente del arte, y ni una ni otra cosa las hacen, por lo general, para servir una modalidad estética — si bien ésta puede florecer por igual en ambos casos — , sino en vista de la satisfacción de una necesidad vital, o de un interés. Del mismo modo, el que se deleita estéticamente contemplando un paisaje dentro de una aurora o de un ocaso, no invade por eso el dominio artístico. Sólo podría decirse que al ordenar subjetivamente sus ideas y evocaciones, lo hace con arte, es decir con ingenio, con inteligencia. De ese punto de vista, llegaríamos a establecer que el hombre no puede dejar de valerse de sus recursos artísticos, para todo, como no puede dejar de valerse de sus sentidos y facultades; pero, tomando como arte tan sólo la exteriorización de tales recursos, en su faz objetiva, que es la evaluable y la que nos interesa, resulta que pueden percibirse destacados ambos dominios, el del arte y el de la estética, claramente definidos". 1 Veamos en primer lugar su concepto del arte.
1. XXII
Arte es para Figari todo arbitrio o recurso de la inteligencia aplicado a mejor relacionar el organismo con el mundo exterior, a fin de satisfacer tanto sus necesidades como sus aspiraciones. La distinción entre necesidades y aspiraciones es, por otra parte, para él, convencional; no hay una línea demarcatoria entre unas y otras; a medida que la especie evoluciona las aspiraciones están incesantemente convirtiéndose en necesidades. El arte, pues, es siempre útil aun las llamadas bellas artes, por cuanto ellas también son instrumentales, o sea, medios de acción para satisfacer necesidades o subnecesidades. Pero no toda acción útil es arte. Las hay simplemente orgánicas. Para que haya arte es fundamental la intervención del arbitrio o recurso deliberado e inteligente en la satisfacción de una necesidad. Así considerado, el arte se manifiesta ya, no sólo en las formas más primitivas de la humanidad, sino aun en muchas actividades de los animales inferiores, en los que también un rudimento de inteligencia es puesto en acción al servicio del organismo.
Después de subrayar la universalidad del arte así concebido, dice Figari: l Lo único que parece ya con sagrado, es que todo lo que se refiere a la ciencia está fuera del campo artístico, y si lográramos demostrar que no es así, quedaría comprobado lo que hemos dicho antes, o sea que el arte es un medio universal de acción y que se ofrece como un mismo recurso esencial, en todas las formas deliberadas de la misma". 1 Esta afirmación de la identidad entre el arte y la ciencia constituye uno de los aspectos más originales de su pensamiento. Se comparta o no su punto de vista, justo es reconocer la osadía filosófica con, que atacó el asunto, así como el vigor y la claridad de los conceptos que aventuró en este campo.
1 T II, págs 178-179.
La identidad, para él, existe entre el arte como actividad productora o creadora, y la investigación científica en cuanto actividad dirigida a la obtención del conocimiento. En ambos casos hay acción, o medios o recursos de acción para la satisfacción de necesidades La llamada obra artística, luego de lograda, es un fruto o producto del arte; la ciencia establecida, a su vez, es también un fruto o producto del arte: en ambos casos se está ante el resultado de un recurso artístico puesto en acción. Después de aludir a la concepción corriente que separa como antagónicos al arte y la ciencia, dice: 'Todo esto es un verdadero desconocimiento de la realidad. No hay ni puede haber rivalidad entre los diversos medios de que nos valemos para atender a nuestras necesidades y aspiraciones, como no puede haberla entre la vista, v. gr., y el oído. La investigación científica, como la actividad artística, se encaminan igualmente a servir al hombre y a la especie.
Debemos creer que el hombre es el ser que aplica mayor caudal de energías en el sentido de conocer, mas no hay por eso razón alguna para pensar que el esfuerzo de su ingenio aplicado a ese propósito superior, no sea artístico, es decir, inteligente. Al contrario. El mismo hecho de que el hombre cuenta entre sus formas ordinarias de acción la superior del conocimiento para determinar las orientaciones más positivas de su esfuerzo artístico, lejos de excluir la investigación científica de entre las formas artísticas de su acción, la incluye, como la más típica de su arte.
1 T. I, pág. 27.
¿Acaso no tiende, como las demás, a satisfacer sus necesidades? 1. La investigación científica es un recurso artístico y la verdad científica es arte evolucionado. En el habitual dualismo, y hasta antagonismo, de arte y ciencia "lejos de tratarse, pues, de entidades independientes, no ya rivales, se trata de un mismo recurso esencial", 2 El concepto de ciencia queda así subsumido en el concepto de arte. Fijado éste, vayamos ahora al concepto de estética.
El criterio biologista lo guiará también aquí. En un capítulo dedicado a una demoledora crítica de las teorías tradicionales sobre el arte, la belleza y la estética, dice: "En los dominios de la biología podría encontrarse tal vez la clave del fenómeno estético, más bien que en las teorías de apriorismo metafísico y sentimental, que han resultado tan infecundas". 3 Y expresa más adelante: "En los mismos confines de la satisfacción de la necesidad o del apetito animal, debe buscarse la génesis del fenómeno estético". 4 Éste aparece en sus formas incipientes allí donde la necesidad o el instinto animal premiosos se hallan satisfechos, y aparece como una especial modalidad de relaaonamíento de la conciencia con el mundo exterior o consigo misma.
1. T i, pág Sl 29-30 3 T. I, pág 35 3 T. II, pág. U 4 T II, pág 82.
Reduce Figari las múltiples formas de relacionamiento psico-físico y psico-psíquico, a dos fundamentales: la "idealización" y la "ideación". La primera es emocional e imaginativa; la segunda es racional y positiva. Establece luego que cuando las idealizaciones e ideaciones se llevan a cabo u en el sentido de nuestras tendencias y predilecciones más espontáneas, determinan el esteticismo, la emoción estética y la belleza". 1 Esteticismo emocional en el caso de la idealización, esteticismo racional en el caso de la ideación. "Por ambas vías puede producirse el fenómeno estético, ya sea dentro de esas dos modalidades cerebrales definidas, o 'bien en su confluencia". 2 Y hay tantas variedades estéticas cuantas son las formas de idear e idealizar. Fue con relación al esteticismo emocional que realizó Figari los magníficos análisis de la emoción estética, especialmente elogiados* en sus respectivos prólogos, por Delacroix y Roustan.
De lo que queda dicho surge el concepto que de la belleza sustenta Figari y la distinción que de ella hace en belleza emocional y belleza racional, en un sentido muy diferente al que suele dársele a estas expresiones. Semejante distinción se halla íntimamente relacionada con la anterior identidad entre el arte y la ciencia. Así como la ciencia es arte, hay un esteticismo y una belleza que le corresponden: el esteticismo y la belleza racionales. Véase: La belleza es el grado máximo del fenómeno estético, tanto en el orden emocional como en el racional. Es preciso, pues, considerarla como una forma de relacionamiento psico-físico o psico-psíquico, que, como tal, requiere indispensablemente nuestro concurso subjetivo, ya sea por medio de idealizaciones o de ideaciones, o por uno y otro medio a la vez, "El concepto de la belleza lo podemos obtener, pues, por cualquiera de estos medios. Para integrarlo se requieren así dos elementos relacionados de cierta manera: uno objetivo y otro subjetivo, y según sea este último de índole idealizadora o ideadora, o ya que prevalezca una u otra de estas dos formas intelectivas, surgirá la belleza emocional o la racional.
1 T. II, pág 76 2 T II, pág 80.
El elemento objetivo, a su vez, puede ser físico o psíquico, como ocurre en el campo de la belleza ideológica, en las formas científicas, en el recuerdo, etc., en que objetivamos el primer extremo de relacionamiento, la abstracción, el concepto, la imagen.
"La opinión unánime de los pensadores excluye las formas racionales del campo estético. Según su consenso, se acuerda una privativa cerrada en favor de las formas emocionales. Esto evidencia, más que otra cosa cualquiera, la babélica confusión que reina en todo lo que atañe a la belleza, y explica las interminables controversias que se disputan el campo con cualquier motivo de orden estético. Con una gratuidad indescriptible siempre se ha entendido que son bellos el poema, el cuadro, la estatua, ciertas cosas y aspectos de la naturaleza; pero que no son de igual modo estéticos el invento, el descubrimiento, la obra científica y el propio gesto audaz de los que llegan al sacrificio de sí mismos para operar una conquista provechosa". 1 Se puede ver bien ahora la relación que Figari establece entre el arte y la estética. El arte» medio de acción al servicio del organismo, ha sido una manifestación primaria, anterior al fenómeno estético.
"El esteticismo, el propio esteticismo emocional, sólo ha podido prosperar a medida que el hombre se ha ido emancipando de los apremios de la necesidad, pero el arte ha acompañado al hombre en todas las vicisitudes de su evolución y en todas sus formas de actividad''. 2 La relación entre el arte y la estética es, entonces, la de un medio general a un fin particular.
Con lo fundamental de todas estas ideas sobre las relaciones entre el arte, la ciencia, la estética y la belleza, tienen una asombrosa coincidencia las que sobre los mismos asuntos — aunque mucho más brevemente — expuso John Dewey en su obra La Experiencia y la Naturaleza, cuya primera edición inglesa es de 1925. Si el libro de Figari, aparecido en 1912, lo hubiera sido en inglés, nadie hubiera vacilado en afirmar que Dewey escribió bajo su influencia. Tan notable resulta la similitud de la orientación general y de las tesis particulares. La falta de fundamento de una distinción esencial, entre las bellas artes y las artes útiles, y entre el arte y la ciencia, así como también lo infundado del exclusivismo estético de las llamadas bellas artes, es precisamente el tema del capítulo IX de la citada obra de Dewey, titulado "La experiencia, la naturaleza y el arte".
El propio Dewey, en su prefacio, presenta a dicho capítulo con palabras que podrían servir cabalmente para presentar las dos primeras partes del libro de Figan: "La más alta incorporación, por ser la más completa, de las fuerzas y operaciones naturales en la experiencia, se encuentra en el arte (capítulo IX).
1 T II, págs 131-132 2 T. II, pág 180.
El arte es un proceso de producción en que se reforman los materiales naturales con vistas a consumar una satisfacción mediante la regulación de las series de acontecimientos que ocurren en forma menos regular a más bajos niveles de la naturaleza. El arte es "bello'* en el grado en que resultan dominantes y ostensiblemente gozados los fines, los últimos términos de los procesos naturales Todo arte es instrumental en el uso que hace de técnicas y útiles. Se muestra cómo la experiencia artística normal implica el dar un equilibrio mejor que el que se encuentra en cualquier otra parte, sea de la naturaleza o de la experiencia, a las fases de consumación e instrumental de los acontecimientos. El arte representa, así, el acontecimiento culminante de la naturaleza, no menos que el climax de la experiencia. Dentro de este orden de ideas se hace la crítica de la tajante separación que se establece usualmente entre el arte y la ciencia, se arguye que la ciencia como método es más básica que la ciencia como tema, y que la investigación científica es un arte a la vez instrumental por el dominio que da y final en cuanto es un puro goce del espíritu". 1
1 John Dewey, La Experienciaa y la Naturaleza, (traducción española de José Gaos, México, 1948), Prefacio, pág, XVII. Estas mismas ideas estarán más tarde presentes en el libro de Dewey El Arte como Experiencia, cuya primera edición inglesa es de 1934, (traducción española de Samuel Ramos, México, 1949.
El mismo disgusto por la situación conceptual reinante en la materia, se halla en el punto de partida espiritual de uno y otro autor. Figari, en lo que atañe al arte se ha reproducido la vieja historia de Babel. Nadie se entiende... Hay una vaguedad desesperante en todo lo que se refiere a arte y estética... la obscuridad y la confusión que reinan en todo lo que atañe al arte y la belleza. 1. Dewey: ''Hoy en día tenemos una mescolanza de conceptos que no son coherentes ni unos con otros, ni con el tenor de nuestra vida real. La confusión considerada como un caos por algunos, que reina al presente en las bellas artes y la crítica estética. 2. Confróntese ahora con lo que se ha visto de Figari, los siguientes pasajes de Dewey.
"Establecer una diferencia de género entre las artes útiles y las bellas es, por tanto, absurdo, puesto que el arte entraña una peculiar compenetración de medios y fines... El pensamiento es eminentemente un arte; el conocimiento y las proposiciones que son los productos del pensamiento, son obras de arte, no menos que la escultura y las sinfonías... Del método científico o del arte de construir percepciones verdaderas se afirma en el curso de la experiencia que ocupa una posición privilegiada en el ejercicio de otras artes Pero esta posición única no hace sino darle con tanto mayor seguridad el puesto de un arte; no hace de su producto, el conocimiento, algo aparte de las otras obras de arte... Cuando se haya desarrollado un arte de pensar tan adecuado a los problemas humanos y sociales como el que se usa para estudiar las lejanas estrellas, no será necesario argüir que la ciencia es una de las artes y una más entre las obras de arte. Será bastante señalar situaciones observables. La separación de la ciencia respecto del arte y la división de las artes en las que se ocupan con simples medios y las que se ocupan con fines en sí, es una máscara de la falta de coincidencia entre el poder y los bienes de la vida". 1 Eso en cuanto a los conceptos de arte y de ciencia.
1 T I, pág 27 T II, págs. 25, 28 2 Págs. 291, 316, Dewey
Pero la misma "analogía se manifiesta a propósito de los conceptos de belleza y de estética. Puede verse, a vía de ejemplo: Figari: "Con una gratuidad indescriptible siempre se ha entendido que son bellos el poema, el cuadro, la estatua, ciertas cosas y aspectos de la naturaleza; pero que no son de igual modo estéticos el invento, el descubrimiento, la obra científica../'" Dewey: "Cuando los creadores de tales obras de arte {del llamado arte bello}, tienen éxito, tienen también títulos para merecer la gratitud que sentimos hacia los inventores de microscopios y micrófonos; a la postre, franquean nuevos objetos que observar y gozar. Este es un, verdadero servicio; pero sólo una edad de confusión y vanidad a la vez, se arrogará el derecho de dar a las obras que acarrean esta especial utilidad el nombre exclusivo de arte bello 1 '. 3 Figari: M... hasta los filósofos más eminentes han sentido los efectos sugestivos del prestigio tradicional en lo que atañe a estos asuntos, según lo revelan sus propias disquisiciones magistrales, en las que se sustenta el antiguo dictamen sobre el arte y la belleza, como manifestaciones sublimes, cuando no milagrosas, semi-divinas". 1 Dewey: ' Pues estos críticos, proclamando que las cualidades estéticas de las obras de arte bello son únicas, afirmando su separación no sólo de toda cosa que sea existencial en la naturaleza, sino asimismo de todas las demás formas del bien, proclamando que artes tales como la música, la poesía y la pintura tienen caracteres que no comparten con ninguna cosa natural, sea la que sea, afirmando estas cosas, llevan estos críticos a su conclusión el aislamiento del arte bello respecto del útil, de lo final respecto de lo eficiente, y prueban así que la separación de la consumación respecto de lo instrumental hace del arte algo completamente esotérico" 2.
1 Págs 307, 308, 309, 312, Dewey.
2 T. II, pkg. 132.
3 Fáfis 319, 320, Dewey.
La medida de la originalidad y significación de las ideas de Figari, en relación con el pensamiento universal, la dan los términos en que el propio Dewey calificaba a las suyas. Por esos términos puede apreciarse la sensación que él mismo tenía de su carácter revolucionario en el campo de la filosofía: "Mientras persista tal estado de cosas, será en gran medida profética, o más o menos dialéctica, la tesis de este capítulo, de que la ciencia es arte, como otras muchas proposiciones de este libro. Cuando alboree esta visión, será un lugar común el que el arte — la forma de actividad grávida de significaciones susceptibles de que se las posea y goce directamente — es la acabada culminación de la naturaleza y que la "ciencia" es en rigor una sirviente que lleva los acontecimientos naturales a su feliz término. Así desaparecerían las separaciones que conturban al pensamiento actual; la división de todas las cosas en naturaleza y experiencia, de la experieiaría en práctica y teoría, arte y ciencia, del arte en útil y bello, anciiar y libre". 1 Con un tratamiento mucho más amplio y sistemático, y por momentos más profundo, el pensador montevideano, en una verdadera hazaña filosófica no reconocida hasta ahora, había definido la misma concepción trece años antes.
1 Prefacio, t. I, píg 7* 2 Pjgs. 316, 31?, Dewey.
Que Figari y Dewey llegaran por separado, uno en el sur y otro en el norte de América, a las mismas radicalmente innovadoras doctrinas en esta materia, se explica en buena parte por la identidad de las bases filosóficas de que ambos partían. Es, por lo demás, un caso no insólito en la historia de la filosofía. Al presentar su traducción de La Experiencia y la Naturaleza, dice Gaos "Ser hasta hoy la expresión más cabal quizá de una de las cardinales soluciones posibles {al problema de la unidad o dualidad de lo natural y lo humano], es el mérito mayor de Dewey, aquel por el que no parece ya incierta previsión, m previsión siquiera, la que ve en él un clásico de la filosofía. Lo recomienda, por eso, a la atención de "los cultivadores de la filosofía en los países hispanoamericanos, partidarios en general del dualismo de lo natural y lo humano". 2 Resulta grato recomendar a la misma atención a un pensador como Figari, sostenedor al igual que Dewey de la solución monista a dicho problema, con tanta dignidad, en el seno de la propia tradición filosófica latinoamericana En ella ha de quedar también como un clásico.
Lejos estamos de haber agotado el análisis del libro de Figan. En las mismas materias abordadas hemos tenido por fuerza que permanecer en el plano de las directivas generales, de las ideas dominantes.
2. Lu¿; cit , p¿i; XX KV r xxxiii i
Pero restan todavía sin considerar, aspectos tan importantes como su doctrina biologista y relativista del conocimiento y de la ciencia, su filosofía religiosa, centrada en la crítica de las religiones positivas y en especial del cristianismo, su filosofía moral, fundada en el egoísmo psico-biologico instintivo, con la que se concilia una filosofía social solidarista para la cual no es una utopía tendei a diluir los beneficios sociales, como lo hace U evolución, a pesar de las protestas reaccionarias y conservadoras. 1 Tomadas en conjunto, tienen las ideas de Figan una poderosa trabazón íntima, que hace de la totalidad una sola y bien estructurada doctrina. Su profundidad y originalidad son frecuentes; su fuerte sabor de fruto de una experiencia humana lúcidamente vivida, es constante. Lo que hay en ella de envejecido pertenece más a lo formal de su léxico de época, que a lo sustancial del pensamiento mismo. Un pensamiento viril, osado, estimulante, sin contemplaciones ni flaquezas en la interpretación de la realidad tal como es para mejorarla tül como debe ser.
— Arturo Ardao
 |
| Pedro Figari: Arte, estética e ideal (1912) |
 |
| Pedro Figari: Arte, estética e ideal (1912) |
Arte, estética e ideal de Pedro Figari (1912). Prologo de Arturo Ardao (1960).









Comentarios
Publicar un comentario