Eugenio Trías: Mozart. Tragedia y comedia (El canto de las sirenas)
El canto de las sirenas
Eugenio Trías
IV
Wolfgang Amadeus Mozart
Tragedia y comedia.
 |
| Eugenio Trías: Mozart. Tragedia y comedia (El canto de las sirenas) |
PRIMERA PARTE
La belleza y la muerte
La obra o la vida Constituye una tarea difícil escribir sobre Wolfgang Amadeus Mozart. Cuando se quiere hablar sobre su obra musical se cruza la biografía. Y a la inversa. Pese a ello son muchos los que se atreven a dedicarle estudio e interés. Y no son necesariamente músicos de profesión ni musicólogos. Pueden ser escritores, directores de cine, historiadores, ensayistas, filósofos 1. El encuentro con Mozart se produce siempre al filo de una singular dicotomía: o se entrega el analista a la obra de forma puramente técnica, o se aborda la figura histórica del personaje en el complejo mundo de relaciones en que vivió, y en la época de grandes transformaciones en que esa vida floreció y rápidamente se extinguió 2. Cuanto más se conoce su obra más esfuerzo debe hacerse para que no se cruce la interferencia de una vida que, en razón de sus disonancias narrativas, excita los instintos más curiosos 3. Si se profundiza en sus composiciones musicales, el argumento de la vida queda más en segundo plano. Pero si se subordina la obra a la vida acaba sucediendo lo mismo. Tal es la fascinación que la leyenda de esa existencia misteriosa provoca, con su inaudito final, y con su glorificación postuma (inmediatamente después del lamentable entierro de ese gran músico en la fosa común del cementerio vienés). La obra musical columpia al receptor en nubes de sensualidad que hacen casi palpables los abismos del dolor y de la muerte. Ante la fuerza de sus dispositivos musicales el mundo entero parece de pronto lejano, distante y transfigurado. Pero la vida del compositor, ante la evidencia persuasiva de esa música, suscita perplejidades turbadoras. ¿Cómo pudo truncarse de cuajo una vida musical tan dotada y bien dispuesta? ¿Cómo es posible que la sociedad vienesa fuese ciega al lamentable sino del más ilustre de sus hijos? ¿O es que esa sociedad no estaba suficientemente preparada -como ninguna suele estarlo- para acoger ese escándalo que es siempre el exceso de inteligencia y sensibilidad, o de dotación artística y poética? ¿Era posible, sin suscitar riadas de aversión celosa, o sin provocar el abrazo de anaconda de las peores pasiones tristes (y la envidia es una de las más espantosas), admitir sin inmutarse un acopio tan extraordinario de inteligencia, sensibilidad y maestría? ¿Cómo aceptar que al Niño Prodigio iba a suceder también el Artista Genial capaz de dejar en evidencia a todas las mediocridades que se disputaban, en esos tiempos revueltos, últimos días del Ancien Régime, la preeminencia en los negocios y las empresas musicales de la ciudad de Viena?
No podía pedirse a esa sociedad predilección ni diligencia con un personaje proclive a evidenciar a colegas y rivales su mediocridad, o su falta de dotación y de inteligencia musical. Poco a poco el vacío fue rodeando, cual serpiente gigantesca, a Wolfgang Amadeus, o fue apretándole hasta estrangularle. Mozart, a diferencia de Beethoven, no fue capaz de agarrar al destino por el cuello. Más bien la fuerza del sino cayó sobre él como una pedrada (hasta aplastarlo). La vida de Mozart suscita inquietantes interrogantes. Como si en ella subsistiera un misterio nunca despejado. Una incógnita que en ocasiones linda con la novela policíaca, o que da pábulo a las más retorcidas hipótesis relativas a los últimos años, y particularmente a su repentina muerte y a su entierro (sin asistencia de su esposa, en medio de una tormenta huracanada, con abandono rápido de toda la comitiva, y final evacuación del cadáver en la fosa común). Desde el instante en que se produce -con el viaje parisino, y tras la muerte de la madre, el inicio de separación de Leopold Mozart-, la vida de Wolfgang Amadeus parece hallarse marcada por la señal del infortunio. Todo tropieza con obstáculos y dificultades que malogran deseos y proyectos. Todo sale fatal, todo se tuerce. Todo, a excepción de la música, cada vez más grande, más intensa, hasta alcanzar cimas in- superables, portentosas, casi sobrehumanas. Nunca la vida ha sido un receptáculo tan frágil y vulnerable de esencias espirituales tan sustanciosas. Quizás éstas necesitan vasijas de la más delicada cristalería. Con lo que la más liviana ráfaga de viento boreal puede provocar su caída y resquebrajamiento. Como si W. A. Mozart, al perder el cuidado y control de su gran Pigmalión, se hallase perdido para el mundo, extraviado y descarriado para siempre. O expuesto a las inclemencias de un hado funesto. O bien, como uno de sus primeros biógrafos insinúa, directamente poseído y dominado por las huestes irracionales de la Reina de la Noche, que en versión doméstica y cotidiana tenía nombre y apellido: Mme. Maria-Cecilia Weber, la madre de Aloysia y Constance (y suegra de Wolfgang Amadeus Mozart). Tal es la tesis que Alfred Einstein, en su monografía de vida y obra de Mozart, hace suya 4 . Todo fue bien, como bajo el favor y protección de un buen daímón, mientras se halló bajo la tutela paterna, o bajo la mirada y el cuidado vigilante de Leopold Mozart. Y todo empezó a torcerse cuando ese buen daímón fue suplantado por un Hado Aciago, cuya personificación era la madre de su esposa Constance, Mme. Weber. La biografía de W. A. Mozart es de tal estilo que todavía hoy produce en lectores y críticos el mismo efecto que suelen causar las separaciones matrimoniales: todo el mundo se ve obligado a tomar partido (a favor o en contra del padre Leopold Mozart, o de la esposa Constance, o de la suegra, pero siempre en unánime hostilidad con el Gran Villano, el cardenal Hyeronimus Colloredo). Ni siquiera hay consenso en relación con la culpabilidad y extravío, o inocencia e ingenuidad, del propio y principal protagonista: ¿dilapidaba Wolfgang Amadeus Mozart fortuna y oportunidades en las mesas de juego, en francachelas, en gastos de representación, en vestuario? ¿O era ella, Constance, la derrochadora en sus constantes curas en balnearios en las que se reponía de sucesivos embarazos (hasta siete), y acaso se dejaba cortejar por el más fiel de los discípulos de Mozart, Franz Xavier Süssmayr, el que completó como pudo el inacabado Réquiem, al tiempo que Mozart dejaba encinta a la esposa de un compañero de logia masónica, Franz Hofdemel (que pocos días después de la muerte de Wolfgang Amadeus se quitaba la vida, tras intentar agredir a su mujer embarazada)? Un contexto de materia gruesa para las peores habladurías que permite explicar el vacío que se produjo cuando sobrevino, de manera inesperada, la muerte súbita. Ese contexto de maledicencia generalizada lo explica mucho mejor que el enrevesado recurso a insólitas conjuras, venganzas rituales masónicas, celos mortales de los más directos rivales, u otras especies de subida morbosidad tan del gusto de nuestra cultura de masas. La vida de Mozart se acaba, así, convirtiendo en un melodrama sobre el que puede fantasearse lo que se quiera (como el célebre crimen imputado a Salieri, que valió un breve relato de Pushkin, más las falsedades de la obra teatral y de la película Amadeus relativas a la paternidad de la Misa de Réquiem, paternidad que hoy se conoce a la perfección, sin lugar posible al fantaseo y a la leyenda). Quizá la mejor metáfora de esa concordia discors que forma el binomio de vida y obra de este gran músico lo constituye una de sus últimas piezas, el Adagio y rondó en do mayor, K 617, compuesto para un mecanismo de relojería hecho de cristales, una especie de harmonium que ha dado lugar a toda una larga tradición de insólitas obras musicales. Una pieza compuesta para el más frágil de los materiales, y escrita en el estribo de una vida a la que sólo quedaba dar su definitiva despedida a través de algunos oratorios masónicos y de la Misa de Réquiem. En esa obra póstuma e inacabada (el Réquiem), o concluida por el discípulo Süssmayr, parece como si la Muerte pueda ser palpada y acariciada en su horror y en su promesa de «eterna luz» y de «perpetua paz». Y es que Mozart, por convicción acentuada tras su conversión masónica, una conversión que en él constituyó quizá su más decisivo acontecimiento espiritual, concebía la muerte como la finalidad cumplida de la propia vida, cuyo rostro debía ser descubierto en su brillo y en su belleza, o en todo su esplendor. Ya que la Muerte, mirándola bien, es el verdadero objetivo final de nuestra vida, y por eso desde hace unos años me he familiarizado tanto con ese amigo verdadero y bueno del hombre, cuya imagen no tiene ya nada de espantoso para mí, ¡sino de muy tranquilizador y consolador! Y doy gracias a Dios que me ha concedido la felicidad de tener ocasión (usted me comprende) de conocerla como la llave de nuestra verdadera felicidad. Nunca me acuesto sin pensar que quizá, por joven que yo sea, no veré el día siguiente, y nadie de todos los que me conocen podrá decir que fui malhumorado o triste en mi trato. Y por esa felicidad doy todos los días gracias a mi creador y se la deseo de corazón a todos mis semejantes 5. ¿Quién puede seguir afirmando, ante esta confesión, pronunciada para dar aliento a su padre Leopold a punto de morir, pero emergida de la más interna y radical convicción, que Mozart no consiguió en sus cartas comunicar las grandes verdades musicales que expresó en sus composiciones? Como en su música, también en sus cartas va tramando juegos y más juegos de sensibilidad e ingenio de manera que, balanceado por ese estallido de pulsión lúdica y estética, el receptor queda de pronto sobrecogido ante el mysterium tremendum, que sin embargo lo ofrece con rostro amable, sonriente, deseable. El gran misterio de la música de Mozart estriba en que incluso en sus composiciones más trágicas, las que utilizan la fatalista tonalidad del sol menor (el quinteto en esta tonalidad, la penúltima sinfonía, n.° 40), o los conciertos para piano y orquesta en tono menor (re menor, n.° 2.0, y do menor, n.° 24), jamás está ausente la sensualidad más voluptuosa. Quizá la clave de ese misterio (seguramente Charles Rosen ha sido quien de forma más sagaz lo ha sabido constatar) 6 se halle en esa percepción de la muerte que nos transmite la carta última a su padre. En lo cual no hace sino cumplirse el más hondo pensamiento sobre la inextricable vinculación entre la belleza y la muerte. Algunos grandes poetas y escritores han sabido constatarlo: Von Platen, en un célebre poema, Thomas Mann en muchos pasajes de sus obras, especialmente en La muerte en Venecia, y en algunos de sus ensayos, Charles Baudelaire en su «Himno a la belleza» en Las flores del mal, por citar los más obvios. La belleza es, quizás, el aparecer mismo, en el límite, de un misterio que nos huye y se nos sustrae, y al que irremediablemente nos encaminamos: el que la muerte encierra como incógnita que no puede despejarse en esta vida, y que se nos impone a modo de puerta cerrada en donde una voz nos dice siempre, como el sacerdote de Sarastro en La flauta mágica: «Zurück!» («¡Atrás!»), «Retrocede, pues todavía no ha llegado tu hora». Es el rostro visible y sensual de ese misterio que en la muerte se materializa y encarna. Es el esplendor sensible y sensorial del rostro de la muerte. Eso es quizá la belleza. Mozart lo supo a la perfección. Y su música lo mostró y demostró del modo más contundente. La extraordinaria carta de Mozart a su padre, la última que le escribió, prueba la lucidez que acompañaba a su aventura musical, o la profundidad e inteligencia de que podía hacer gala en los momentos extremos. La misma que a manos llenas desplegaba, en forma de composiciones musicales, a través de toda su obra de creación. Los ideales masónicos; la conversión de Mozart Se refiere Thomas Hobbes en el Leviatán a «esa predilección divina que los humanos llamamos buena suerte». La idea es notable: una especie de certitudo salutis en la que cristaliza toda una generación de disputas religiosas sobre la predestinación y el libre albedrío. El estado de gracia, en arte, y particularmente en música, no tiene sin embargo como correlato necesario la fortuna en la vida, o la buena suerte en relación con el oscuro hilo que ata el carácter con el destino. Ya se ha hecho referencia a la tesis de un biógrafo primerizo que Alfred Einstein incorpora. Se constata en ella la peripecia trágica de la vida de Mozart, la mutación de la fortuna (mientras esa vida era custodiada y guiada por Leopold) en infortunio (desde el momento en que faltó el progenitor). El hijo, sin el padre, quedó en las torcidas manos de Maria-Cecilia Weber (según esta conjetura). Ésta, cual aciaga Norna, tejió y destejió el destino de Mozart y de su hija Constance. Uno de los mayores aciertos de la obra teatral y película Amadeus consiste en la asociación que Salieri comprueba entre la muerte del padre, Leopold, y la figura del comendador en Don Giovanni (ópera escrita y compuesta en la época de la muerte del padre). La obra operística de Mozart insiste, una y otra vez, en la compleja trama de la relación del Padre con el Hijo. Un tema que desde el Evangelio de Juan hasta el Ulises de James Joyce se halla en el centro de toda la literatura religiosa y novelística. El asunto toma cuerpo en la ópera Idomeneo, rey de Creta, a partir del libreto del abate Varesco 7. Y lo hace mediante una inversión del género sexual en referencia al sacrificio ejecutado por Agamenón, que surte de material trágico a la Orestíada de Esquilo: no será la hija (Ifigenia) quien deba ser sacrificada (en el altar de Diana Artemisa), sino el primer aparecido a Idomeneo tras su salvación, una vez apaciguada la tormenta. Se trata, en este caso, de calmar el natural imprevisible e iracundo de uno de los más temibles dioses del Olimpo: el peligroso y nunca apacible Neptuno, traicionero y cruel como pueden y suelen ser los inmortales. El primer ser humano que Idomeneo se encuentre deberá ser sacrificado. Sólo así se calmarán los nervios irritados del inquietante Neptuno. Y quien aparece para saludar a su padre y facilitar su salvación de la tormenta marina es Idamante, el hijo amado del rey de Creta Idomeneo. A través de la ópera la tormenta se sublima, se vuelve espiritual, se convierte en metáfora de las pasiones y los sentimientos de los dramatis personae: Ilia la troyana, hija de Príamo, prometida de Idamante; Electra, enamorada de éste, pero no correspondida. El nudo trágico sólo puede ser desanudado por una acción singular, la que conduce al hijo, a Idamante, a combatir con el monstruo marino que asuela y desangra la ciudad. La victoria sobre el monstruo lo convierte en héroe de la ciudad aterrada. Una voz que proviene del más allá, y que rompe el silencio hierático del cerco hermético, anticipo y presagio de la voz del uomo di sasso de Don Giovanni, pero esta vez portadora de parabienes para el futuro de la ciudad, y para Ida-mante e Ilia en particular, pronuncia la sentencia que consagra la victoria final del hijo sobre el padre. Éste deberá abdicar en su condición de rey de Creta para que pueda gobernar el héroe vencedor del monstruo y liberador de los males que azotaban a la ciudad. No le cupo esa fortuna a Wolfgang Amadeus Mozart. No pudo vencer al monstruo. Éste no era un monstruo aparecido en las orillas de una ciudad portuaria, cretense o fenicia (o de Asia Menor, al modo de la segunda bestia del Apocalipsis de Juan de Éfeso). Era una ciudad continental en la que había jugado todas sus opciones vitales y musicales a una única y temible carta. La ciudad en cuestión era Viena, liviana madrastra que dejaba transcurrir su vida, y sus célebres finales de año, entre danzas alemanas compuestas por el propio Wolfgang Amadeus, presagio de las grandes galas de Año Viejo de la dinastía Strauss 8. Mozart, en esta ciudad, perdido y descarriado tras la muerte de su Pigmalión y progenitor, no pudo controlar el curso de los acontecimientos. Aunque afortunado en su infancia de niño prodigio, fue muy desafortunado en su condición errante de hijo pródigo. Quizá también aquí deba decirse, con Marcel Proust * , que porque fue un niño prodigio, y porque fue tan sobrenaturalmente dotado de talento musical, precisamente por esas dos razones fue, quizá, desafortunado en su vida de artista libre, emancipado, sin tutoría, en un tiempo en que arriesgarse a llevar esa vida (libre y bohemia por necesidad) era todavía una temeridad. Eso sucedía en los últimos días del Ancien Régime, pocas décadas antes de que el artista y el músico pudieran girar en redondo la relación con el destino, agarrando por el cuello a ese inhóspito huésped. Si es verdadera la idea de Thomas Hobbes, la de que la buena suerte es el signo sensible de una predilección divina †, entonces Mozart no fue, precisamente, un ser que gozase de esa gracia. Quizá, de todos modos, el dicho de Hobbes está impregnado de adherencias presbiterianas próximas a su contexto ambiental; o es marcadamente veterotestamentario. ¿O no es acaso ese carácter de víctima propiciatoria la prueba y la certidumbre misma de esa predilección divina, como quiso el Romanticismo? ¿No exige Dios, el Dios cristiano, que el genio del cristianismo romántico tuvo tan presente, o la cristiandad ensoñada ya por Novalis, cierta imitatio Christi como prueba evidente de predilección, o como carácter y destino reservado a los más amados? Dios Padre abandonó a su Hijo a las furiosas y oscuras venganzas de la sociedad de su tiempo, hasta el punto de que su grito postrero, la penúltima de las siete palabras, fue una interrogación angustiada y dolorida: «¿Por qué me has abandonado?». Sólo que Wolfgang Amadeus Mozart jamás quiso oficiar de profeta. Tampoco de verus profeta, o de «verdadero profeta». Y todavía menos de Hijo de Dios. * Me refiero a la célebre frase de Proust: «Les “quoique” sont tou-jours des “parce que” inconnues» (Los «aunques» son siempre «porqués» desconocidos). Wolfgang Amadeus Mozart † Idea expresada en el Leviatán.
Se presentaba ante los más cercanos con la máscara del payaso o del bufón, cantando las verdades con el mayor descaro, lo que no debía granjearle afecto entre colegas, conocidos y rivales. Sólo que ese payaso escondía, tras su máscara frivola y cómica, una hondura de percepción, de sentimiento y de poder expresivo que bañaba siempre de ambigüedad su propia pirueta, su voltereta o su mueca cómica y carnavalesca 9 . Y esto no sólo sucedía en el marco de su obra, donde esta difícil conjunción no es la excepción sino la regla. También sucedía en sus pintorescas cartas, especialmente cuando se acercaba, con fatalismo oriental, a la impávida voluntad de Dios en ocasión de la muerte de la madre o del padre, o cuando hablaba de la muerte como una compañera querida en cuyos brazos se entregaba cada noche (sin saber si habría, al día siguiente, un nuevo despertar). Esa muerte amable era quizá para Mozart la puerta misma de la única patria (a la que iremos sin duda, «como ya ha volado a ella mi queridísima madre»): una puerta que de momento dice: «Zurück!» («¡Atrás!»), pero que un día quizá se abra ante nosotros y nos conduzca a la verdadera morada, allí donde se puede reencontrar el genuino hogar. Y la música («mi musique», como la llamaba Mozart) es, quizás, un eco y reflejo de las armonías ocultas de ese Otro Mundo con el cual únicamente se conecta, en esta vida, en el acto de la creación (musical), o en el instante gozoso en que la idea sobreviene, y finalmente puede plasmarse en el pentagrama en horas de retiro y soledad, olvidando de este modo todos los sinsabores de la vida común o cotidiana. La vida de W. A. Mozart revela quizá, de oblicuo modo, la profunda verdad existencial que encierra el gnosticismo: la convicción de que no somos de aquí, sino que nuestra patria se halla en otra parte. O de que se procede de Otro Mundo al que se puede retornar, en virtud del sacramento de la iluminación gnóstica, que la música puede facilitar o hacer sensible, interviniendo como talismán sacramental. Pero ese sacramento requiere tal vez, como en La flauta mágica, ciertas pruebas rituales (del agua, del fuego). Sólo pasando esos obstáculos puede accederse a la comunidad gnóstica: la de quienes ingresan en el templo del saber, o en la sociedad de iluminados, o amigos de la Luz, bajo el patronazgo de Sarastro. De este modo se transita de este mundo cavernoso, cuya mejor escenografía habría sido ideada por el Platón de La República, a una comunidad ilustrada y liberada. O liberada por haber sido previamente iluminada 10. Mozart abrazó esas nobles convicciones gnósticas cuando se convirtió a la masonería. Lo cual, en su caso, tuvo el carácter de una verdadera caída de Damasco. Éste es un punto importante para entender los últimos años de Mozart, y para comprender la excelsa música que entonces produjo. Ésta tuvo el carácter de un prematuro Spdtstil, o «estilo tardío», que marca diferencias importantes con toda su producción anterior. Como si en la comunidad masónica espantase definitivamente, o exorcizase del mejor modo, la figura, inmortalizada en dramma giocoso, de una de sus posibilidades vitales, o de sus proximidades más tentadoras: la vida del disoluto y scellerato Don Giovanni. W. A. Mozart, de pronto, modifica su estilo, y tras haber compuesto la serie de obras maestras que concluye en Cosi fan tutte, el período de gran madurez artística en colaboración con Lorenzo da Ponte, el momento más propiamente shakespeariano de su carrera, en donde tragedia, comedia, humor y horror, lo demoníaco y lo cómico, o el burlador y su inefable escudero, Leporello, forman una inquietante concordia oppositorum, se encamina hacia una obra ritualizada y mágica en la que lo más radicalmente misterioso de la infancia se da cita con los más encumbrados misterios de la religión gnóstica (en clave iluminista, masónica), y en donde las tonadillas y cavatinas más sobrias y sencillas se alternan con la más sabia construcción de polifonía surgida del caudaloso manantial, entonces revisitado por Mozart, de Johann Sebastian Bach. El artista debía pudrirse, como grano bajo tierra, con el fin de que fructificara el Árbol de la Vida, resplandeciente en forma de Obra Inmortal. Tal parece ser el relato y el argumento romántico en relación con el artista, que tendría en Mozart su más elocuente encarnación. Sólo que ese relato poseía dos atributos que, por época y condición, no poseyó Mozart: la plena autoconciencia respecto a ese carácter, de manera que el artista romántico debe representarse a sí mismo y construir su identidad a imagen y semejanza de él (a través del concepto de Genio, bien forjado y desplegado), y el estilo heroico en el cual dicha conciencia, con toda su cuota sacrificial, se realiza. Un estilo que también se transfiere a la obra (así en el paradigma de todo ello, que es Ludwig van Beethoven). Pero en Mozart no hay conciencia heroica; fue más bien el antihéroe por excelencia; ni desde luego impregnación de ideología alguna respecto al concepto de Genio. No doblegó el destino, como es canónico en toda voluntad heroica. El destino llamó a la puerta, como en la doble visita del uomo di sasso al final de la ópera Don Giovanni. Llamó dos veces también en la vida de W. A. Mozart: en París, cuando sobrevino la penosa muerte de la madre, y en Viena, en tiempos de la composición de Don Giovanni, cuando se entera de la muerte de su padre Leopold. Y esa doble prueba decidió el rumbo, o falta de rumbo, de sus últimos años: cuatro años finales en los que la fiebre creadora da lugar a las más colmadas realizaciones artísticas, al tiempo que el barco de la vida boga a la deriva, de tormenta en tormenta, hasta ser finalmente deglutido en una fosa común, quizá debido a las inclemencias del tiempo, o a alguna epidemia vírica propia de aquel otoño miserable (es la hipótesis del libro de Robbins Landon) 11. O por causa del exceso de trabajos comprometidos, o por el estado de debilidad física que las desmesuras de la creación -y de la vida bohemia- llevaron consigo. Mozart conocía el carácter superior de su música. Sabía que no tenía rival. Y era suficientemente indiscreto para dejar que esa convicción se transmitiera a rivales y colegas. Ignoraba que esa conciencia, si quiere transitar este mundo sin más problemas de los necesarios, debe quedar en el anonimato, o en un refugio de silencio. Carecía, en cualquier caso, de lo que el Romanticismo consagró como Conciencia de Genio. Wolfgang Amadeus Mozart vivió por y para la música, su música, como de forma bien reveladora la llamaba. Nada le importaba más que su música. Todo lo demás, incluida su vida, su salud, su cuerpo y su alma, se subordinaba a esa entrega y consagración. Que sin embargo era espontánea y natural. O que no requería acopio alguno de Fuerza de Voluntad para producirse. No podía ser de otro modo. No había heroísmo alguno en esa dedicación, si todo heroísmo significa siempre un poder titánico enfrentado a otro poder antagónico, generalmente superior, sea un ejército enemigo, o una enfermedad aciaga: como en Beethoven, como en Napoleón Bonaparte, como en la filosofía del idealismo alemán (de Fichte a Hegel). Ante algo tan relevante y significativo como su música, para la cual se hallaba inmensamente dotado, todo lo demás palidecía hasta adquirir existencia penumbrosa, onírica, casi irreal. Por eso Mozart daba a las cosas de este mundo un tratamiento siempre humorístico y sarcástico, arbitrando para ello la eficaz máscara del payaso o del bufón. Siempre en registro cómico. Salvo cuando sobrevenía la presencia grave, temible y deseada a la vez, de la Hermana Muerte, con su promesa de «eterna luz» y de «descanso eterno», visitando a algún ser querido, la madre, el padre. Entonces la reflexión de Mozart adquiere esa hondura sin par que siempre acabamos encontrando en todas sus composiciones musicales, incluso en las más circunstanciales, frívolas o festivas (divertimentos, serenatas). W. A. Mozart impregnó toda su música de esa impresionante duplicidad de conciencia cómica (respecto a las cosas del mundo) y de conciencia trágica (fatalista en ocasiones, épica otras veces, ritualizada y hierática al final de su vida, en sus piezas masónicas, en La flauta mágica, o en la Misa de Réquiem). Esa presencia esquiva, pero anhelada y sensorial, de la Hermana Muerte fecunda toda la obra del compositor, pero sobre todo las obras finales. Se desliza de manera asombrosa en algunas tonalidades elegidas, sobre todo en el modo menor, sol menor, do menor, re menor; se insinúa en la misa inacabada, pero esta vez por omisión: evitando culminar el Credo, cortándolo justo cuando debería ponerse música al Crucifixus etiam sub Pontio Pilato. Se refuerza en los mejores conciertos últimos para piano, especialmente en el que despide la serie con una sobriedad casi franciscana: con una concisión escueta de medios expresivos que siempre ha llamado la atención; y en el que, en el rondó, se retoma la canción, puesta en música por el propio Mozart, «Anhelo de la primavera». Finalmente esa vecindad de la Hermana Muerte adquiere presencia sensible y sensual en la Misa de Réquiem. O en los más dramáticos pasajes de La flauta mágica, como cuando Pamina quiere quitarse la vida. O hasta en registro cómico en el intento, también fallido in extremis, de Papageno, con la horca ya dispuesta para la solución final: dos rozaduras suicidas con la muerte en un único y grandioso ritual masónico. La vecindad de la muerte todo lo transforma y acrisola. Y de esa retorta nace la más depurada belleza. Quizá la cercanía de la muerte, en los grandes artistas, produce siempre el mismo efecto. La obra alcanza a la vez su perfección, su climax, su non plus ultra. La obra queda, desde entonces, marcada y determinada. Requiere una tonalidad especial dentro de la paleta del compositor: el sol menor en el caso de Mozart. O en un modo menos fatalista, más épico y combativo, el do menor, la tonalidad del Concierto para piano y orquesta n.° 24, o de la Gran Misa. La muerte ejerce entonces de comadrona. Se adivina y presiente esa vecindad en las más grandes óperas, sobre todo en Don Giovanni. Tanto más imponente en razón del genial recurso de un doble en voz también de bajo que comenta del modo más hilarante lo que acontece a su disoluto señor, especialmente en la genial escena final, con el Comendador convertido en estatua de mármol avanzando de forma siniestra, y pronunciando su dictamen condenatorio. E invade y contamina por caminos indirectos y sinuosos todas las composiciones de Mozart que corresponden a sus últimos años: su Concierto para clarinete y orquesta, su Misa de Réquiem.
_______
SEGUNDA PARTE
Tragedia y comedia en el Don Giovanni
El arquetipo de Don Juan Las obras de arte son, siempre, profundamente perturbadoras. La belleza jamás deja indiferente a quien se arriesga a acogerla. Y esto vale tanto para la creación como para la recepción. Y la belleza se vuelve particularmente resbaladiza en un género tan complejo y ambiguo como la ópera, en el que la misma disparidad de registros que deben ser acordados puede provocar perplejidad y continua controversia. Los aspectos musicales son esenciales, pero tanto como la unidad que deben pergeñar con el relato y con la escenificación dramática. No se pide a los textos que sean literarios, pero se exige que posean eficacia argumental en función del dramatismo que se pretende. Y sobre todo importa el acierto y la claridad en el registro (cómico, irónico, trágico, tragicómico) en el cual se juega toda la fuerza argumental del texto y de la partitura. La grandeza turbadora de Don Giovanni, lo que hace de ella, quizás, una de las mejores óperas de la historia de este singular género musical, radica en el asombroso modo en que esa argumentación se produce: cuanto más se aproxima el género trágico, que sólo estalla en las escenas finales de la obra, más se intensifica, a modo de instancia distanciadora, su carácter cómico (o propiamente buffo y giocoso) 12. Intencionada o no, esa concordantia oppositorum es extraordinaria. Desmiente siglo y medio de controversia inútil sobre si es una ópera trágica o una comedia buffa, o un híbrido inestable entre uno y otro género, o la superación cabal de los dos. Toda gran obra de arte inventa y funda un género propio y específico. Los géneros, y hasta la forma general misma (la ópera en este caso), nunca volverán a ser lo que eran en y desde la gestación fundacional de un acontecimiento artístico de primera magnitud. Eso es lo que sucede con el Don Giovanni de Mozart. El humor desborda en las escenas del aterrorizado Leporello, en una ambientación de novela gótica, a la luz de la luna, pasada la medianoche. Un escenario asistido por estatuas de muertos que parecen vivos. De repente una de esas estatuas rompe su hierático silencio, mueve la cabeza para afirmar -o decir «SÍ» a la invitación a la cena de Don Giovanni-, y hasta inicia un parlamento tan lacónico como espeluznante 13. Una escena así sólo es verosímil gracias al contrapunto de humorismo desbordante que introduce en la escena la voz aterrorizada de Leporello (el tercer bajo de la ópera, junto a Don Giovanni y a la estatua del Comendador). Pero la ópera de Da Ponte y W. A. Mozart es algo más. Es una obra de arte porque en ella se gesta, o se concede fisonomía definitiva, a un arquetipo viviente. La obra de Tirso de Molina y la de Moliere prepararon el terreno para que surgieran como setas innumerables versiones relativas a II Don Giovanni. El propio libreto de Lorenzo da Ponte fue un arreglo, con ribetes de plagio (una práctica perfectamente corriente en aquel tiempo), de una versión anterior. Pero la conjunción feliz de ese libreto y de la composición musical mozartiana produjo un efecto semejante a lo que Stendhal, en referencia al sentimiento amoroso, denomina cristalización. De pronto el arquetipo se emancipó de sus antecedentes, cobró vida propia, se personalizó y personificó, generando a su alrededor la peculiar atmósfera ambiental que caracteriza toda verdadera obra de arte; que siempre constituye un mundo propio.
Crear arte es un acto cosmogónico. El arquetipo queda, desde entonces, entronizado, convirtiendo las versiones previas en antecedentes y las posteriores en comentarios epigonales; o en remedos deficitarios incapaces de resistir el envite que esa versión sin par produce en el que pretende emularla o repetirla * . W. A. Mozart esculpe el paradigma para siempre. Desde Mozart podemos reconocernos o desconocernos en él. Pero el arquetipo está ahí, encarnado y vivo, obligándonos a tramar con él una relación vinculante y comprometida. Deberemos, en nuestra condición receptora, luchar con él como luchó Jacob con el ángel de Yahvé. Y es que la ópera de Mozart nos visita en la vigilia y en el sueño, y asume sobre nuestra conducta y nuestros valores un carácter retador. Ejerce sobre nosotros una instigación y un reto como el que produce, en las estribaciones finales de la ópera, la voz del uomo di sasso sobre el extrañado y perplejo Don Giovanni. Acercarse a esa obra de arte significa arriesgarse a reconocer las raíces más oscuras, o los pliegues más escondidos, de nuestro propio deseo. Como viene a decir Spinoza en su Ética, el ser que somos se ilumina a través de nuestro deseo: somos lo que deseamos. Y el Don Giovanni de Mozart tiene el inaudito poder de atizar la llama viva que en estremecida vibración enciende brasas y leños de nuestra vida erótica, o de nuestro poder de desear. Don Giovanni es, quizá, junto con Tristán e Isolda de Wagner, la más genial incursión en el éros pasional. El que nos constituye, y a la vez nos destituye y destruye. El que azuza nuestro querer con la tea encendida de un deseo inextinguible. Por esta razón ambas óperas hermanas y antagónicas rivalizan con escasa competencia en la capacidad perturbadora que provocan sobre nuestros sentimientos y formas de vida. Corroen e iluminan a un tiempo nuestros hábitos morales †. No es casual que dos de las mejores óperas versen sobre la pasión y el compromiso pasional (en ambos casos letal, mortal, definitivo) ‡. Constituyen la cara y la cruz de la misma moneda, o la luz y la sombra de un mismo deseo siempre vivo. Don Giovanni, según propia confesión, no puede vivir sin su pasión, que es para él más necesaria que el aire que respira y el pan que come. Y Tristán e Isolda, a través del filtro de amor, sustituto del filtro de muerte, han hermanado para siempre su destino pasional compartido por encima de la vida y de la muerte. Don Giovanni, en la ópera mozartiana, con su carácter carnavalesco y festivo, atestiguado por el desorden que perpetra desde esa declaración de principios que constituye su célebre «aria del champagne» (denominación popular de «Fin ch'han del vino»), va deslizando ese escenario enmascarado hacia un fondo trágico que a la postre le implicará en una inaplazable cita con su propio destino letal, mortal. En ambos casos, por rumbos antitéticos, y a partir de elaboraciones estéticas radicalmente distintas, se acaba produciendo el compromiso pasional, o la pasión que alcanza su engagement radical a vida y muerte, y que se manifiesta en su carácter * Una grandiosa excepción: el extraordinario poema musical (Tondichtung) de Richard Strauss basado en un poema -póstumo- del poeta alemán romántico Lenau. † Hace años dediqué a sus contrastes y disparidades varias páginas de mi libro Tratado de la pasión, Madrid, Taurus, 1976. ‡ Si tuviese que establecer un canon de siete óperas, añadiría a estas dos L'incoronazione di Poppea (Monteverdi), Falstaff (Verdi), Salomé (R. Strauss), Borís Godunov (Músorgski) y Lulú (Alban Berg), insistente, repetitivo, recurrente 14 . Una pasión que se apodera del sujeto, Tristán, Isolda, Don Giovanni (y en diferentes y matizados registros, Doña Elvira y Doña Anna), y que de tal modo lo posee que éste queda plenamente dominado y enajenado, o prendido en esa posesión pasional; o prendado del ambiguo atractivo y seducción que posee siempre La Pasión (cuando se comprende en su naturaleza esencial, radical, capaz de conceder sentido e imantación a nuestra identidad y carácter; Pasión en letras mayúsculas). El seductor ha sido previamente seducido por su propia pasión, por La Pasión: la que hace de Don Giovanni un Burlador de todas las leyes y costumbres que regulan los hábitos amorosos; o la que hace de Isolda y de Tristán los transgresores nocturnos de las leyes matrimoniales que rigen las ilusiones diurnas, según la inversión de valores (de Noche y Día) que la ópera de Wagner escenifica. Isolda asciende hacia el cielo, al final de la ópera, en olas letales de sublime voluptuosidad, abismándose en el Infinito (del deseo; de la pasión). Don Giovanni se hunde en su cita con el Comendador, envuelto en abismos de azufre y carbón encendido, tragado por las fauces del infierno, que abre el suelo terrenal para deglutirlo con sádica voracidad. En la ópera wagneriana los protagonistas se concentran en ese único e infinito amor que les atañe e identifica, y que trasciende y traspasa todas las convenciones diurnas: un infinito cualitativo de intensidad, en lugar de expresar, como en el arquetipo viviente forjado por la ópera de Mozart, un infinito extensivo y cuantitativo, que se desparrama horizontalmente por el colectivo entero de todas las mujeres, tomadas en la más estricta individualidad y en la más rigurosa sucesión: como si esa voluntad feroz pasase por el inflexible tamiz de los principios que, según Schopenhauer, determinan el principium individuationis. De ahí la necesidad de que se lleve puntilloso registro notarial de esa sucesión aritmética de grandes números (seicento e quaranta, duecento e trentuna, cento, novantuna, mille e tre). En la ópera de Mozart, Don Giovanni se desparrama en los abismos horizontales de la extensión y la cantidad, sin dar tregua a su pasión, día y noche en la labor (sin descanso, sin dormir), como confiesa con sorda protesta Leporello en su primera aria, harto de tanta fatiga, pero fascinado de su tarea de testigo contable de las fechorías de su amo; siendo especialmente relevante el listado numérico de esa contabilidad, como lo atestigua la célebre aria de Leporello, lista en mano, ante Doña Elvira. Doña Anna y Doña Elvira Don Giovanni, la ópera, constituye una verdadera cima, incluso en el marco de obras geniales de su autor, o de sus mejores óperas, desde Idomeneo, rey de Creta hasta La clemenza di Tito, o desde El rapto del serrallo hasta La flauta mágica, o desde Las bodas de Fígaro hasta Cosí fan tutte. Don Giovanni es algo especial, diferente, único. Cierto que todas las grandes óperas de Mozart lo son. Cada una de ellas configura un mundo propio. Algo semejante sucede también con sus cuatro últimas sinfonías, con sus ocho últimos conciertos para piano y orquesta, con su Misa en do menor y su Misa de Réquiem, o con las grandes piezas masónicas, o con sus grandes cuartetos, a partir de los seis dedicados a Haydn, y sus impresionantes quintetos.
Cada obra se individualiza de manera radical hasta constituir literalmente una persona: una máscara específica a través de cuya singularidad resuena, en la unidad de los diver- sos registros conjuntados que la obra compone, una voz inconfundible, que se advierte en las elecciones tonales (el sol menor de la penúltima sinfonía y del más trágico de los quintetos; el mi bemol mayor que domina el arranque del Don Giovanni, la mejor música masónica, algunas partes de La flauta mágica y la Sinfonía n.° 39). Y se delata también en el contraste instrumental, en la predilección por los instrumentos de mediación (la viola), o con grandes altibajos tonales (el clarinete). O en las formas adoptadas del acervo tradicional disponible, desde la variación, el rondó, la forma sonata, el tratamiento fugado, o danzas como el minuetto. Cada obra adquiere así una fisonomía singular inconfundible, una atmósfera y un colorido peculiar que permite hablar de un mundo propio, de manera que en esas piezas la creación adquiere gesto y carácter cosmogónico. Eso en las grandes óperas de Mozart se acentúa y se redobla en razón de la complejidad de las dimensiones que entonces se tienen que conjugar: el libreto, la escenificación, la instrumentación, las formas musicales utilizadas, etc. Pero de entre todos esos mundos de acusada personalidad destaca Il Don Giovanni de manera dominante. Una prueba de esa supremacía radica en la capacidad que esa ópera tiene de producir un efecto perturbador en nuestras convicciones, o en nuestras seguridades morales. De pronto todo nuestro mundo, afincado en un sutil tejido de hábitos y de formas de conducta, parece quedar seriamente dañado, lesionado y cuestionado. Como si esa obra, por su propio poder, generase una auténtica transmutación de valores de radical calado y efectividad. Nuestro sentido y valor de la vida queda seriamente transformado después de una adecuada recepción de esta ópera. De ahí que aun hoy sea llamativo el contraste y la discrepancia que de manera espontánea genera; especialmente en la comprensión y valoración de su personaje principal, Don Giovanni, para unos un criminal, un delincuente; para otros el mismo Principio de Vida hecho carne y sangre; para algunos un representante genuino de una clase social en plena descomposición; para otros una figura transferencial en la cual todas las mujeres de la obra se reflejan, de forma afirmativa o negativa, pero sin que ninguna de ellas quede inmune de la prueba; para algunos una permanente lesión y objeción a todo el colectivo femenino; para otros una construcción elaborada, tramada y pergeñada por ese mismo colectivo femenino. Parece como si el analista o el crítico no pudiesen generar un distanciamiento suficiente en relación con ese arquetipo viviente que hoy, como ayer, despierta juicios y estimaciones contrarias y sorprendentes. De manera que la comprensión de la obra queda seriamente comprometida en razón de esta falta de consenso crítico respecto a la catadura del éthos del personaje (y por extensión de los que le acompañan, secundan o persiguen). Todavía zumba en nuestros oídos la sorprendente opinión de E. T. A. Hoffmann sobre Doña Anna, que al decir del gran escritor, músico y crítico musical romántico estaba secretamente enamorada de Don Giovanni, sin poderse confesar a sí misma ese vejatorio sentimiento. Sucede con las óperas de Mozart que muchas veces no acertamos a leer algo tan importante y sustancial como son sus títulos. Nos hemos acostumbrado a oír y a comentar Don Giovanni, lo mismo que Cosi fan tutte, y al final se nos ha pasado por alto que ésos no son los títulos de las respectivas óperas. El título de la primera es Il dissoluto punito ossia Il Don Giovanni; el título de la segunda es Cosi fan tutte o La scuola degli amanti. Si se reflexiona en la totalidad del título o del doble título se advierte con mucha claridad el sentido y la dirección que en cada caso asume la obra. Respecto a Don Giovanni está claro que el título entero privilegia una determinada acción: la venganza realizada y consumada sobre el Burlador. Se realzan, con ello, junto con la personalidad del dissoluto, a Doña Anna y a su más próximo cortejo: su acompañante Don Ottavio y, sobre todo, la figura rediviva de su padre el Comendador, reencarnado en la estatua parlante del cementerio. Pues Doña Anna encarna la contrafigura que ansía y anhela una venganza que sólo el Comendador, surgido de más allá de los límites de este mundo, llevará a perfecto cumplimiento. La obra, por tanto, destaca con claridad, como punto de vista privilegiado desde el cual se aborda la narración y el relato, esa perspectiva del sujeto que quiere vengarse del ultraje al que ha sido sometido, y que al fin realiza ese deseo por la vía espectral, o sobrenatural, del padre reencarnado (el que salió en defensa de su honor, pereciendo en el lance en manos del Burlador). Queda claro en el título que lo que se va a presenciar es el proceso argumental que conduce a que el disoluto comparezca ante nosotros finalmente castigado por el vengador. Se va a asistir al relato dramático en el cual Il Don Giovanni (figura arquetípica que se asume como tal, pues ese carácter es el que enuncia su propio título: Il Don Giovanni) será sentenciado y castigado, según los deseos expresados por Doña Anna y Don Ottavio, sólo que a través del menos esperado de los brazos ejecutivos vengadores: el de la estatua de mármol que preside su tumba en el cementerio. Doña Anna es, pues, personaje principal, tan relevante como el propio Don Giovanni. Éste, con su intensísima actividad, encarna una especie de principio de acción en perpetuum mobile, sin derecho a la fatiga ni a la pereza. En razón del frenesí de su eterno y cuantitativo actuar genera y produce acontecimientos, pero es quizá más bien un objeto giratorio de todas las posibles crescendo hacia lo trágico, que se produce en las escenas del cementerio y de la última cena, son también las más cómicas, las de un humor más descarado; eso sí, un humor negro, macabro, como lo es todo humor surgido del comercio con seres del más allá, o con presencias de ultratumba. En todo ello la figura de Leporello es decisiva. Nada más regocijante que sus temores estremecidos, casi fisiológicos, ante la inminencia de la aparición del Comendador, que la música sabe subrayar del mejor modo. Cuanto más se intensifica la tragedia, más desbordante es la comedia buffa. Se elimina a Leporello de la escena, y la música que le corresponde, y entonces esas escenas del cementerio y de la cena final se desvirtúan por completo. La tragedia es tanto más eficaz, en el caso de esta ópera, cuanto más trufada se halla del efecto distanciador que provoca el más hilarante de los humores. De forma que cuando éstos huyen despavoridos como sombras, en el instante en que la tragedia asume un sentido químicamente puro, en el instante en que Don Giovanni revela su radical compromiso («Prepara, Leporello, un sitio para el comensal»), y sobre todo en la respuesta negativa al imperativo del arrepentimiento, entonces resalta con mucha mayor fuerza la naturaleza trágica de la escena. En ese instante nadie es capaz de regocijarse; el receptor, o espectador, sufre cierto incómodo sentimiento de arrepentimiento en relación con su anterior regocijo. La ópera resalta esa necesaria mutación del modo más eficaz y embrujador; libreto y partitura se conjuran para lograrlo. Risa y sonrisa huyen a toda marcha ante lo trágico que no admite mediación ni conciliación: lo trágico puramente disgregador; lo disyuntivo sin remisión. Pero ese NO del disoluto Burlador es tan rotundo e intenso que cuestiona nuestra segura o aproximada identificación con el punto de vista del vengador. Ésta no se produce de forma incondicional con quien era hasta ese momento la víctima que exigía la venganza. Esa identificación se desplaza de Doña Anna a Don Giovanni. Y ya no deriva, de modo unívoco, de la comprensión del legítimo deseo de una mujer cuya intimidad de alcoba fue violada, y que quiere vengar al que perpetró dicha infamia. Debe recordarse aquí que en el momento álgido de la ópera logró Doña Anna identificar al personaje que allanó su alcoba, Don Giovanni. Sobrevino entonces esa cesura que gira en redondo el ritmo entero de la obra. En ese momento de la identificación todo vuelve a comenzar; por de pronto en forma de recuerdo y relato de lo que entonces sucedió. Pero no es esa venganza querida por Doña Anna y apoyada por su novio oficial Don Ottavio lo que el espectador se encuentra al final de la ópera, sino un agente mecánico, un genuino deus ex machina, sólo que en versión gótica, prerromántica, en un escenario siniestro de cementerio que, sin embargo, suscita macabro humor (proporcional al carácter espeluznante de la escena). Se trata de un ser de ultratumba, presencia espectral de un mundo deshumanizado de espíritus incorpóreos, o sólo incorporados en las estatuas aterradoras que al plenilunio presiden como guardianes, de forma hierática, las tumbas donde reposan los muertos. Ese uomo di sasso ya no nos provoca espontánea identificación en su carácter de agente vengador capaz de restituir una flagrante injusticia. Hay una desproporción infinita entre el ultraje y los medios conjurados para su venganza. Esa infinitud desautoriza la mano justiciera. La justicia jamás puede ser infinita. Se han roto las reglas de juego; la reparación se produce desde más allá de los límites del mundo. Lo infinito y lo absoluto se avienen pésimamente con nuestro inextinguible, siempre legítimo, anhelo de justicia. Se ha jugado con ventaja a través de un plano desde el cual todos los «juegos lingüísticos» que nos son familiares (por reconocibles, o humanos) parecen disolverse en la nada, o trocarse en inocuos juegos triviales; incluso los más arriesgados, peligrosos y lindantes con lo delictivo; o decididamente criminales.
Ya nada tiene entonces sentido alguno: la sentencia de piedra nos sobrecoge por su radical inhumanidad, derivada de su carácter sobrehumano. Los estrictos límites que permiten, a través de complejas mediaciones, la precaria comunicación entre los distintos cercos (entre vivos y muertos) que constituyen nuestra realidad, pero que evitan también la impía promiscuidad de lo sagrado y lo profano, parecen haberse fracturado; la comparecencia de la estatua parlante los hace trizas. Sólo el humor provocado por el pánico espeluznante que la situación suscita actúa entonces de mediación: el humor de Leporello y la displicente extrañeza del siempre agnóstico y naturalista Don Giovanni, poco dado a conceder crédito a noticias de Otro Mundo (tanto menos cuanto más parecen concernirle). Parece de pronto irrumpir en escena el más arcaico y atávico Dios de justicia y venganza, el lado más iracundo en sus vendettas del viejo Yahvé veterotestamentario, o de los momentos más sobrecogedores por su carácter regresivo del Alá coránico, cuando olvida su naturaleza clemente de Dios de la misericordia; o la depuración abstracta de esa pesadilla teológica en el registro ético, moral: el aspecto más áspero y menos humanista del Imperativo Categórico kantiano (que en principio es, en sus mejores formulaciones, fomentador de la libertad, de la responsabilidad y de la autonomía de la persona humana). Como si esa obra contemporánea a la ópera de Mozart, la Crítica de la razón práctica, o su mejor versión antecedente, la Fundamentación de la metafísica de las costumbres, hubiese sido interpretada por el más acérrimo antikantiano, que sólo hubiera visto en esa ley, secamente expresada, el anticipo mismo de la inflexible guillotina (al modo como la comprendió Hegel, años después, ya entrado el siglo XIX, en la Fenomenología del espíritu). El Imperativo Categórico, en su versión fiscal inflexible, parece encarnarse en piedra en la estatua del Comendador, pronunciando desde más allá del límite del mundo su sentencia inexorable: puro instante fatídico de conjunción entre el tiempo y la eternidad; pero conjunción trágica, sin mediación. O que sólo admite como remedio el arrepentimiento, que el libre albedrío del Burlador deniega de forma rotunda y definitiva. Pero entonces éste, erguido en condición heroica al desafiar a una potencia infinitamente superior que no se arredrará lo más mínimo en aplastarle, modifica sustancial-mente los sentimientos que provoca en la recepción. De pronto ésta se descubre ahita de ambigüedades, o traspasada por sentimientos encontrados. El ansia de venganza respecto a los atropellos perpetrados sobre las leyes escritas o no escritas que rigen la conducta humana, y sobre todo cuanto se refiere al sufrimiento ajeno, parece quedar en segundo plano ante el carácter infinito de la potencia vengadora, y de la desgarradura de cuerpo y alma que ésta prepara más allá de todo límite de espacio y tiempo: para siempre. Nos olvidamos, pues, de la enormidad de las faltas de Don Giovanni ante la magnitud inconmensurable, inhumana de tan sobrehumana, del aplastante poder que se cierne sobre él, convertido de pronto en víctima propiciatoria, en chivo expiatorio, en héroe trágico. La genialidad de Lorenzo da Ponte y de Mozart consiste en suscitar esa transmutación de sentimientos previstos por Aristóteles como definición de lo trágico (compasión, temor aprensivo) justo cuando más se nos ha agudizado el deseo de castigo y punición a que el dissoluto se ha ido haciendo acreedor: tras las escenas del escarnio perpetrado sobre Doña Elvira a través de la permuta de ropajes entre amo y escudero. Y así mismo eso trágico se depura tanto más cuanto más se han intensificado los registros cómicos, que alcanzan su cénit en los momentos de temor y temblor que experimenta Leporello ante la inminente presencia de la estatua que mueve la cabeza y habla.
A mayor razón para la venganza, más intensa se hace la expectativa de misericordia y piedad: eso es lo que la segunda aria de Doña Elvira nos descubre; y lo que da tal importancia al lugar argumental que ocupa en el desarrollo del drama. Y a la vez, cuanto más se aproxima lo trágico, más se intensifican los efectos distanciadores (de comedia buffa de pura cepa) por la vía de un humor macabro que en Leporello se encarna, de manera que resalte más y mejor, por contraste, el instante de verdadera suspensión en el que de pronto se ha terminado la broma, el juego carnavalesco de disfraces, la fiesta y la francachela: en el instante en que se escuchan (ta, ta, ta, ta) los pasos del convidado de piedra. Y sobre todo en el instante álgido en que Don Giovanni pide al escudero que disponga otro plato para el nuevo comensal, en plena ley de hospitalidad. Don Giovanni prepara así su ascensión al rango heroico, o de víctima propiciatoria, como todo héroe trágico griego, capaz de autoafirmarse en su acción a pesar del infinito poder que se cierne sobre él y que amenaza con aplastarlo; o que terminará aniquilándolo; o lo que es todavía peor: condenándolo a una eternidad en el hondón más siniestro y disyuntivo del cerco hermético. La cesura trágica Un héroe lo es siempre de una comunidad a la que con su firme acción trata de liberar de un poder que la oprime, exponiendo la vida, o arriesgándose a morir en esa acción, la más meritoria quizá desde el punto de vista de una ética comunitaria. Desde este punto de vista Don Giovanni es un característico antihéroe. Todo su obrar parece especializarse en romper de forma sistemática el fino hilo que anuda en promesas y en cumplimientos todo vínculo social en el dominio más sensible y frágil, el amoroso y familiar. Desgarra y siembra discordia en los futuros esposos, separa a la hija de su padre, incumple la falaz promesa de matrimonio con la cual seduce a tantas mujeres: todos los vínculos sociales parecen estallar a través de esa acción suya en perpetuum tnobile que constituye, quizá, su más acusado signo de identidad. Ninguna mujer sale indemne de su rozadura o contacto. Pero ese mismo carácter abismal, inmune al sufrimiento ajeno, insensible hasta la inhumanidad al dolor que su acción puede producir, abocado al puro goce de la repetición de un mismo esquema de conducta que no admite vacación ni descanso, le convierte en una especie de motor inmóvil donde toda la sociedad se pone a prueba: una especie de prueba ritual objetiva en la que todos, el colectivo femenino, pero también su cortejo de familiares, acompañantes o pretendientes, resultan a la postre experimentados y probados. Como si a través suyo se realizara en cada caso un experimento formativo de naturaleza drástica y casi siempre cruel; como si anticipase en su acción lo que, en forma de laboratorio, de manera artificial y artificiosa, promoverá la ópera buffa que sigue en la nómina de su creador, el dramma giocoso que se subtitula La scuola degli amanti (o COSÍ fan tutte). El carácter del personaje, y a través suyo de la ópera en su conjunto, es trágico en última instancia; pero entre tanto, o mientras tanto, es decir, antes de la cita final en la que el propio Don Giovanni es experimentado y probado, constituye sin duda el paradigma mismo de una conducta propia de comedia buffa, proveedor infatigable del más nutrido repertorio de situaciones cómicas y grotescas provocadoras de reacción hilarante en el receptor. La difícil conjunción de género trágico y cómico viene dada por su acción arquetípica misma. Procede del éthos de ese arquetipo viviente que en la ópera de Mozart cristaliza y se encarna. No proviene, en cambio, como tantas veces se ha dicho y repetido, de dificultades propias del libreto, o de un trasvase de géneros propio de una época en la que éstos pierden su inflexibilidad. Cierto que la época mozartiana es particularmente revuelta: transición del Ancien Régime al imperio de la burguesía. O que en esa época convulsiva los géneros y sus convenciones (el trágico, el cómico) van perdiendo su rigidez, acorde con los gustos de un Romanticismo en ciernes. También debe achacarse a la necesidad y no al azar el carácter cautivador, precisamente en esos tiempos de mutación, de personajes como Don Giovanni, réplicas del cual florecen entonces como hongos, en masculino y en femenino (o bien variantes de toda suerte de animadores y propiciado-res de liaisons dangereuses). Pero la razón formal y material de esa superación que trasciende lo trágico y lo cómico procede de la naturaleza y el éthos de ese arquetipo viviente que la ópera de Mozart acierta a poner en escena, a través de la más sabia y matizada de las partituras. La antinomia entre carácter y acción, o acción que se desprende del carácter, o del carácter que se define por el curso que la acción sigue (como pretendió Aristóteles), queda, en ese impresionante arquetipo, resuelta por disolución. Don Giovanni es, en tanto que arquetipo, Principio de Acción: de una acción inextinguible que brota espontáneamente de su gran Pasión. Pero ese arquetipo, en toda su coherencia monstruosa, debe ser visto a distancia en la ópera para que resalte del mejor modo. Y ésa es la razón de que el punto de vista que en la obra se destaca, como si fuera el ángulo y perspectiva del sujeto narrador, sea el punto de vista de Doña Anna (y con ella también el de su doble transferencial, Don Ottavio, y el del espíritu espectral que inopinadamente ambos conjuran, a modo de marmóreo genio de la lámpara de Aladino: l'uomo di sasso, la estatua mortuoria del Comendador). Ésta, de pronto, rompe el silencio hierático del cerco hermético y comienza a gesticular con la cabeza, para horror de Leporello, y finalmente a hablar de forma lacónica y sentenciosa: pura Voz de Orden que reta e instiga a Don Giovanni, citándole con el núcleo de su pasión, o de su más genuino éthos y daímon. En esa cita caen todas las máscaras; también la del disoluto y burlador; éste debe al fin ser responsable; debe comprometerse consigo y con sus actos; debe responder de ellos y de todas sus monstruosas consecuencias. La fuerza trágico-heroica del personaje despunta entonces, a su pesar, pese a su aparente natural festivo y transgresor que circula por todas partes huyendo siempre, huyendo día y noche sin cesar, huyendo de la siempre penúltima mujer de su infatigable tarea y misión, verdadera vocación pasional (cierto que en tono buffo, cómico, mientras no se produce esa cita final y definitiva).
Cuando ésta sobreviene, la fuerza heroica y trágica de la misma, expresada en la negativa al arrepentimiento, paraliza de pronto, y desbarata en un suspiro, todo el juego de apariencias por donde hasta ese instante fue circulando la comedia giocosa y el lado regocijante del drama. Ahora el goce del receptor se vuelve catártico, según advirtió el Estagirita: está mediado por la compasión solidaria, y por el temor aprensivo: sentimientos que de pronto son suscitados por un personaje que, en razón de sus acciones, cada vez más cercanas a la inhumanidad más vil, se hacía acreedor al más rotundo correctivo por parte del agente vengador. Esa mutación queda sabiamente preparada. A modo de advertencia del coro trágico que en circunstancias similares (en el teatro trágico de Esquilo y Sófocles) avisa de lo que puede preverse y pronosticarse, comparece Doña Elvira en la segunda aria que le es encomendada en la ópera, allanando esa mutación de sentimientos que va a producirse en la recepción. Su ansia de reivindicación vengativa, y el sentimiento de lesión hondísima de su propia estima provocada por la segunda seducción, esta vez perpetrada por Leporello disfrazado de Don Giovanni, ha suscitado en ella un giro y una mutación hacia sus mismas antípodas: la más sublimada piedad, la compasión, y sobre todo el aprensivo sentimiento de temor por la misma enormidad depravada, y despreocupada, del personaje, cada vez más ensimismado en la lógica de su acción, en un crescendo hacia la ruptura más radical de los sentimientos de humanidad elementales, básicos. Ése es el punto de vista de la obra; de la ópera como obra de arte; el punto de vista que Elvira, en esa aria segunda, anticipa; y que en su tercera aria, intercalada en interrupción de la francachela solitaria de Don Giovanni -rodeado de viandas, de buen vino, y a la espera de la comparecencia del enigmático convidado de piedra- remata y corrobora. De ahí que sea ella la que desvela, por adelantado, el sentido trágico de este dramma giocoso, y con ello el sentido final de la obra (y del personaje al que ésta se halla consagrada): ella es la que en su propio ánimo halla y expresa, a través de la segunda aria, esa mutación de sentimientos que provoca la transmutación de todos los valores, o la conversión de la comedia buffa en verdadera tragedia. El punto de vista de la narración, o del sujeto narrador, es el que el título desvela (Il dissoluto punito), y que remite a la constelación de Doña Anna, Don Ottavio y el Comendador. Pero ese punto de vista del sujeto narrador no es aquí, ni en ningún lugar, el que posee la exclusiva del sentido que puede adivinarse en la obra tomada en su conjunto. Ese privilegio del sujeto que narra concede a la argumentación su coherencia dramática; pero está al servicio de la emergencia de un sentido último, nada simple, que seguramente destaca a Doña Elvira como quien mejor sabe mediarlo y reportarlo al es- pectador; de su segunda aria fluye ese sentido por anticipado, mecido a través de la música excelente con que el aria se materializa en su condición de señuelo anunciador de la tragedia que a punto está de desencadenarse. Tragedia y comedia Ya los acordes iniciales de la obertura, y la alusión que se hace a la escena penúltima, entre el convidado de piedra y Don Giovanni, con las escalas ascendentes y descendentes que sugieren la emergencia de lo demoníaco, nos dan la pista esencial de la obra: no se trata de un dramma giocoso del mismo estilo del que será Cosí fan tutte. Esta introducción solemne de la obertura marca un estilo trágico que va a comparecer en los momentos álgidos del relato: sobre todo en el instante de la revelación, o momento de la comprensión; cuando Doña Anna descubre tras la figura de Don Giovanni la identidad del enmascarado que pretendió forzarla en su intimidad. De pronto se hace la luz en la comedia de intriga. Caen al suelo las máscaras. Doña Anna ha descubierto al sujeto que se deslizó en su alcoba, y que luchó con su padre el Comendador, y le dio muerte. Relata entonces a Don Ottavio lo sucedido con todo detalle: aquello de lo cual sólo conocíamos el resultado y el efecto (a través de la acción perseguidora de Doña Anna tratando de asir y agarrar a su presunto violador). Relata, pues, lo que no se nos pudo mostrar. Entonces, en ese instante de la comprensión, resuenan de nuevo los golpes en acorde del principio. Volvemos al comienzo. Al comienzo de la obra. Al inicio de la obertura. Ese momento es esencial: verdadero término medio entre la premisa de acordes con que se inicia la obertura, y la consecuencia del mismo material musical que se escuchará, en versión más terrible y demoníaca, en el parlamento final entre la estatua parlante y Don Giovanni. La cesura provoca un giro en redondo, una mutación circular: se vuelve al punto de partida. Se reitera también el comienzo del drama escénico, sólo que esta vez verbalizado. No sólo es ahora visto en los efectos finales de una acción, sino que es relatado y narrado. Aquí Don Ottavio demuestra su papel imprescindible de interlocutor necesario de Doña Anna. Volvemos al punto de partida en un giro en la espiral de la acción. Y ese origen repetido ya no podrá ser, en lo sucesivo, obviado ni omitido, por mucho que se intensifique más que nunca el papel de seductor de Don Giovanni, y sobre todo su carácter de anfitrión y propulsor de fiestas y francachelas, con todo su cortejo de comida y bebida, o de danzas variadas y de orquestas contrastadas. El fondo trágico se revelará insistente. Irá fermentando a medida que la acción dramática vaya creciendo. Don Giovanni extremará sus recursos a partir del célebre pasaje en que lanza la soflama: «Viva la libertà!». La genialidad de la partitura consiste en acumular recursos escénico-musicales a la francachela desde ese fondo imposible de soslayar y de ocultar: el que irrumpió en la obertura, y reincidió en el instante en que Doña Anna comprende la identidad del enmascarado que quiso forzarla; y que mató a su padre. Se trata del mismo golpe del destino que insistirá en la escena de la cena final de un modo definitivo, colmando en su articulada disonancia un fraseo musical irrepetible (que parece por momentos anticipar los momentos más sombríos de la Misa de Réquiem de Mozart). Al intensificarse el desorden que Don Giovanni trae consigo, y su propuesta de libertad -«Vivan le femmine, viva il buon vino!»-, más se aprieta y constriñe el nudo trágico. Lo festivo y lo buffo se entrelazan como los brazos de una espiral galáctica, sin llegar a juntarse nunca, en genuina conjunción/disyunción. Forman la paradójica «energía de ligadura» de las fuerzas disgregadoras, trágicas, que Don Giovanni conjura y trae a luz. Y con las que al fin, en su negativa al arrepentimiento, acaba comprometiéndose de una forma extraña: a través de lo que podría considerarse una heroicidad irónica y de carácter paradójico. La ópera Don Giovanni exige una categoría sui generis, más allá y más acá de lo trágico y de lo cómico, o de comedia buffa y tragedia heroica. En las antípodas del emperador Tito y de su proverbial clemencia, o de toda la prosapia de príncipes magnánimos que logran vencer la avidez de la venganza (el pachá Selim, en El rapto del serrallo, Sarastro en La flauta mágica), Don Giovanni también es perturbador en referencia al género de comedia que había hallado quizás en Las bodas de Fígaro su locus clasicus, o su perfecta realización consumada como género llevado a su propia perfección. Lo trágico y lo buffo se radicalizan al juntarse en explosivo sintagma: cuanto más se intensifica uno, más se destaca su contrario. De ahí la genialidad, imprescindible, de la pareja que forman Don Giovanni y Leporello: ambos con voz de bajo, confundiéndose en los tonos vocales, e intercambiando vestuario e identidad. Leporello halla su máxima verdad en la piedad genuina que logra provocar al ser descubierto tras el ropaje donjuanesco.
Y ya sólo reaparecerá como contrapunto cómico de grandísimo humor ante las comparecencias de las voces estatuarias del Más Allá. Don Giovanni, en cambio, prosigue su andadura sin piedad. La piedad sólo es sentida por el receptor, mediada e inducida por Doña Elvira. La ópera Don Giovanni demuestra la verdad del célebre aforismo de Otilia en su diario, en Las afinidades electivas de Goethe: «Lo que es perfecto en su género trasciende el propio género». Después de Don Giovanni ya no será posible repetir una perfecta comedia como el Fígaro mozartiano, o un anticipo de la misma como El rapto del serrallo. Al menos no le será posible a su autor y compositor. Puede decirse que, tras Don Giovanni, la edad de la inocencia ya pasó. Con Don Giovanni el pecado original ha perturbado para siempre la naturaleza y el mundo (del arte, de la ópera, de la cultura): ya nada puede hallar, del modo como fue posible en el Fígaro, la conciliación, o el lenguaje del perdón. Después de Don Giovanni eso ya no es factible. Y la escena última de la ópera, con los figurantes reunidos tras la muerte y el castigo del disoluto Burlador, no hace sino corroborarlo. De ahí el carácter trágico que esa escena en apariencia inocua, festiva y falazmente conciliadora descubre. De ahí también la radical necesidad de su puesta en escena como conclusión de la obra (a despecho de la opinión al respecto de Gustav Mahler). Nada augura ni asegura paz, conciliación, estabilidad y sosiego. Don Giovanni ha introducido el desasosiego en el cuerpo y en el alma de todos los que se han encontrado con él. Doña Anna no dará satisfacción a Don Ottavio en su demanda de matrimonio. Querrá todavía un año de moratoria. Doña Elvira se recluirá en un convento, verdadera sepultura en vida, sublimando y elaborando su sentimiento final, radicalmente espiritual, de piedad, temor, compasión. Sólo los campesinos, Masetto y Zerlina, pueden restañar el grave quebranto que por azar les sobrevino y celebrar en paz festiva de comedia su matrimonio aplazado. Si la comedia es siempre rito primaveral y entierro del Invierno, o del Hombre Viejo, encarnado en alguna figura ridicula (el Avaro, el Misántropo, el Burgués Gentilhombre), sólo en la pareja menos significativa de la obra, la que personifican Masetto y Zerlina, puede decirse que se cumple esa pauta de toda genuina comedia (la que insiste hasta en el Falstaff de Giuseppe Verdi, o con un personaje altamente elaborado y sublimado, en carácter de mediador, en el Hans Sachs de Los maestros cantores de Richard Wagner). Pero en esta ópera de Mozart, y con la salvedad señalada de la pareja de campesinos, nadie ha ganado, todos han perdido. O en todo caso han verificado, a través de ese cruel experimento que la presencia del Burlador hace posible, la valencia y verdad de sus deseos y anhelos. Todos han sido afectados y trastornados. Las grandes óperas de Mozart La edad de la inocencia ya pasó: ahora impera el régimen que el pecado original introduce, y que corrompe la naturaleza entera. Se pasa de la creación praeter Deum a la creación extra Deum. La edad de la inocencia ya pasó: y algo de razón tiene E. T. A. Hoffmann cuando habla de Joseph Haydn: el Haydn de La Creación, que significativamente concluye antes del pecado original, con Adán y Eva recién creados en el jardín del Edén; el mismo Haydn de Las estaciones, que se avendría bastante bien con el episodio neo- bucólico del Don Giovanni, con los coros y danzas de zagales y zagalas campesinas, si bien hay en la música de Mozart ya un indicio de malicia que Zerlina personifica, más acorde con el carácter perverso y demoníaco del personaje Don Giovanni. Éste, nada más aparecer, ya ha perturbado el armonioso bullicio de los jóvenes campesinos, que parecen arrancados de cartones y tapices del Goya majista, el que participó de esa moda neo-rústica que posibilita el Romanticismo emergente. También Goya tuvo su caída de Damasco, o su giro copernicano hacia la subjetividad (y hacia el artefacto ficcional -sólo mental- como programa y manifiesto, que eso es lo que significa en propiedad capriccio, caput factum). Y un capriccio demoníaco es justamente el que desbarata y perturba la inocencia country de la escena neo-bucólica: se transita hacia el palacio del Burlador, que anticipa en versión festiva y clásica lo que, con más intenso olor a azufre y con tonos de décadence, acorde con el entusiasmo prematuro de un Charles Baudelaire, y sin apenas mediación humorística, dará lugar al castillo diabólico de Klingsor en el Montsalvat del Parsifal, y antes ya a la Venusberg del Tannháuser (de Richard Wagner). Pero aquí estamos en plena vida Ancien Régime, sólo que a punto de derrumbarse. Y la prueba del caprichoso y definitivo disolvente de la inocencia, y la desgarradura del orden, con el triunfo de todas las fuerzas disgregadoras, lo constituye la fiesta que Don Giovanni prepara, con su desorden autoafirmado y querido, con el Viva la liberta a modo de grito de guerra, y con las tres orquestas superponiéndose y pujando por rivalizar en sus ritmos y contra-ritmos, o en sus sutiles conjugaciones y disyunciones, en las que sobresalen la allemande, la zarabanda y el minué. La inocencia que todavía trasluce el Fígaro, con su clásico y armonioso modo de culminar su relato musical en el conmovedor último acto, en el que una melodía embrujadora arrastra a todo el ingente grupo de personajes hacia la conciliación, o a lo que en fechas beethovenianas llamará Hegel el lenguaje del perdón, esa inocencia queda destruida desde la irrupción de Don Giovanni en medio de la danza coral y festiva de los jóvenes que vitorean a los novios a punto de contraer matrimonio. Todo termina en gran mascarada cortesana, con la comparecencia del amenazante terceto de máscaras que son convidadas a participar en ella. Y Don Giovanni triunfa entre tanto en su elemento propio: Peccate, peccate fortiter, parece decir, en términos luteranos que sabrá recordar en sus interesantes apuntes Soren Kierkegaard en El erotismo musical. A pecar, que el mundo se acaba, como en cierto modo llega a decirse en un momento avanzado de la ópera. Sobrevienen sombríos presagios de un desenlace terrible como castigo a la más loca y dionisiaca de las jornadas. La carrera del libertino llega a su fin, para lo cual debe violar, de modo descarado y cínico, las más sagradas leyes divinas y humanas. La escena de intercambio de vestimentas y la «segunda» seducción de Doña Elvira constituyen la prueba más flagrante de esa dañina y ponzoñosa transgresión. La libertad se ha extremado hasta ese umbral en torno al cual circulan, en perpetua ronda, tantos personajes de la época que en esta ópera son integrados y reflejados. Algunos de los cuales, como el célebre Giacomo Casanova, tuvieron participación en algún episodio de su gestación y puesta en escena. No se llega al célebre «Francais, encoré un effort» del Divino Marqués (de Sade) porque no impera, en el mundo mozartiano, esa instancia tan francesa que es la Ley, la Loi, algo de color galo y galicano, que no es posible traducir. Esa Loi cuya plasmación fiscal, penal, fue ideada por Guillotin. La ley imperativa, siempre inexorable en su afilada exactitud cartesiana (algo que nada tiene que ver con el Imperativo Categórico kantiano, según el parentesco que cree ver Jacques Lacan en el encuentro que sugiere entre Kant y Sade). Esa Loi en cuya transgresión se aquilata el deseo (desde Sade hasta George Bataille) es una constante del pensamiento francés, y sólo de él. A partir de ella, de la Loi (siempre con mayúsculas), en ese jeu d'esprit en que la transgresión se opera, y a través de una monótona compositio loci de todas las atrocidades imaginables, susceptibles de convertirse en figuras del infortunio de la virtud, o del vicio alevoso recompensado, puede discurrir el plomizo texto del Marqués de Sade. Nada que ver con el alado y grácil libreto, o con la inspiradísima y genial par- titura de este Don Giovanni. En el mundo vienés, y de Praga, de Wolfgang Amadeus Mozart impera todavía un Ancien Régime en pleno proceso de derrumbamiento, pero en el que el alud que se va formando en su caída encuentra siempre la «ralentización» provocada por multitud de remansos y recodos de la ladera, o de instancias intermedias que van mistificando la tajante divisoria en dos que el pensamiento cartesiano, y su escenificación en la Bastilla, personifican: una historia del mundo partida en dos mitades, antes y después del Gran Evento (Revolucionario). Don Giovanni se aviene a las mil maravillas con ese mundo indolente, en descomposición siempre anunciada pero nunca del todo consumada. Pero algo se ha perdido (la inocencia) en esa década prodigiosa, 1780-1790, de grandes óperas surgidas como presagio vienés-pragués a los acontecimientos parisinos. Fígaro, Las bodas de Fígaro, representa la igualdad suavemente proclamada 15.
La misma que en un registro ácido proclamará COSÍ fan tutte, en referencia a la común propensión de Ellos y Ellas a la infidelidad. Don Giovanni entona el segundo de los gritos de combate revolucionarios, el Viva la liberta! (pero en el más perverso de los escenarios y en boca del más ambiguo de sus posibles voceros). Y por último La flauta mágica será el cántico de buena ley de la fraternidad, con su carácter de utopía necesaria, de hermandad masónica, o de anticipo conmovedor de una nueva humanidad regida por nuevos valores (los que destierran para siempre el ansia y anhelo de venganza). Los mismos valores que encarnará del más hermoso modo la figura central de esa extraordinaria ópera testamentaria, tan infamemente comprendida, y tan escasamente gozada: La clemenza di Tito. Se ha perdido la inocencia: una maligna disonancia parece zaherir y desgarrar la armonía clásica que el Fígaro poseía y personificaba. No había allí fuerzas disgregadoras, ni sucesión de acordes audaces que podían sugerir al desprevenido auditorio un encadenamiento de heterodoxias armónicas. Con Don Giovanni esas presencias demoníacas se apoderan del libreto y la partitura, de manera que la obra se precipita en la catástrofe de la escena penúltima. Después del Don Giovanni el género de la comedia buffa sufrirá, en manos de Mozart, una radicalización. Será comedia restituida tras la caída del velo de la inocencia. Cosí fan tutte es la prueba. El desencanto en relación con la «naturaleza humana» constituye el alfa y omega de la sabiduría de la vida que la obra transmite. Y no se alude con ello al mecanicismo naturalista de Alfonso, el filósofo, ni a la picaresca resabiada y cínica de la criada Despina. Atañe al sentido que esa extraña ópera desprende en su libreto y en su argumentación. La música de Mozart, superándose a sí misma, en trance tan peculiar parece a cada paso desmentir su éthos singular y sui generis. Tal es el embrujo que esa partitura posee. Pero esa belleza musical a toda prueba de la partitura no posee ya inocencía alguna, cosa ya perceptible en la obertura, aunque no sólo en ella. El arco vital que conduce de Cherubino a Don Giovanni constituye un salto cualitativo. Las bromas maliciosas, picaras, los coqueteos y encantamientos entre el paje y Susana o la Condesa son juegos de niños, o de adolescentes, comparados a los juegos peligrosamente serios, pese a su fachada buffa, que propone Don Giovanni. Esos juegos, en Cosí fan tutte, se convierten en maquinaciones y experimentos (y no precisamente de buena ley, pese a su apariencia mentidamente didáctica). La ópera abre las puertas a lo que el subtítulo anuncia: la escuela de los amantes. Se trata de los más desencantados y ácidos cursillos prematrimoniales que se puedan imaginar. Todo lo contrario de lo que éstos, en manos de sacerdotes, o de instituciones moralizantes, suelen ser. El cursillo conduce a descubrir la gran mentira que, según dice el filósofo, encierra toda pretendida fidelidad, lo cual debe ser demostrado a través del más absurdo y cruel de los experimentos. Pero la música efectúa su trabajo sin reparar en el carácter algo inicuo de un argumento que pone en la picota de la estulticia a quienes, desde detrás del teatro, han aceptado la realización de la prueba, o el efecto de una ominosa apuesta. La ópera se realiza dentro de la ópera, en un juego de lenguaje y metalenguaje que la música va hilvanando en el mayor desmentido posible a la estolidez de lo que está en juego. Y lo hace con el más grave y misterioso de los argumentos: la belleza que una partitura hechicera desprende. La inocencia se ha perdido, pero no el mundo de la belleza. Y ésta permite convertir el tosco experimento verificador de lo inane del sentimiento de fidelidad en un remonte hacia el ideal y hacia la utopía, únicas patrias de unión de buenos sentimientos, lealtades o fidelidades con una belleza que se interna en el sentimiento y sentido de lo sublime. Tal será el salto ascendente que girará el más burdo y buffo de los experimentos educativos en una verdadera Bildungsoper de género particularmente complejo, La flauta mágica: mezcla de cuento de hadas, oratorio ritualizado masónico y comedia con final matrimonial 16. De nuevo en esta ópera insiste el experimento educacional, formativo, o el cursillo prematrimonial, pero esta vez en registro heroico, con pruebas serias que bordean la tragedia, según los principios masónicos que entre tanto componen el código de convicciones del compositor (y del libretista). Podría decirse que en La flauta mágica, tras la gran crisis trágica de Don Giovanni, y tras el impasse formativo y experimental de esa ópera dentro de la ópera que es Cosi fan tutte, una vez perdida para siempre la edad de la inocencia, consumada la cesura revolucionaria, se apunta al fin hacia la Utopía: quizás algún día sea posible vivir en una auténtica comunidad humana fraterna, en la que el espíritu ilumine las mentes en la luz, en retroceso del reino de la noche y de las tinieblas retrógradas; una suerte de anticipada premonición de ese tercer status joaquinista que sigue al régimen del Padre, con su creación praeter Deum, y también a la caída, encarnación y muerte final del Hijo, verdadero Hijo Pródigo, principio de disgregación y de ruptura revolucionaria y trágica: el que proclama la libertad, empujándola hasta el caos y el desorden festivo del libertinaje. Ahora parece renacer de las cenizas, cual Ave Fénix, esa fidelidad reencontrada, que en el reino de la utopía fraterna pierde el natural imposible al que legendariamente se le asocia, tal como Alfonso canta al principio de Cosí fan tutte. Ahora parece renacer la iluminación del Espíritu frente al imperio de la noche y de las tinieblas oscurantistas; y la comunidad libre y fraterna, en forma sacerdotal, parece entonar su cántico, en el que resurge y se recrea todo el caudal de la mejor tradición coral de la música barroca (Hándel, Johann Sebastian Bach). Y se consigue, en el ámbito moral, yugular para siempre toda voluntad de venganza, como en la célebre aria de Sarastro -«Entre estos sagrados muros»- se proclama. Sarastro propicia así otro estilo de poder, el que en su inmarcesible clemencia revelará el emperador Tito en la última, grandísima e incomprendida, ópera de Mozart. De la edad de la inocencia, salvado el hiato trágico de Don Giovanni, se transita, pues, a esa edad del espíritu que en registro de utopía, como presagio y presentimiento, mostrará, en forma hermosa (bella y sublime a la vez), La flauta mágica. Se trata de la extraordinaria intuición de una humanidad mejor, regida por valores diferentes que los que forman nuestra experiencia y costumbre; el aria de Sarastro «Entre estos sagrados muros» constituye, quizá, su expresión más conmovedora. Tendrá su desarrollo en la figura extraordinaria del emperador Tito, que es desde luego un ser viviente en forma de embrión del arquetipo de una humanidad futura siempre posible: un personaje muy bien trazado en el contexto de la ópera La clemenza di Tito, a pesar de que con frecuencia se la tergiversa, se la desconoce, o no se acierta a comprenderla en su grandiosa significación.
El canto de las sirenas. Argumentos musicales
Trías, Eugenio
Galaxia Gutemberg. 2007
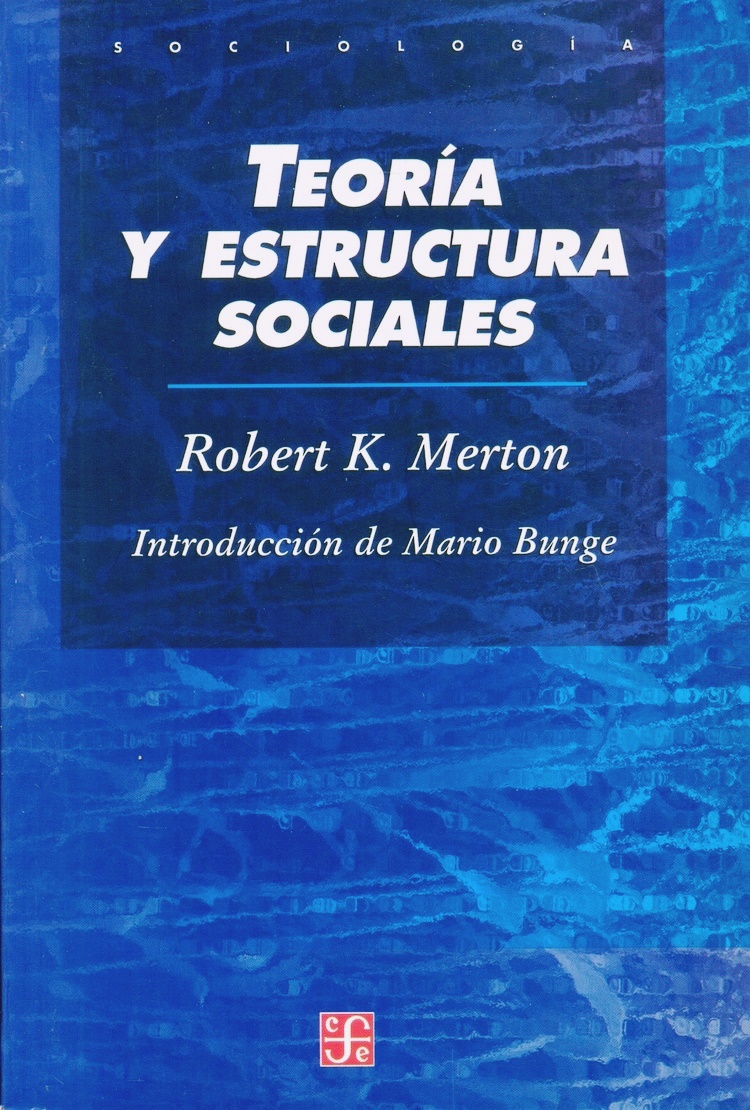
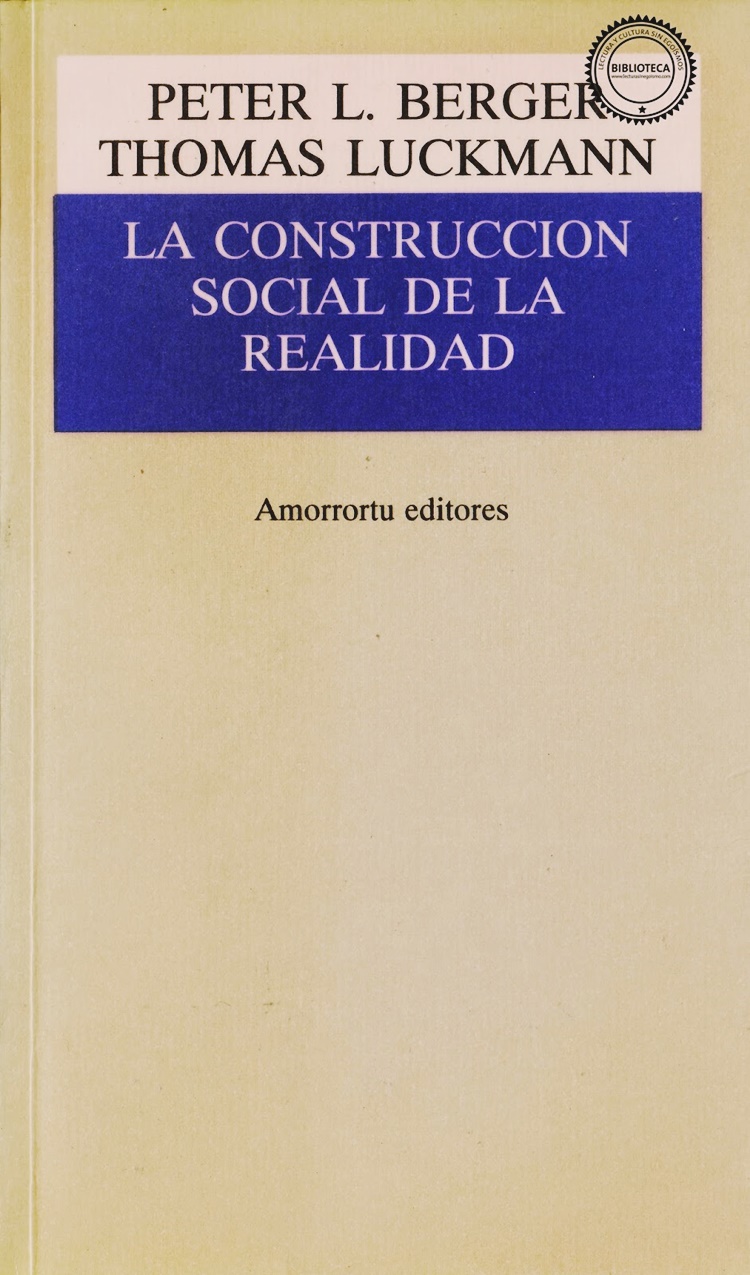



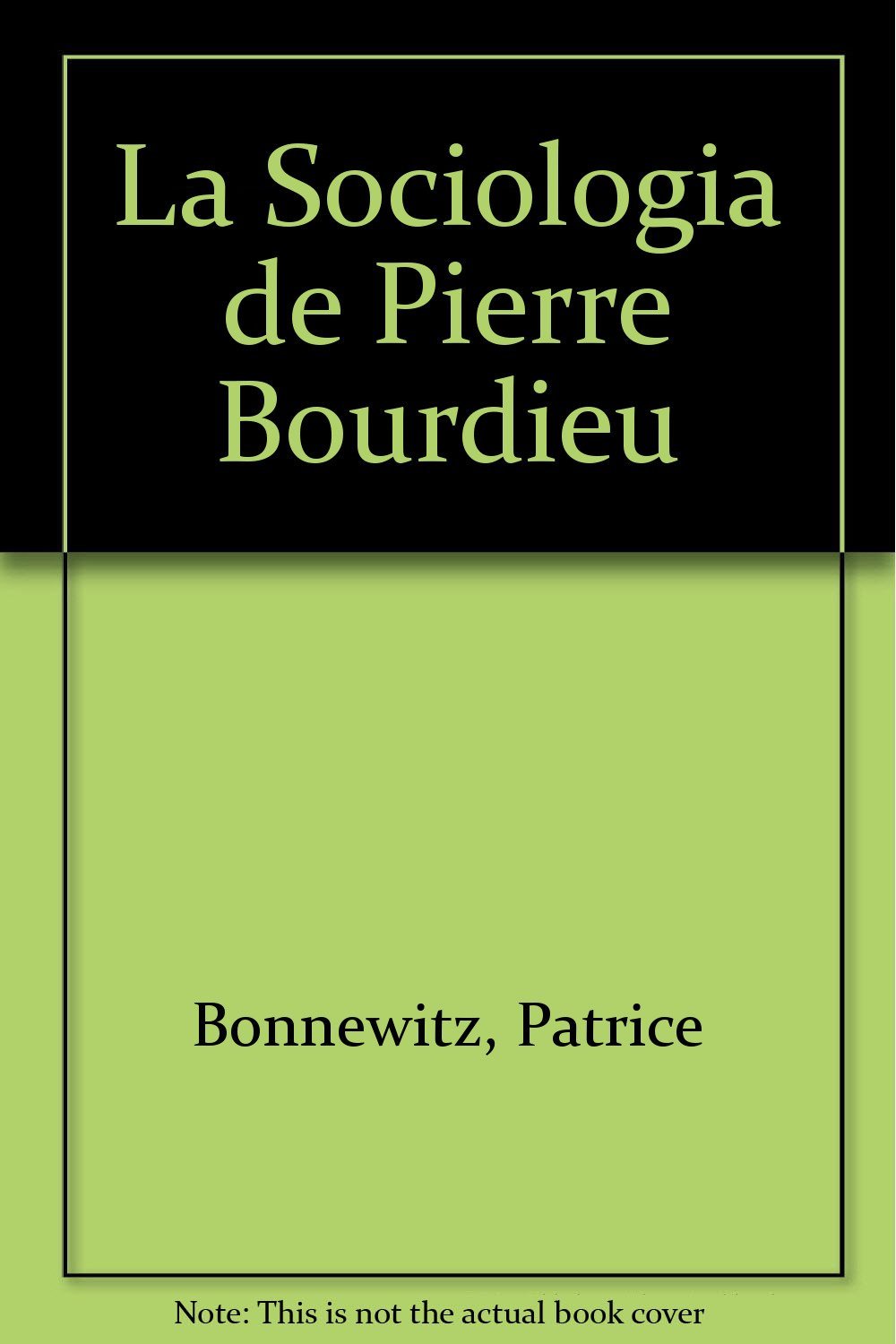



Comentarios
Publicar un comentario