Roxana Morduchowicz: Adolescentes, participación y ciudadanía digital (2022)
Adolescentes, participación y ciudadanía digital
Roxana Morduchowicz
Sección de Obras de Sociología
 |
| Roxana Morduchowicz: Adolescentes, participación y ciudadanía digital (2022) |
Índice
Introducción
Primera parte
Participar en la vida offline y en el mundo digital
Participación, ciudadanía y democracia
¿A participar se aprende? Participar en el mundo digital Competencias digitales
No es la tecnología... Brechas sociales
Redes sociales: las elegidas
Segunda parte
Qué dicen los adolescentes
Preguntas y dimensiones Cómo se informan Cómo participan
Conclusiones
Bibliografía
Si no te hacés escuchar, otros toman las decisiones por vos.
SUSANA SLUTzKy, MI MAMÁ (1933-2020)
El compromiso es un acto, no una palabra.
JeAN-PAUL SARTRe,
El ser y la nada
Internet es la actividad más importante en la vida de los adolescentes de todo el mundo, uno de los pocos escenarios que, según su propia percepción, les pertenece. El universo online les permite expresarse, definirse, entender cómo es y cómo funciona la sociedad en la que viven. En este espacio, además, pueden hacerse visibles y presentarse como actores sociales.
¿Los adolescentes valoran Internet como lugar de participación? ¿Les interesa? ¿Utilizan el mundo online? ¿Cómo? ¿Qué plataformas digitales prefieren? ¿Y en qué acciones e iniciativas se involucran? Para responder estas cuestiones, Roxana Morduchowicz se apoya en una sólida investigación cuantitativa, cuyos resultados expone y analiza con precisión.
La ciudadanía digital —es decir, la posibilidad de hacer un uso reflexivo y creativo de Internet, tanto para el análisis crítico como para la participación— es un derecho fundamental para la construcción de ciudadanía en este milenio. En el siglo XXI, el acceso y la apropiación limitados de la tecnología obstaculizan el ejercicio de una ciudadanía plena y actúan como un factor de exclusión. De ahí el llamado de la autora a la implementación de una política pública en ciudadanía digital que fortalezca la cultura participativa de todos los adolescentes. “Participación y democracia son los dos ejes que sustentan estas páginas. La idea de este libro es analizar la manera en que los adolescentes participan —en la vida fuera de las pantallas y en el mundo digital— para la construcción de una democracia más sólida y representativa.”
Introducción
Internet es la actividad más importante en la vida de los adolescentes.
En Argentina, el 40% de los jóvenes de 13 a 17 años está las veinticuatro horas del día conectado a la Web.
Otro 50% navega en Internet hasta que se va a dormir.
Solo 1 de cada 10 adolescentes se conecta menos de tres horas diarias.
Por eso, no sorprende que, en un año, los chicos pasen más horas con las pantallas que en compañía de su docente en clase.
Para las tecnologías no existen sábados ni domingos, vacaciones de invierno o de verano, ni días feriados.
Por el contrario, en esos momentos, la relación de los adolescentes con los dispositivos digitales se intensifica.
No se trata de una característica exclusiva de un país o de una región.
En Estados Unidos, por ejemplo, los adolescentes se conectan a una pantalla menos de cinco minutos después de despertarse.
Mandan un promedio de quinientos mensajes por día.
Un 80% de ellos duerme con sus celulares.
La mitad de estos no se desconecta nunca.
Y utilizan cuatro pantallas a la vez (Turkle, 2019).
En efecto, los adolescentes en todo el mundo usan varios dispositivos y desarrollan diversas acciones en simultáneo.
Mientras escuchan música, se comunican por redes sociales, miran un video, buscan información y hacen la tarea.
Son, por eso, “la generación multifunción” (multitasking, en inglés).
Para los adolescentes del siglo xxI, todo se realiza simultáneamente.
Todo al mismo tiempo.
Todo ya.
Una marca generacional que responde a la presencia de Internet en su vida cotidiana.
Los chicos que tienen menos de 18 años son parte de la primera generación que ha conocido, desde su infancia, un universo mediático y tecnológico extremadamente diversificado.
Y este entorno tan variado tiene una protagonista: la pantalla.
Las tecnologías atraviesan la vida diaria de los adolescentes y han transformado la manera en que se informan, aprenden, leen, ven películas, miran series, escuchan música, juegan, se entretienen y se comunican.
Internet es uno de los pocos escenarios que, según la percepción de los adolescentes, les pertenece.
Cuando navegan en la web, sienten que pueden mostrarse y opinar sin intermediarios.
Y sin adultos.
Hablan de ellos y por ellos.
El universo online les permite expresarse, definirse, entender cómo es y cómo funciona la sociedad en la que viven.
Internet está ligado a la cultura juvenil de manera tan estrecha que, en la actualidad, los adolescentes construyen su identidad a partir del acceso, el significado que le dan y el uso que hacen del mundo digital.
En este territorio, justamente, es donde han logrado sentirse más auténticos, más libres y más visibles.
En virtud de ello, resulta importante preguntarse por el modo en que los jóvenes utilizan este espacio tan valorado, desde el que modelan su propia identidad y, más importante aún, en el cual se sienten parte de una comunidad.
Para los adolescentes, la principal función de Internet es comunicativa.
En Argentina, el 98% de los jóvenes de 13 a 17 años tiene un perfil en alguna red social.
Estas son, como veremos más adelante, el espacio que eligen para mostrarse, expresarse, compartir y participar.
No hay ninguna duda: en todo el mundo, esta es su práctica más frecuente cuando están en línea.
Sin embargo, poco se sabe acerca de otras formas en que emplean la web.
Entre ellos, el uso que hacen (o no hacen) de Internet para participar.
El mundo digital les ha dado a los adolescentes la oportunidad de convertirse en productores de contenidos.
Les permite expresarse con su voz y compartir sus experiencias con sus propias palabras.
Ser autores de un blog, de una página web, de un video o de un perfil en una red social les da la posibilidad de participar y hacerse escuchar.
Es en Internet donde pueden hacerse visibles y presentarse como actores sociales como nunca antes.
Esta facilidad para convertirse en generadores de contenidos digitales les ha dado a los jóvenes nuevos espacios para hablar de sí mismos y compartirlo con audiencias ilimitadas.
Pueden contar cosas acerca de sus vidas, de lo que piensan y sienten sobre los temas que más les preocupan; pueden decidir lo que quieren que otros sepan de sí mismos, buscar y proponer soluciones sobre lo que más les interesa y afecta.
Este es el potencial que les ofrece Internet para participar.
Ahora bien, ¿a ellos les interesa esta oportunidad? ¿Valoran Internet como lugar de participación? ¿Lo utilizan? ¿De qué manera? ¿Qué plataformas digitales prefieren? ¿Y en qué acciones e iniciativas se involucran? Estos son algunos de los interrogantes que este libro explora, con el objetivo de examinar si los adolescentes utilizan el entorno digital para la participación y de qué forma lo hacen.
A lo largo de este trabajo, hemos querido analizar la apropiación que hacen los jóvenes de Internet en cuanto espacio de participación.
Entendemos por apropiación los procesos socioculturales que intervienen en el uso, la socialización y la significación de la web por un determinado grupo social, en nuestro caso, los adolescentes, con un determinado fin, en esta ocasión, la participación.
Las páginas que siguen se han escrito a partir de una investigación realizada en junio de 2020 en Argentina entre dos mil jóvenes de 14 a 18 años.
A través de un cuestionario de veinte preguntas de selección múltiple, se ha buscado analizar el significado que tiene la participación para los adolescentes y las maneras en que lo hacen tanto en la vida offline como en el universo online.
Como se detallará más adelante, esta investigación tuvo un alcance y una representatividad nacional: se encuestaron adolescentes en las capitales de provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, se tuvieron en cuenta otras ciudades importantes, aunque no fueran capitales.
Si bien el relevamiento se realizó entre jóvenes argentinos, esto no impide pensar en perfiles más allá de las fronteras nacionales.
De hecho, en lo que sigue, con frecuencia se citan estudios similares a este realizados en otros países.
Podemos afirmar que la investigación argentina refleja, en realidad, tendencias mundiales y nos permite hablar de los modos de participación adolescente en un contexto internacional.
Un último aspecto metodológico.
Como veremos, se trata de una investigación cuantitativa.
Esto significa que las conclusiones nos dirán de qué manera los adolescentes utilizan Internet para participar, pero será más difícil que nos digan por qué lo hacen de ese modo y no de otro.
Los estudios cuantitativos muestran, no explican.
Para explicar, se suele recurrir a las investigaciones cualitativas, que analizan el tema en detalle utilizando entrevistas en profundidad y recurriendo a una población muy inferior en número.
Las metodologías cuantitativas, en cambio, se centran en un mayor número de casos, lo que habla de su representatividad, dibujan un mapa y presentan una radiografía del tema enfocado.
Estos son los aportes pero también las limitaciones de un estudio cuantitativo como el que presentamos aquí.
El libro incluye dos partes muy definidas.
La primera constituye el marco teórico de la investigación.
Esta sección recorre y examina el concepto de participación para la construcción de una ciudadanía democrática.
Asimismo, aborda en especial el significado de la participación digital, las competencias que supone y las herramientas y plataformas que suelen elegir los adolescentes para hacer escuchar su voz.
Un apartado específico enfoca las brechas e inequidades en el acceso y uso de Internet y su incidencia sobre la participación online entre jóvenes de diferentes sectores sociales.
La segunda parte consiste en la descripción, los resultados y el análisis del estudio.
Esta sección está dividida en dos apartados principales, cada uno de los cuales enfoca una dimensión diferente.
La primera analiza cómo se informan los adolescentes, teniendo en cuenta que la información es una herramienta esencial para participar.
Además, aborda su interés por la actualidad y el grado de reflexión y construcción de opinión sobre ella.
La segunda dimensión —la más importante para el presente trabajo— se centra en la participación.
Para eso, enfoca las dos esferas posibles: la participación en la vida más allá de las pantallas y la participación en el mundo digital.
El abordaje de la vida offline explora la participación en el centro de estudiantes, el barrio y la comunidad a través de acciones presenciales.
El abordaje del universo online analiza, en primer lugar, la valoración que tienen los adolescentes por Internet como espacio de participación y, en segundo lugar, cómo lo hacen: qué plataformas eligen, cuáles prefieren, cuánto las utilizan y para qué temas, cuestiones o intereses.
Finalmente, se ofrecen las conclusiones del estudio, divididas en dos apartados: los resultados auspiciosos y las asignaturas pendientes.
Esta sección incluye, además, recomendaciones para la implementación de nuevas iniciativas, propuestas y proyectos.
Por último, el libro plantea los nuevos interrogantes que arroja esta investigación y que merecen futuros análisis.
Serán necesarios, por lo tanto, otros estudios que retomen estas preguntas y busquen nuevas respuestas.
Participación y democracia son los dos ejes que sustentan estas páginas.
La idea de este libro es analizar la manera en que los adolescentes participan —en la vida fuera de las pantallas y en el mundo digital— para la construcción de una democracia más sólida y representativa.
Primera parte
Participar en la vida offline y en el mundo digital
Participación, ciudadanía y democracia
Los niños y adolescentes tienen derecho a expresarse y a participar en la sociedad.
Es un derecho tan esencial que aparece explícitamente mencionado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño elaborada por las Naciones Unidas.
“El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño” (Convención Internacional de los Derechos del Niño, artículo 13).
Este acuerdo internacional define el derecho de los más jóvenes a la libre expresión y a recibir y comunicar ideas.
También hace referencia a otra dimensión no menos importante: el libre acceso a los medios de comunicación y el derecho a la participación.
Al suscribir este acuerdo, todos los países miembros de las Naciones Unidas coinciden en que, junto con el derecho a la salud, a la educación y al juego, la expresión y la participación son fundamentales para que niños y adolescentes puedan vivir una vida plena.
“Los Estados respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento” (Convención Internacional de los Derechos del Niño, artículo 31).
En 2018, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICeF, por su sigla en inglés) dio a conocer el decálogo de derechos de los niños en Internet, a los que llamó “e-derechos”.
Entre otros principios, se establecía allí que “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo por medio de la Red.
También tienen derecho a ser consultados y a dar su opinión, cuando se apliquen leyes o normas a Internet que los afecten”.
Un adolescente no está alfabetizado si sabe leer pero no escribir.
Tampoco si sabe escuchar pero no hablar.
La alfabetización es una práctica social basada en la colaboración y el intercambio de conocimientos con los demás.
Escribir y hablar son maneras de comprometerse, de expresarse, de participar.
Saber leer y escuchar es fundamental, pero sin la posibilidad de escribir y hablar —entendidas ambas como compromiso y participación—, el aprendizaje será siempre parcial y limitado.
La alfabetización —decía Paulo Freire (2008 [1992])— es un acto de conocimiento, de creación y no de memorización mecánica.
Enseñar no es transmitir ni transferir conocimientos, sino que implica generar las oportunidades para su propia creación y establecer las condiciones para su construcción.
La alfabetización —coincidimos con el educador brasileño— es un acto creador y no puede ser vista como un simple proceso de repetición de palabras.
Es creación y recreación.
En este contexto, entonces, el diálogo permanente, la libre expresión, la comunicación fluida y la activa participación son ejes fundamentales.
Sin ellos, no habrá una alfabetización posible.
Y la ciudadanía tampoco será plena.
Ciudadanía no supone solamente una dimensión jurídica que se debe defender cuando los derechos de las personas son vulnerados.
Es, además, una condición que se pone en juego mediante una práctica participativa, que no solo ampara, sino que propone, crea, exige, toma decisiones y genera transformaciones, siempre en el marco de una sociedad justa y democrática.
La ciudadanía necesita entenderse como una apropiación de la realidad para actuar y participar en ella.
Se expresa a través de las relaciones sociales, en una práctica de lo colectivo en favor de los derechos de los individuos.
Según Freire (1996), en su obra Cartas a Cristina, un relacionamiento compartido y participativo es condición necesaria para su ejercicio.
Es imposible pensar una vida cotidiana sin participación, o una vida social sin expresión.
Gozar de una ciudadanía plena significa poder ejercer el derecho a participar.
Una sociedad democrática se sostiene en una sociedad participativa.
Ahora bien, ¿qué significa participar? ¿Cómo se define? Según Sigel y Hoskin (1989), la participación es toda acción que busca afectar positivamente la calidad de la vida pública en una sociedad democrática que defiende los derechos humanos.
Es la influencia que ejerce una persona o un grupo de personas en la comunidad.
Se trata de una actividad política y social visible.
Esta participación requiere que la persona se vea a sí misma como un actor social y sienta que puede ser un miembro activo de la comunidad.
Es decir que es lo opuesto a la indiferencia y el aislamiento.
Supone una identificación con lo público expresada en acciones cotidianas, en las que la persona se compromete constructivamente con una causa que afecta y preocupa a la comunidad e interviene junto con otros en la búsqueda de soluciones.
Participar, entonces, es actuar con la idea de generar transformaciones por el bien común y en defensa de los derechos humanos.
Supone un compromiso para el cambio.
Por eso, precisamente, implica una actitud de transformación.
La búsqueda de nuevas respuestas y de una realidad mejor es lo que motiva a la persona a participar.
Solo la participación en beneficio de la comunidad y de sus derechos garantiza un verdadero compromiso democrático.
De acuerdo con Ferguson (2003), participar es, justamente, saber identificar los derechos de las personas y defenderlos a través de prácticas cotidianas y de un compromiso con la comunidad.
Significa garantizar que estos derechos y libertades —individuales y públicos— sean respetados y valorados.
El desafío es asegurar que todos los miembros de una sociedad sean actores sociales en el escenario democrático.
Para la democracia, es fundamental formar personas que sepan hablar, argumentar, exigir y actuar cuando se ven afectados sus derechos o los de los demás.
Una vez más apelamos a Freire (2008 [1992]), quien explica que “alfabetizarse no significa repetir contenidos, sino aprender a pronunciar la propia palabra” (el destacado pertenece al original).
Tomar la palabra, expresarse y participar son condiciones esenciales para una alfabetización, y también para la construcción de una sociedad democrática.
Por todo ello, precisamente, la participación no puede ser un mero acto individual.
Requiere, como dijimos, una acción con otros y una identificación con lo público, en la medida en que busca siempre transformar algún aspecto o dimensión de la vida social.
Según Cullen (2003), una sociedad participativa es una sociedad en la que no solo se revisan las propias opiniones y se escucha a los demás.
Es una sociedad que se construye con los otros.
Los otros están siempre presentes.
La esencia de la democracia consiste en que la gente sepa elegir, tomar decisiones y participar en beneficio de la comunidad.
Eso significa que, ante situaciones sociales nuevas, las personas deben aprender cuáles son las alternativas disponibles y cómo hacer una buena elección entre ellas.
Una elección que priorice siempre el bien común (Chaffee, 2003).
En resumen, de eso se trata participar en el espacio público.
Este es el espacio en el que las personas pueden expresarse, escuchar las razones del otro, lograr acuerdos y actuar, con el fin de transformar la realidad en beneficio de la comunidad.
Un espacio que pueda ser más justo e igualitario.
Un espacio para todos.
Un espacio de todos.
Estos son justamente los ejes que definen la cultura participativa como aquella en la que las personas creen en el valor de su voz y experimentan la necesidad de compartir su expresión con otros; sienten un importante nivel de conexión social con los demás y están convencidas de que sus contribuciones realmente importan.
Es una cultura que promueve un fuerte compromiso con la comunidad (Jenkins [dir.], 2006).
En otras palabras, una cultura participativa:
fortalece la conexión entre las personas; promueve la expresión y el compromiso social; propone compartir estas expresiones con los demás, y genera la idea de que cada contribución es importante.
Las comunidades que crecen en torno a esta cultura son ciertamente más sólidas.
Se ven fortalecidas por un deseo de compartir experiencias y por la necesidad de pensar en y con los demás.
La cultura participativa cambia el foco de la expresión individual al compromiso social.
La dimensión social es fundamental para la participación, en la medida en que, cuando participa, la persona busca tomar decisiones y actuar siempre por el bien común y los derechos de los otros.
Estos serán, precisamente, el marco conceptual y la definición de participación que utilizaremos como referencia a lo largo de este libro.
¿A participar, se aprende?
¿La participación es una habilidad natural? ¿Nacemos con esta capacidad o se trata de una competencia que se desarrolla con el tiempo? ¿Se aprende, como aprendemos matemáticas, lengua, historia o geografía? ¿O participar es una condición innata en las personas? Existe consenso internacional respecto a esta cuestión: a participar —igual que a vivir en democracia— se aprende.
Participar es una práctica que implica un proceso y que exige un ejercicio continuo a lo largo de toda la vida.
La continuidad democrática es una condición esencial, pero no suficiente, para garantizar la reproducción de una cultura democrática de generación en generación (Ichilov, 1990).
Para construir una democracia sostenida en el tiempo es necesaria, sin duda, una formación.
Este aprendizaje se define como el proceso por el cual los niños y adolescentes construyen su cultura cívica, aprenden a buscar y a seleccionar información, incorporan valores democráticos fundamentales y desarrollan competencias que les permiten comprender mejor la realidad y transformar positivamente la vida pública de la comunidad.
Una cultura democrática necesita de una persona informada y crítica respecto de esa información.
Pero, como afirma Chaffee (1989), también requiere de un ciudadano que esté interesado por los temas sociales, que sea sensible a la vida pública de la comunidad y que comprenda la relevancia de su participación.
Hay quienes afirman que los niños y adolescentes del siglo XXI —que viven en un entorno digital desde el día en que nacieron— adquieren las competencias participativas de manera natural, ya que cuando navegan en Internet siempre están interactuando con otros.
Jugar en red, intercambiar canciones para una playlist o comunicarse a través de las redes sociales son ejemplos de algunas interacciones que protagonizan los adolescentes hoy, en el universo online.
Sin embargo, tal como sostiene Henry Jenkins (2006), la cultura participativa no es de ningún modo natural: requiere de una intervención pedagógica y de una política pública.
Necesita de una clara decisión y planificación desde el Estado y de un proyecto educativo por parte de la escuela.
Jugar en red, buscar información con un amigo, construir con alguien una playlist musical o compartir una foto o video personal en las redes sociales no son acciones que reflejen una cultura participativa.
Esta, como dijimos, se expresa en un sólido compromiso hacia la comunidad y una clara identificación con lo público, y ninguna de estas actividades recreativas o lúdicas puede inscribirse en este compromiso social.
Como indica Reguillo Cruz (2000), participar permite fortalecer en los más jóvenes la ciudadanía cultural, aquella que se define por la articulación del derecho a la organización, a la expresión y a la participación, a partir de pertenencias y anclajes culturales.
Y este fortalecimiento requiere, en efecto, un proceso de aprendizaje.
La cultura participativa se aprende.
Desde el Estado, desde la escuela, desde los medios de comunicación, o desde organizaciones de la sociedad civil.
Los adolescentes aprenden también de sus referentes, a quienes descubren en Internet.
Algunos son youtubers.
Otros son activistas reconocidos en todo el mundo.
Entre los primeros, está el caso del influencer argentino Santiago Maratea, quien al mes de mayo de 2021, cuenta con más de un millón de seguidores en redes sociales.
Maratea organizó una colecta de dinero a través de Internet y, en menos de cinco horas, juntó un millón de pesos para comprar una ambulancia a la comunidad indígena wichí en la provincia de Salta.
Entre los jóvenes activistas, se encuentra el caso de Greta Thunberg, la adolescente sueca que movilizó al mundo alertando sobre el cambio climático.
Su combate se viralizó cuando empezó a faltar a clase los viernes para apostarse en las puertas del Parlamento sueco con un cartel y la consigna: “Huelga escolar por el clima”.
Además, cruzó el océano Atlántico en un velero para limitar la huella de carbono de su viaje.
Greta participó en la apertura de la Cumbre del Clima en las Naciones Unidas, acusando a los líderes del mundo de traición frente al cambio climático.
“Nos están fallando”, les dijo.
Ambas figuras son referentes para muchos adolescentes y constituyen ejemplos del alcance que tiene Internet como espacio de participación para hacer escuchar la propia voz y actuar constructivamente por el bien de la comunidad.
Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que aprenden y desarrollan los adolescentes cuando se involucran, comprometen y participan en la comunidad? En primer lugar, refuerzan competencias sociales: aquellas que les permiten actuar de manera colaborativa con los demás, para la resolución de problemas y para elaborar respuestas que mejoren la vida de su comunidad.
Cuando participan, los adolescentes hacen escuchar su voz.
Construyen e incorporan competencias sociales fundamentales como la capacidad de negociación, colaboración y construcción de redes de comunicación.
Interactuar, intercambiar, proponer, dialogar, valorar, compartir y comunicar son competencias sociales fundamentales que los jóvenes desarrollan cuando participan en la escuela, en el barrio o en la comunidad.
Estos aprendizajes se construyen sobre la base de alfabetizaciones tradicionales, como la capacidad de leer, escribir, pensar críticamente, analizar, evaluar, argumentar, resolver problemas y tomar decisiones.
En el siglo XXI no habrá alfabetización plena —ni ciudadanía plena— sin estas competencias.
En segundo lugar, cuando participan, los adolescentes desarrollan competencias cívicas: viven y experimentan por sí mismos la cultura democrática.
Con su participación, se convierten en actores sociales y se comprometen con la vida pública de la comunidad.
Construyen un empoderamiento basado en la oportunidad de tomar decisiones significativas en contextos reales.
En una cultura participativa, los adolescentes aprenden a aprender de los otros; analizan la diversidad de opiniones que existen sobre un mismo tema; descubren el valor del pluralismo; confrontan sus ideas con otras diferentes; incorporan nuevas habilidades expresivas; aprenden a argumentar y a definir posiciones, y construyen un mayor empoderamiento ciudadano (Jenkins [dir. ], 2006).
Todo esto forma parte de su aprendizaje democrático.
A través de estas competencias cívicas, desarrollan una mayor identificación con lo público y se comprometen constructivamente en temas o problemas que les interesan, afectan y preocupan, a ellos y a su comunidad.
La participación, por lo tanto, fortalece competencias cívicas entre los adolescentes, profundiza su formación como ciudadanos y potencia su cultura democrática.
En tercer lugar, la participación promueve el pensamiento crítico y autónomo de los jóvenes.
Eso incluye la habilidad para analizar, anticipar, inferir, resolver problemas, tomar decisiones y proponer soluciones.
El pensamiento crítico es considerado, junto con el pensamiento creativo, una de las categorías superiores de reflexión, según afirma Piette (2003).
Supone la capacidad para:
clasificar la información: formular preguntas, analizar definiciones e identificar problemas; juzgar contenidos y fuentes: evaluar su confiabilidad, credibilidad, autoridad en el tema y validez de los argumentos, y reformular y extraer conclusiones: basadas en la habilidad para inferir, enunciar nuevas hipótesis, replantear un argumento y tomar decisiones sobre la base de nuevas alternativas y propuestas.
Todas estas competencias se ponen en práctica cuando los adolescentes participan.
Fortalecen así el pensamiento crítico y con él la capacidad para analizar, evaluar, juzgar, argumentar, elaborar conclusiones y decidir.
Estas competencias son, sin duda, requisitos fundamentales para que ejerzan la participación y puedan verse a sí mismos como actores sociales.
Sin embargo, los adolescentes no suelen ser definidos como actores sociales o políticos.
Como señala Buckingham (2000), incluso en temas de la vida pública que los afectan directamente y de un modo mayor que a los adultos —por ejemplo, en la educación—, el debate público es protagonizado por adultos y la visión de los adolescentes prácticamente nunca aparece.
Sus problemáticas suelen formar parte de la agenda pública de la sociedad.
Los medios de comunicación efectivamente hablan de ellos, pero sin ellos.
Se visibiliza la cultura juvenil, pero sin jóvenes.
Se abordan sus preocupaciones, pero sin reservar un lugar para la voz de sus protagonistas (Morduchowicz, 2010).
Los adolescentes son testigos mudos de lo que los adultos piensan sobre ellos, y muchas veces se ven criminalizados sin poder entrar de lleno en el debate social.
Paradójicamente, esto sucede en una etapa de la vida —la adolescencia— en la que el cuerpo y la mente les piden acción (García Matilla, 2003).
En Argentina y el mundo, la imagen más frecuente que los medios de comunicación suelen ofrecer de los jóvenes es de conflicto.
Cuando los periodistas hablan de los adolescentes, las noticias hacen referencia sobre todo a la violencia, al fracaso educativo, a la drogadicción, a la anorexia, a la bulimia, a la deserción escolar, a la depresión, al alcoholismo o al embarazo precoz.
Por lo general, todo eso suele atribuirse a las “conductas antisociales de los jóvenes”.
Los medios de comunicación tienen reservados dos roles casi antagónicos para los adolescentes: el de víctimas o el de victimarios.
Aparecen en la pantalla televisiva como víctimas cuando son abusados, explotados, agredidos, abandonados, golpeados o maltratados.
Y son victimarios cuando “generan” violencia.
Es decir, cuando se enfrentan físicamente, se drogan, matan, se alcoholizan o agreden.
Aunque se trata de imágenes muy diferentes, ambas representaciones inciden de manera igualmente negativa sobre la percepción que la sociedad tiene de ellos y refuerzan el mismo estereotipo: “los jóvenes son conflictivos”.
En síntesis, se habla públicamente de los adolescentes, se traza una imagen de ellos, se discuten los temas que más les preocupan y que los involucran directamente.
Pero todo esto se hace, por lo general, sin incluirlos, sin tener en cuenta su perspectiva ni su opinión.
Rara vez se los convoca o se visibiliza su voz.
La identidad juvenil es, por lo tanto, un tema del cual la sociedad habla.
Aunque solo lo hacen los adultos.
En virtud de esto, precisamente, decimos que la cultura participativa no es una dimensión o competencia natural ni automática.
La cultura participativa se aprende y se construye.
Requiere, una vez más, de una política pública que la promueva y fortalezca.
Una política pública que les brinde visibilidad a los adolescentes.
Una política pública que les permita ser los actores sociales que ellos mismos necesitan y quieren.
Participar en el mundo digital
La participación juvenil ha sido objeto de interés en todo el mundo.
La creciente implicación de los adolescentes en los grandes problemas sociales ha motivado una mirada más profunda hacia este tema.
Sus reclamos por mayor presupuesto educativo, contra la violencia de género, por el equilibrio ecológico o contra la discriminación han hecho de la participación juvenil un tema central en el siglo XXI.
Esta participación ha encontrado, para muchos, nuevos canales de expresión en el universo digital.
En efecto, Internet les ha dado a los adolescentes la posibilidad de ser ellos mismos quienes producen contenidos.
Les permite hablar con su propia voz y compartir sus experiencias con sus propias palabras.
Ser autores de un blog, de una página web, de una propuesta en un foro online, de un comentario en una red social sobre un tema que los afecta, o expresar su opinión en una campaña digital en torno a un problema que les preocupa les da la oportunidad de hacerse escuchar y de ejercer su derecho a participar.
Los adolescentes fueron desde siempre usuarios y audiencias de contenidos digitales.
Hoy, además, pueden ser creadores, productores y autores.
Los jóvenes, que solo podían ejercer su papel como públicos consumidores destinados a mirar, leer y escuchar, tienen ahora la gran oportunidad de generar contenidos propios.
Por este doble papel de audiencias y creadores, los usuarios de Internet reciben en el siglo XXI el nombre de “prosumidores” (Kaplún, 2001), unión de los términos “productor” y “consumidor”.
Los prosumidores son los millones de navegantes de la Web 2.
0 que, además de consumir el material que circula en el universo digital, crean y comparten información, textos, imágenes o videos propios, y generan así nuevos contenidos.
Internet les ofrece a los adolescentes la oportunidad de compartir sus puntos de vista sobre temas que les preocupan a ellos y a la sociedad, y les da la posibilidad de llegar con sus ideas a políticos, instituciones, organizaciones y audiencias que no conocen.
Al mismo tiempo, la web les permite acceder a múltiples perspectivas y miradas sobre el mismo tema.
Esta función, afirma Hodgin (2016), es especialmente significativa para los jóvenes, ya que por lo general ven reducidas sus posibilidades de participación en la comunidad.
Si los medios de comunicación hablan de problemáticas que afectan a los jóvenes sin incluir su voz, serán ellos mismos quienes encontrarán, sin duda, otras formas de participación, otras maneras para hacerse escuchar.
En el entorno digital, los adolescentes pueden expresar y compartir lo que piensan y sienten sobre los temas que más les interesan o preocupan.
Pueden interactuar con los demás, con su propia voz, a partir de lo que ellos mismos cuentan en sus producciones.
En Internet son ellos —y no los adultos— quienes hablan de lo que más les afecta.
Este no es un cambio menor.
Antes de Internet, unos pocos escribían para muchos.
Ahora, todos escribimos para todos, de forma que las personas lectoras son también potenciales escritoras, como argumenta Zafra (2017).
El universo digital ha creado espacios para que quienes han sido excluidos sean bienvenidos, integrando nuevas comunidades de conocimiento y culturas participativas emergentes donde se escuche su voz (Jenkins [dir. ], 2006).
Estos nuevos modos de participación juvenil forman parte de la ciudadanía digital, una dimensión fundamental para la construcción de la ciudadanía en este milenio.
Ciudadano digital es quien comprende el funcionamiento y los principios que rigen el universo online, analiza el lugar y papel que las tecnologías ocupan en la sociedad, evalúa su incidencia en la vida cotidiana, entiende su rol en la construcción del conocimiento y sabe utilizarlos para la participación.
Es quien cuenta con la habilidad para navegar en contextos digitales complejos y comprender sus implicancias sociales, económicas y políticas.
Ciudadano digital es quien sabe hacer un uso reflexivo de Internet, tanto para el análisis crítico como para la participación.
La ciudadanía digital coloca a los jóvenes en mejores condiciones para entender la realidad —cada vez más mediada por pantallas—, para responder a los dilemas y desafíos de este milenio, para insertarse socialmente, para tomar decisiones y para participar en la comunidad.
La participación en el entorno digital empodera a los adolescentes para que puedan incidir constructivamente en la calidad de las políticas públicas.
Este es, finalmente, el objetivo principal de la participación, tanto en la vida fuera de las pantallas como en el universo online: analizar, evaluar, tomar decisiones y actuar en iniciativas que permitan transformar positivamente la vida pública de la comunidad.
La democracia necesita de personas bien informadas, pero, además y fundamentalmente, activas y participativas.
El uso de las tecnologías para la participación está directamente vinculado a la construcción de una sociedad democrática.
Es difícil pensar en una cultura democrática sólida sin una sociedad que ejerza una ciudadanía digital plena.
Un ciudadano digital, comprometido con la democracia, está en mejores condiciones de participar en la agenda pública, construir consensos sobre la base de argumentos sólidos, discutir estrategias, intercambiar ideas, revisar su propia posición, tomar decisiones y actuar por el bien común.
Si la utilización de las tecnologías no construye conocimiento, y si ese conocimiento no permite a los jóvenes comprender el entorno digital, responder a los nuevos interrogantes que genera el uso de Internet y utilizar el universo online para la participación, la tecnología servirá solo para fines instrumentales o lúdicos.
Los adolescentes sabrán qué hacer si se “congela” la pantalla de un dispositivo o cómo bajar una aplicación al celular, pero este uso instrumental de la herramienta no tiene nada que ver con una ciudadanía digital, que incluye, más allá del acceso, reflexión, actitud crítica, creatividad y participación.
La ciudadanía digital se vuelve fundamental en el siglo XXI porque promueve la inclusión y la participación.
La falta de acceso y, en especial, la falta de apropiación de las tecnologías entre los adolescentes profundizan la exclusión.
Esto significa, sin duda, menores oportunidades laborales y educativas, así como menores posibilidades de inserción y participación social.
En palabras de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNescO, por su sigla en inglés):
Hablamos de una alfabetización que busca empoderar a los estudiantes en todos los ámbitos de la vida, con el fin de que alcancen sus metas personales, sociales, ocupacionales y educativas y estén en mejores condiciones de participar activamente en la sociedad.
Se trata de un derecho básico en un mundo digital, que promueve la inclusión social de todas las naciones (UNescO, 2011).
En definitiva, la ciudadanía digital —que supone nuevas oportunidades para el análisis, la expresión y la participación— es un derecho fundamental, en la medida en que su ausencia impide el ejercicio de una ciudadanía plena.
Competencias digitales
La participación en el entorno digital fortalece las competencias sociales, cívicas, reflexivas y expresivas que, como vimos, también promueven la participación en el mundo más allá de las pantallas.
En efecto, en el universo online, estas competencias se profundizan y potencian.
En primer lugar, se amplifican las competencias sociales porque el entorno digital permite extender las fronteras —de tiempo y de espacio— para el intercambio de ideas.
La comunicación online llega a públicos ilimitados.
Cuando los adolescentes utilizan Internet para crear y compartir contenidos con audiencias que no conocen, aprenden a interactuar con públicos más amplios.
Esto les permite confrontar su propia visión con una mayor diversidad de ideas, que no solo incluyen las de sus amigos y conocidos.
Escuchan, ven y leen opiniones distintas, y descubren y valoran la multiplicidad de miradas que existen para un mismo tema.
De este modo, el análisis, la evaluación, las conclusiones y la toma de decisiones estarán basados en una interacción más diversa y plural que la que les ofrece el mundo offline.
Las competencias sociales en el entorno digital permiten actuar de manera colaborativa entre públicos más amplios para intercambiar ideas, buscar consensos, resolver problemas, pensar soluciones, tomar decisiones, impulsar proyectos y generar acciones que mejoren la calidad de vida de la comunidad.
Asimismo, proponen integrar a los otros —habitantes de un territorio sin fronteras— sobre la base de la interacción, la comunicación sin límites y el diálogo permanente.
En segundo lugar, la capacidad reflexiva también se refuerza.
El pensamiento crítico consiste en la capacidad para evaluar definiciones, realizar preguntas, clasificar la diversa información, juzgar la confiabilidad de las fuentes y los argumentos, extraer conclusiones, enunciar nuevas hipótesis y tomar decisiones.
En el entorno digital estas competencias se profundizan y potencian porque pueden basarse en una mayor cantidad de información, de argumentos, de fuentes y de propuestas de solución.
Cuando los adolescentes acceden al infinito caudal de información que circula en la web, pueden enriquecer su visión de la realidad y confrontarla con la que reciben de las más diversas fuentes que conviven diariamente en Internet.
Esto les permite fortalecer el pensamiento crítico, construir su propia reflexión a partir de opiniones muy diferentes, evaluar distintos argumentos y repensar su posición.
Este análisis respecto de los contenidos que circulan en la web profundiza, potencia y amplifica sus competencias reflexivas.
En tercer lugar, cuando utilizan Internet para participar, los adolescentes potencian sus competencias cívicas, aquellas que les enseñan de qué manera actuar con los otros, por el bien de la comunidad.
Con su participación en el entorno digital, se muestran como actores sociales, creando redes infinitas de intercambio, que fortalecen y amplifican su compromiso con la vida pública.
En las redes sociales, los jóvenes construyen un empoderamiento basado en la construcción de comunidades.
El universo digital refuerza sus competencias cívicas, en la medida en que el alcance de sus acciones en la web —opiniones, campañas, foros y debates— no encuentra limitaciones.
Finalmente, en la participación online también se profundizan, potencian y diversifican las competencias expresivas.
Cuando los adolescentes generan contenidos en el mundo digital, descubren nuevas formas culturales de comunicación, nuevos códigos lingüísticos, nuevas maneras de expresarse.
El lenguaje digital tiene características y especificidades propias que amplifican las oportunidades para transmitir un mensaje mediante nuevos recursos expresivos.
No existe un único lenguaje digital.
Sus particularidades están relacionadas con el formato, la plataforma y la propuesta que se quiere producir.
En otras palabras, el lenguaje que se utiliza en las redes sociales es diferente al que se emplea en una página web, en un foro o debate online, en una campaña por Internet o en un medio de comunicación digital.
Si los jóvenes quieren crear una página web, aprenderán a tener en cuenta el diseño visual, la inclusión de imágenes o videos, la utilización del lenguaje verbal o audiovisual, la manera en que se dirige e interpela a otros usuarios, el modo en que se estructura el contenido, de qué manera se lo jerarquiza y los enlaces que propone.
Si buscan organizar o participar en una campaña online por un tema que les interesa y preocupa, analizarán qué tipo de lenguaje emplear —verbal, visual, audiovisual, digital—, qué recursos lingüísticos elegir para llegar a los destinatarios y qué diseño buscar para apelar a la participación de los demás.
Cuando proponen comentarios o participan en debates a través de las redes sociales, exploran cuáles son las convenciones de la red social que quieren utilizar para comunicar.
En este caso, el uso del lenguaje tendrá como objetivo llamar la atención de los seguidores para invitar a que respondan al comentario, para debatir un tema de interés o para motivarlos a participar en torno a un problema que los afecte.
En el entorno digital, los jóvenes descubren nuevas formas culturales de comunicación y nuevas maneras de transmitir y compartir su voz.
Por lo tanto, el empleo de Internet para la participación puede fortalecer:
la interacción y el intercambio entre públicos más amplios;
la construcción de comunidades online;
la comprensión de nuevas formas culturales de comunicación;
la convivencia y la inclusión en la comunicación digital;
el aprendizaje de los otros y la valoración de su opinión;
la búsqueda colaborativa de soluciones a problemas de la comunidad;
una mayor pluralidad de ideas para la toma de decisiones; la creación de contenidos online, y
el uso del lenguaje digital y el descubrimiento de nuevas formas expresivas.
.
En síntesis, los jóvenes que crean contenido y participan en un entorno digital tienen la oportunidad de interactuar con audiencias ilimitadas y desconocidas, pueden ser más colaborativos en contacto con grupos sociales diferentes, pueden descubrir un mayor caudal y pluralidad de ideas, tienen la posibilidad de acceder a una mayor cantidad y variedad de información, pueden utilizar una diversidad de recursos expresivos y aprender a tomar decisiones más fundamentadas (Jenkins [dir.], 2006).
Por todo esto, la participación en el entorno digital profundiza y amplifica las competencias sociales, cívicas, reflexivas y expresivas.
Y contribuye, sin duda, al fortalecimiento de la cultura democrática de los adolescentes.
No es la tecnología
A lo largo de estas páginas, hemos hablado del papel de las tecnologías para promover la participación en una sociedad democrática.
En este apartado buscamos relativizar este concepto.
O, al menos, imponerle algunas condiciones.
No son las tecnologías, por sí mismas, las que fortalecen la participación.
Ellas no son ni buenas ni malas.
No se trata de elogiarlas.
Tampoco, claro, de condenarlas.
Culpabilizar o exaltar las tecnologías por los logros o fracasos sociales es dotarlas de una omnipotencia que, en efecto, no tienen.
Esta concepción responde, en realidad, a dos enfoques que han coexistido en la sociedad durante décadas —aun antes de la llegada de Internet—.
Umberto Eco (1965) definió como “apocalíptico” al enfoque condenatorio, y como “integrado” al idealizador.
Entre estos dos abordajes se han movido la gran mayoría de los estudios y de las investigaciones sobre niños, jóvenes y medios de comunicación durante años.
Y así continúan todavía hoy en relación con las tecnologías.
Los problemas y riesgos que reflejan estos enfoques no son menores.
En primer lugar, ambos abordajes otorgan a los dispositivos digitales un exacerbado poder de transformación.
Una propiedad que, definitivamente, no tienen.
Como dijimos, las tecnologías de la información y comunicación por sí mismas no pueden generar cambios.
No son la respuesta ni la solución a los grandes problemas sociales.
Tampoco son quienes los originan o provocan.
En segundo lugar, estos enfoques oscilan entre dos visiones demasiado extremas, tanto respecto de los niños y adolescentes como en relación con los medios de comunicación y las tecnologías.
El primer abordaje —condenatorio— propone una imagen de los jóvenes como víctimas inocentes y completamente vulnerables a la influencia de los medios y las tecnologías, en una concepción que los toma como audiencias absolutamente pasivas y manipulables.
El segundo enfoque —idealizador— se centra en una visión sentimental y completamente idealizada respecto del poder de los medios de comunicación y supone una concepción romántica de la infancia y la juventud (Buckingham, 2000).
Durante décadas, y hasta nuestros días, o bien se desvalorizaban las pantallas, declarándolas enemigas de la cultura, o bien se las exaltaba, calificándolas como su máxima democratización.
Según el abordaje que se utilice, las pantallas pueden provocar tanto “la desaparición de la infancia” (Postman, 1983) como solucionar el fracaso escolar, el aislamiento o la incomunicación familiar; y los niños pueden ser víctimas inocentes tanto como sujetos competentes y sabios.
La relación entre los jóvenes, los medios y las tecnologías no es, sin embargo, ni tan simple ni tan lineal.
Pese a las posiciones ideológicas que los dividen, ambos enfoques tienen algo en común: son “mediocéntricos”, según afirma Livingstone (2003).
En otras palabras, ponen a los medios de comunicación y a las tecnologías en el centro y eje de la relación, y los dotan de un poder exagerado (ya sea para destruir o para construir).
De esta manera, los dos abordajes suelen definir a los niños y adolescentes de la década de 1960 como “la generación de la televisión”; a los de la década de 1970 como “la generación del video”; a los de los años ochenta como “la generación Nintendo” y a los del siglo XXI como “la generación digital”.
Lo que sucede con estos enfoques es que, centrados exclusivamente en los medios y las tecnologías, se olvidan de los usos y los contextos.
Si las transformaciones —incluyendo las tecnológicas— son sociales, el análisis del vínculo de los jóvenes y las pantallas necesita considerar siempre las prácticas y las realidades sociales.
Existe cierto peligro de caer en un determinismo tecnológico y pensar el vínculo entre los dispositivos y las personas como una relación de causa/efecto.
Las pantallas en sí mismas no generan individualismo ni nos hacen más sociables.
No son perjudiciales para el aprendizaje ni mejoran la calidad de la enseñanza.
No son responsables de la inequidad ni producen igualdad.
Las tecnologías no nos aíslan ni generan participación y compromiso.
Es decir, no existe una relación lineal entre las tecnologías y los comportamientos.
Las pantallas no pueden —por sí mismas— transformar.
Ofrecen, efectivamente, un importante potencial.
Pero lo que suceda con ellas o con el entorno digital depende siempre de las prácticas, o sea, de quién las utiliza, de qué manera, en qué contexto y con qué objetivos.
Los contextos son, sin duda, fundamentales, porque inciden directamente sobre las prácticas.
Un adolescente que no tiene dispositivos propios, o que carece de conectividad en su casa, ejercerá una apropiación diferente de la tecnología que aquel que vive rodeado de pantallas y está conectado todo el día desde su hogar.
La exclusión digital tiene como punto de partida la falta de acceso a Internet.
En la actualidad, en América Latina, es necesario hablar del acceso desigual a las tecnologías y a la conectividad.
En el siglo XXI, la ciudadanía digital no es inclusiva.
Y al no serlo, margina e invisibiliza.
Sin inclusión, está claro, no es posible construir una ciudadanía digital para todos.
Un ejemplo contundente de esta desigualdad digital se reflejó durante el aislamiento social obligatorio dispuesto por los gobiernos de muchos países de la región, a partir de marzo de 2020.
Este confinamiento significó que la educación de millones de alumnos de los niveles primario y secundario abandonó la presencialidad para pasar a ser —de un día para el otro— online.
Durante todo el ciclo lectivo, quedaron expuestas las enormes brechas digitales que separan a las familias de diferentes sectores sociales.
No pocos estudiantes de los grupos más desfavorecidos económicamente sufrieron la falta de conectividad en sus casas.
Entre los hogares más pobres, quienes sí accedían a Internet lo hacían de manera muy limitada, un rato por día, a través de un teléfono celular compartido por toda la familia.
En estos hogares —según contaron los propios padres—, el dilema era si pagar el crédito para el dispositivo móvil o usar ese dinero para comprar comida.
El celular fue la única tecnología de la que dispusieron estos alumnos para mantener su vínculo escolar.
La plataforma principal que utilizaron los estudiantes de sectores populares para comunicarse con sus docentes fue WhatsApp, básicamente, para recibir consignas puntuales y tareas muy limitadas o algunos documentos en formato pDF y en Word (Fernández, 2020).
Un informe realizado en Argentina en el mes de mayo de 2020, en pleno aislamiento social, reflejó que, si bien un 40% de los alumnos del país manifestaba tener una computadora en su hogar, esta realidad no era la misma para todos.
Menos del 14% de los estudiantes del nivel socioeconómico más bajo contaba con una computadora en su casa.
Sin embargo, entre los alumnos de los sectores más privilegiados, un 75% tenía ese dispositivo en su hogar (Ingrassia, 2020).
Por otro lado, casi un 10% de los alumnos de todo el país no utilizó ningún dispositivo tecnológico en la continuidad pedagógica.
Estos son los niños y adolescentes que estuvieron completamente desconectados de su educación.
El acceso universal a las tecnologías sigue siendo una condición esencial y un desafío pendiente para la ciudadanía digital.
Sin embargo, esta no es la única dimensión que define la exclusión.
En el siglo XXI, aparecen nuevas brechas digitales, más allá del acceso, basadas en las capacidades y en los usos.
Una utilización limitada de las tecnologías es hoy la nueva forma de exclusión.
Los excluidos digitales en este milenio son quienes no cuentan con la capacidad para identificar, enfrentar y responder a las nuevas problemáticas, interrogantes, dilemas y desafíos que genera el uso del entorno digital.
Contar o no contar con estas capacidades es lo que define la brecha digital hoy, que no es instrumental, sino reflexiva.
Que no habla del manejo de la herramienta, sino de su comprensión.
Pensar las tecnologías y no solo utilizarlas de manera instrumental es el desafío actual para evitar la exclusión digital.
El acceso es, sin duda, el punto de partida.
Sin él, solo los adolescentes privilegiados económicamente podrán ser ciudadanos digitales.
Pero el acceso no puede ser también el punto de llegada.
Lo importante no es el acceso en sí mismo, sino lo que la persona es capaz de hacer a partir de él: de qué manera puede sacar provecho de las tecnologías para amplificar capacidades, para desarrollar nuevas competencias, o bien para generar nuevas oportunidades en su propio beneficio o en el de la comunidad.
Como plantea Cobo (2019), la brecha digital no se agota con el acceso a los dispositivos, sino que se determina por los usos que se hacen de y en Internet.
En otras palabras, el desafío en el siglo XXI es analizar de qué manera los jóvenes utilizan las tecnologías para comprender el entorno digital, potenciar capacidades, incorporar nuevas habilidades y crear nuevas oportunidades.
Es utópico pensar que el acceso a las tecnologías, sin las competencias para usarlas, es suficiente para ingresar a la sociedad del conocimiento.
Si los jóvenes no tienen la competencia fundamental de aprender a aprender, los motores de búsqueda y los navegadores se convierten en muros infranqueables, argumenta Wolton (2000).
En síntesis, lo que nos interesa enfatizar aquí es la imposibilidad de tomar a las tecnologías y a Internet de forma aislada, como generadoras de transformación por sí mismas.
Sin dudas, las tecnologías ofrecen un enorme potencial, pero son las prácticas y los usos que se hagan de ellas lo que determinará su capacidad para fortalecer la cultura participativa en una sociedad democrática.
No son las tecnologías.
Son las personas.
Brechas sociales
Como explicamos, entonces, las tecnologías por sí mismas no generan transformación, no promueven la participación, no democratizan el saber ni fortalecen la cultura democrática.
No pueden tomarse independientemente de las prácticas ni tampoco de los contextos.
Ahora es el momento de analizar más detenidamente las brechas sociales que dificultan un uso participativo de las tecnologías entre los sectores más desfavorecidos económicamente.
Las distintas formas en que los adolescentes utilizan los medios de comunicación, las tecnologías e Internet no pueden abordarse sin tener en cuenta los contextos y las brechas sociales.
Y estas no se circunscriben exclusivamente a los dispositivos digitales más recientes.
Entre los adolescentes argentinos que no fueron nunca al cine, 6 de cada 10 dicen que “no puede pagar la entrada”, y 3 de cada 10 no tienen una sala de cine en el barrio donde viven.
Los chicos de sectores populares, además, tienen menos libros (que no sean para la escuela) en sus hogares que sus pares de sectores más privilegiados económicamente (Morduchowicz, 2008).
La brecha entre quienes tienen bienes culturales y equipamiento tecnológico en sus casas y aquellos que no los tienen se vuelve decisiva en la distancia entre clases y estratos sociales.
La distinción socioeconómica y cultural entre los más jóvenes ya no se organiza solo por referencia al capital familiar (calidad de la vivienda y barrio donde viven).
El universo cultural es un marcador de clase que cada uno lleva consigo a múltiples escenarios, como explica García Canclini (2005).
A menor nivel socioeconómico, menor equipamiento cultural y tecnológico en las casas.
El factor económico es decisivo en el acceso tanto a los medios tradicionales como a las pantallas más nuevas.
Ahora bien, ¿cuál es el efecto de este desigual acceso a los bienes culturales y a las tecnologías entre los jóvenes de familias más desfavorecidas económicamente? Uno de los mayores problemas que genera esta inequidad es que la falta de acceso afecta el uso.
El hecho de que niños de sectores sociales diferentes enciendan la televisión para ver el mismo programa no supone una comunión y uniformidad en las prácticas (Morduchowicz, 2001).
¿Podemos ubicar en un pie de estricta igualdad a quien ve un programa de televisión por falta de otra actividad recreativa y a quien lo deja como sonido de fondo, mientras juega con juguetes electrónicos en su habitación? (Mariet, 1993).
Por esta razón, precisamente, el acceso a una tecnología no interesa solo por el grado de masificación de ese bien, sino por su incidencia en el significado y en las prácticas que hacen los chicos respecto de él.
Contar (o no) con tecnología en el hogar genera un uso y una apropiación diferentes de ese mismo bien.
De este modo, tener conectividad en la casa se asocia a un uso más fluido e intensivo de Internet.
El mayor nivel económico familiar está ligado también a las destrezas
y al capital cultural para emplear en forma más diversificada tales recursos (De Garay, 2003).
Según coinciden los estudios internacionales, los adolescentes de familias menos privilegiadas económicamente utilizan Internet mayoritariamente para comunicarse con amigos en las redes sociales y jugar en red.
En cambio, sus pares de sectores medios y altos hacen un uso más diversificado del entorno digital.
Además de su función comunicativa, recurren a Internet para hacer la tarea escolar, leer, bajar y escuchar música, ver y descargar películas o series, buscar información, crear y participar.
En efecto, el acceso a las tecnologías incide sobre las prácticas digitales, que estarán fuertemente condicionadas por la pertenencia social y serán más o menos diversificadas según quien las ejerza.
Las investigaciones afirman que los jóvenes de sectores socioeconómicos privilegiados crean y comparten más contenidos digitales que los de los sectores más bajos.
Es posible que esto se deba a que son estos mismos adolescentes quienes tienen a su disposición una mayor variedad de bienes culturales, como libros, películas y obras de teatro.
Así también, desarrollan más actividades formativas offline.
En otras palabras, los más activos en el uso creativo de Internet son jóvenes privilegiados en otras áreas culturales y educativas de su vida diaria, tal como señala Buckingham (2000).
Las brechas participativas y cívicas entre diferentes sectores sociales existen no solo en relación con el uso que hacen de las tecnologías.
Los diversos estudios señalan que estudiantes de familias más favorecidas económicamente tienen mayores oportunidades para recibir una formación cívica y para participar en discusiones sobre temas sociales y políticos que sus pares de sectores populares (Hodgin, 2016).
Existen, pues, importantes brechas que limitan el ejercicio de la participación a los adolescentes de familias más desfavorecidas económicamente, tanto en el mundo fuera de las pantallas como en el universo online.
Esta es, sin duda, una asignatura pendiente en el siglo XXI.
Si pudiera definirse una misión general para la educación, podríamos decir que su propósito fundamental es asegurar que todos los estudiantes construyan un aprendizaje que les permita participar plenamente en la vida pública de la comunidad.
El desafío, entonces, es quebrar las brechas sociales que supone el acceso desigual a las oportunidades, experiencias, competencias y conocimientos que preparan a los jóvenes para la participación.
No todos los adolescentes participan en la comunidad, pero todos deberían sentir que pueden hacerlo cada vez que quieran y percibir que su participación será siempre valorada (Jenkins [dir.], 2006).
El entorno digital aparece como una oportunidad para que los jóvenes de sectores populares —que son quienes más sufren la exclusión social— puedan encontrar un canal de expresión de alcance ilimitado, un espacio para visibilizar su realidad y una voz para dar a conocer su propia visión del mundo.
Aún hoy, en el siglo XXI, los más activos en el uso creativo de Internet suelen ser los jóvenes de familias más privilegiadas económicamente.
El uso de las tecnologías para la participación sigue siendo más limitado entre los adolescentes de los hogares más vulnerables.
Si la humanidad ha de tener un futuro, no será prolongando el pasado o el presente.
Si intentamos construir el tercer milenio sobre estas bases, fracasaremos.
Y el precio del fracaso, la alternativa a una sociedad transformada, es la oscuridad, nos recuerda Hobsbawm (1995).
El derecho a la participación en una sociedad justa y equitativa es una apuesta a una sociedad transformada.
Una sociedad en la que sus integrantes nunca acepten la oscuridad.
Todos ellos y no solo algunos privilegiados.
Redes sociales: Las elegidas
En todo el mundo, comunicarse por redes sociales es el principal uso que los adolescentes hacen de Internet.
En Argentina, el 98% de los jóvenes de 13 a 17 años tiene un perfil en alguna red social.
Por eso, precisamente, suele decirse que la primera función que los adolescentes hacen de Internet es comunicativa.
El uso de las redes no reconoce diferencias de género, de nivel socioeconómico ni de edad.
Ellas son el espacio privilegiado para mostrarse, expresarse, compartir y participar.
El objetivo principal en las redes sociales es comunicarse con amigos.
Pero no es el único.
La mayoría de los adolescentes en Argentina se informan casi exclusivamente a través de ellas (Morduchowicz, 2018).
Su importancia no se circunscribe solo al acceso a las noticias.
Kahne y Bowyer (2019) plantean que las redes sociales se han convertido también en un escenario fundamental para la participación política, razón por la cual son una plataforma prioritaria cuando se trata de estudiar los modos de participación juvenil en el entorno digital.
La vida de los jóvenes —poblada de pantallas— se mueve entre dos esferas: la virtual (online), donde transcurren las experiencias en el ciberespacio, y la real (offline), donde transita su cotidianeidad de manera presencial, cara a cara.
Los adolescentes entran y salen de ambos universos todo el tiempo, sin necesidad de distinguir las fronteras entre ellos.
Posiblemente, porque, para ellos, estas fronteras no existen.
En algunas ocasiones, incluso, estas dos realidades se superponen.
Pueden estar en el mundo virtual y aun así no dejar de estar conectados con el mundo fuera de las pantallas.
Y, otras veces, aunque estén en el universo offline, suelen tener siempre una conexión abierta con el virtual.
Una adolescente puede estar subiendo un comentario en su perfil y, simultáneamente, prestando atención a lo que dice su mamá sobre la cena de la noche o leyendo su carpeta para hacer la tarea de la escuela.
Los jóvenes se trasladan del mundo offline al espacio virtual —y viceversa— con total naturalidad.
Abren y cierran las ventanas de las pantallas como si abrieran y cerraran las ventanas de su propia casa.
Ningún joven se pregunta cuáles son las fronteras que marcan el final de un mundo y el comienzo del otro, porque en realidad no advierte la necesidad de separarlos: ambos forman parte de su vida.
Es un presente continuo: están dentro de la casa y al mismo tiempo trascienden sus límites.
Participan de manera simultánea de lo íntimo y de lo público.
Los adolescentes cierran la puerta de la habitación y abren las ventanas de la virtualidad.
Internet no sustituye el mundo palpable, sino que cabalga sobre él.
No dejan de estar conectados a la red aunque hayan interrumpido su conexión física, y no dejan de estar conectados con el mundo más allá de las pantallas, aunque estén físicamente conectados a la red.
Los jóvenes se mueven en dos mundos de experiencias diferentes, pero que no son vividos como antagónicos, sino como continuos, convergentes y complementarios, tal como argumenta Winocur (2008).
Cabe insistir en que las redes sociales les han dado a los jóvenes nuevos espacios y nuevas oportunidades para hablar de sí mismos y compartirlo con audiencias más amplias.
Allí pueden contar acerca de sus vidas, de lo que piensan y sienten respecto de los temas que más les conciernen, pueden decidir qué quieren que los otros sepan de sí mismos y —sobre todo— encontrar eco y legitimidad en los comentarios que reciben (Morduchowicz, 2012).
Los adolescentes se interrogan acerca de quiénes son, qué piensan de sí mismos, cómo se ven y, muy especialmente, cómo los ven los demás.
Las redes sociales han afectado directamente la manera en que los jóvenes construyen su identidad, y así lo hacen siempre en relación con los otros.
Siguiendo a De Block y Buckingham (2008), las redes sociales vehiculizan representaciones de la otredad y, al mismo tiempo, de la propia identidad.
Para los adolescentes, la necesidad de pertenecer es fundamental.
Las redes sociales les dan la oportunidad de probarse a la luz de los otros, de aprender a “negociar” su identidad y crear un sentido de pertenencia.
Entre ellos, “ser o no ser parte de algo” y ser aceptado o no es una marca esencial en el proceso de construcción de su identidad tanto online como offline.
No les es posible pensar quiénes son sin alguna forma de pertenencia, e Internet se la da.
Para Winocur (2009), lo que se ha modificado no es el deseo de pertenecer, sino el espacio, el sentido y las formas.
Los adolescentes están, justamente, en plena búsqueda de pertenencia en la sociedad.
En esta etapa de la vida, exploran cuál es su lugar en el mundo y ensayan cómo ubicarse en él.
Los adolescentes quieren tener acceso al espacio público, para ver y ser vistos, para socializar y sentir la libertad de participar, más allá de la visión de los adultos.
Los jóvenes sienten el deseo de conexión social con un público en red —que se estructura en torno a tecnologías en red—.
Estos públicos se construyen en torno a identidades compartidas y prácticas sociales comunes, y proveen un espacio y una comunidad para que los adolescentes se reúnan y conecten.
Las redes les permiten verse a sí mismos como parte de una comunidad más amplia.
Ellos buscan estar en público para ampliar sus voces, juntar audiencias y conectar con otros a gran escala.
Aprenden así a pensar en lo que significa formar parte del mundo social.
Quieren participar en la cultura y sentir que son parte de la sociedad.
Buscan participar activamente de la agenda pública para hacer del mundo un mejor lugar donde vivir (Boyd, 2014).
Los otros, entonces, están siempre presentes.
Son su público.
En las redes, los adolescentes desarrollan, junto con la pertenencia, un sentido de audiencia.
El hecho de que exista una audiencia real en algún lugar, y que ellos mismos formen parte de la audiencia de otros, los motiva más a pensar en lo que escriben.
Con sus blogs, páginas web, medios de comunicación digitales y perfiles en las redes sociales, o con su intervención en foros y debates online sobre temas que los afectan, los adolescentes aprenden a comunicarse con públicos más amplios y descubren lo que significa ser leídos por audiencias que con frecuencia no conocen.
Las redes sociales, entonces, les brindan la oportunidad de formar parte de un público más amplio.
En este compromiso con sus audiencias, desarrollan un sentido de los otros.
Buckingham (2008) afirma que esta posibilidad de comunicarse con una audiencia amplia y desconocida los “obliga” a pensar más reflexivamente en sus intenciones como creadores de contenidos y en los resultados y efectos de sus producciones.
Internet en general y las redes sociales en particular les dan a los adolescentes la gran oportunidad —que pocas veces tienen— de visibilizarse.
Y no se trata solo de una exposición superficial o frívola (como suponen muchos adultos), sino de la posibilidad de manifestarse y mostrarse como actores sociales con voz propia, para opinar sobre los temas que más los preocupan.
Las tecnologías contribuyeron a que la cultura juvenil se visibilice.
Magnifican dimensiones de su vida diaria, que antes no encontraban canal de expresión.
Los jóvenes quieren ingresar y habitar espacios públicos tradicionalmente reservados solo a adultos.
Las redes sociales les ofrecen nuevas oportunidades para participar en la vida pública.
La novedad para los jóvenes no es la tecnología, sino la vida pública que las tecnologías les proponen para participar.
Con su participación, los adolescentes buscan encontrarle sentido a esta vida pública, sugiere Boyd (2014).
Al crear contenidos propios en un espacio de alcance infinito, las redes sociales les brindan una suerte de empoderamiento.
Es el poder que les permite hablar desde su propia experiencia, representándose a sí mismos y adquiriendo una nueva visibilidad en mundos diversos, desconocidos, e incluso —hasta el siglo XXI— ajenos.
Las redes generaron una nueva cultura participativa (Jenkins [dir.], 2006) que ofrece a los adolescentes nuevas oportunidades para implicarse activamente en la vida pública.
En una sociedad que con frecuencia los ignora o estigmatiza, los adolescentes sienten que en este territorio tienen un poder concreto: el poder que les da la visibilidad.
Y esta depende solo de ellos, en la medida en que disponen de un canal abierto y sin límites para expresarse con su propia voz y a través de sus propias producciones.
En las redes, los adolescentes desarrollan competencias sociales que, como vimos, les enseñan a interactuar mejor con la comunidad.
En un mundo en el que la producción de saberes es colectiva, el diálogo en red es fundamental.
En esta forma de comunicación y participación, ellos deben aprender a evaluar los grupos que contactan y la información que reciben, de modo que sean confiables, transparentes y plurales.
◆ De esta manera, aprenden a construir redes (networking) que les permitirán vehiculizar sus ideas en un espacio infinito, en un universo sin límites (Morduchowicz, 2012).
◆ Por eso, cuando participan en las redes sociales, a la vez que visibilizan su voz y generan contenidos nuevos, los adolescentes pueden fortalecer su cultura democrática: descubren la existencia de múltiples perspectivas sobre un mismo tema, aprenden a respetar la pluralidad de opiniones, comparan esas visiones con la propia y comienzan a entender lo que significa intercambiar ideas entre posiciones contrapuestas.
◆ Las redes sociales pueden orientarlos en el complejo proceso de deliberación, debate y valoración de la diferencia, y enseñarles de qué manera arribar a acuerdos sobre la base de consensos y compromisos.
◆ Por todo esto, en las redes sociales los adolescentes tienen la oportunidad de comprender, valorar y vivir la cultura participativa.
◆ Y pueden:
◆ adquirir competencias sociales, de comunicación, empatía y colaboración;
◆ interactuar en situaciones nuevas con audiencias diversas y desconocidas;
◆ aprender a aprender de los demás;
◆ descubrir y valorar el pluralismo de ideas;
◆ abrirse a nuevas oportunidades de comunicación y participación;
◆ mostrarse en el espacio público;
◆ participar con voz propia en temas que los afectan y preocupan
◆ entender cómo funciona un mundo interconectado
◆ descubrir cómo circula la información entre las personas, y
◆ visibilizarse en una sociedad que con frecuencia los ignora o estigmatiza.
Como dijimos antes, la razón principal que motiva a los adolescentes a ingresar a una red social es la comunicación con amigos.
Pero, para muchos, la posibilidad de generar y compartir contenidos significa abrirse a nuevas formas de participación, de involucramiento ciudadano y de compromiso social.
Es una manera de hacerse visibles como actores socialmente comprometidos.
Las redes sociales tienen, pues, el valioso potencial de crear redes cívicas que promuevan la participación.
¿Por qué insistimos en la potencialidad de las redes sociales? Fundamentalmente, porque la posibilidad de utilizarlas para la participación dependerá siempre de las prácticas, es decir, de la manera específica en que los adolescentes hagan uso de ellas.
No todos los usos de las redes sociales se inscriben como cultura participativa o promueven el compromiso con la vida pública de la comunidad.
Por otra parte, no se trata de celebrar cualquier tipo de creatividad.
Existe cierta dificultad en definir qué es lo que cuenta como participación o producción creativa en Internet.
Por lo general, creatividad y participación suelen verse como positivas, independientemente de qué se crea, cómo se participa y con qué objetivos.
Sin embargo, hasta que no se defina qué significan realmente y no se examine cómo funcionan en la práctica, creatividad y participación serán solo eslóganes vacíos.
Como indica Buckingham (2011), es necesario evitar la tentación de celebrar cualquier generación de contenidos.
La creatividad y la participación, si están exentas de pensamiento crítico y reflexivo y carecen de un compromiso con lo público, serán siempre limitadas.
Hay una diferencia entre compartir un posteo en las redes sociales sobre un partido de fútbol o sobre un nuevo paso de baile y participar de una campaña en Internet por un tema que preocupa.
Entre intercambiar canciones para armar una playlist y formar parte de un foro online para debatir un tema de la escuela.
Entre jugar en red y producir un video digital sobre un problema comunitario.
La participación —como ha sido definida a lo largo de estas páginas— es una acción que refleja un compromiso social y una identificación con lo público, que implica una construcción compartida y una intención de transformación.
La participación —en este contexto— debe conducir a la acción y al deseo de cambio por el bien común.
Según Buckingham (2008), el objetivo no es solo comprender mejor el mundo, sino contribuir con su transformación en beneficio de la comunidad.
La participación en el entorno digital, además, debe permitirles a los adolescentes pensar en las consecuencias de sus elecciones, analizar la relación entre sus intenciones y los resultados, y pensar en cómo llega y es recibido su mensaje por audiencias que no conocen.
En este sentido, antes de pasar a la acción, es esencial que se pregunten por qué quieren compartir ese contenido en las redes sociales; que analicen qué parte de ese tema harán público y qué mantendrán en privado; que piensen qué lenguaje utilizarán para que su propuesta se comprenda de la mejor forma, y que evalúen de qué manera expresarse para que su mensaje sea más significativo y relevante para la comunidad.
En suma, antes de pasar a la acción, es esencial que examinen el modo en que se producen y circulan los contenidos en Internet y la forma en que pueden afectar a audiencias que no conocen.
La participación en el universo digital es, entonces, una dinámica continua entre reflexión y acción.
Una iniciativa necesita de ambas para que sea considerada como una forma de participación.
Por esta razón, no toda producción es participación.
Si el contenido digital que los adolescentes crean y publican en las redes sociales no supone un ejercicio reflexivo, no expresa una identificación con lo público, no refleja un compromiso con la comunidad, no implica una acción compartida con otros y tampoco busca una transformación por el bien común, podrá ser una práctica lúdica o un posteo creativo, pero no será una forma de participación.
Y tampoco contribuirá al fortalecimiento de la cultura participativa.
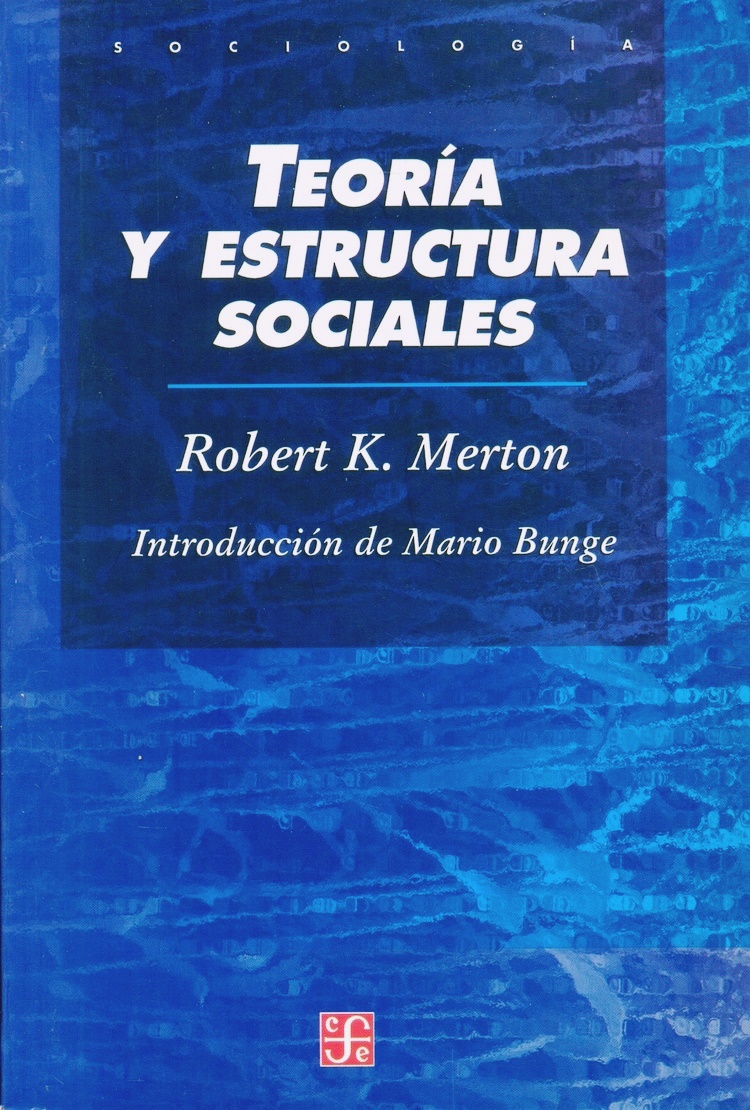
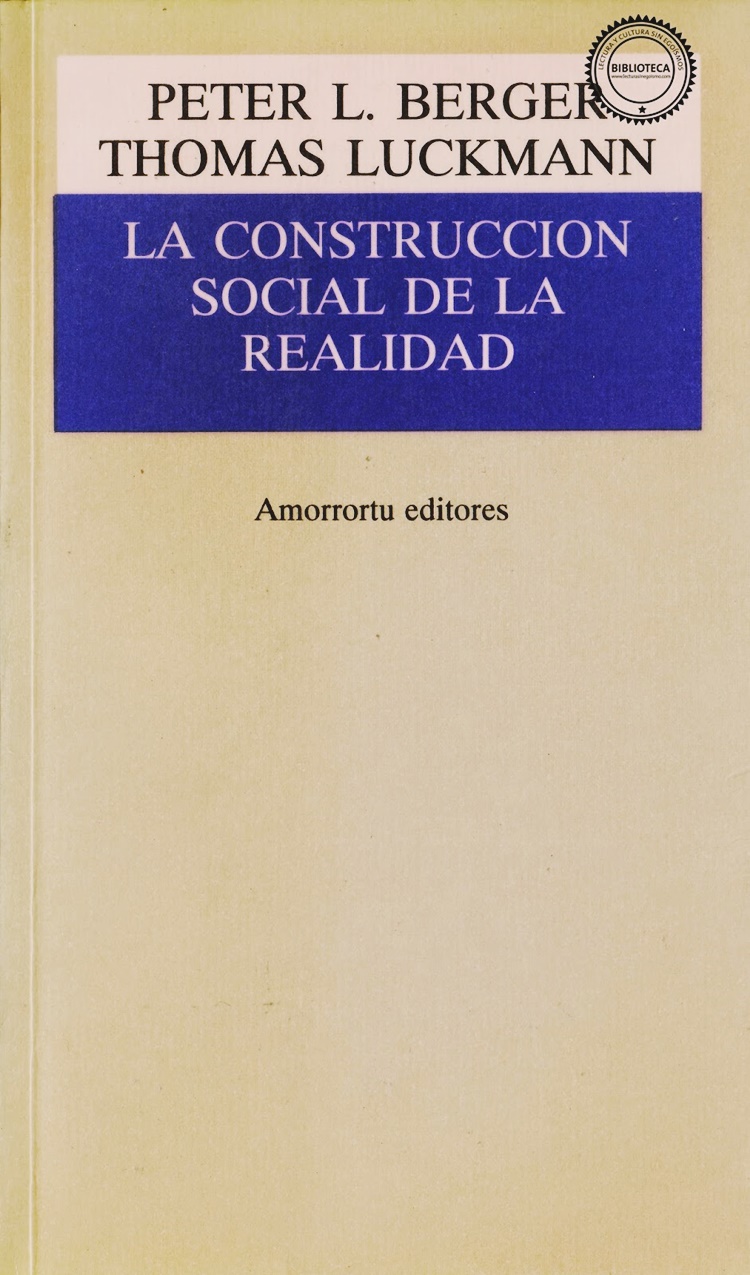



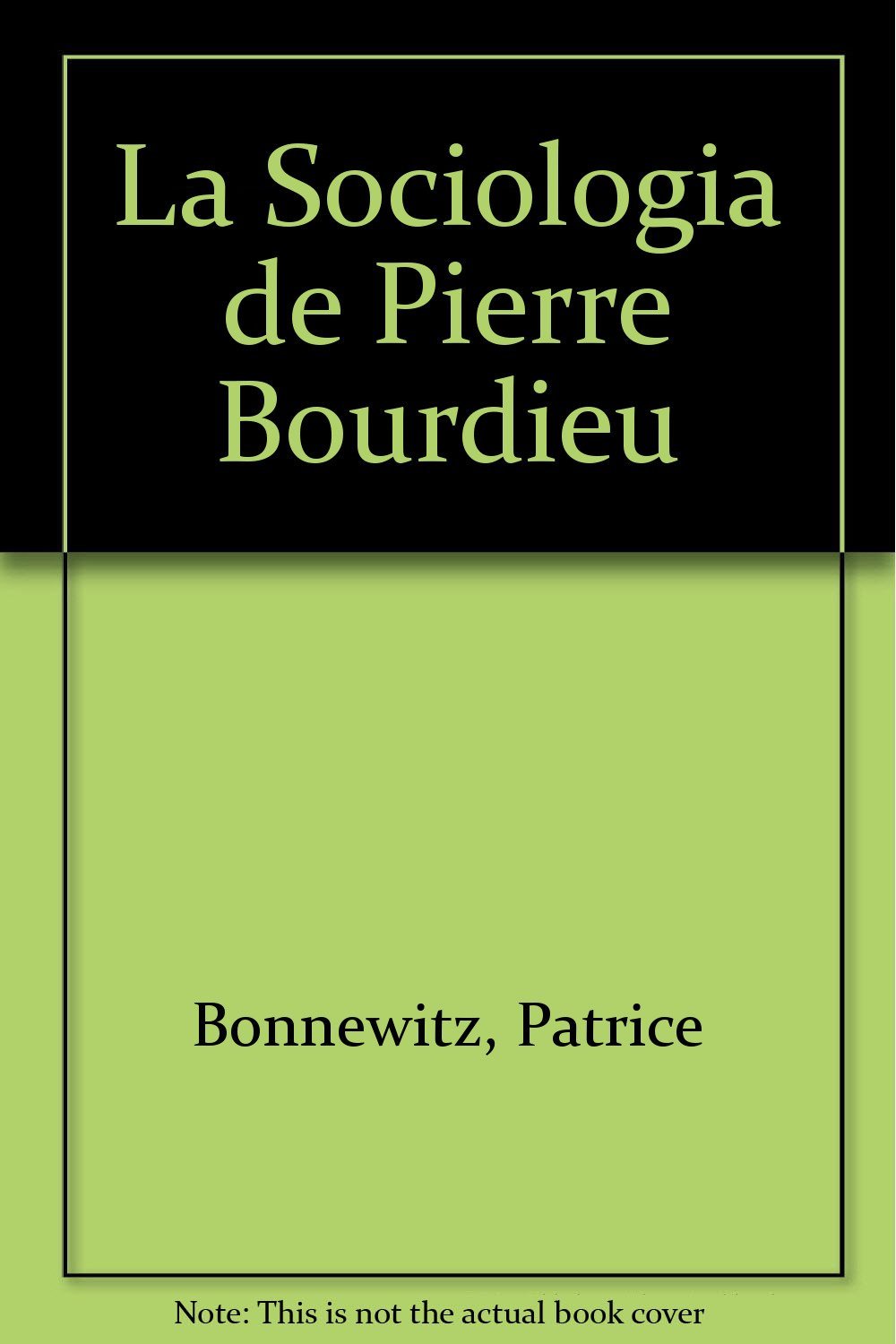



Comentarios
Publicar un comentario