George Steiner: Los mesías seculares (Nostalgia del absoluto, 1974)
Los mesías seculares
George Steiner
Nostalgia del absoluto, 1974.
 |
| George Steiner: Nostalgia del absoluto (1974) |
La reflexión que quiero proponer en estas conferencias es muy simple.
Historiadores y sociólogos están de acuerdo, y también hay ocasiones en que deberíamos creerlos, a la hora de constatar una apreciable decadencia del papel desempeñado por los sistemas religiosos formales, por las iglesias, en la sociedad occidental.
Los orígenes y las causas de este fenómeno pueden ser fechados y argumentados de maneras muy diversas y, en efecto, diversas son las explicaciones ofrecidas. Algunos sitúan su origen en el desarrollo del racionalismo científico durante el Renacimiento; otros lo atribuyen al escepticismo y el secularismo explícito de la Ilustración con sus ironías sobre la superstición de todas las iglesias; otros mantienen que fue el darwinismo y la tecnología moderna de la revolución industrial los que hicieron que las creencias sistemáticas, la teología sistemática y el antiguo centralismo de las iglesias quedaran tan obsoletos. Pero en cuanto al fenómeno en sí se está de acuerdo. Las iglesias y corrientes cristianas (subrayo esta pluralidad) organizaron en gran medida la visión occidental de la identidad humana y de nuestra función en el mundo, y sus prácticas y simbolismo impregnaron profundamente nuestra vida cotidiana desde el final del mundo romano y helenístico en adelante, pero gradualmente, por esas razones diversas y complicadas, fueron perdiendo el control sobre la sensibilidad y la existencia cotidiana. En mayor o menor grado, el núcleo religioso del individuo y de la comunidad degeneró en convención social. Se convirtió en una especie de cortesía, en un conjunto ocasional o superficial de actos reflejos. Para la gran mayoría de mujeres y hombres pensantes —incluso allí donde la asistencia a la iglesia continuaba— las fuentes vitales de la teología, de una convicción doctrinal sistemática y transcendente, se habían agotado.
Este desecamiento, este agotamiento, que hasta tal punto llegó a afectar al centro mismo de la existencia intelectual y moral de Occidente, dejó un inmenso vacío. Y donde existe un vacío, surgen nuevas energías y realidades que sustituyen a las antiguas. A menos que yo lea de manera errónea la evidencia, la historia política y filosófica de Occidente durante los últimos 150 años puede ser entendida como una serie de intentos —más o menos conscientes, más o menos sistemáticos, más o menos violentos— de llenar el vacío central dejado por la erosión de la teología. Este vacío, esta oscuridad en el mismo centro, era debida a «la muerte de Dios» (recordemos que el tono irónico, trágico, de Nietzsche al utilizar esta célebre frase es con mucha frecuencia mal interpretado). Pero pienso que podemos plantearlo con mayor precisión: la descomposición de una doctrina cristiana globalizadora había dejado en desorden, o sencillamente había dejado en blanco, las percepciones esenciales de la justicia social, del sentido de la historia humana, de las relaciones entre la mente y el cuerpo, del lugar del conocimiento en nuestra conducta moral.
Hacia estas cuestiones, de cuya formulación y resolución depende la coherencia de la vida del individuo y de la sociedad, se dirigen las grandes «antiteologías», las «metarreligiones» de los siglos XIX y XX. Son éstos unos términos poco manejables y pido disculpas por ello. «Meta-religión», «antiteología», «credo sustitutorio», son etiquetas incómodas, pero también útiles. Trataré de agruparlas en estas cinco charlas mediante el empleo de un término general. Quisiera proponerles para ello la palabra «mitologías».
Ahora bien, para habilitar el estatuto de una mitología, en el sentido en que voy a tratar de probarlo y definirlo, una doctrina o cuerpo de pensamiento social, psicológico o espiritual debe cumplir ciertas condiciones. Echémosle un vistazo. El cuerpo de pensamiento debe tener una pretensión de totalidad. Esto parece muy sencillo, y en cierta manera lo es. Tratemos de dar forma a la idea. ¿Qué queremos decir con esa pretensión de totalidad? Ese cuerpo de pensamiento debe afirmar que el análisis que presenta de la condición humana —de nuestra historia, del sentido de la vida de cada uno de nosotros, de nuestras esperanzas— es un análisis total. Una mitología, en este sentido, es un cuadro completo del «hombre en el mundo».
Este criterio de totalidad tiene una consecuencia muy importante. Si la mitología es honrada y seria, permite la refutación o falsación e incluso invita a ello. Un sistema total, una explicación total, se derrumba en el momento en que puede surgir una excepción importante, un contraejemplo realmente poderoso. No vale de nada tratar de poner un pequeño parche acá, añadir un poco de pegamento allí o una cuerdecita más allá. La construcción se desploma a menos que sea un todo. Si cualquiera de los misterios centrales, misterios sacramentales, del cristianismo o de la vida de Cristo o su mensaje fueran totalmente refutados, de nada serviría tratar de hacer una rápida tarea de reparación en un rincón de la estructura.
En segundo lugar, una mitología, en el sentido en el que estoy empleando la palabra, tendrá con seguridad unas formas fácilmente reconocibles de inicio y desarrollo. Habrá habido un momento de revelación crucial o un diagnóstico clarividente del que surge todo el sistema. Ese momento y la historia de la visión profética fundadora se conservará en una serie de textos canónicos. Quienes estén interesados en el movimiento mormón reconocerán fácilmente esta imagen: un ángel que se aparece al fundador del movimiento y le entrega las famosas planchas de oro, o la ley mosaica. Habrá un grupo original de discípulos que estarán en contacto inmediato con el maestro, con el genio del fundador. Pero pronto, algunos de ellos provocarán una ruptura en forma de herejía. Producirán mitologías o submitologías rivales, y entonces se observará algo muy importante. Los ortodoxos del movimiento original odiarán a esos herejes, a los que perseguirán con una enemistad mucho más encarnizada de la que descargarían contra el no creyente. No es la increencia lo que temen, sino la forma herética de su propio movimiento.
El tercer criterio de una mitología verdadera es el más difícil de definir, y pido al lector un poco de paciencia, pues espero que se irá poniendo de manifiesto a fuerza de ejemplos a lo largo de estas cinco charlas. Una mitología verdadera desarrollará un lenguaje propio, un idioma característico, un conjunto particular de imágenes emblemáticas, banderas, metáforas y escenarios dramáticos. Generará su propio cuerpo de mitos. Una mitología describe el mundo en términos de ciertos gestos, rituales y símbolos esenciales. Espero que esto irá quedando claro a medida que avancemos.
Consideremos ahora estos atributos: totalidad, por la que sencillamente quiero expresar la pretensión de explicarlo todo; textos canónicos entregados por el genio fundador; ortodoxia contra herejía; metáforas, gestos y símbolos cruciales. Sin duda todo esto es algo obvio. Las mitologías fundamentales elaboradas en Occidente desde comienzos del siglo XIX no sólo son intentos de llenar el vacío dejado por la decadencia de la teología cristiana y el dogma cristiano. Son una especie de teología sustituta. Son sistemas de creencia y razonamiento que pueden ser ferozmente antirreligiosos, que pueden postular un mundo sin Dios y negar la otra vida, pero cuya estructura, aspiraciones y pretensiones respecto del creyente son profundamente religiosas en su estrategia y en sus efectos. En otras palabras, cuando consideramos el marxismo, cuando observamos los diagnósticos freudiano o junguiano de la conciencia, cuando consideramos la explicación del hombre ofrecida por lo que se denomina «antropología estructural», cuando analizamos todo eso desde el punto de vista de la mitología, lo vemos como una totalidad, como algo organizado canónicamente, como imágenes simbólicas del sentido del hombre y de la realidad. Y si reflexionamos sobre ellos, reconoceremos ahí no sólo negaciones de la religión tradicional (pues cada uno de esos sistemas nos dice: «Mira, no necesitamos ya a la vieja Iglesia: fuera con el dogma, fuera con la teología»), sino unos sistemas que en cada punto decisivo muestren las huellas de un pasado teológico.
Permítaseme subrayar esto. Es realmente lo esencial de lo que intento decir, y espero que quede bastante claro. Esos grandes movimientos, esos grandes gestos de la imaginación que en Occidente han tratado de sustituir a la religión, y al cristianismo en particular, son muy semejantes a las iglesias, muy semejantes a la teología que pretenden reemplazar. Quizá podríamos decir que en toda gran batalla uno empieza a hacerse semejante a su oponente.
Desde luego, ésta es sólo una forma de pensar los grandes movimientos filosóficos, políticos y antropológicos que ahora dominan en gran medida nuestra atmósfera personal. El marxista convencido, el psicoanalista en ejercicio, el antropólogo estructural, se sentirían ultrajados ante la idea de que sus creencias, sus análisis de la situación humana, son mitologías y construcciones alegóricas que derivan directamente de la imagen religiosa del mundo que han tratado de reemplazar. Se sentirán furiosos ante esta idea. Y su rabia está justificada.
No tengo ni interés ni competencia para ofrecer observaciones técnicas, por ejemplo, sobre la teoría marxista de la plusvalía, sobre las consideraciones freudianas de la libido o el ello, sobre la intrincada logística del parentesco y la estructura lingüística en la antropología de Lévi-Strauss. Todo lo que pretendo hacer es llamar la atención sobre ciertas características y gestos, importantes y recurrentes, de todas esas teorías «científicas». Quiero sugerir que esas características reflejan directamente las condiciones establecidas por la decadencia de la religión y por una nostalgia del Absoluto profundamente arraigada. Esa nostalgia, tan profunda, yo creo, en la mayor parte de nosotros, fue directamente provocada por la decadencia del hombre y la sociedad occidental, por la decadencia de la antigua y magnífica arquitectura de la certeza religiosa. Como nunca anteriormente, hoy, en este momento del siglo XX, tenemos hambre de mitos, de explicaciones totales, y anhelamos profundamente una profecía con garantías.
El escenario mitológico del marxismo, con el que comienzo esta primera charla, no es sólo expresamente dramático, sino que es también representativo de la gran corriente europea de pensamiento y sentimiento que llamamos Romanticismo. Como otras construcciones propias de la utopía social, de la salvación mesiánica y secular que siguieron a la revolución francesa, el marxismo puede ser expresado en los términos de una épica histórica. Habla del progreso del hombre desde la esclavitud hasta el reino futuro de la justicia perfecta. Como tantas construcciones del arte, la música y la literatura románticas, el marxismo traduce la doctrina teológica de la caída del hombre, del pecado original y de la redención final, a términos sociales e históricos.
El propio Marx sugiere una identificación de su papel con el de Prometeo. ¿No es interesante, y en cierta manera sorprendente, que cuando Marx era joven lo último que pensara escribir fuese una crítica importante de economía política? En lo que, sin embargo, estaba trabajando era en un poema épico sobre Prometeo. Y puede adivinarse cómo se desarrolla posteriormente el guión. Como portador del fuego destructor, pero también purificador, de la verdad, o lo que es igual, de la interpretación materialista-dialéctica de la fuerza económica y social de la historia, Prometeo-Marx conducirá a la humanidad esclavizada hasta la nueva aurora de la libertad. El hombre fue una vez inocente, estaba libre de explotación. ¿Por qué oscuro error, por qué sombría felonía, cayó de aquel estado de gracia?
Éste, que es el primero de nuestros problemas teóricos, es de una dificultad extrema. En cada una de las grandes mitologías o religiones sustitutas que estamos considerando, la naturaleza del pecado original se mantiene como algo oscuro o problemático. ¿Cómo surgió la esclavitud? ¿Cuáles son los orígenes del sistema de clases? La respuesta de Marx sigue siendo peculiarmente opaca. Tal vez yo pueda explicar por qué. Como casi todos los posrománticos, especialmente alemanes, Marx estaba obsesionado con la magnificencia de la antigua Grecia, y consideraba la antigua cultura griega como la más alta cima alcanzada por el ser humano, tanto desde el punto de vista artístico como filosófico, poético, e incluso de alguna manera político. Conocía muy bien la esclavitud y el desarrollo primario de la economía griega. Siendo así, ¿cómo pudo reconciliar su creencia en las condiciones económicas del bienestar humano con lo que sabía de la historia de la Grecia antigua? La respuesta es que era demasiado honrado para mentir sobre ello, y que en realidad nunca consiguió reconciliar ambas cosas. En un determinado momento habla de la excelencia total y de la supremacía eterna de la antigua Grecia, e instantes después nos cuenta que toda la historia humana es una gran marcha hacia la libertad y el progreso. Sabemos que es sólo con el feudalismo, y con su evolución hacia el mercantilismo, y más tarde hacia el capitalismo, con lo que el diagnóstico épico de Marx adquiere consistencia. Pero los escritos primeros, los famosos manuscritos de 1844, muestran cuán explícitamente teológica era la imagen que él se hacía de la condición perdida de la inocencia humana. Quiero citarlo aquí porque a menos que regresemos a esas páginas profundamente conmovedoras es difícil creer que estemos escuchando a Marx y no, por ejemplo, a Isaías. Describe cómo era aquel reino de inocencia, aquel jardín de justicia perfecta: «Supongamos —dice Marx—, supongamos que el hombre es hombre y su relación con el mundo es una relación humana. Entonces se puede cambiar amor por amor. Entonces se puede cambiar confianza solamente por confianza». Ésta es una visión fantástica del estado propio de la sociedad humana. Y deberemos recordarlo cuando volvamos a la cuestión del eros, el amor y la relación entre los hombres, en las charlas posteriores de esta serie. En lugar de eso, dice Marx, el hombre lleva sobre su mente y sobre su cuerpo el emblema permanente de su estado caído. ¿Y cuál es ese emblema? Es el hecho de que el hombre intercambia dinero en vez de cambiar amor por amor y confianza por confianza. Cito otra vez: «El dinero es la aptitud —o quizá, traduciría yo, el genio o la capacidad— alienada de la humanidad». El dinero es la «humanidad» alienada del hombre, una condena espantosa cuando pensamos en la visión primera de la verdadera inocencia.
Ahora bien, este sentimiento de una catástrofe distante, de una desgracia cósmica —y podría escribir la palabra con un guión, una des-gracia, un abandono de la gracia—, llega directamente hasta nosotros con un vivo terror en la visión marxista, como en Coleridge, en el «viejo marinero» o en el «anillo» de Wagner. Exige aún más imperiosamente una definición, una situación histórica. ¿Dónde sucedió aquel acontecimiento horrible? ¿En qué nos equivocamos? ¿Por qué fuimos expulsados del Jardín de Edén? No creo que podamos obtener una buena respuesta. No menos que Rousseau, Blake o Wordsworth, Marx adopta casi inconscientemente el axioma romántico de una infancia perdida del hombre. Volviendo al asombro de los poetas griegos a los que tanto amaba, volviendo, como hemos visto, aunque tal vez inconscientemente, al lenguaje de los profetas, habla Marx, y cito de nuevo, «de la infancia social de la humanidad donde la humanidad se despliega en completa belleza». Y cuando volvemos a preguntar, con impaciencia creciente: ¿Qué es la caída del hombre? ¿Qué pecado cometimos? Realmente, el marxismo no responde.
Sin embargo, no puede haber ninguna duda sobre el carácter mesiánico visionario de lo que dice sobre el futuro. Si bien no responde a nuestra pregunta candente acerca de la catástrofe original, está no obstante realmente deseoso de decirnos todo sobre lo que sucederá después de mañana, sobre la extinción del estado, y sobre la existencia bienaventurada de la humanidad en un mundo sin clases, sin opresión económica, sin pobreza y sin guerras. En nombre de esta promesa, generaciones enteras de idealistas revolucionarios y radicales han sacrificado sus vidas. Para provocar esta consumación edénica —y quiero emplear la palabra «edénica» porque pienso que es la única correcta— del destino histórico del hombre, se ha infligido un sufrimiento indecible a disidentes, herejes y saboteadores. El totalitarismo más brutal se pudo interpretar como la necesaria etapa de transición entre la lucha de clases y la utopía, y en consecuencia hombres y mujeres racionales fueron preparados para servir al estalinismo.
Me gustaría detenerme aquí y ofrecer algunos detalles, pues seguramente ésta es una de las claves del misterio de por qué muchos de los hombres y mujeres jóvenes más valiosos de las generaciones pasadas, ante la evidencia absolutamente aplastante de los campos de concentración, ante el estado policíaco tal vez más brutal que se haya conocido nunca, ante el cesarismo asiático de Stalin, continuaron sin embargo sirviendo a esa causa, creyendo y muriendo por ella. Si se quiere comprender el fenómeno de esta clase de conducta, sólo puede hacerse a la luz de una visión mesiánica y religiosa, de la gran promesa que dice que te abrirás paso a través del infierno, hundido en él hasta el cuello si es preciso, porque estás en el camino señalado por el destino, en el camino profético hacia la resurrección del hombre en el reino de la justicia. Precisamente porque el escenario milenarista de la redención del hombre y del establecimiento del reino de la justicia sobre la tierra continúa fascinando al espíritu humano (tras haber sobrevivido mucho tiempo a sus premisas teológicas), cualquier experimento en la esperanza dispara la imaginación mucho más allá de los hechos políticos. ¿Qué quiero decir con «experimento en la esperanza»? Todos tenemos nuestra propia lista. Cuando pienso en mis alumnos de Cambridge, en Inglaterra, puedo establecer un calendario de lo que para ellos han sido sus grandes momentos de esperanza interior: la primavera de Praga antes de que el régimen de Dubcek fuera aplastado por la reacción soviética; Chile y el gobierno de Allende; el aparente milagro de la derrota de la reacción en Portugal y en Grecia… Los hechos no son nunca un argumento en sentido contrario. Si mañana por la mañana abriéramos el periódico y nos enteráramos de que el golpe portugués había sido un fraude, o de que realmente había sido financiado por las siniestras fuerzas de la derecha, o de que estaba siendo aplastado, habría pena y amargura. Pero la esperanza encontraría entonces otro escenario, pues nos las estamos viendo con una fuerza religiosa, teológica.
Creo que podemos reconocer en la historia del marxismo cada uno de los atributos que hemos citado como característicos de una mitología en la plena acepción teológica. Encontramos la visión del profeta y los textos canónicos que son legados al fiel por el más importante de los apóstoles. Como testigo tenemos toda la relación entre Marx y Engels; la terminación póstuma de El capital; la publicación gradual de los primeros textos sagrados. Encontramos también la historia del feroz conflicto entre los herederos ortodoxos del maestro y los herejes, una línea inquebrantada de escisión desde el tiempo de los mencheviques a Trotski y ahora a Mao. Cada vez (y éste es el escenario teológico) un nuevo grupo de herejes se separa; y siempre nos dicen: «Mirad, nosotros tenemos el verdadero mensaje del maestro; escuchadnos, los textos sagrados han sido desfigurados, nosotros somos los poseedores del Evangelio; no escuchéis a la Iglesia central». Qué familiar es todo esto a los estudiosos de la historia del cristianismo. El marxismo tiene sus leyendas y su iconografía, y con esto me refiero a las imágenes habituales de Lenin, a toda la historia de su vida en miles de narraciones, cuentos, óperas, películas, incluso en ballet. El marxismo tiene su vocabulario. El marxismo tiene sus emblemas, sus gestos simbólicos, como cualquier creencia religiosa transcendente. Dice al creyente: «Quiero de ti un compromiso total. Quiero de ti una implicación total de tu conciencia y tu persona en la dedicación a mí». Y a cambio, como hace la gran teología, ofrece una explicación completa de la función del hombre en la realidad biológica y social. Y sobre todo, ofrece un contrato de promesa mesiánica con respecto al futuro.
Personalmente, debo expresar la creencia —tal vez pudiera decirlo más enérgica y dolorosamente—, debo expresar la convicción de que tanto la explicación marxista de la condición humana como su promesa en cuanto a nuestro estado futuro, han resultado ilusorias. El análisis marxista de la historia se ha mostrado unilateral y con frecuencia ha violado de manera grosera la evidencia. Las cruciales predicciones marxistas simplemente no se han cumplido, y no creo que se necesite ser un técnico ni un economista profesional para darse cuenta de hasta qué punto se ha equivocado el marxismo, por ejemplo, respecto de la pauperización de la clase obrera o en cuanto a la profecía, repetida una y otra vez, sobre el inminente derrumbamiento catastrófico del capitalismo. Recuérdense las infinitas profecías de los antiguos cristianos sobre la llegada del fin del mundo, primero en el año 1000, después en el año 1666. Actualmente oímos hablar de sectas en las montañas de California atentas a su calendario místico. Una y otra vez encontramos el mismo mecanismo: «Escuchad, nosotros sabemos que el fin está a la vista y que la nueva Jerusalén descenderá desde los cielos». También el marxismo ha predicho en repetidas ocasiones el apocalipsis de sus enemigos y la llegada de la sociedad perfecta, de la sociedad sin clases. Pero ha fallado, tanto en el terreno de la profecía como en el terreno de la historia. Peor incluso, donde alcanzó el poder no produjo liberación, sino terror burocrático. Ya el programa marxista para la humanidad está comenzando a asumir aspectos de decadencia histórica. Ya nosotros empezamos a mirar atrás, a la gran casa de la creencia y la convicción, que comenzó a elevarse a mediados del siglo XIX y cambió nuestro mundo, desde luego —como hacen las grandes mitologías religiosas—, pero viéndola erosionarse y derrumbarse en muchos de sus puntos vitales. También el marxismo está empezando a mostrarse, actualmente, como una de esas grandes iglesias vacías.
Pero no nos engañemos en cuanto a la fuerza trágica y penetrante de este fracaso, si es que de un fracaso se trata. Lo que estaba en juego no era la mera crítica técnica de ciertas instituciones económicas; no es por las cuestiones teóricas de inversión, división del trabajo o ciclos económicos por lo que generaciones de mujeres y de hombres han luchado, han muerto y han dado muerte a otros. La visión, la promesa, las llamadas a la dedicación total y a la renovación del hombre fueron, en su sentido pleno, mesiánicas, religiosas, teológicas. O, tomando prestado el título de un conocido libro, es «un Dios quien fracasó».
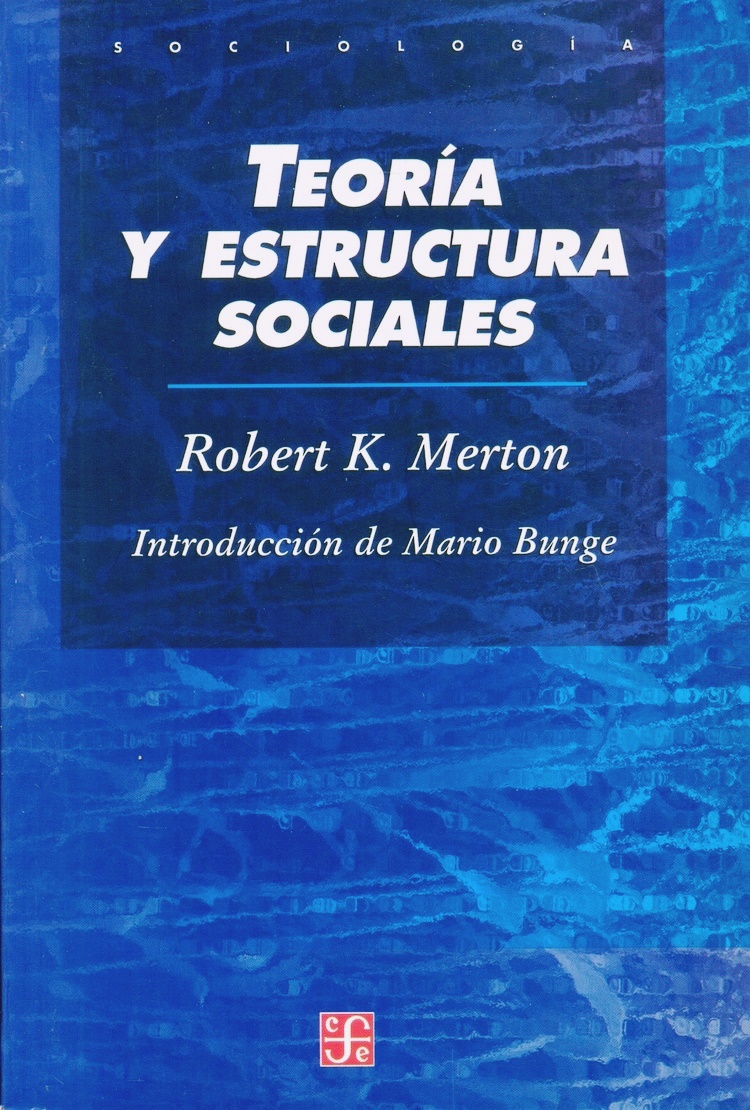
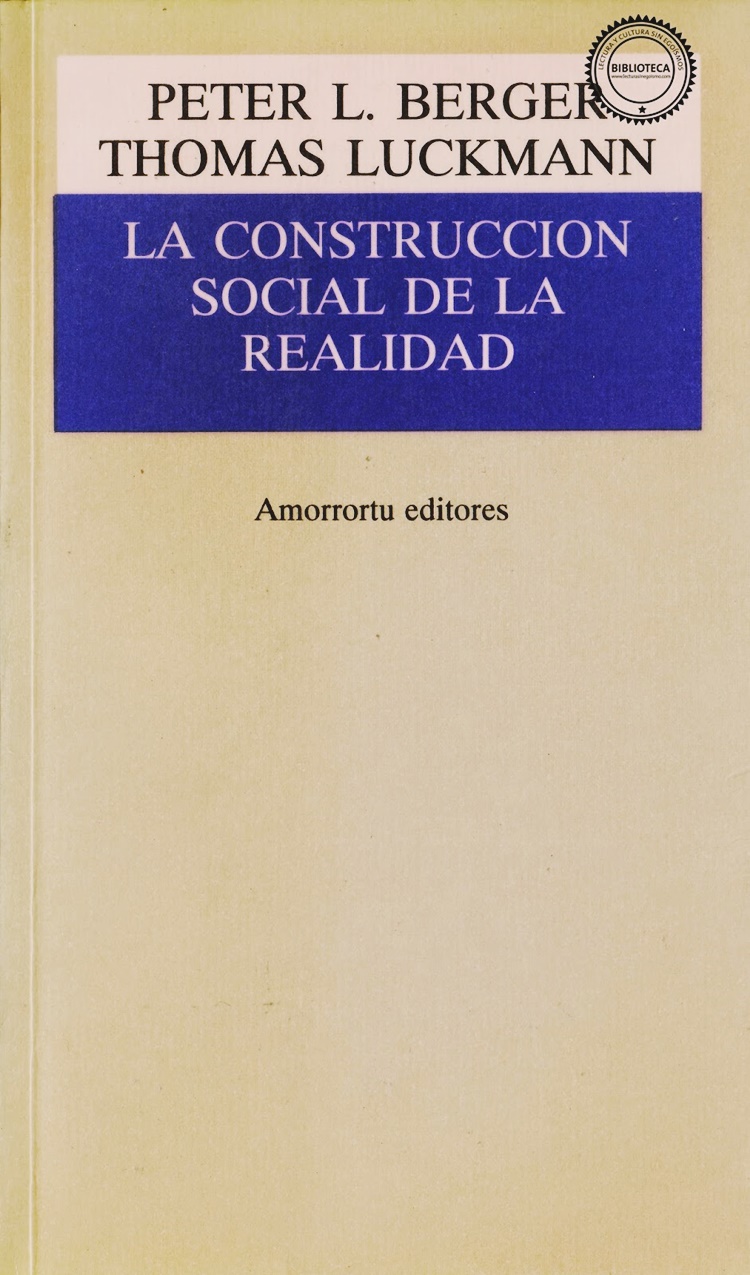



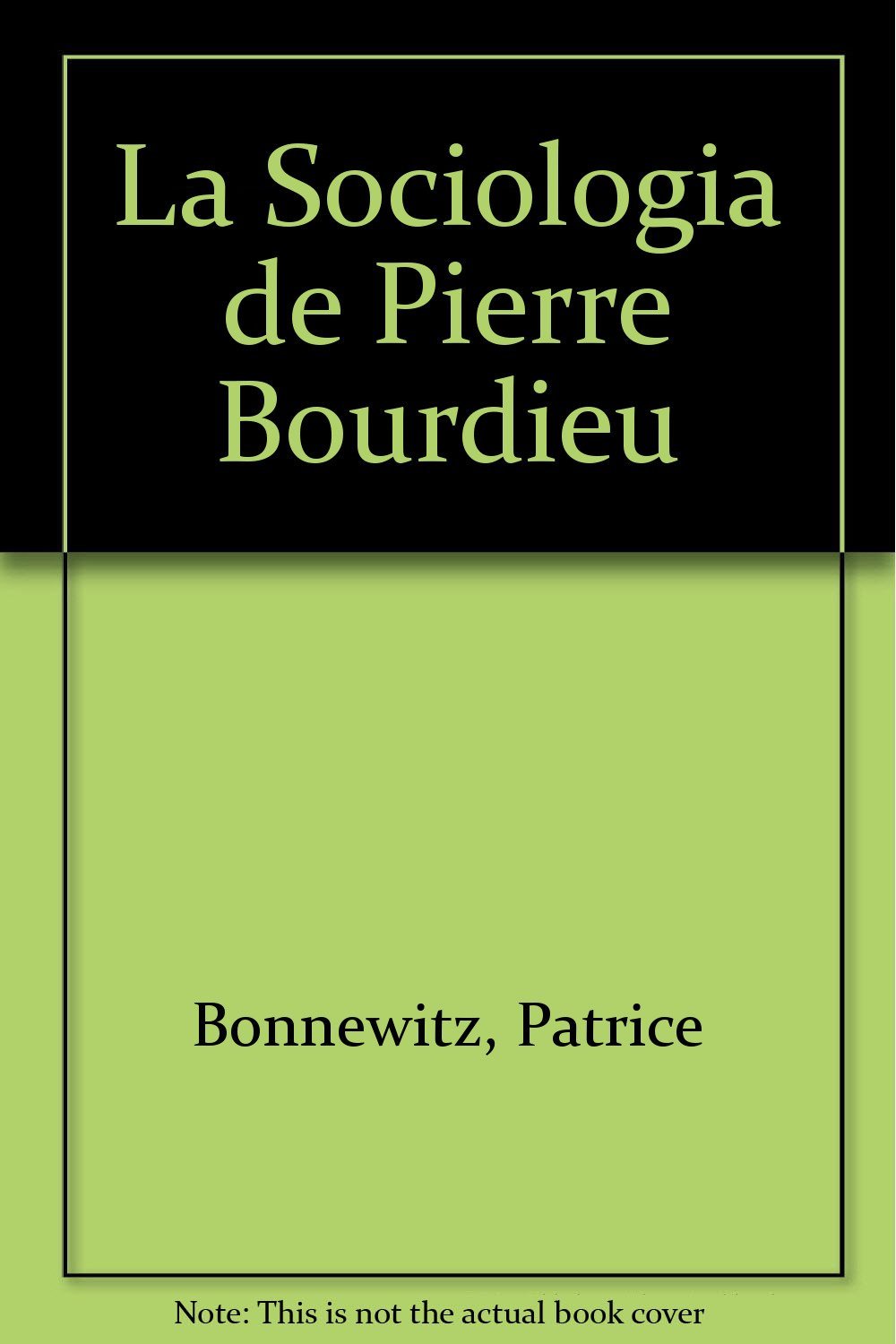



Comentarios
Publicar un comentario