Helmut Schoeck: Individualidad vs. igualdad (La envidia y la sociedad, 1966)
Individualidad vs. igualdad
Helmut Schoeck
Traducido de Essays on Individuality; compilados por Félix Morley, Indianápolis, Liberty Press. Derechos cedidos por Liberty Fund., Inc.
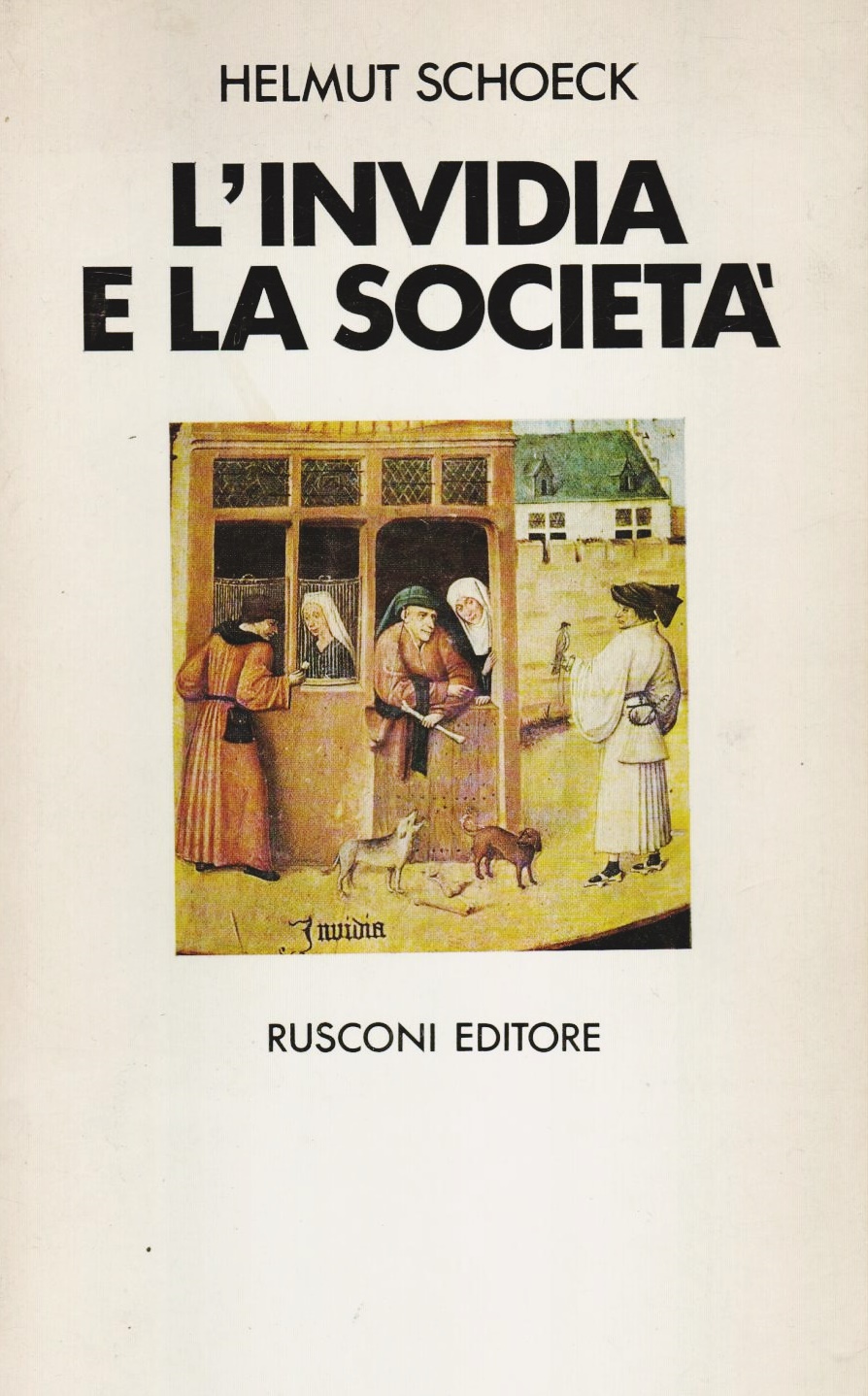 |
| Helmut Schoeck: Individualidad vs. igualdad (La envidia y la sociedad, 1966) |
Pedirle a un sociólogo que contribuya con un trabajo en un simposio sobre individualidad es como pedirle a un soldado profesional que presente un trabajo en un simposio sobre el pacifismo. La sociología, o ciencia de la sociedad, por su misma raison d'etre tuvo que ignorar la individualidad, y siempre lo ha hecho con gran energía.
Por supuesto, se trata de una ignorancia estudiada en aras de un conocimiento específico. Sin embargo, no pocos sociólogos llevan esta ignorancia epistemológica de la individualidad al absurdo ontológico, tal como explicaré más adelante.
En la mayor parte de este trabajo me mantendré fuera del ámbito de la sociología para poder analizarla con un sentido crítico.
En la medida en que la sociología se ocupe de los individuos o de los grupos de individuos como unidades esencialmente iguales en el acto cognoscitivo, con miras a un problema sociológico, es legítima. No podremos tener un conocimiento sistemático en ningún campo sin actos epistemológicos de implacable categorización, o, dicho de otra manera, sin igualación. Esto no perjudica al individuo como tal.
Después de todo quinientos cuadros de quinientas bellezas individuales pintados por grandes artistas individuales no sufren demasiado porque, simplemente y a causa de una clasificación específica, todos entren dentro de la denominación de "retratos". El igualitarismo científico sólo se convierte en una amenaza a la individualidad, tanto en teoría social como en la política basada en ella, cuando se confunde la igualdad o identidad epistemológica con la igualdad ontológica.(1)
(1)Parece que los sociólogos han ido abandonando cada vez más lo que Lester P. Ward denominó sociología pura para imbuir su trabajo de lo que él llamó sociología aplicada. Según la definición de Ward "la sociología pura es simplemente un cuestionario científico sobre la condición real de la sociedad". Hemos llegado al punto en el cual los sociólogos puros, como por ejemplo, Kingsley Davis, son atacados por el impedimento de la (presumiblemente) sociología aplicada a través de su trabajo en la sociología pura (véase la controversia entre K. Davis y M. Tumin, American Sociological Review, agosto de 1953). Muchos sociólogos norteamericanos de hoy se comportan como si la definición de sociología aplicada de Ward abarcara todo el trabajo que realizan. Han perdido conciencia de la diferencia que existe entre igualdad epistemológica e igualdad ontológica. Sospecho que la línea divisoria fue bastante estrecha, incluso en el caso de Ward. Este escribió: "La sociología aplicada difiere de las otras ciencias aplicadas en que abarca a todos los hombres y no sólo a unos pocos. La mayor parte de la filosofía que se autodenomina científica, si bien no es realmente pesimista al negar el poder del hombre para mejorar su condición, es, al menos, oligocéntrica (¡éste es un término interesante para definir el delito profesional que el sociólogo comete cuando presta atención a la individualidad!) al concentrar todos sus esfuerzos en unos pocos, la supuesta elite de la humanidad, e ignorar y despreciar a la gran masa que no haya demostrado su inherente superioridad [...]. Podría decirse aquí que desde el punto de vista de la sociología aplicada todos los hombres son realmente iguales (la bastardilla es nuestra). Lester F. Ward, Applied Sociology, 1906, p. 4 y ss. Karl Mannheim debatió y apoyó la premisa de "igualdad ontológica de los hombres" en las ciencias sociales en su ensayo "The Democratization of Culture", Essays on the Sociology of Culture, 1956.
Hace ya mucho tiempo el hombre descubrió que para poder constituir una ciencia en cualquier área a partir de los datos observables, debemos tratar los fenómenos como si fueran idénticos. Pero esto sólo resulta válido a los fines de una ciencia determinada en un campo en particular.
Considerar las cosas como si fueran -mentalmente- iguales para investigarlas como unidades dentro de una serie, para estudiar sus similitudes estructurales y sus relaciones causales no es lo mismo que tratarlas como si fueran ontológicamente iguales. Pero muchos científicos sociales han hecho precisamente esto con sus unidades de estudio, que son los hombres. En este contexto, son bastante diferentes del médico que, como regla, separa las estadísticas de pronóstico y diagnóstico de su enfoque clínico de individuos únicos. Tampoco trata el médico de recrear al individuo según un promedio estadístico.
En las estadísticas del demógrafo, incluso en las del demógrafo cultural, los individuos de una población dada son, en todo aspecto, solamente números. El consumidor ocupa una posición similar en las tablas del economista. De otro modo, no habría ni demografía ni economía. Sin embargo, esto no significa que -como se tiende a hacer al aplicar leyes y cupones de racionamiento en países socialistas o en épocas de guerra- se deba tratar a los consumidores, en su acto individual de consumo, como si fueran unidades iguales.
Esta noción peculiar, propia de las economías centralizadas, lleva a acciones tales como el procesamiento criminal y el castigo a dos consumidores que inocentemente intercambian sus cupones de racionamiento, por ejemplo, a un no fumador que negocia sus cupones de tabaco por los cupones de chocolate de un fumador a quien no le interesan las golosinas. Tanto en Gran Bretaña como en Alemania, esta autoafirmación de individualidad en el acto de consumir fue considerada como un acto criminal durante la Segunda Guerra Mundial.
Una igualación conceptual pragmática de fenómenos únicos no debería convertirse en una igualación ontológica cuando nos ocupamos de seres humanos.
Esta confusión entre la igualdad epistemológica de los seres humanos y la igualdad ontológicamente normativa lleva a que muchos sociólogos y antropólogos consideren que llevan a cabo un trabajo científico cuando, en realidad, poco pueden hacer además de preguntar a la gente: "¿No le preocupa su desigualdad?", o "¿Por qué no exige igualdad con todos los demás?"
Estos científicos sociales, me temo, se encuentran en la misma situación que los antropólogos físicos que quisieran averiguar si los miembros bajos de nuestra especie se sienten agraviados por las ventajas de que gozan los altos, o les preguntaran a los hombres calvos si se sienten o no inseguros ante la presencia de quienes exhiben una copiosa melena. ¿Qué se podría pensar de los médicos que acostumbraran preguntarles al inválido, al ciego, al desdentado, si ven la diferencia que existe entre sus cuerpos y los de los demás?
El ego de muchos adolescentes sufre un golpe más fuerte y duradero el día en que se enteran de que deben usar anteojos que cuando les informan que no podrán asistir a su escuela por su coeficiente intelectual. Entonces, ¿debemos obligar a toda la población a usar anteojos para que los que tienen una deficiencia en la visión no se sientan inferiores? Podríamos llegar a esto. El principio del estado benefactor de "otorgar" a todos los ciudadanos jubilaciones iguales por edad avanzada, independientemente de sus necesidades, se basa precisamente en este motivo. Para poder eliminar la desigualdad de la provisión de la ayuda pública debe hacerse todo lo necesario para aceptarla, por costoso que sea el sistema.
La actual confusión en las ciencias sociales es mayor aún que lo que hemos visto hasta ahora. A pesar de que incluyen el "igualitarismo" epistemológico en el ámbito de la ontología humana, los sociólogos no se atreven a sacar, de la igualdad epistemológica, todo el provecho que podría obtenerse si se aplicara congruente y enérgicamente este principio.
Con este argumento quiero decir lo siguiente: gran parte de la investigación contemporánea dentro de las escuelas sociales, y en especial de la sociología y la psicología social, es probablemente una increíble duplicación de esfuerzos. Se realizan estudio tras estudio, trabajo de grupo tras trabajo de grupo, pero pocos académicos se atreven a poner punto final después del enésimo trabajo de grupo y a declarar que de allí en más cada estudio reiterado simplemente duplicaría lo que ya sabemos. En otras palabras, no consideran adecuado proceder basándose en la premisa de una razonable identidad del comportamiento humano en circunstancias dadas, aunque esta premisa les permitiría bajarse de la calesita de la inducción pura.
Nuestros científicos sociales tienden a postular una extraña y no demostrable igualdad de la naturaleza humana y de las potencialidades humanas cuando se trata de fundamentar la política (de bienestar) social en la ciencia social. Esta es la confusión existente entre la igualdad epistemológica y la ontológica. Sin embargo, esos mismos científicos, a pesar de su igualitarismo práctico, se rehusan a admitir que ya se ha hecho lo suficiente en lo que respecta a la identidad del comportamiento humano situacional y, por lo tanto, a salir de una interminable duplicación dentro de la investigación. El profesor George C. Homans, de Harvard, es por cierto uno de los más moderados entre los empiristas. Sin embargo, el punto que quiero destacar aquí puede observarse, sorprendentemente, en uno de sus artículos para la American Sociological Review, de diciembre de 1954. Allí comenta: "Describiré brevemente un estudio sobre diez chicas del departamento contable de una determinada compañía, que forma parte de un estudio de todo el departamento, que realicé desde diciembre de 1949 hasta abril de 1950. Como sólo se ocupa de un grupo y ese grupo contaba únicamente con diez miembros, no había muchas esperanzas de poder establecer hipótesis generales sobre el comportamiento de los pequeños grupos. Quizá varios de estos estudios, efectuados con métodos comparables, podrían hacerlo y brindarían los antecedentes indispensables para realizar más estudios macroscópicos del comportamiento del trabajador, mediante cuestionarios. Pero éste sólo puede ser llamado un estudio de casos de las relaciones entre trabajo repetitivo, comportamiento individual y organización social en un grupo de empleados".
Si esto es todo lo que el doctor Homans ha aprendido después de pasar varias horas del día durante unos cuantos meses con diez chicas en una oficina, sólo la Fundación Ford puede ayudarlo. Por lo menos debería poder generalizar sobre las mujeres en pequeños grupos de trabajo. Pero si nuestros científicos sociales muestran una reticencia tan acentuada a generalizar y predecir aun donde parecería razonable hacerlo, ¿cómo podemos confiar en lo que afirman cuando dicen que la igualdad básica de los seres humanos garantiza políticas sociales igualitarias? La individualidad, si se la entiende correctamente, es incompatible con la idea de "igualdad de oportunidades".
Harold J. Laski, en su libro The American Democracy (1948, p. 718) afirmó:
[...] Nadie ha podido realizar todavía un ataque frontal y victorioso contra la idea de la igualdad. Desde la época de John Adams [...] los teóricos sociales de los Estados Unidos han buscado formas y medios para socavar el lugar que ocupa en la tradición norteamericana [...] en definitiva, la tradición igualitaria ha tenido la fuerza suficiente como para permanecer como hilo central de la tradición norteamericana.
Laski podría haber citado, de cartas que el juez Holmes le escribió entre 1927 y 1930, lo siguiente:
No tengo respeto alguno por la pasión por la igualdad, que para mí no es más que la idealización de la envidia [...]. Hay cierto despotismo detrás de la búsqueda de cambio [...] No obstante, repudio la pasión por la igualdad porque no es filosófica y sólo constituye, para la mayoría de quienes la sustentan, un disfraz que oculta sentimientos menos nobles [...]. No sé nada sobre el derecho de cada hombre a una igualdad de participación en las oportunidades [...]. En cuanto al asunto de la igualdad, no veo fundamentos para sus aspiraciones ante las perceptivas de mejores condiciones económicas para muchos [...]. Lo que veo con mayor claridad es el deseo de deshacerse de un contraste desagradable en la posición y la estima públicas, deseo por el cual siento poco respeto.(2)
El tipo de igualdad que Laski defendió no prevaleció nunca en todas las esferas de la vida de los Estados Unidos. Por cierta razón, la palabra "igualdad" tiene demasiados significados diferentes. Esto probablemente redujo su efectividad política. Daniel J. Boorston escribió hace poco en su The Genius of American Politics (p. 176):
Tomemos nuestro concepto de igualdad, al que muchos han llamado el valor más importante de los norteamericanos. Ni bien se describe un tema como dato y se trata de separarlo para su estudio aparece difuso y como si se disipara en la atmósfera general. ¿Qué significa la "igualdad"? En los Estados Unidos se la ha tomado como un hecho y como un ideal, como un imperativo moral y un dato sociológico, como un principio legal y una norma social.
Los Estados Unidos llegaron a ser la nación económicamente más próspera precisamente porque aquí el igualitarismo en la vida práctica rara vez significó igualdad de condiciones. Los críticos extranjeros socialistas tienen conciencia de esto. En 1949, Lord Lindsay of Birker señaló que la igualdad democrática de los Estados Unidos era "considerada como el derecho de cualquier persona a volverse desigual. Es un derecho igualitario a la desigualdad". Aparentemente los más apasionados defensores de la igualdad ignoran cada vez más este hecho o simplemente no llegan a entenderlo. Con frecuencia parecen presionar para lograr una legislación que, al mismo tiempo, impulsaría movimientos hacia la igualdad de condiciones y hacia la igualdad de oportunidades para volverse desigual en el proceso. Esta confusión sólo podría provocar el caos.
Nuestros igualitaristas profesionales no consideran su posición tan inexpugnable como lo sugirió Laski. En la literatura académica corriente, en las ciencias sociales y biológicas, se manifiesta una creciente oposición a la igualdad como objetivo y norma legítimos. Académicos de renombre expresan serias dudas con respecto al igualitarismo y al efecto que podrían producir en la sociedad los intentos por aplicarlo. Cuando se integran descubrimientos y pensamientos aislados, éstos demuestran que los individuos, como tales, no desean vivir en una sociedad verdaderamente igualitaria. Sin embargo lo cierto es que, en mayor o menor medida, en todas las sociedades la vida del individuo representa siempre un delicado equilibrio entre la autoafirmación individual y la temerosa sumisión al conjunto imaginario. Probablemente siempre ha sido así. En las sociedades primitivas incultas, al igual que en otras más complejas, el individuo está sujeto al control que ejercen otros individuos debido a la construcción de un ente mítico: "el conjunto de la sociedad".
Si el reformador A le dijera al odioso individuo B: "Me molesta que gaste tanto; deje de hacerlo", no impresionaría a B ni lograría tampoco el apoyo de los miembros indiferentes de la sociedad. Pero si el reformador logra que la gente crea primero en un ente como la "sociedad", podrá después transferir sus propios deseos de control social a ese cuerpo anónimo. El teólogo John Bennett expresa bien esta línea de pensamiento cuando escribe que: "Las actividades económicas deben emprenderse para beneficio de toda la sociedad y el poder económico debe estar bajo el control de toda la sociedad".
Con muy pocas excepciones, que fueron épocas de crecimiento económico e innovación, los períodos de la historia humana han visto trabajar a los individuos bajo el mito controlador de "el conjunto de la sociedad". Por eso tendemos a olvidar que el surtimiento de la humanidad a partir de formas de vida estereotipadas y estancadas, de una subsistencia pobre, ha dependido exclusivamente de la aparición de individuos, independientes y emprendedores, en diferentes campos de acción, que tuvieron la resistencia suficiente como para escapar de los controles sociales generalmente impuestos en nombre y en interés de "la sociedad" o de la nación.
El nacimiento de las ciencias sociales y el impacto siempre importante que ejercieron ha ayudado, sin duda, a recrear un clima intelectual en el cual los hombres se sienten inclinados a olvidar que la "sociedad" no puede hacer a los individuos exigencias justificadas por un conocimiento supraindividual. En Individualism Reconsidered, David Riesman escribió: "Las ciencias sociales [...] nos han llevado a la falacia de que como todos los hombres existen en la cultura y son un resultado de ella, tienen una deuda para con esa cultura que no podrían pagar ni con el altruismo de toda una vida [...] como surgimos en la sociedad, se supone, con un determinismo feroz, que no podemos trascenderla nunca [...] [tales conceptos] [...] destruyen ese margen de libertad que da a la vida su sabor y su infinita posibilidad de avance".
¿Cómo pueden los individuos abrirse paso entre los controles de la "sociedad"? El concepto de buena o mala suerte es, aparentemente, una definición cultural que sirve a ese fin. Algunas culturas (tribus) carecen de la noción de buena o mala suerte (por ejemplo, los indios navajos). En esas sociedades resulta muy difícil a los individuos gozar de los frutos de facultades, ideas y motivos diferenciales y, por supuesto, solamente de la buena suerte. Sobre la base de un amplio estudio sobre este problema específico me inclino a sostener que, entre otras cosas, en una cultura dada es precisamente la falta de una noción fuertemente incorporada de la buena o la mala suerte lo que mantiene a las sociedades en el mínimo nivel posible de subsistencia. El crecimiento económico, el mejoramiento del nivel de vida, la aceptación de las innovaciones en la agricultura y la atención sanitaria requieren los conceptos de buena y de mala suerte. Son una especie de control social incorporado sobre el resentimiento agresivo que funciona tanto en los éxitos como en los fracasos.
No deberíamos suponer que hay una dicotomía entre unos pocos favorecidos y una multitud de fracasados. En el sentido de que sólo hay un presidente de los Estados Unidos, uno de la
G. M. y uno de Harvard virtualmente todos los demás podríamos considerar que nuestra vida es sólo un éxito parcial. El concepto de buena y de mala suerte cumple una función para cada uno de los miembros de una cultura dada. No sólo cierra la brecha que existe entre la aspiración y el logro sino que también hace que la movilidad vertical y la innovación individual sean psicológicamente tolerables. Incluso aquellos que han alcanzado ya una posición elevada dentro de la estructura socioeconómica necesitan esa creencia. Muy pocos, en realidad, podrán lograr una concepción filosófica o religiosa que les permita considerar sus vidas según una perspectiva tolerable sin el concepto de buena o mala suerte. Una mera extensión de la denominada igualdad de oportunidades no puede asegurar la existencia de gente perfectamente adaptada que vea a los demás como totalmente iguales. Aunque un poco tardíamente, en Gran Bretaña, están comenzando a entender esto aun los partidarios más decididos de un cambio social hacia el igualitarismo.
En una publicación tan "progresista" como The New Statesman and Nation (14 de agosto de 1954), por ejemplo, se examinó el problema de si la generalización de la igualdad de oportunidades educativas no sería menos funcional que cierto grado de injusticia relativa semejante a la existente. Un estudio social, Social Mobility in Britain, compilado por D. V. Glass, de la London School of Economics, tenía por objeto descubrir en qué medida la gente se movía hacia arriba o hacia abajo en la escala social, o si conservaba una posición estacionaria. Parte de la investigación consistió en obtener diez mil historias de vida que revelaran movilidad entre las generaciones y estudiar la relación entre esta movilidad y factores como el matrimonio y la educación. Una de las conclusiones más sorprendentes, que se repite sin cesar en todo el libro, es que dentro de un par de generaciones puede haber "movilidad perfecta" excepto para quienes asisten a escuelas pagas, si es que entonces todavía quedan algunas. "Pero, ¿qué sucederá? ¿Qué significará realmente la igualdad de oportunidades?" pregunta el crítico en The New Statesman and Nation. El profesor Glass sugiere esta posibilidad:
El funcionamiento de la ley con su triple sistema de escuelas primarias privadas, escuelas técnicas y escuelas secundarias modernas no minimizará en absoluto las desventajas de las nuevas relaciones inestables entre las sucesivas generaciones. Por el contrario, cuanto más eficaz sea el procedimiento de selección, más evidentes resultarán estas desventajas. De las escuelas primarias privadas saldrá la nueva elite, una elite aparentemente menos vulnerable porque se la selecciona según una "medición de inteligencia". El proceso de selección tenderá a reforzar el prestigio de ocupaciones ya importantes en el status social y a dividir la población en corrientes que muchos pueden llegar a considerar, de hecho ya lo hacen, tan claramente diferentes como la oveja y la cabra. El hecho de no haber asistido a una escuela primaria privada será una descalificación más seria que en el pasado, cuando se sabía que existía una desigualdad social en el sistema educativo. Y el resentimiento puede ser aun más agudo, simplemente porque el individuo comprende que hay cierta validez en el proceso de selección que lo ha dejado fuera de la escuela primaria privada. En este sentido, la justicia aparente puede resultar más difícil de sostener que la injusticia.
Entonces, vemos que cualquier aproximación a la "igualdad de oportunidades" (una aproximación realmente completa es imposible) es probablemente más disociadora dentro de las relaciones humanas que las desigualdades del pasado y del presente. El profesor Glass advierte que la falta de una investigación social adecuada no impidió la sanción de la Ley de Educación de 1914, que podía llegar a destruir a la sociedad democrática que, paradójicamente, la había creado.
¿Por qué no realizamos, entonces, esa investigación? ¿Y por qué se realizan en los Estados Unidos más investigaciones para descubrir cómo producir una sociedad igualitaria que para preguntar si esa sociedad es posible? Debe verse como una advertencia el hecho de que incluso The New Statesman and Nation se ve obligado a preguntar si el deseo de producir una sociedad de iguales no "terminará simplemente en una sociedad tan rígidamente estratificada sobre la base de un CI (coeficiente de inteligencia) como lo fue una vez en razón del nacimiento".
Al parecer, sólo la existencia de oportunidades externas desiguales hace posible que el individuo que no ha tenido éxito se acepte a sí mismo. Siempre que se sepa que las oportunidades desiguales existen, con razón o sin ella se le puede echar la culpa del fracaso a las condiciones externas. Pero, ¿cómo puede el individuo pensar bien de sí mismo, cómo puede enfrentar a sus parientes y amigos, si las pruebas de CI y los factores de la personalidad por sí solos han decidido cuál es su lugar en la sociedad? Los científicos sociales, al impulsar a los hombres a sustentar aspiraciones y creencias irreales en una "igualdad de oportunidades" totalmente irracional, pueden causarles realmente las mismas frustraciones que, según ellos, sufren en el actual sistema social.
Se aceptará, probablemente, que el prestigio, el poder, la belleza, el amor y un sinnúmero de otros bienes y valores no pueden "redistribuirse". Pero, ¿qué sucede con la "igualdad económica", reivindicada a menudo como un paso hacia una distribución más igualitaria de valores menos tangibles? Posiblemente el reclamo de igualdad económica sea tan irracional como los otros.
Hasta ahora nadie ha encontrado la manera de medirla. Llevar la igualdad económica, por imperio de la ley, a una cierta medida, no ya a la perfección, arruinaría todo tipo posible de sociedad humana. ¿Podemos siquiera aspirar a una igualdad económica relativa como meta vaga que guíe nuestras políticas? Recientemente dos autores norteamericanos han tratado de sustentar esta posibilidad. Robert A. Dahl y Charles E. Lindblom dedican más de quinientas páginas a delinear un sistema socioeconómico en permanente acercamiento a la igualdad.(3) En primer lugar, llaman "igualdad" a un valor clave sobre el cual todos deberían estar de acuerdo.
Luego cuestionan la confianza en los incentivos porque "podría producir fácilmente una desigualdad capaz de desmoralizar a la población en lugar de desarrollar los incentivos deseables". Estos autores proponen "como deseable una distribución del ingreso tendiente a una mayor igualdad sobre la base de tres principios: para lograr una igualdad subjetiva, para alcanzar igualdad y estabilidad políticas y como inversión en recursos".(4) Sin embargo, hacia el final, escriben: "En los Estados Unidos pocos tendrían la audacia de defender la desigualdad y el desequilibrio aunque con estas palabras quisieran decir precisamente lo mismo que los defensores del acuerdo nacional quieren significar cuando hablan de igualdad y equilibrio".(5)
En síntesis, los norteamericanos temen tanto la simple palabra "igualdad" que ya no es posible realizar un debate significativo. Por eso, no sorprende demasiado que Dahl y Lindblom hagan continuamente afirmaciones contradictorias, por ejemplo, cuando dicen: "Por supuesto, nunca se llega a alcanzar la igualdad política en el mundo real". Y luego señalan: "Nuestra preferencia por la igualdad política se basa en un deseo psicológico y en un cálculo estratégico que puede ser aplicable a la igualdad en general. Pero, desgraciadamente, la igualdad general es casi imposible de definir".
Estos autores admiten que es probable que los individuos se sientan mejor en una sociedad sumamente desigualitaria (tal como lo sugiriera el estudio realizado en Gran Bretaña al cual nos hemos referido). Piensan, acertadamente (p. 48), que "la identificación de clases limita la culpa que la clase alta siente para con la clase baja y la envidia de la clase baja hacia la clase alta".
Entonces, ¿por qué no están satisfechos con una condición común a toda sociedad humana conocida? Dahl y Lindblom, con bastante ingenuidad, responden: "Nadie puede estar seguro en absoluto de que estaría entre la elite para la cual se acrecientan las ventajas de la desigualdad".(6)
En este punto podría ser esclarecedora una cita de Bernard Berenson:
Lamentablemente los celos no están limitados sólo al sexo. Será difícil superarlos para aquellos que se sienten agraviados por cada desigualdad que no se ajuste a sus íntimos deseos [...]. Por desgracia el resentimiento causa más descontento social que las dificultades económicas. Cuando éstas hayan sido superadas, lo que puede ocurrir con el transcurso del tiempo, la desigualdad con respecto a la estructura física, o a los dones mentales y morales, seguirá existiendo y para muchos se convertirá en encono.(7)
El tema de los celos aparece, en el igualitarismo de Dahl y Lindblom, cuando sostienen que "las metas de los ingresos no pueden lograrse a través de un mayor ingreso nacional si no existe, además, igualación". ¿Por qué? "Casi todos, en los Estados Unidos, por ejemplo, poseen ingresos suficientes como para cubrir un tratamiento odontológico. Sin embargo, gran número de personas están convencidas de que no pueden pagarlo [...]. Por supuesto, la explicación es que los niveles sociales y las presiones los obligan a gastar en otras cosas."(8)
¿Solucionarán Dahl y Lindblom el dilema? En la página 147 dicen que: "Nadie puede 'solucionar' el problema de la mejor distribución del ingreso". Sin embargo, en la página 158 afirman: "Si se diera tiempo para que haya nuevas generaciones de personas con nivel gerencial [...] se podría contar con una oferta adecuada en ese sentido, vigorosa e imaginativa, por medio de diferenciales mucho más pequeños en ingreso de dinero que los que actualmente prevalecen". También señalan: "Si no se pudiera cubrir ciertas ocupaciones, serían aquellas en las que el trabajo fuera indeseado o el status bajo. Por lo tanto, los diferenciales necesarios para la movilidad ocupacional se invertirían. Los trabajos que hoy se pagan poco, se pagarían mucho mejor".
Este libro de Dahl y Lindblom es un alegato reciente y voluminoso en favor de las políticas igualitarias. El carácter dudoso de este tipo de trabajos políticos y económicos se pone de manifiesto, por último, en la conclusión de los autores: "No sólo no podemos probar -y en nuestra opinión, otros tampoco- las 'virtudes últimas' de estos valores (igualdad, acción social racional, es decir, una economía planificada), sino tampoco demostrar de manera concluyente que, por las características del hombre y de la organización social, estos valores son lo suficientemente realizables como para constituir metas sociales importantes".(9)
Una de las tendencias más peligrosas del pensamiento contemporáneo es el intento por poner una cuña entre el mantenimiento de la individualidad y la propiedad privada. Esta última debe incluir siempre la libertad de perder, además de la libertad de ganar. Una incongruencia de los que se denominan progresistas consiste en defender la libertad de los niños para lastimarse a la vez que deploran esa misma libertad de los adultos en la vida económica.
En ocasiones, los colectivistas definen el individualismo casi exclusivamente como la libertad de ser bohemio:
Individualismo e individualidad: todavía queda por resolver una ambigüedad final en el problema del individualismo. En general, los norteamericanos utilizan la palabra "individualismo", especialmente en el discurso político, para referirse al esfuerzo económico y a la empresa. Tiene la connotación de un empeño, realizado con cierta confianza en sí mismo y cierto sentimiento de liberación (especialmente con respecto al gobierno), para alcanzar el éxito, en síntesis, el impulso adquisitivo. Esta noción no es idéntica a lo que podemos denominar "individualidad", a saber el derecho a ser "uno mismo", a desarrollar nuestra propia personalidad individual, en la medida de lo posible, de acuerdo con nuestros propios gustos y valores, a ser diferentes, a no ser conformistas, a disentir con lo ortodoxo si se lo considerara necesario, en resumen, el derecho a la diversidad.(10)
La propiedad privada está profundamente ligada a la individualidad humana. No podemos hallar ningún principio evolutivo en la actitud del hombre hacia la propiedad privada y su relación con su individualidad, privacidad y concepto de personalidad. Algunos escritores señalan la primitiva participación en la propiedad, pero por cada forma primitiva de propiedad comunal hay ejemplos opuestos de un pronunciado individualismo en relación con la propiedad. Deducir de un hábito particular de préstamo indefinido, o de participación real, que en cierto modo resulta natural en el hombre una actitud comunitaria hacia la propiedad es tan poco realista como decir que los oficinistas norteamericanos son comunistas porque comparten diccionarios, periódicos o sujetadores para papeles. Quizá precisamente porque hemos desviado nuestra preocupación por la propiedad hacia cosas más grandes e importantes podemos permitirnos ser complacientes con respecto al uso comunitario de las estampillas o de las herramientas de jardinería.
Sin embargo, el hombre primitivo proyecta su personalidad especialmente a rubros pequeños de la propiedad por los cuales nos preocuparíamos muy poco. Parry informó sobre los Lakher de la India que "lo más peligroso es dejar en la casa de otro una canasta cerrada conteniendo [...] dinero. Cuando el dueño pasa a retirar [su canasta] [...] debe darle al propietario de la casa un ave de corral destinada al sacrificio, con el fin de conjurar el peligro de haberlo amenazado".
¿Por qué? Tenemos un visitante casual que olvida su portafolio en nuestra casa. No es ni un diplomático soviético ni un físico de una planta nuclear, sino un hombre común que está preparando su declaración jurada del impuesto a las ganancias y que lleva sus papeles para este respetable propósito. Cuando regresa para recoger su portafolio se producirá cierta incomodidad. Nos preguntaremos si él pensará que nosotros hemos curioseado. De cualquier modo, la situación será embarazosa para ambas partes. Entre los Lakher, el visitante olvidadizo debe pagar una indemnización por el daño emocional que ha infligido a su anfitrión.
Esto demuestra lo bien reconocida que puede llegar a estar la esfera de la privacidad, aun entre gente muy sencilla. También sugiere que, independientemente de lo difícil de la economía en la que viven, esas personas ven a las demás no como iguales, sino como individuos muy diferentes. De hecho, entre las tribus muy sencillas se cree que cada miembro posee la facultad de estampar su individualidad única o su personalidad, como un sello, en cada rubro de la propiedad, en cada lugar de pesca descubierto, en síntesis, en todo lo que considere valioso. Deja su signo, y la cosa o el lugar se hallan protegidos de todos los otros miembros de la tribu. Nosotros ya no tenemos esos poderes mágicos, pero a veces nuestros hijos protegen una porción de torta poniéndole un poco de saliva para que no la toquen sus hermanos.
En suma, parecería que las nociones primarias de privacidad, individualidad y personalidad son esencialmente independientes del nivel de civilización y complejidad alcanzado por la organización social.
El denominado impulso adquisitivo es prácticamente universal. La falta total de propiedad es para el hombre, en todas las épocas y todas las condiciones culturales conocidas, una situación extrema. Probablemente, la conciencia universal de la propiedad privada está relacionada con la universalidad de los celos sexuales. La propiedad y la ganancia personales constituyen apoyos y defensas esenciales de la unidad familiar básica. Esperar que el hombre renuncie a su impulso adquisitivo es como esperar que abandone su actitud posesiva hacia su esposa e hijos. Parecería que aquellos teólogos norteamericanos cuyo colectivismo los induce a tomar de la antropología lo que ellos creen que sustenta sus ideas sobre la falta de relación entre la propiedad privada y la naturaleza humana, no sólo han falsificado datos antropológicos sino que también atacan, por inferencia, la universalidad de la familia. Resulta significativo que sólo las comunidades verdaderamente igualitarias de nuestro mundo actual, ciertas aldeas de Israel, funcionen bajo un sistema que mantiene a los niños, desde su nacimiento hasta que cumplen los dieciocho años, en hogares comunales, con el expreso propósito de extirpar la noción de propiedad privada.
Deberíamos preguntarnos si el igualitarismo en las democracias de masas contemporáneas será autolimitador; ¿entrará en un período de descanso después que se haya logrado una estabilización económica adicional razonable? Personalmente lo dudo.
No hace mucho tiempo un aspirante al doctorado, apasionado por la igualdad, presentó el primer borrador de una tesis, que, en ciertas partes, se refería a la ingeniería cultural en los Estados Unidos. Entre otras cosas, el joven proponía, seriamente, un planificador cultural supremo. Una de las tareas de este burócrata sería tomar medidas para lograr condiciones sociales que aseguraran a cada norteamericano "iguales experiencias sensitivas de los objetos estéticos".
En cierto modo, a este estudiante le resultaba intolerable vivir su indigna vida de genuino connoisseur en una sociedad en la cual muchos, según lo sospechaba, no podían diferenciar entre el arte y la hojarasca. En otras palabras, se sentía tan culpable por sus privilegiadas experiencias estéticas (individuales), sensitivas y cognoscitivas, como por la fortuna de su familia.
Este encuentro me demostró, con aterradora claridad, que la amenaza a la individualidad en cualquier sistema igualitario es siempre infinita y nunca autolimitadora. Ese joven, consagrado a la religión de la igualdad, había llegado a proponer un programa que llevaría a la destrucción de casi todos los valores y posibilidades artísticas por los cuales luchaba.
En principio, este problema surgió en una controversia entre T. S. Eliot y Harold J. Laski hace casi diez años. Laski sostenía que en su sociedad de iguales el más pobre de los trabajadores podría saberlo todo sobre Beethoven, lo cual nos lleva a plantearnos por qué habría de seguir cavando zanjas si podría dedicarse a enseñar música. Independientemente de lo ridículas que puedan parecer estas ideas, no hay razón para tomar a la ligera la realidad y el peligro de la envidia agresiva por parte de ese segmento de población que no puede experimentar, o no experimentará, los valores estéticos de los que goza una minoría. Nunca olvidaré una conversación que alcancé a oír en Alemania durante el Tercer Reich. Fue después de escuchar La Bohème, de Puccini, en la Opera Nacional de Munich. El teatro estaba lleno de gente común y, cuando me dirigía hacia mi casa, escuché a dos mujeres jóvenes, que caminaban delante de mí, decir lo siguiente:
La primera: "¿Entendiste eso? ¿Te divertiste escuchando esa locura de música y canto?"
La segunda: "No, para nada. En realidad, odiaba a esa gente que estaba sentada junto a nosotras y que miraba como si disfrutara de esas cosas. Sería magnífico ser como ellos".
La primera: "No te Preocupes. Ellos tampoco la entienden. Simplemente fingen. Estoy segura de eso".
Estas dos obreras de fábrica, o quizá dactilógrafas, habían recibido el adoctrinamiento del movimiento nacionalsocialista según el cual todos los alemanes debían participar por igual del acervo cultural (que se ofrecía gratuitamente). La única manera de reconciliar sus propias falencias con la doctrina de la igualdad en el Volksgemeinschaft era dudando de la experiencia diferencial de los otros.
Hitler, probablemente a modo de compensación de su temprano fracaso personal, se había convertido en un dictador igualitarista del arte. La desviación individual era un anatema. Todo el pueblo alemán debía ser moldeado y convertido en una audiencia de iguales, a los que se obligaba a disfrutar de un repertorio limitado de formas estéticas aprobadas, o por lo menos a asistir a él. En consecuencia, toda expresión de crítica estática debía desaparecer también, porque hubiera sido un insulto a toda una sociedad de "conocedores iguales". Hasta cierto punto, Hitler había logrado lo que nuestro joven norteamericano había deseado tanto. Sencillamente, no hay ni un solo campo en el que el igualitarismo no conduzca a un contundente totalitarismo.
Ahora bien, podría ocurrir que algún connoisseur alemán, afligido por una cobardía similar o por su "conciencia" social, sentado junto a la obrera de la fábrica que había sido enviada a la ópera con una entrada sin cargo (cuyo costo se deducía de su sueldo), se sintiera menos culpable de su propia experiencia cultural individual simplemente por sentarse junto a ella. Pero, según creo, no por ello estaría a salvo de la envidia y del odio de quienes tenían un espectro más limitado.
Una y otra vez expuso Alexis de Tocqueville los peligros de un progresivo igualitarismo para la democracia norteamericana. Al atacarlo, explicó que la emoción casi incontrolable de la envidia se ve estimulada en condiciones de democracia, sobre todo si los pocos bien dotados de la sociedad se empeñan en engañar al "hombre común" con falsas nociones sobre su inherente capacidad. Si la gente goza de igualdad política, ¿cómo puede soportar, entonces, las demás desigualdades? Reflexionando sobre este dilema, Tocqueville previó claramente el nuevo despotismo, el gobierno de la mediocridad, la exigencia de "menos para todos".
En mi opinión, la obra The Confidential Clerk, de T. S. Eliot, es una hermosa sátira sobre la meta de la igualdad de oportunidades. En realidad, la meta es inalcanzable. Sin embargo, admitir esto sería insostenible para los intelectuales de hoy, limitados por las reglas no escritas de la investigación de la ciencia social moderna. Al leer el comentario de Brooks Atkinson en el New York Times comencé a entender la razón especial por la cual esta obra molestó a la mayoría de los críticos literarios y teatrales de los Estados Unidos.
El tema central de The Confidential Clerk se pone de manifiesto en las siguientes líneas:
Si no tienes la fuerza suficiente como para imponerle a la vida tus propios términos, debes aceptar los términos que ella te ofrece.
Veamos ahora cómo sobrevivieron estas líneas bajo el fuego del ataque igualitarista de Brooks Atkinson. Después del estreno escribió:
The Confidential Clerk se refiere a las características heredadas y al deber del hombre de aceptar su lugar en el mundo.
[...] Requiere enorme paciencia y estudio descubrir lo que el Sr. Eliot dice de modo indirecto; parece tan imperturbable y apacible en la superficie. Y si, por casualidad, lo que dice es que todos deben estar satisfechos con lo que les ha tocado en la vida, es posible que muchos de nosotros no queramos escucharlo.
Aparentemente, Atkinson no lo hizo. Algunos días más tarde escribió lo siguiente, acerca de la nueva obra:
Me tome la libertad de llegar a la conclusión de que el Sr. Eliot intenta decir lo siguiente: que deberíamos resignarnos con lo que nos ha tocado en la vida, aceptar los términos que ésta nos impone y "adaptarnos al deseo que se nos concede". Este es un pensamiento bastante escalofriante. Elimina la lucha y la rebelión. Alienta la docilidad. A pesar de su benignidad y su modestia, la aceptación por parte de Eliot de la autoridad establecida es aterradora.
En absoluto. Eliot dijo: "Si no tienes la fuerza suficiente como para imponerle a la vida tus propios términos [...]". Evidentemente pensó que sólo en ese caso deberíamos aceptar lo que nos ha tocado. Lo que Eliot ridiculiza es el dogma por el cual la situación económica de los padres y la igualdad de oportunidades en materia educativa son los principales factores que determinan el éxito o el fracaso en la vida del hombre. Hace hincapié en el poder primario de los factores hereditarios, que están distribuidos en forma privilegiada y despareja entre la humanidad.
Todo parece sencillo mientras supongamos que los hombres nacen iguales en lo que respecta a dotes de inteligencia y estabilidad emocional. Hace algún tiempo escuché cómo un profesor de Yale instaba a sus estudiantes graduados a que aceptaran la necesidad de un estado benefactor "porque todas las personas nacen con las mismas oportunidades de éxito en la vida". Esto sugeriría que los ingresos del padre constituyen el único factor que determinará si A se convertirá en rector de Yale o si B terminará su carrera como un inútil. La sociología de T. S. Eliot parece más cercana a la realidad.
B. Kaghan, el hijo accidentalmente perdido de la mujer en la obra de Eliot, a pesar de las circunstancias desfavorables que lo rodearon en sus primeros años, es descripto como un hombre de medios que progresa y que acabará por ser, de esto nadie tiene dudas en la obra, un rico e influyente concejal de Londres. Por otro lado Colby es, en realidad, el hijo de padres de clase más baja, con facultades inferiores. Su madre logró que, de contrabando, gozara de las oportunidades educativas del hijo del hombre rico. Esta mujer simboliza al socialista que explota el sentimiento de culpa del rico, afectivo y sin mayores fundamentos, cuando hace en bloque lo que la madre de Colby hizo con su propio hijo. Pero cuando Colby descubre su verdadero origen, sus aspiraciones desaparecen. Se muestra plenamente satisfecho con la modesta parte que le ha tocado y que ha elegido libremente. Ese tipo de satisfacción es un estado que los científicos sociales del igualitarismo deben negar e ignorar.
Por último, ¿qué es la "igualdad de oportunidades"? ¿Es posible distribuir la propiedad de manera tal que, por ejemplo, a los dieciocho años los hijos de un rector de la universidad y los de un trabajador portuario gocen de las mismas oportunidades, en lo que respecta a condición social y económica? Por supuesto que no, tal como nos lo enseña un poco de intuición psicológica.
Pertenecer a una familia bien educada significó tener cierto número de oportunidades educativas implícitas; también significa frecuentar gente educada y con estudios profesionales. Esta es una de las razones por las cuales, una y otra vez, los colectivistas se mofan de la familia como institución. Sencillamente, no tiene vinculo de unión con el ideal de igualdad.
Para poder darle a cada individuo las mismas oportunidades, y a ninguno una oportunidad mejor, el gobierno debería –por una parte- impedir que A tenga mejor crédito que B. De lo contrario, la buena suerte, el estudio minucioso de escapatorias legales, la iniciativa, la capacidad de correr riesgos y la perseverancia producirían hombres ricos incluso con los impuestos de hoy. Pero este crédito también está relacionado con rasgos de carácter individual.
Todo esto conduce a una aterradora conclusión. La igualdad literal de oportunidades sólo podría lograrse si erradicáramos los recuerdos y los rasgos de la personalidad de cada individuo a una edad determinada. Si, por ese medio, se pudiera rehacer a los hombres en átomos sociales idénticos, el igualitarista podría, por fin, sentirse satisfecho. Y precisamente de esta idea inocente y mecanicista del hombre surgió en el siglo dieciocho el ideal de igualdad.
Quizá, si quienes proponen la igualdad mediante la "nivelación" siguen adelante, llegará a ser habitual un tratamiento obligatorio de electroshock más lobotomía para cada joven que llegue a una determinada edad. Hoy todo esto es meramente una sátira.
En la reciente obra de J. B. Priestley, Take the fool away, una utopía en cierto modo similar al 1984 de Orwell, las autoridades someten a los individualistas a la lobotomía. Estos "lobos" se vuelven, entonces, robots inofensivos, que trabajan para el estado y que sólo se ríen cuando se los induce a hacerlo mediante una inyección especial. Pero no sería la primera sátira que se convierte en una triste realidad. Los agentes están listos.
El año pasado tuve una charla con el director de educación docente de una de nuestras universidades. El jovial caballero me confió su mayor preocupación: "Como usted sabe, nuestros alumnos, después de cuatro años de adoctrinamiento en nuestro programa, salen de aquí con casi las mismas actitudes que tenían cuando ingresaron como alumnos de primer año. Creo que realmente deberían autorizarnos para hacerles un electroshock".
Notas
(2)Mark De Wolfe Howe, ed., Holmes-Laski Letters, 2 tomos, 1953, pp. 932, 1089, 1101 y 1272. La correspondencia contiene muchas observaciones críticas adicionales del juez Holmes sobre el "asunto de la igualdad". Se las podrá hallar en el excelente índice.
(3)Robert A. Dahl y Charles E. Lindblom, Politics, Economics and Welfare, 1953.
(4)Ibídem, p. 138.
(5)Ibídem, p. 606.
(6)Ibídem, p. 48.
(7)Rumor and Reflection, párrafo seleccionado como cita memorable en el New York Times, Book Review Section.
(8)Dahl y Lindblom, op. cit., p. 146.
(9)Ibídem, p. 517.
(10)S. A. Queen y col., The American Social System, 1959, p. 459.
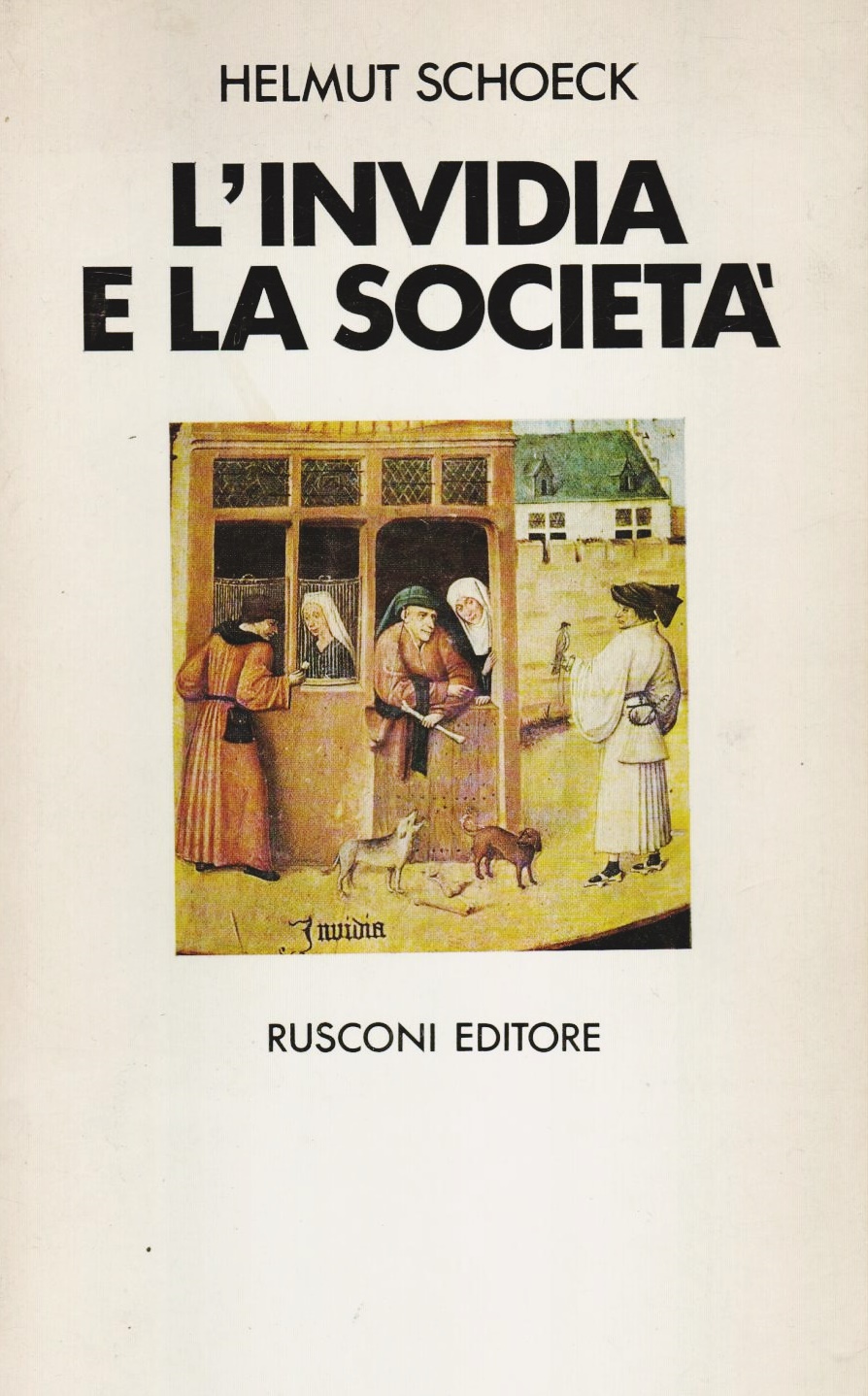 |
| Helmut Schoeck: Individualidad vs. igualdad (La envidia y la sociedad, 1966) |
La envidia y la sociedad
Helmut Schoeck
Unión Editorial, 1983
Original: 1966
En todo tiempo y lugar, los hombres han sabido que el sentimiento de la envidia es uno de los problemas fundamentales de su existencia. La envidia es ciertamente un sentimiento destructor, tanto en la vida de los individuos como en la de las sociedades, sobre todo cuando, de manera expresa o tácita, se constituye en punto de apoyo de una política social. Pero la envidia es también la gran reguladora de las relaciones interhumanas. El temor al envidioso ejerce un efecto represivo y moderador sobre innumerables acciones de los hombres. La envidia no es sólo un fenómeno universal e inerradicable, sino también uno de los elementos que hacen posible la convivencia social. La historia de la civilización - dice el autor, Helmut Schoeck - es el resultado de innumerables derrotas de la envidia, es decir de los envidiosos. Pero también lo es de la positiva utilización del enorme potencial que representa: "De la justa apreciación de la envidia, de la recta comprensión de su omnipresencia y tenacidad, depende hasta qué grado sabrá imponerse la razón en la legislación de cada uno de los países democráticos, en las relaciones internacionales y en los llamados 'países en vías de desarrollo'." Este libro no se limita a estudiar el sentimiento de la envidia en su dimensión psicológica y social. La envidia es una de las categorías antropológicas fundamentales del comportamiento humano, el cual está regulado precisamente y sobre todo por una serie de instituciones destinadas a evitar la envidia. Considerada como fuente de control social, sobre ella puede construirse -tal es la tarea de este libro- toda una teoría general de la sociedad.









Comentarios
Publicar un comentario