Manuel Castells: La sociedad red (La era de la información, 1: Conclusión) (1997)
Conclusión: La sociedad red
Manuel Castells
Conclusión de Castells, Manuel. La era de la información. Tomo I. Economía, Sociedad y Cultura. Alianza, España, 2000 [1997].
Nuestra exploración de las estructuras sociales emergentes por distintos ámbitos de la actividad y experiencia humanas conduce a una conclusión general: como tendencia histórica, las funciones y los procesos dominantes en la era de la información cada vez se organizan más en torno a redes.
Éstas constituyen la nueva morfología social de nuestras sociedades y la difusión de su lógica de enlace modifica de forma sustancial la operación y los resultados de los procesos de producción, la experiencia, el poder y la cultura. Aunque la forma en red de la organización social ha existido en otros tiempos y espacios, el nuevo paradigma de la tecnología de la información proporciona la base material para que su expansión cale toda la estructura social. Además, sostendría que esta lógica de enlaces provoca una determinación social de un nivel superior que la de los intereses sociales específicos expresados mediante las redes: el poder de los flujos tiene prioridad sobre los flujos de poder. La presencia o ausencia en la red y la dinámica de cada una frente al resto son fuentes cruciales de dominio y cambio en nuestra sociedad: una sociedad que, por lo tanto, puede llamarse con propiedad la sociedad red, caracterizada por la preeminencia de la morfología social sobre la acción social.
Para aclarar esta afirmación, trataré de enlazar las principales líneas de análisis presentadas en este volumen con la perspectiva teórica más amplia esbozada en el prólogo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no puedo abordar la gama completa de cuestiones teóricas introducidas en los inicios de esta indagación hasta que haya examinado (en los volúmenes II y III) temas tan fundamentales como las relaciones de género, la construcción de la identidad, los movimientos sociales, la transformación del proceso político y la crisis del Estado en la era de la información. Sólo después de haberme ocupado de estos asuntos y observado su expresión real en los macroprocesos que reestructuran las sociedades en este fin de milenio, trataré de proponer algunas hipótesis exploratorias para interpretar la nueva sociedad que se está gestando. No obstante, en este volumen se han remitido a la atención del lector información e ideas suficientes para que sea capaz de alcanzar algunas conclusiones provisionales sobre la nueva estructura de las funciones y procesos dominantes, un punto de partida necesario para comprender la dinámica general de la sociedad.
Primero definiré el concepto de red, ya que desempeña un papel central en mi caracterización de la sociedad en la era de la información 1. Una red es un conjunto de nodos interconectados. Un nodo es el punto en el que una curva se intersecta a sí misma. Lo que un nodo es concretamente depende del tipo de redes a que nos refiramos. Son los mercados de la bolsa y sus centros auxiliares de servicios avanzados en la red de los flujos financieros globales. Son los consejos nacionales de ministros y los comisarios europeos en la red política que gobierna la Unión Europea. Son los campos de coca y amapola, los laboratorios clandestinos, las pistas de aterrizaje secretas, las bandas callejeras y las instituciones financieras de blanqueo de dinero en la red del tráfico de drogas que penetra en economías, sociedades y Estados de todo el mundo. Son los canales de televisión, los estudios de filmación, los entornos de diseño informático, los periodistas de los informativos y los aparatos móviles que generan, transmiten y reciben señales en la red global de los nuevos medios que constituyen la base de la expresión cultural y la opinión pública en la era de la información. La tipología definida por las redes determina que la distancia (o intensidad y frecuencia de la interacción) entre dos puntos (o posiciones sociales) sea más corta (o más frecuente, 0 más intensa) si ambos son nodos de una red que si no pertenecen a la misma. Por otra parte, dentro de una red determinada, los flujos no tienen distancia, o es la misma, entre los nodos.
Así pues, la distancia (física, social, económica, política, cultural) de un punto o posición determinados varía entre cero (para cualquier nodo de la misma red) e infinito (para cualquier punto externo a la red). La inclusión/exclusión de las redes y la arquitectura de las relaciones entre las redes, facilitada por las tecnologías de la información que operan a la velocidad de la luz, configuran los procesos y funciones dominantes en nuestras sociedades.
Las redes son estructuras abiertas, capaces de expandirse sin límites, integrando nuevos nodos mientras puedan comunicarse entre sí, es decir, siempre que compartan los mismos códigos de comunicación (por ejemplo, valores o metas de actuación). Una estructura social que se base en las redes es un sistema muy dinámico y abierto, susceptible de innovarse sin amenazar su equilibrio. Las redes son los instrumentos apropiados para una economía capitalista basada en la innovación, la globalización y la concentración descentralizada; para el trabajo, los trabajadores y las empresas que se basan en la flexibilidad y la adaptabilidad; para una cultura de deconstrucción y reconstrucción incesantes; para una política encaminada al procesamiento inmediato de nuevos valores y opiniones públicas; y para una organización social que pretende superar el espacio y aniquilar el tiempo. No obstante, la morfología de redes también es una fuente de reorganización de las relaciones de poder. Los conmutadores que conectan las redes (por ejemplo, el control ejercido por los flujos financieros de los imperios de medios de comunicación que influyen en los procesos políticos) son los instrumentos privilegiados del poder. Por lo tanto, son los conmutadores los que poseen el poder. Puesto que las redes son múltiples, los códigos y conmutadores que operan entre ellas se convierten en las fuentes fundamentales para estructurar, guiar y confundir a las sociedades. La convergencia de la evolución social y las tecnologías de la información ha creado una nueva base material para la realización de actividades por toda la estructura social. Esta base material, compuesta por redes, marca los procesos sociales dominantes, con lo cual organiza la misma estructura social.
De este modo, las observaciones y análisis presentados en este volumen parecen indicar que la nueva economía se organiza en tomo a las redes globales de capital, gestión e información, cuyo acceso al conocimiento tecnológico constituye la base de la productividad y la competencia. Las empresas y, cada vez más, las organizaciones e instituciones se organizan en redes de geometría variable, cuyo entrelazamiento supera la distinción tradicional entre grandes empresas y empresas pequeñas, atravesando sectores y extendiéndose por agrupaciones geográficas diferentes de unidades económicas. En consecuencia, el proceso de trabajo cada vez se individualiza más, se desagrega la realización del trabajo y se reintegra su resultado mediante una multiplicidad de tareas interconectadas en emplazamientos diferentes, lo que inaugura una nueva división del trabajo, basada en los atributos/capacidades de cada trabajador más que en la organización de las tareas.
Sin embargo, esta evolución hacia las formas de gestión y producción en red no implica la desaparición del capitalismo. La sociedad red, en sus diversas expresiones institucionales, es, por ahora, una sociedad capitalista.
Es más, por primera vez en la historia, el modo de producción capitalista determina las relaciones sociales en todo el planeta. Pero este tipo de capitalismo es profundamente diferente de sus predecesores históricos. Posee dos rasgos distintivos fundamentales: es global y se estructura en buena medida en tomo a una red de flujos financieros. El capital funciona a escala global como una unidad en tiempo real; y se realiza, invierte y acumula principalmente en la esfera de la circulación, esto es, como capital financiero. Aunque el capital financiero ha solido estar entre las fracciones de capital dominantes, estamos presenciando el comienzo de algo diferente: la acumulación de capital se efectúa y su creación de valor se genera, cada vez más, en los mercados financieros globales establecidos por las redes de información en el espacio atemporal de los flujos financieros. Desde estas redes, se invierte el capital, a escala global, en todos los sectores de la actividad: industrias de la información, empresas de medios de comunicación, servicios avanzados, producción agrícola, sanidad, educación, tecnología, fabricación tradicional y nueva, transporte, comercio, turismo, cultura, gestión del medioambiente, propiedad inmobiliaria, actividades bélicas, mientras se vende la paz, religión, entretenimiento y deportes. Algunas actividades son más lucrativas que otras, ya que sufren ciclos, alzas y bajas del mercado, y la segmentación de la competencia global. No obstante, lo que se extrae como beneficio (de productores, consumidores, tecnología, naturaleza e instituciones) revierte sobre la metarred de los flujos financieros, donde todo capital se compensa en la democracia mercantilizada de la obtención de beneficios. En este casino global gestionado de forma electrónica, los capitales específicos prosperan o fracasan, dictando el destino de las grandes empresas, los ahorros familiares, las divisas nacionales y las economías regionales. El resultado neto suma cero: los perdedores pagan a los ganadores. Pero éstos cambian según el año, mes, día y segundo, y cala al mundo de las empresas, los puestos de trabajo, los salarios, los impuestos y los servicios públicos. Al mundo de la que a veces se denomina «economía real» y al de la que estaría tentado a llamar «economía irreal», ya que en la era del capitalismo de redes, la realidad fundamental, donde se hace y pierde dinero, se invierte y se ahorra, es en la esfera financiera. Todas las demás actividades (excepto las del limitado sector público) son primordialmente la base para generar el excedente necesario para invertir en los flujos globales o el resultado de la inversión originada en esas redes financieras.
Sin embargo, el capital financiero, para operar y competir, necesita basarse en el conocimiento generado y procesado por la tecnología de la información. Éste es el significado concreto de la articulación existente entre el modo capitalista de producción y el modo informacional de desarrollo. Así, el capital que siga siendo puramente especulativo se somete a un riesgo excesivo y acaba agotándose por simple probabilidad estadística en los movimientos aleatorios de los mercados financieros. El proceso de acumulación se basa en la interacción de la inversión en firmas rentables y la utilización de los beneficios acumulados para hacerlos fructificar en las redes financieras globales. Por lo tanto, depende de la productividad, de la competitividad y de la información adecuada sobre la inversión y la planificación a largo plazo de cada sector. Las empresas de alta tecnología dependen de los recursos financieros para seguir su camino hacia la innovación, productividad y competitividad. El capital financiero, al actuar de forma directa a través de las instituciones financieras o indirectamente a través de la dinámica de los mercados bursátiles, condiciona el destino de las industrias de alta tecnología. Por otra parte, la tecnología y la información son herramientas decisivas para generar beneficios y para conseguir cuotas de mercado. Así pues, el capital financiero y el capital industrial de alta tecnología son cada vez más interdependientes, aun cuando sus modos de operación sean específicos para cada industria.
Hilferding y Schumpeter estaban ambos en lo cierto, pero su emparejamiento histórico hubo de esperar hasta que se soñó con él en Palo Alto y se consumó en Ginza. De este modo, el capital es global o se hace global para entrar en el proceso de acumulación en la economía de interconexiones electrónicas. Las empresas, como he tratado de presentar en el capítulo 3, cada vez se organizan más en redes; tanto internas como en sus relaciones exteriores.
Así que los flujos de capital y las actividades de producción/gestión/distribución que inducen se extienden en redes interconectadas de una geometría variable. En estas nuevas condiciones tecnológicas, organizativas y económicas, ¿quiénes son los capitalistas? Sin duda, no son los propietarios legales de los medios de producción, que van de su/mi fondo de pensiones a alguien que pasa por un cajero automático de Singapur y decide de repente comprar valores del mercado emergente de Buenos Aires. Pero hasta cierto punto esto ha sido así desde los años treinta, como muestran Berle y Means en su clásico estudio sobre el control y la propiedad de las grandes compañías estadounidenses. No obstante, tampoco lo son los gestores de estas compañías, como sugieren en su estudio y, posteriormente, otros analistas. Porque los gestores controlan compañías específicas y segmentos específicos de la economía global, pero no controlan, y ni siquiera conocen, los movimientos reales y sistémicos del capital en las redes de los flujos financieros, del conocimiento en las redes de la información, de las estrategias en el conjunto multifacético de las empresas de redes. Algunos actores del vértice de este sistema capitalista global son, en efecto, gestores, como en el caso de las grandes compañías japonesas. Otros aun podrían identificarse en la categoría tradicional de burguesía, como en las redes empresariales chinas de ultramar, que tienen conexiones culturales, suelen presentan relaciones familiares o personales, comparten valores y, a veces, conexiones políticas. En los Estados Unidos, una mezcla de capas históricas presenta como personajes capitalistas una diversidad abigarrada de banqueros tradicionales, especuladores nuevos ricos, genios por esfuerzo propio convertidos en empresarios, magnates globales y gestores de multinacionales. En otros casos, las corporaciones públicas (como la banca o las firmas electrónicas francesas) son los actores capitalistas. En Rusia, los supervivientes de la nomenklatura comunista compiten con los feroces jóvenes capitalistas en el reciclaje de la propiedad estatal para constituir la provincia capitalista más reciente. Y, en todo el mundo, el blanqueo del dinero de negocios delictivos diversos fluye hacia la madre de todas las acumulaciones que es la red financiera global.
Así que todos ellos son capitalistas y presiden toda clase de economías, y las vidas de la gente. ¿Pero hay una clase capitalista? Desde el punto de vista sociológico y económico, no existe una clase capitalista global. Pero sí una red de capital global e integrada, cuyos movimientos y lógica variable determinan en última instancia las economías e influyen en las sociedades.
Por lo tanto, sobre una diversidad de capitalistas y grupos capitalistas de carne y hueso, hay un capitalista colectivo sin rostro, compuesto por los flujos financieros que dirigen las redes electrónicas. No es sólo la expresión de la lógica abstracta del mercado, porque no sigue la ley de la oferta y la demanda: responde a las turbulencias y los movimientos impredecibles de las previsiones anticipadas, inducidas por la psicología y la sociedad tanto como por los procesos económicos. Esta red de redes de capital unifica y gobierna los centros específicos de acumulación capitalista, estructurando la conducta de los capitalistas en torno a su sometimiento a la red global.
Desempeñan sus estrategias competitivas o convergentes mediante los circuitos de esta red global y, por lo tanto, dependen en definitiva de la lógica capitalista no humana de un procesamiento de la información aleatorio cuya operación es electrónica. Es, en efecto, capitalismo en su expresión más pura de la búsqueda interminable del dinero por el dinero a través de la producción de mercancías por mercancías. Pero el dinero se ha vuelto casi independiente de la producción, incluida la producción de servicios, al escaparse en las redes de interacciones electrónicas de un orden superior que apenas comprenden sus gestores. Aunque el capitalismo sigue gobernando, los capitalistas se encarnan de forma aleatoria, y las clases capitalistas se restringen a regiones concretas del mundo donde prosperan como apéndices de un torbellino poderoso que manifiesta su voluntad mediante cotizaciones y opciones de futuros en los mensajes globales de las pantallas de los ordenadores.
¿Qué sucede con el trabajo y con las relaciones sociales de producción en este nuevo mundo feliz del capitalismo informacional global? Los trabajadores no desaparecen en el espacio de los flujos y, en la tierra, el trabajo abunda. De hecho, contradiciendo las profecías apocalípticas de los análisis simplistas, hay más puestos de trabajo y una proporción más elevada de personas en edad de trabajar empleadas que en ningún otro momento de la historia. Ello se debe principalmente a la incorporación masiva de la mujer al trabajo remunerado en todas las sociedades industrializadas, una incorporación en general absorbida y en buena medida inducida por un mercado laboral sin fracturas importantes. Así que la difusión de las tecnologías de la información, aunque sin duda ha desplazado trabajadores y eliminado algunos puestos de trabajo, no ha dado como resultado un desempleo masivo, ni parece que lo hará en el futuro previsible. Ello a pesar del aumento del desempleo en las economías europeas, tendencia que se relaciona más con las instituciones sociales y con las políticas macroeconómicas que con el nuevo sistema de producción.
Pero aunque en todo el mundo existe trabajo, trabajadores y clases trabajadoras, e incluso se expanden, las relaciones sociales entre el capital y el trabajo se han transformado en profundidad. En su núcleo, el capital es global. Como regla, el trabajo es local. El informacionalismo, en su realidad histórica, lleva a la concentración y globalización del capital, precisamente mediante la utilización del poder descentralizador de las redes. Se desagrega la realización del trabajo, se fragmenta su organización, se diversifica su existencia, se divide su acción colectiva. Las redes convergen hacia una metarred de capital que integra los intereses capitalistas a escala global ya través de sectores y ámbitos de actividad: no sin conflicto, pero bajo la misma lógica abarcadora. El trabajo pierde su identidad colectiva, individualiza cada vez más sus capacidades, sus condiciones laborales, y sus intereses y proyectos. Quiénes son los propietarios, quiénes los productores, quiénes los gestores y quiénes los servidores se vuelve cada vez más difuso en un sistema de producción de geografía variable, de trabajo en equipo, de interconexión, de outsourcing y de subcontratación.
¿Cabría decir que los productores de valor son los brujos informáticos que inventan nuevos instrumentos financieros para ser desposeídos de su trabajo por los agentes de bolsa de las compañías? ¿Quién contribuye a la creación de valor en la industria electrónica: el diseñador de chips de Silicon Valley o la joven de la cadena de montaje de una fábrica del este asiático? Sin duda ambos, si bien en proporciones bastante diferentes.
Entonces, ¿forman juntos la nueva clase trabajadora? ¿Por qué no incluir en ella al consultor informático de Bombay subcontratado para programar un diseño particular? ¿O al ejecutivo volante que trabaja o teletrabaja entre California y Singapur para adaptar al cliente la producción de chips y el consumo de productos electrónicos? Hay unidad en el proceso de trabajo en el conjunto de la economía, mediante las redes globales de interacción.
Pero, al mismo tiempo, también hay una diferenciación del tiempo de trabajo, una segmentación de los trabajadores y una desagregación del trabajo a escala global. Así que, aunque persisten las relaciones de producción capitalistas (de hecho, en muchas economías la lógica dominante es más estrictamente capitalista que nunca), el capital y el trabajo tienden a existir cada vez más en espacios y tiempos diferentes: el espacio de los flujos y el espacio de los lugares, el tiempo inmediato de las redes informáticas frente al tiempo de reloj de la vida cotidiana. De esta forma, viven uno por el otro, pero no se relacionan entre sí, ya que la vida del capital global depende cada vez menos del trabajo específico y, cada vez más, del trabajo genérico acumulado, que opera un pequeño fideicomiso de mentes que habitan en los palacios virtuales de las redes globales.
Más allá de esta dicotomía fundamental, sigue existiendo una gran diversidad social, compuesta por las apuestas de los inversores, los esfuerzos de los trabajadores, el ingenio y el sufrimiento humanos, los contratos y los despidos, los ascensos y descensos, los conflictos y las negociaciones, la competencia y las alianzas: la vida laboral continúa. No obstante, en un nivel más profundo de la nueva realidad social, las relaciones sociales de producción han quedado desconectadas de su existencia real. El capital tiende a escapar en este hiperespacio de circulación pura, mientras que el trabajo disuelve su entidad colectiva en una variación infinita de existencias individuales. En las condiciones de la sociedad red, el capital se coordina globalmente; el trabajo se individualiza.
La lucha entre los diversos capitalistas y las clases obreras heterogéneas se subsume en una oposición aún más fundamental entre la lógica descarnada de los flujos de capital y los valores culturales de la experiencia humana.
Los procesos de transformación social resumidos en el tipo ideal de sociedad red sobrepasan la esfera de las relaciones de producción sociales y técnicas: también afectan en profundidad a la cultura y al poder. Las expresiones culturales se abstraen de la historia y la geografía, y quedan bajo la mediación predominante de las redes electrónicas de comunicación, que interactúan con la audiencia en una diversidad de códigos y valores, subsumidos en última instancia en un hipertexto audiovisual digitalizado.
Como la información y la comunicación circulan primordialmente a través del sistema de medios diversificado pero comprensivo, la política cada vez se encierra más en el espacio de los medios. El liderazgo se personaliza y la creación de imagen es creación de poder. No es que todos los actores políticos puedan reducirse a los efectos de los medios, ni que los valores e intereses sean indiferentes a los resultados políticos. Pero cualesquiera que sean los actores políticos y sus orientaciones, existen en el juego de poder a través y por los medios, en toda la variedad de un sistema cada vez más diverso, que incluye las redes de comunicación a través de ordenador. El hecho de que la política tenga que enmarcarse en el lenguaje de los medios basados en la electrónica tiene consecuencias profundas sobre las características, la organización y las metas de los procesos políticos, los actores políticos y las instituciones políticas. En última instancia, los poderes que existen en las redes de los medios ocupan un segundo lugar ante el poder de los flujos incorporados a la estructura y el lenguaje de estas redes.
En un nivel más profundo, los cimientos materiales de la sociedad, el espacio y el tiempo, se están transformando y organizando en torno al espacio de los flujos y el tiempo atemporal. Más allá del valor metafórico de estas expresiones, respaldadas por numerosos análisis e ilustraciones de los capítulos precedentes, se plantea una hipótesis importante: las funciones dominantes se organizan en redes pertenecientes al espacio de los flujos, que las enlaza por todo el mundo, en tanto que fragmenta las funciones –y a la gente– subordinadas en el espacio múltiple de los lugares, compuesto por localidades cada vez más segregadas y desconectadas entre sí. El tiempo atemporal parece ser el resultado de la negación del tiempo, pasado y futuro, en las redes del espacio de los flujos. Mientras tanto, el tiempo de reloj, medido y valorado de forma diferencial para cada proceso según su posición en la red, continúa caracterizando a las funciones subordinadas y las localidades específicas. El fin de la historia, establecido en la circularidad de los flujos financieros informatizados o en la instantaneidad de las guerras quirúrgicas, se sobrepone al tiempo biológico de la pobreza o al tiempo mecánico del trabajo industrial. La construcción social de nuevas formas de espacio y tiempo dominantes desarrolla una metarred que desconecta funciones no esenciales, subordina grupos sociales y devalúa territorios. Al hacerlo, se crea una distancia social infinita entre esta metarred y la mayoría de los individuos, actividades y localidades de todo el mundo. No es que desaparezcan la gente, las localidades o las actividades, pero sí su significado estructural, subsumido en la lógica invisible de la metarred donde se produce el valor, se crean los códigos culturales y se decide el poder. Cada vez mayor número de personas considera un desorden metasocial el nuevo orden social, la sociedad red. Es decir, una secuencia automatizada y aleatoria de sucesos, derivados de la lógica incontrolable de los mercados, la tecnología, el orden geopolítico o la determinación biológica.
Desde una perspectiva histórica más amplia, la sociedad red representa un cambio cualitativo en la experiencia humana. Si aludimos a una antigua tradición sociológica según la cual, en el nivel más fundamental, cabe entender la acción social como el modelo cambiante de las relaciones entre naturaleza y cultura, estamos, en efecto, en una nueva era.
El primer modelo de relación entre estos dos polos fundamentales de la existencia humana se caracterizó durante milenios por el dominio de la naturaleza sobre la cultura. Los códigos de la organización social expresaban casi directamente la lucha por la supervivencia bajo el rigor incontrolable de la naturaleza, como nos enseñó la antropología, remontando los códigos de la vida social hasta las raíces de nuestra entidad biológica.
El segundo modelo de relación establecido en los orígenes de la Edad Moderna, asociado con la Revolución industrial y el triunfo de la razón, contempló el dominio de la naturaleza por la cultura, formando a la sociedad mediante el progreso del trabajo, por el cual la humanidad encontró tanto su liberación de las fuerzas naturales como su sometimiento a sus propios abismos de opresión y explotación.
Estamos entrando en un nuevo estadio en el que la cultura hace referencia directa a la cultura, una vez dominada la naturaleza hasta el punto de que ésta se revive («preserva») de modo artificial como una forma cultural: de hecho, éste es el significado del movimiento ecologista, reconstruir la naturaleza como una forma cultural ideal. Debido a la convergencia de la evolución histórica y del cambio tecnológico, hemos entrado en un modelo puramente cultural de interacción y organización sociales. Por ello, la información es el ingrediente clave de nuestra organización social, y los flujos de mensajes e imágenes de unas redes a otras constituyen la fibra básica de nuestra estructura social. No quiere decirse que la historia haya acabado en una feliz reconciliación de la humanidad consigo misma. De hecho, es casi lo contrario: la historia sólo está comenzando, si por ella entendemos el momento en que, tras milenios de batalla prehistórica con la naturaleza, primero para sobrevivir, luego para conquistarla, nuestra especie ha alcanzado el grado de conocimiento y organización social que nos permitirá vivir en un mundo predominantemente social. Es el comienzo de una nueva existencia y, en efecto, de una nueva era, la de la información, marcada por la autonomía de la cultura frente a las bases materiales de nuestra existencia. Pero no es necesariamente un momento de regocijo porque, solos al fin en nuestro mundo humano, habremos de mirarnos en el espejo de la realidad histórica. y quizás no nos guste lo que veamos.
Continuará.
Notas a la conclusión
1 En mi conceptuación de las redes, estoy en deuda con el diálogo intelectual que vengo manteniendo con François Bar. En Castells, 2000, se puede consultar una elaboración teórica sobre las redes y sobre la sociedad red.
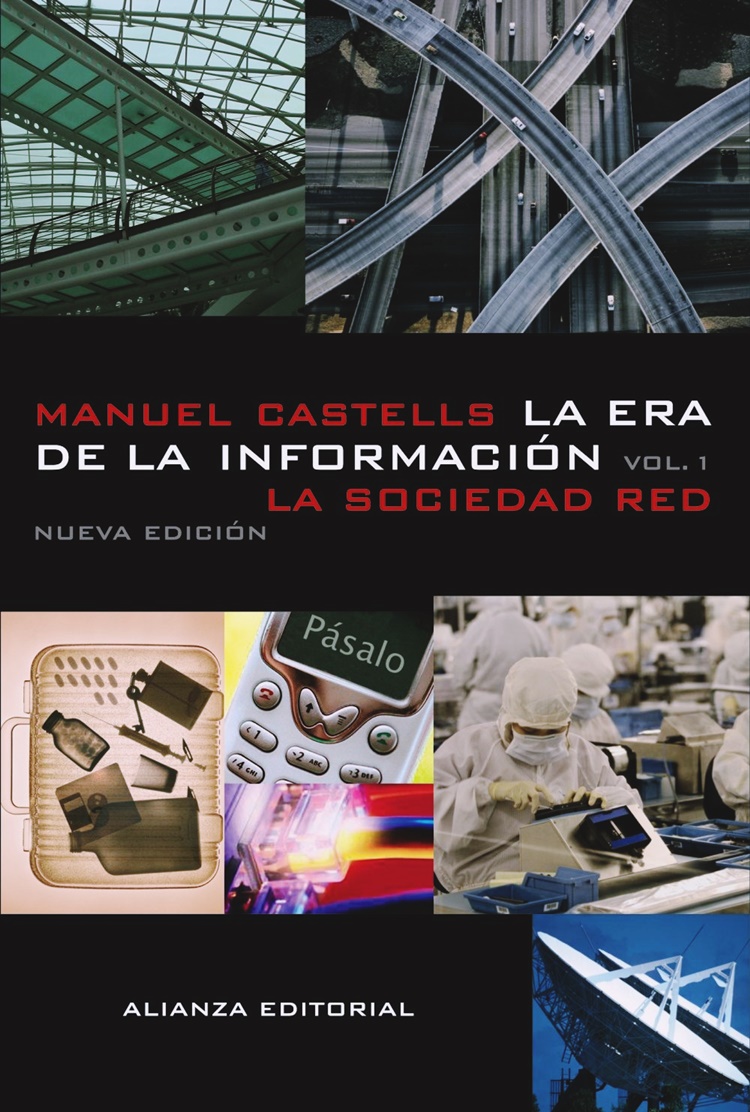 |
| Manuel Castells: La sociedad red (La era de la información, 1: Conclusión) [1997] |
La era de la información (1999)
Tomo I. Economía, Sociedad y Cultura
La revolución de la tecnología de la información
Manuel Castells
Fuente: Castells, Manuel. La era de la información. Tomo I. Economía, Sociedad y Cultura. Alianza, España, 2000 [1997].








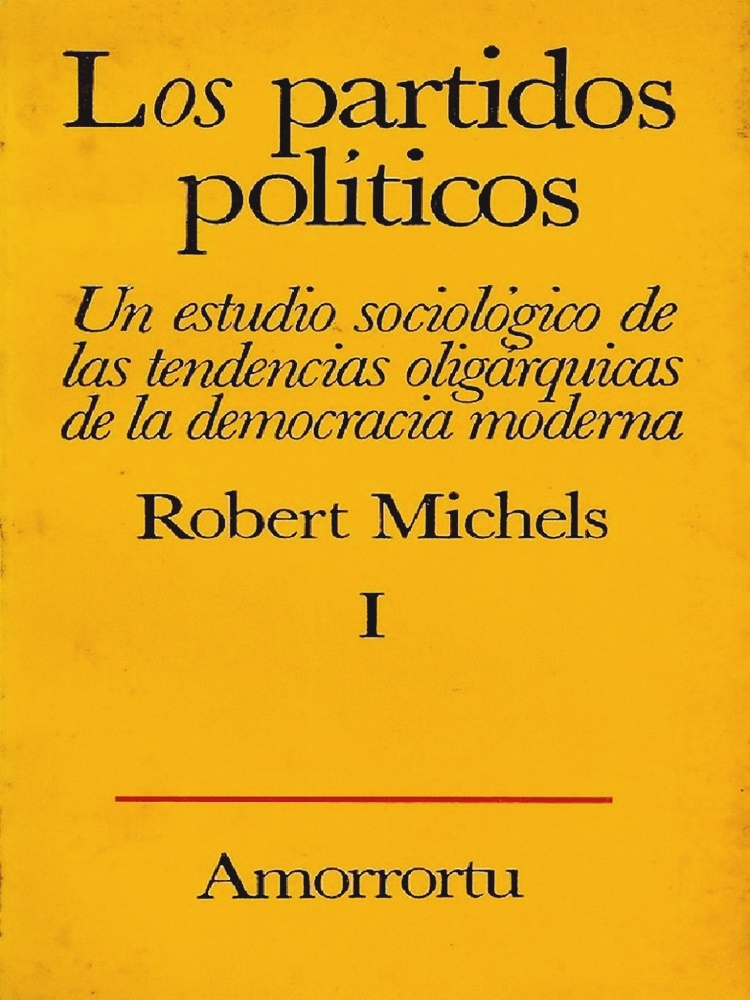
Comentarios
Publicar un comentario