Jacques Rancière: El maestro ignorante, Cap. 3 (1987)
El maestro ignorante
Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual
Cap. 3
Fuente: Rancière, Jacques. El maestro ignorante. Laertes Ediciones, Barcelona, 2002
Capítulo Tercero
La razón de los iguales
Hay que profundizar mucho más en la razón de todos esos efectos: «Dirigimos a los niños según laopinión de la igualdad de las inteligencias.»
¿Qué es una opinión? Es, dicen los explicadores, un sentimiento que nos formamos sobre hechos que hemos observado superficialmente. Las opiniones crecen especialmente en los cerebros débiles y populares, y se oponen a la ciencia que conoce las razones verdaderas de los fenómenos. Si quieren, nosotros les enseñaremos la ciencia.
Poco a poco. Les concedemos que una opinión no es una verdad. Pero es eso lo que nos interesa: quién no conoce la verdad la busca, y hay muchos encuentros que se pueden hacer en este viaje. El único error sería tomar nuestras opiniones por verdades. Eso se hace todos los días, es cierto. Pero aquí está precisamente la única cosa en que queremos distinguirnos, nosotros, los sectarios del loco: pensamos que nuestras opiniones son opiniones y nada más. Hemos visto ciertos hechos. Creemos que tal cosa podría ser la razón de ellos. Haremos, y ustedes también lo pueden hacer, algunas experiencias para comprobar la solidez de esta opinión. Por otra parte, nos parece que este planteamiento no es totalmente inédito. ¿No es así cómo proceden a menudo los físicos y los químicos? Y entonces se habla de hipótesis, de método científico, en un tono respetuoso.
A fin de cuentas, poco nos importa el respeto. Limitémonos al hecho: hemos visto a los niños y a los adultos aprender solos, sin maestro explicador, a leer, a escribir, a interpretar música o a hablar lenguas extranjeras. Creemos que estos hechos podrían explicarse por la igualdad de las inteligencias. Es una opinión de la cual buscamos verificación. Existe en ello una dificultad, es verdad. Los físicos y los químicos aíslan fenómenos físicos y los relacionan con otros fenómenos físicos. Establecen las condiciones para reproducir los efectos conocidos produciendo las causas que ellos suponen. Tal camino nos está prohibido. Nunca podremos decir: tomemos dos inteligencias iguales y coloquémoslas en tal o cual condición. Conocemos la inteligencia por sus efectos. Pero no podemos aislarla, medirla. Estamos limitados a la hora de multiplicar las experiencias inspiradas en esta opinión. Nunca podremos decir: todas las inteligencias son iguales.
Es verdad. Pero nuestro problema no consiste en probar que todas las inteligencias son iguales. Nuestro problema consiste en ver lo que se puede hacer bajo esta suposición. Y para eso nos basta que esta opinión sea posible, es decir, que ninguna verdad opuesta se demuestre.
De los cerebros y de las hojas
Precisamente, dicen los espíritus superiores, lo que es patente es el hecho contrario. Las inteligencias son desiguales, eso es evidente a los ojos de todos. En primer lugar, no existen, en la naturaleza, dos seres idénticos. Observen las hojas que caen de este árbol. Les parecen exactamente iguales. Observen desde más cerca y desengáñense. Entre este millar de hojas, no hay dos iguales. La individualidad es la ley del mundo. ¿Y cómo esta ley que se aplica a los vegetales no se aplicaría a fortiori a este ser infinitamente más elevado en la jerarquía vital que es la inteligencia humana? Luego todas las inteligencias son diferentes. En segundo lugar, siempre hubo, siempre habrá, y hay por todas partes seres dotados de forma desigual para las cosas de la inteligencia: sabios e ignorantes, gente de espíritu y tontos, espíritus abiertos y cerebros obtusos. Sabemos lo que se dice a este respecto: la diferencia de las circunstancias, del medio social, de la educación… Pues bien, hagamos una experiencia: tomemos a dos niños extraídos del mismo medio, educados de la misma forma. Tomemos a dos hermanos, pongámoslos en la misma escuela, sometidos a los mismos ejercicios. ¿Y qué veremos? Que uno saldrá mejor que el otro. Luego existe una diferencia intrínseca. Y esta diferencia se fundamenta en esto: uno de los dos es más inteligente, está más dotado, tiene más medios que el otro. Luego ven que las inteligencias son desiguales.
¿Qué responder ante estas evidencias? Empecemos por el principio: estas hojas que tanto aprecian los espíritus superiores. Las reconocemos tan diferentes como ellos quieren. Tan solo nos preguntamos: ¿Cómo se pasa exactamente de la diferencia entre las hojas a la desigualdad de las inteligencias? La desigualdad no es más que un género de la diferencia, y este no es del que se habla en el caso de las hojas. Una hoja es un ser material mientras que un espíritu es inmaterial. ¿Cómo concluir pues, sin paralogismo, las propiedades del espíritu a partir de las propiedades de la materia?
Es cierto que ahora existen en este terreno duros adversarios: los fisiólogos. Las propiedades del espíritu, dicen los más radicales entre ellos, son en realidad propiedades del cerebro humano. La diferencia y la desigualdad reinan en él como en la configuración y en el funcionamiento de todos los demás órganos del cuerpo humano. Tanto pesa el cerebro, tanto vale la inteligencia. De eso se ocupan frenólogos y craneoscopistas: éste, dicen, tiene la protuberancia del genio; este otro no tiene la protuberancia de las matemáticas. Dejemos a esos protuberantes en el examen de sus protuberancias y reconozcamos la seriedad del asunto. Podemos en efecto imaginar un materialismo consecuente. Éste sólo conocería cerebros y podría aplicarles todo lo que se aplica a los seres materiales. Entonces, efectivamente, las propuestas de la emancipación intelectual no serían más que sueños de cerebros raros, atacados de una forma especial por esa vieja enfermedad del espíritu conocida con el nombre de melancolía. En ese caso, los espíritus superiores -es decir, los cerebros superiores- controlarían de hecho a los espíritus inferiores tal como el hombre controla a los animales. Simplemente, si esto fuera así, nadie discutiría sobre la desigualdad de las inteligencias. Los cerebros superiores no se tomarían la molestia inútil de demostrar su superioridad a cerebros inferiores, incapaces por definición de comprenderlos. Se limitarían a dominarlos. Y no encontrarían obstáculos: su superioridad intelectual se ejercería de hecho, al igual que la superioridad física. No habría más necesidad de leyes, de asambleas y de gobiernos en el orden político que de enseñanza, de explicaciones y de academias en el orden intelectual.
Este no es el caso. Tenemos gobiernos y leyes. Tenemos espíritus superiores que pretenden instruir y convencer a los espíritus inferiores. Más extraño aún, los apóstoles de la desigualdad de las inteligencias, en su inmensa mayoría, no siguen a los fisiólogos y se burlan de los craneoscopistas. La superioridad de la que ellos se jactan no se mide, a su modo de ver, con sus instrumentos. El materialismo seria una explicación cómoda de su superioridad, pero ellos lo hacen de otro modo. Su superioridad es espiritual. Son espiritualistas, primero, por la buena opinión que tienen de ellos mismos. Creen en el alma inmaterial e inmortal. ¿Pero cómo podría ser susceptible de más y de menos lo que es inmaterial? Tal es la contradicción de los espíritus superiores. Quieren un alma inmortal, un espíritu distinto de la materia, y quieren inteligencias diferentes. Pero es en la materia donde se establecen las diferencias. Si creemos en la desigualdad, es necesario aceptar las localizaciones cerebrales; si creemos en la unidad del principio espiritual, es necesario decir que es la misma inteligencia la que se aplica, en circunstancias diferentes, a objetos materiales diferentes. Pero los espíritus superiores no quieren ni una superioridad que sea sólo material, ni una espiritualidad que los haga iguales a sus inferiores. Reivindican las diferencias de los materialistas en el seno de la elevación propia de la inmaterialidad. Disfrazan las protuberancias de los craneoscopistas en dones innatos de la inteligencia.
Saben bien, con todo, que el zapato aprieta y saben también que es necesario conceder algo a los inferiores, aunque sólo sea para prevenir. Y así es como ellos arreglan las cosas: existe en todo hombre, dicen, un alma inmaterial. Ésta permite al más humilde conocer las grandes verdades del bien y del mal, de la conciencia y del deber, de Dios y del juicio. Por lo tanto, a este respecto, todos somos iguales e incluso aceptamos a menudo que los humildes nos podrían aleccionar. Entonces, que se satisfagan con eso y que no aspiren a esas capacidades intelectuales que son el privilegio -a menudo duramente pagado- de los que tienen como tarea velar por los intereses generales de la sociedad. Y que no vayan a decirnos que estas diferencias son puramente sociales. Observen mejor a estos dos niños, extraídos del mismo medio, formados por los mismos maestros. Uno triunfa, el otro no triunfa. Luego…
Bien. Veamos entonces sus niños y sus luegos. A uno le va mejor que al otro, es un hecho. Si le va mejor, dicen ustedes, es porque él es más inteligente. Aquí la explicación se vuelve indeterminada. ¿Han mostrado otro hecho que pudiera ser la causa del primero? Si un fisiólogo encontrase que uno de los cerebros era más estrecho o más ligero que el otro, eso sería un hecho. Podría lueguear* con razón. Pero ustedes no nos muestran otro hecho. Diciendo: «Es más inteligente», simplemente han resumido las ideas que dan cuenta del hecho. Le dieron un nombre. Pero el nombre de un hecho no es su causa sino, a lo sumo, su metáfora. La primera vez lo dijeron diciendo: «Triunfa más», después lo dijeron bajo otro nombre afirmando: «Es más inteligente». Pero no hay más en la segunda declaración que en la primera. «Este hombre triunfa más que este otro porque tiene más espíritu; eso significa exactamente: triunfa más porque triunfa más (…) Este joven tiene muchos más medios, se dice. Pregunto: Qué significa másmedios y nuevamente se me explica la historia de los dos niños; luego más medios, me digo a mí mismo, significa en francés el conjunto de los hechos que acabo de oír; pero esta expresión no los explica.»[31]
Imposible pues salir del circulo. Es necesario demostrar la causa de la desigualdad, sin perjuicio de atribuirla a las protuberancias, o limitarse a no decir más que una tautología. La desigualdad de las inteligencias explica la desigualdad de las manifestaciones intelectuales como la virtus dormitivaexplica los efectos del opio.
Un animal atento
Sabemos que una justificación de la igualdad de las inteligencias sería también tautológica. Tomaremos pues otra vía: sólo hablaremos de lo que veamos; citaremos los hechos sin pretender asignarles la causa. Primer hecho: «Veo que el hombre hace cosas que los otros animales no hacen. Llamo a este hechoespíritu, inteligencia, como me da la gana; no explico nada, doy un nombre a lo que veo.»[32] Puedo decir asimismo que el hombre es un animal razonable. Con eso diré que el hombre dispone de un lenguaje articulado del que se sirve para hacer palabras, figuras, comparaciones, con el objetivo de comunicar su pensamiento a sus semejantes. En segundo lugar, cuando comparo a dos hombres entre ellos, «veo que, en los primeros momentos de vida, tienen totalmente la misma inteligencia, es decir hacen exactamente las mismas cosas, con el mismo objetivo, con la misma intención. Digo que estos dos hombres tienen una inteligencia igual, y esta palabra inteligencia igual es un signo abreviado de todos los hechos que he advertido observando a dos niños de muy temprana edad».
Más tarde, veré hechos diferentes. Constataré que estas dos inteligencias ya no hacen las mismas cosas, que no obtienen los mismos resultados. Podré decir, si quiero, que la inteligencia de uno está más desarrollada que la del otro si sé, aún ahí, que solamente describo un hecho nuevo. A ese respecto, nada me impide hacer una suposición. No diré que la facultad del uno es inferior a la del otro. Supondré solamente que una no fue ejercitada igual que la otra. Nada me lo demuestra con certeza. Pero nada demuestra lo contrario. Me basta saber que este defecto de ejercicio es posible y que muchas experiencias lo certifican.
Desplazaré pues ligeramente la tautología: no diré que tiene menos éxito porque es menos inteligente. Diré que quizá obtuvo un trabajo menos bueno porque trabajó menos bien, que no vio bien porque no observó bien. Diré que prestó a su trabajo una atención menor.
Por ahí quizá no he avanzado mucho, pero sí lo bastante para salir del círculo. La atención no es ni un bulto del cerebro, ni una cualidad oculta. Es un hecho inmaterial en su principio y material en sus efectos: tenemos mil maneras de comprobar la presencia, la ausencia o la intensidad mayor o menor de la atención. Hacia eso tienden todas las prácticas de la enseñanza universal. En definitiva la atención desigual es un fenómeno cuyas causas posibles nos son razonablemente sugeridas por la experiencia. Sabemos porqué los niños pequeños emplean una inteligencia tan similar en su exploración del mundo y en su aprendizaje del lenguaje. El instinto y la necesidad los conducen por igual. Todos tienen que satisfacer las mismas necesidades y todos por igual quieren entrar plenamente en la sociedad de los humanos, en la sociedad de los seres hablantes. Y para eso sólo necesitan que la inteligencia no esté quieta. «Este niño está rodeado de objetos que le hablan, todos a la vez, en lenguajes diferentes; necesita estudiarlos separadamente y en su conjunto; no tienen ninguna relación y se contradicen a menudo. No puede concluir nada de todos estos idiomas con los que la naturaleza habla al mismo tiempo a su ojo, a su tacto y a todos sus sentidos. Es necesario que repita constantemente para acordarse de tantos signos por completo arbitrarios (…) iCuánta atención es necesaria para todo eso!»[33]
Una vez dado este paso, la necesidad se hace menos imperiosa, la atención menos constante y el niño se acostumbra a aprender a través de los ojos de otro. Las circunstancias se hacen distintas y desarrolla las capacidades intelectuales que tales circunstancias le piden. Lo mismo sucede con los hombres del pueblo. Es inútil discutir si su «menor» inteligencia es efecto de la naturaleza o de la sociedad: desarrollan la inteligencia que las necesidades y las circunstancias de su existencia les exigen. Allí donde cesa la necesidad, la inteligencia descansa, a menos que alguna voluntad más fuerte se haga oír y diga: continúa; mira lo que has hecho y lo que puedes hacer si aplicas la misma inteligencia que has empleado ya, poniendo en todas las cosas la misma atención, no dejándote distraer de tu rumbo.
Resumamos estas observaciones y digamos: el hombre es una voluntad servida por una inteligencia.Quizá basta que las voluntades sean imperiosas de un modo desigual para explicar las diferencias de atención que tal vez bastarían para explicar la desigualdad de los resultados intelectuales.
El hombre es una voluntad servida por una inteligencia. Esta formulación es heredera de una larga historia. Resumiendo el pensamiento de los espíritus dominantes del siglo XVIII, Saint-Lambert afirmó: El hombre es una organización viva servida por una inteligencia. La fórmula mostraba su materialismo. Y, en el tiempo de la Restauración, el apóstol de la contrarrevolución, el vizconde de Bonald, la invirtió por completo. El hombre, declaraba, es una inteligencia servida por órganos. Pero esta inversión proclamaba una restauración muy ambigua de la inteligencia. Lo que al vizconde le desagradó de la fórmula del filósofo no era que ésta le otorgara una parte muy insignificante a la inteligencia humana. Él mismo le daba muy poca importancia. Lo que le había desagradado, por contra, era ese modelo republicano de un rey al servicio de la organización colectiva. Lo que él quería restaurar era el orden jerárquico correcto: un rey que manda y hombres que obedecen. La inteligencia soberana, para él, no era por cierto la del niño o la del obrero dirigida hacia la apropiación del mundo de los signos; era la inteligencia divina ya inscrita en los códigos dados a los hombres por la divinidad, en el lenguaje mismo que no debía su origen ni a la naturaleza ni al arte humano sino al puro don divino. El destino de la voluntad humana era someterse a esa inteligencia ya manifestada, inscrita en los códigos, tanto en los del lenguaje como en los de las instituciones sociales.
Esa toma de partido implicaba una cierta paradoja. Para asegurar el triunfo de la objetividad social y de la objetividad del lenguaje sobre la filosofía «individualista» de la Ilustración, Bonald debía asumir como propias las formulaciones más «materialistas» de esa misma filosofía. Para negar toda anterioridad del pensamiento sobre el lenguaje, para prohibir a la inteligencia todo derecho a la búsqueda de una verdad que le fuese propia, tenía que unirse con los que habían reducido las acciones del espíritu al puro mecanismo de las sensaciones materiales y de los signos del lenguaje; hasta burlarse de estos monjes del monte Athos que, al contemplar los movimientos de su ombligo, se creían habitados por la inspiración divina.[34] Así esta connaturalidad entre los signos del lenguaje y las ideas del entendimiento que el siglo XVIII había buscado y que el trabajo de los Ideólogos había perseguido estaba recuperada, pero vuelta a favor de la primacía de lo instituido, en el marco de una visión teocrática y sociocrática de la inteligencia. «El hombre, escribe el vizconde, piensa su palabra antes de hablar su pensamiento.»[35]Teoría materialista del lenguaje que no nos deja ignorar el pensamiento piadoso que la anima: «Guardiana fiel y perpetua del depósito sagrado de las verdades fundamentales del orden social, la sociedad, considerada en general, da conocimiento de ella a todos sus niños a medida que entran en la gran familia.»[36]
Frente a estos pensamientos dominantes, una mano colérica garabateó sobre su ejemplar estas líneas: «Comparen toda esta verborrea escandalosa con la respuesta del oráculo sobre la ignorancia sabia de Sócrates.»[37] No es la mano de Joseph Jacotot, es la del colega del Señor de Bonald en la Corte, el caballero Maine de Biran que, un poco más tarde, cambió en dos líneas todo el edificio del vizconde: la anterioridad de los signos del lenguaje no cambia nada respecto a la preeminencia del acto intelectual que, para cada niño, les da sentido: «El hombre sólo aprende a hablar vinculando ideas con las palabras que adquiere de su nodriza.» Coincidencia a primera vista asombrosa. En primer lugar porque se ve mal aquello que puede acercar al antiguo teniente de los guardias de Luis XVI con el antiguo capitán de los ejércitos del año I, al noble administrador y al profesor de la escuela central, al revolucionario exiliado y al diputado de la Corte monárquica. A lo sumo, se pensará, ambos habían tenido veinte años cuando se produjo el desencadenamiento de la Revolución, ambos habían dejado a los veinticinco años el ruidoso París y ambos habían meditado bastante detenidamente y con distancia sobre el sentido y la virtud que podía tomar o retomar, en medio de tantos trastornos, el viejo proverbio socrático. Jacotot lo entiende más bien a la manera de los moralistas, Maine de Biran a la de los metafísicos. Sin embargo, ambos tienen una visión común que sostiene la misma afirmación de la primacía del pensamiento sobre los signos del lenguaje: un mismo marco de la tradición analítica e ideológica dentro del cual uno y otro habían formado su pensamiento. Ya no es en la transparencia recíproca de los signos del lenguaje y de las ideas del entendimiento donde hay que buscar el autoconocimiento y el poder de la razón. Lo arbitrario del querer -sea revolucionario o imperial- cubrió enteramente esa tierra prometida de las lenguas bien hechas que se esperaba de la razón de ayer. También la certeza del pensamiento es anterior a las transparencias del lenguaje -sean republicanas o teocráticas-. Dicha certeza se apoya en su propio acto, en esa tensión del espíritu que precede y orienta toda combinación de signos. La divinidad del tiempo revolucionario e imperial, la voluntad, encuentra su racionalidad en este esfuerzo de cada uno sobre sí mismo, en esta autodeterminación del espíritu como actividad. La inteligencia es atención y búsqueda antes de ser combinación de ideas. La voluntad es potencia de movimiento, potencia de actuar según su propio movimiento, antes de ser instancia de elección.
Una voluntad servida por una inteligencia
Este es el cambio fundamental que genera el nuevo giro de la definición del hombre: el hombre es una voluntad servida por una inteligencia. La voluntad es el poder racional que hay que arrancar de las peleas de los ideistas y de los cosistas. En este sentido, es necesario precisar la igualdad cartesiana delcogito. A ese sujeto pensante, que sólo se conocía como tal sustrayéndose de todo sentido y de todo cuerpo, se opondrá este sujeto pensante nuevo que se prueba en la acción que ejerce tanto sobre sí mismo como sobre los cuerpos. Es de este modo como, según los principios de la enseñanza universal, Jacotot hace su propia traducción del célebre análisis cartesiano del pedazo de cera: «Quiero observar y veo. Quiero escuchar y oigo. Quiero tocar y mi brazo se extiende, se pasea por la superficie de los objetos o penetra en su interior; mi mano se abre, se desenvuelve, se extiende, se estrecha, mis dedos se abren o se cierran para obedecer a mi voluntad. En este acto de tanteo, sólo conozco mi voluntad de tantear. Esta voluntad no es ni mi brazo, ni mi mano, ni mi cerebro, ni el tanteo. Esta voluntad soy yo, es mi alma, es mi potencia, es mi facultad. Siento esta voluntad, está presente en mí, ella es yo mismo; en cuanto a la manera en que yo soy obedecido, no la siento, sólo la conozco por sus actos (…) Considero la ¡deificación del mismo modo que el tanteo. Tengo sensaciones cuando me place, ordeno a mis sentidos que me las aporten. Tengo ideas cuando quiero, ordeno a mi inteligencia buscarlas, tantear. La mano y la inteligencia son esclavas a las que cada uno dicta sus funciones. El hombre es una voluntad servida por una inteligencia.»[38]
Tengo ideas cuando quiero. Descartes conocía bien el poder de la voluntad sobre el entendimiento. Pero lo conocía precisamente como poder de lo falso, como causa de error: la precipitación a afirmarmientras la idea no es clara y distinta. Hay que decir lo contrario: es el defecto de la voluntad lo que hace errar a la inteligencia. El pecado original del espíritu no es la precipitación, es la distracción, es la ausencia. «Actuar sin voluntad o sin reflexión no produce un acto intelectual. El efecto que resulta no puede clasificarse entre las producciones de la inteligencia ni ser comparado con ellas. En la inacción no podemos ver ni más ni menos acción; no hay nada. El idiotismo no es una facultad, es la ausencia o el sueño o el descanso de esta facultad.»[39]
El acto de la inteligencia es ver y comparar lo que ve. En primer lugar, la inteligencia ve al azar. Tiene que buscar para repetir, para crear las condiciones para ver de nuevo lo que vio, para ver hechos semejantes, para ver los hechos que podrían ser la causa de lo que ella vio. Debe también formar las palabras, las frases, las figuras, para decir a los otros lo que vio. En resumen, con todo respeto a los genios, el modo más frecuente del ejercicio de la inteligencia es la repetición. Y la repetición aburre. El primer defecto es de pereza. Es más fácil ausentarse, ver la mitad, decir lo que no se ve, decir lo que se cree ver. Así se forman las frases vacías, los luegos que no traducen ninguna experiencia del espíritu. «No puedo» es el ejemplo de estas frases vacías. «No puedo» no es el nombre de ningún hecho. Nada pasa en el espíritu que corresponda a esa aserción. Hablando propiamente, no quiere decir nada. Así la palabra se llena o se vacía según la voluntad obliga o afloja el funcionamiento de la inteligencia. El significado es obra de la voluntad. Y ahí está el secreto de la enseñanza universal. También es el secreto de aquéllos a los que se llama genios: el trabajo incansable para someter al cuerpo a las costumbres necesarias, para encargar a la inteligencia nuevas ideas, nuevas maneras de expresarlas; para rehacer intencionalmente lo que la casualidad había producido, y convertir las circunstancias desafortunadas en posibilidades de éxito: «Eso es lo que pasa tanto con los oradores como con los niños. Unos se forman en las asambleas como nosotros nos formamos en la vida (…) el que por azar hizo reír a costa suya en la última sesión, podía aprender a hacer reír siempre y cuando lo deseara si estudiaba todas las relaciones que habían producido esos abucheos que lo desconcertaron haciéndole callar para siempre. Tal fue el comienzo de Demóstenes. Aprendió, haciendo reír sin quererlo, cómo podía generar exaltación contra Esquines. Pero Demóstenes no era perezoso. No podía serlo.»[40]
Un individuo puede todo lo que quiere, declara la enseñanza universal. Pero no hay que confundirse sobre lo que quiere decir querer. La enseñanza universal no es la llave del éxito ofrecida a los que emprenden la exploración de los poderes prodigiosos de la voluntad. Nada sería más contrario al pensamiento de la emancipación que este cartel de feria. Y el maestro se irrita cuando los discípulos abren su escuela con la insignia de Quién quiere puede. La única insignia que vale es la de la igualdad de las inteligencias. La enseñanza universal no es un método sin miramientos. Es verdad, sin duda, que los ambiciosos y los conquistadores representan la imagen salvaje. Su pasión es una fuente inagotable de ideas y, rápidamente, se ponen de acuerdo para dirigir a generales, sabios o financieros de los cuales ignoran la ciencia. Pero lo que nos interesa no es este efecto de teatro. Lo que los ambiciosos ganan de poder intelectual no juzgándose inferiores a cualquiera, lo vuelven a perder juzgándose superiores a todos los otros. Lo que a nosotros nos interesa es la exploración de los poderes de todo hombre cuando se juzga igual que todos los otros y juzga a todos los otros como iguales a él. Por voluntad entendemos esta vuelta sobre sí del ser racional que se conoce actuando. Es este foco de racionalidad, esta conciencia y este aprecio de sí como ser razonable en acto lo que nutre el movimiento de la inteligencia. El ser racional es ante todo un ser que conoce su potencia, que no se engaña sobre ella.
El principio de veracidad
Hay dos mentiras fundamentales: la del que declara digo la verdad y la de aquél que afirma no puedo decir nada. El ser racional que reflexiona sobre sí mismo sabe que estas dos proposiciones carecen de valor. El primer hecho es la imposibilidad de ignorarse uno mismo. El individuo no puede mentirse, pero puede olvidarse. «No puedo» es así una frase de olvido de sí mismo, de donde el individuo razonable se ha retirado. Ningún genio maligno puede interponerse entre la conciencia y su acto. Pero también debemos darle la vuelta al proverbio socrático. Nadie es malo voluntariamente, declaraba. Nosotros por el contrario diremos: «Toda burrada viene del vicio.»[41] Nadie está en el error si no es por maldad, es decir, por pereza, por deseo de no oír hablar más de lo que un ser razonable se debe a sí mismo. El principio del mal no está en un conocimiento erróneo del bien que es el fin de la acción. Está en la infidelidad a uno mismo. Conócete a ti mismo no quiere decir ahora, a la manera platónica: conoce dónde está tu bien. Quiere decir: vuelve a ti, a aquello que en ti no puede engañarte. Tu impotencia sólo es pereza para avanzar. Tu humildad tan solo es temor orgulloso a tropezar bajo la mirada de los otros. Tropezar no es nada; el mal está en divagar, en salir del propio rumbo, en no prestar ya atención a lo que se dice, en olvidar lo que se es. Ve entonces por tu camino.
Este principio de veracidad está en el centro de la experiencia emancipadora. No es la llave de ninguna ciencia, sino la relación privilegiada de cada uno con la verdad, aquello que lo encamina, lo que lo lanza como buscador. Este principio es el fundamento moral del poder de conocer. Es también un pensamiento propio de los tiempos, un fruto de la meditación sobre la experiencia revolucionaria e imperial de esta fundación ética del poder mismo de conocer. Pero la mayoría de los pensadores de la época lo entiende a la inversa de Jacotot. Para ellos, la verdad que exige el asentimiento intelectual se identifica como el lugar que mantiene unidos a los hombres. La verdad es lo que agrupa; el error es desgarramiento y soledad. La sociedad, su institución, el objetivo que persigue, eso es lo que define la voluntad con la que el individuo debe identificarse para conseguir una percepción justa. Así razonan Bonald el teócrata y, detrás de él, Buchez el socialista o Auguste Comte, el positivista. Menos severos son los eclécticos con su sentido común y sus grandes verdades escritas en el corazón de cada uno, filósofo o zapatero remendón. Pero todos son hombres de agregación. Y Jacotot corta ahí. Que se diga, si se quiere, que la verdad agrupa. Pero lo que agrupa a los hombres, lo que los une, es la no agregación. Expulsemos la representación de este cemento social que petrifica las cabezas pensantes de la edad postrevolucionaria. Los hombres están unidos porque son hombres, es decir, seres distantes. La lengua no los reúne. Por el contrario, es su arbitrariedad la que, forzándolos a traducir, los une en el esfuerzo -pero también en la comunidad de inteligencia: el hombre es un ser que sabe muy bien cuando el que habla no sabe lo que dice.
La verdad no asocia a los hombres. No se da a ellos. Existe independientemente de nosotros y no se somete al fraccionamiento de nuestras frases. "La verdad existe por sí misma, existe lo que existe y no lo que se dice. Decir depende del hombre; pero la verdad no depende de él".[42] Ahora bien, no por ello la verdad nos resulta extranjera y no estamos exiliados de su país. La experiencia de veracidad nos une a su centro ausente, nos hace girar alrededor de su núcleo. En primer lugar podemos ver y mostrar las verdades. Así pues, «he enseñado lo que ignoro» es una verdad. Es el nombre de un hecho que ha existido, que puede reproducirse. En cuanto a la razón de este hecho, es de momento una opinión y quizá lo será siempre. Pero, con esta opinión, giramos alrededor de la verdad, de hechos en hechos, de relaciones en relaciones, de frases en frases. Lo esencial es no mentir, no decir que se ha visto cuando se han tenido los ojos cerrados, no contar otra cosa que lo que se ha visto, no creer que se ha explicado cuando solamente se ha nombrado.
De este modo cada uno de nosotros describe, en torno a la verdad, su propia parábola. No existen dos órbitas similares. Y es por eso que los explicadores ponen nuestra revolución en peligro. «Estas órbitas de las concepciones humanitarias raramente se cruzan y sólo tienen algunos puntos comunes. Nunca las líneas mixtas que describen coinciden sin una perturbación que suspenda la libertad y, por lo tanto, el uso de la inteligencia que existe como consecuencia. El alumno siente que, por sí mismo, no hubiese seguido el rumbo al que acaba de ser arrastrado; y olvida que existen miles de sendas abiertas a su voluntad en los espacios intelectuales.»[43] Esta coincidencia de las órbitas es lo que hemos llamado el atontamiento. Y comprendemos porqué el atontamiento es tanto más profundo cuando esta coincidencia se hace más sutil, menos perceptible. Es por eso que el método socrático, aparentemente tan cerca de la enseñanza universal, representa la forma más temible del atontamiento. El método socrático de la interrogación que pretende conducir al alumno a su propio saber es, en realidad, el de un domador de caballos: «Ordena los progresos, los avances y los contra avances. En cuanto a él, tiene el descanso y la dignidad del mando durante la doma del espíritu dirigido. De rodeo en rodeo, el espíritu llega a un fin que no había previsto en el momento de la salida. Se asombra de alcanzarlo, se vuelve, percibe su guía, el asombro se transforma en admiración y esta admiración le atonta. El alumno siente que, solo y abandonado a sí mismo, no hubiera hecho ese camino.» [44]
Nadie tiene relación con la verdad si no está en su propia órbita. Que nadie se vanaglorie por tanto de esta singularidad y no vaya a declarar a su vez: Amicus Plato, sed magis amica veritas!* Ésta es una frase de teatro. Cuando Aristóteles la pronuncia no lo hace de forma distinta a Platón. Como él, dice sus opiniones, hace el relato de sus aventuras intelectuales, recoge algunas verdades de su trayecto. Respecto a la verdad, ella no cuenta entre los filósofos que se dicen sus amigos, ella sólo es amiga de sí misma.
La razón y el lenguaje
La verdad no se dice. Ella es una y el lenguaje divide, ella es necesaria y los lenguajes son arbitrarios. Esta tesis de la arbitrariedad de las lenguas es, antes incluso de la proclamación de la enseñanza universal, aquello por lo que a la enseñanza de Jacotot se la señala como objeto de escándalo. Su curso inaugural en Lovaina había tomado por tema esta cuestión, heredada del siglo XVIII de Diderot y del abad Batteux: la construcción «directa», la que coloca el nombre delante del verbo y el atributo, ¿es la construcción natural? Y los escritores franceses, ¿tienen derecho a considerar esta construcción como un signo de la superioridad intelectual de su lengua? Jacotot zanjaba la cuestión con una negativa. Con Diderot, juzgaba el orden «invertido» tanto y quizá más natural que el orden dicho natural, y creía también que el lenguaje del sentimiento era anterior al del análisis. Pero sobre todo desafiaba la idea misma de un orden natural y las jerarquías que dicho orden podía inducir. Todos los lenguajes eran igualmente arbitrarios. No existía lenguaje de la inteligencia, lenguaje más universal que los otros.
La replica no tardó en llegar. En el número siguiente de El Observador Belga, revista literaria de Bruselas, un joven filósofo, Van Meenen, denunciaba esa tesis como una garantía teórica otorgada a la oligarquía. Cinco años más tarde, después de la publicación de la Lengua materna, también se irritaba un joven jurista próximo a Van Meenen que había seguido e incluso publicado los cursos de Jacotot. En su Ensayo sobre el libro del Señor Jacotot, Jean Sylvain Van de Weyer recrimina, a este profesor de francés que, después de Bacon, Hobbes, Locke, Harris, Condillac, Dumarsais, Rousseau, Destutt de Tracy y Bonald, se atreva aún a mantener que el pensamiento es anterior al lenguaje.
La posición de estos jóvenes y ardientes adversarios es fácil de entender. Representan a la Bélgica joven, patriota, liberal y francófona, en estado de insurrección intelectual contra la dominación holandesa. Destruir la jerarquía de los lenguajes y la universalidad de la lengua francesa es para ellos dar una prima a la lengua de la oligarquía holandesa, la lengua atrasada de la fracción menos civilizada y también la lengua secreta del poder. Simultáneamente, el Correo del Mosa acusará al «método Jacotot» de llegar en el momento preciso para imponer con facilidad la lengua y la civilización -entre comillas- holandesas. Pero existe algo más profundo que eso. Estos jóvenes defensores de la identidad belga y la patria intelectual francesa habían leído, también ellos, las Investigaciones filosóficas del vizconde de Bonald. Y habían retenido una idea fundamental: la analogía entre las leyes de la lengua, las leyes de la sociedad y las leyes del pensamiento, su unidad de principio en la ley divina. Sin duda se apartan en otros aspectos del mensaje filosófico y político del vizconde. Ellos quieren una monarquía nacional y constitucional, y quieren que el espíritu encuentre libremente en sí mismo las grandes verdades metafísicas, morales y sociales inscritas por la divinidad en el corazón de cada uno. Su estrella filosófica es un joven profesor de París llamado Victor Cousin. En la tesis de la arbitrariedad de las lenguas ven a la irracionalidad introducirse en el corazón de la comunicación, así como sobre ese camino del descubrimiento de lo verdadero en el cual la meditación del filósofo debe comulgar con el sentido común del hombre del pueblo. En la paradoja del lector de Lovaina, ven perpetuado el vicio de esos filósofos que «en sus ataques frecuentemente han confundido, bajo el nombre de prejuicios, tanto los errores funestos de los que han descubierto no lejos de ellos la cuna, como las verdades fundamentales que relacionaban con el mismo origen, porque el verdadero origen les permanecía oculto en profundidades inaccesibles al bisturí de la argumentación y al microscopio de una metafísica verborreica, y donde desde hacía mucho tiempo se habían olvidado bajar y guiarse con la única claridad de un sentido recto y de un corazón sencillo».[45]
El hecho es el siguiente: Jacotot no quiere volver a aprender esa clase de aproximaciones. No entiendelas frases en cascada de ese sentido recto y de ese corazón sencillo. No quiere más esa libertad temerosa que se garantiza en el acuerdo de las leyes del pensamiento con las leyes de la lengua y las de la sociedad. La libertad no se asegura con ninguna armonía preestablecida. Se toma, se gana y se pierde con el esfuerzo único de cada uno. Y no existe razón que garantice que se encuentra ya escrita en las construcciones de la lengua y en las leyes de la ciudad. Las leyes de la lengua no tienen nada que ver con la razón, y las leyes de la ciudad tienen todo que ver con la sinrazón. Si existe ley divina, es el pensamiento en sí mismo, en su veracidad mantenida, su único testimonio. El hombre no piensa porquehabla -esto sería precisamente someter el pensamiento al orden material existente-, el hombre piensa porque existe.
Queda que el pensamiento debe decirse, manifestarse a través de las obras, comunicarse a otros seres pensantes. Y debe hacerlo a través de lenguajes con significaciones arbitrarias. Pero no hay porqué ver ahí un obstáculo a la comunicación. Eso solamente lo ven los perezosos, los que se asustan ante la idea de esta arbitrariedad y ven en ella la tumba de la razón. Sin embargo es todo lo contrario, es porque no hay código otorgado por la divinidad, porque no hay lenguaje del lenguaje, que la inteligencia humana emplea todo su arte en hacerse comprender y en comprender lo que la inteligencia vecina le significa. El pensamiento no se dice en verdad, se expresa en veracidad. Se divide, se dice, se traduce para otro que se hará otro relato, otra traducción, con una única condición: la voluntad de comunicar, la voluntad deadivinar lo que el otro ha pensado y que nada, fuera de su relato, garantiza, y que ningún diccionario universal dice cómo debe ser comprendido. La voluntad adivina la voluntad. Es en este esfuerzo común donde adquiere sentido la definición del hombre como una voluntad servida por una inteligencia.«Pienso y quiero comunicar mi pensamiento, inmediatamente mi inteligencia emplea con arte signos cualesquiera, los combina, los compone, los analiza y he aquí una expresión, una imagen, un hecho material que será a partir de ahora para mí el retrato de un pensamiento, es decir, de un hecho inmaterial. Cada vez que vea ese retrato me recordará mi pensamiento y pensaré sobre él. Puedo pues hablarme a mí mismo cuando quiero. Sin embargo, un día me encuentro frente a frente con otro hombre, repito, en su presencia, mis gestos y mis palabras y, si quiere, va a adivinarme (…) ahora bien no se puede convenir con palabras el significado de las palabras. Uno quiere hablar, otro quiere adivinar, y eso es todo. De este concurso de voluntades resulta un pensamiento visible para dos hombres al mismo tiempo. En primer lugar existe inmaterialmente para uno, después se lo dice a sí mismo, le da una forma para su oído o para sus ojos, finalmente quiere que esta forma, que este ser material, reproduzca para otro hombre el mismo pensamiento originario. Estas creaciones o, si se quiere, estas metamorfosis, son el efecto de dos voluntades que se ayudan mutuamente. Así el pensamiento se convierte en palabra, después esta palabra o esta expresión vuelve a ser pensamiento; una idea se hace materia y esta materia se hace idea; y todo esto es resultado de la voluntad. Los pensamientos vuelan de un espíritu a otro sobre el ala de la palabra. Cada expresión es enviada con la intención de llevar un único pensamiento, pero a espaldas del que habla y como a pesar suyo, esa palabra, esa expresión, esa larva, se fecunda por la voluntad del oyente; y la representante de una mónada se convierte en el centro de una esfera de ideas que proliferan en todos los sentidos, de tal modo que el hablante, además de lo que quiso decir, dijo realmente una infinidad de otras cosas; formó el cuerpo de una idea con tinta, y esta materia destinada a envolver misteriosamente un único ser inmaterial contiene realmente un mundo de esos seres, de esos pensamientos.»[46]
Quizá ahora se comprenda mejor la razón de los prodigios de la enseñanza universal: los recursos que pone a trabajar son simplemente los de una situación de comunicación entre dos seres razonables. La relación de dos ignorantes con el libro que no saben leer solamente radicaliza este esfuerzo constante por traducir y contratraducir los pensamientos en palabras y las palabras en pensamientos. Esta voluntad que preside la operación no es una receta de taumaturgo. Es el deseo de comprender y hacerse comprender sin el cual ningún hombre daría sentido a las materialidades del lenguaje. Hay que entender ese comprender en su verdadero sentido: no el ridículo poder de desvelar las cosas, sino la potencia de la traducción que enfrenta a un hablante con otro hablante. La misma potencia que permite al «ignorante» arrancar al libro «mudo» su secreto. No existe, contrariamente a la enseñanza del Fedro, dos clases de discurso de los que uno estaría privado del poder «de ayudarse él mismo» y condenado a decir estúpidamente siempre la misma cosa. Toda palabra, dicha o escrita, es una traducción que sólo tiene sentido en la contratraducción, en la invención de las causas posibles del sonido oído o de su rastro escrito: la voluntad de adivinar que se aferra a todos los indicios para saber lo que tiene que decirle un animal razonable que la considera como el alma de otro animal razonable.
Tal vez ahora se comprenda mejor este escándalo que hace del decir y del adivinar las dos operaciones principales de la inteligencia. Sin duda los decidores de la verdad y los espíritus superiores conocen otras maneras de transformar el espíritu en materia y la materia en espíritu. Se entiende que lo oculten a los profanos. Para éstos últimos, como para todo ser razonable, queda pues este movimiento de la palabra que es a la vez distancia conocida y sostenida respecto a la verdad, y conciencia de humanidad deseosa de comunicar con otros y de comprobar con ellos su semejanza. «El hombre está condenado a sentir y a callarse o, si quiere hablar, a hablar indefinidamente puesto que siempre tiene que rectificar en mayor o menor grado lo que acaba de decir (…) porque de cualquier cosa que diga, tiene que apresurarse a añadir: no es eso; y como la rectificación no es más plena que la primera declaración, se tiene, en este flujo y reflujo, un medio perpetuo de improvisación.»[47]
Improvisar es, se sabe, uno de los ejercicios canónicos de la enseñanza universal. Pero es, en primer lugar, el ejercicio de la virtud primera de nuestra inteligencia: la virtud poética. La imposibilidad dedecir la verdad, a pesar de sentirla, nos hace hablar como poetas, narrar las aventuras de nuestro espíritu y comprobar que son entendidas por otros aventureros, comunicar nuestro sentimiento y verlo compartido por otros seres que también sienten. La improvisación es el ejercicio a través del cual el ser humano se conoce y se confirma en su naturaleza de ser razonable, es decir, de animal «que crea palabras, figuras, comparaciones, para contar lo que piensa a sus semejantes».[48] La virtud de nuestra inteligencia es menos saber que hacer. «Saber no es nada, hacer es todo.» Pero este hacer es básicamente acto de comunicación. Y, por eso, «hablar es la mejor prueba de la capacidad de hacer cualquier cosa».[49] En el acto de la palabra el hombre no transmite su conocimiento sino que poetiza, traduce, e invita a los otros a hacer lo mismo. Comunica como artesano: manipulando las palabras como herramientas. El hombre comunica con el hombre por la obra de sus manos así como por la de las palabras de su discurso: «Cuando el hombre actúa sobre la materia, las aventuras de este cuerpo se convierten en la historia de las aventuras de su espíritu.»[50] Y la emancipación del artesano es, en primer lugar, la reconquista de esta historia, la conciencia de que su actividad material es de la misma naturaleza del discurso. Comunica poetizando: como un ser que cree su pensamiento comunicable, su emoción susceptible de ser compartida. Esta es la razón por la cual la práctica de la palabra y la concepción de toda obra como discurso son, en la lógica de la enseñanza universal, un preliminar a todo aprendizaje. Es necesario que el artesano hable de sus obras para emanciparse; es necesario que el alumno habla del arte que quiere aprender. «Hablar de las obras de los hombres es el medio de conocer el arte humano.»[51]
Y yo también, ¡soy pintor!
De ahí el extraño método por el cual el Fundador, entre otras locuras, obliga a aprender dibujo y pintura. En primer lugar, le pide al alumno que hable de lo que va a representar. Por ejemplo un dibujo para copiar. Será peligroso dar al niño explicaciones sobre las medidas que debe adoptar antes de empezar su obra. Ya se sabe la razón: el riesgo de que el niño sienta por ahí su incapacidad. Se confiará pues en la voluntad que tiene el niño de imitar. Pero esa voluntad se comprobará. Algunos días antes de darle un lápiz se le dará el dibujo para que lo mire y se le pedirá que nos lo explique. Quizá en un primer momento no dirá más que pocas cosas, como por ejemplo: «Esta cabeza es bonita.» Pero repetiremos el ejercicio, le presentaremos la misma cabeza y le pediremos que la vuelva a observar y que hable de nuevo, sin que repita lo que ya dijo. Así se volverá más atento, más consciente de su capacidad y más capaz de imitar. Sabemos que la causa de este efecto es otra muy distinta que la de la memorización visual y la del adiestramiento gestual. Lo que el niño ha comprobado con este ejercicio es que la pintura es un lenguaje, que el dibujo que le pedimos imitar le habla. Más tarde, le colocaremos delante de un cuadro y le pediremos que improvise sobre la unidad de sentimiento presente por ejemplo en esa pintura de Poussin que representa el entierro de Focion. El experto, sin duda, se indignará. ¿Cómo pretenden saber qué es lo que Poussin quiso poner en su cuadro? ¿Y qué relación tiene este discurso hipotético con el arte pictórico de Poussin y con el que el alumno debe adquirir?
Se responderá que no se pretende saber lo que quiso hacer Poussin. Nos ejercitamos solamente en imaginar lo que pudo querer hacer. Así se comprueba que todo querer hacer es un querer decir y que este querer decir se dirige a todo ser razonable. En definitiva, se verifica que ese ut poesis pintura* que los artistas del Renacimiento habían reivindicado invirtiendo el proverbio de Horacio, no es el saber reservado únicamente a los artistas: la pintura, como la escultura, el grabado o cualquier otro arte es un lenguaje que puede ser entendido y hablado por cualquiera que tenga la inteligencia de su propio lenguaje. En cuanto al arte, como se sabe, «no puedo» se traduce de buen grado por «eso no me dice nada». La comprobación de la «unidad del sentimiento», es decir, del querer decir de la obra, será así el medio de la emancipación para el que «no sabe» pintar, el equivalente exacto de la comprobación sobre el libro de la igualdad de las inteligencias.
Sin duda, eso esta lejos de hacer obras maestras. Los visitantes que valoran las redacciones literarias de los alumnos de Jacotot hacen a menudo muecas ante sus dibujos y sus pinturas. Pero no se trata de hacer grandes pintores, se trata de hacer emancipados, hombres capaces de decir yo también soy pintor,fórmula donde no cabe orgullo alguno sino todo lo contrario: el sentimiento justo del poder de todo ser razonable. «No existe orgullo en decir bien alto: ¡Yo también soy pintor! El orgullo consiste en decir en voz baja de los otros: Y ustedes tampoco, ustedes no son pintores.»[52] Yo también soy pintor significa: yo también tengo un alma, tengo sentimientos para comunicar a mis semejantes. El método de la enseñanza universal es idéntico a su moral: «Se dice en la Enseñanza universal que todo hombre que tenga un alma nació con el alma. Se cree en la Enseñanza universal que el hombre siente el placer y el dolor, y que sólo en sí mismo puede encontrar el cuándo, el cómo y el porqué cúmulo de circunstancias ha experimentado ese dolor o ese placer (…) Más aún, el hombre sabe que existen otros seres que se le asemejan y a los cuales podrá comunicar los sentimientos que experimenta con tal que los coloque en las mismas circunstancias a las que él debe sus dolores y sus placeres. En cuanto conoce lo que le ha conmovido a él, puede ejercitarse en conmover a los otros si estudia la elección y el empleo de los medios de comunicación. Es un lenguaje que debe aprender.»[53]
La lección de los poetas
Es necesario aprender. Todos los hombres tienen en común esta capacidad de probar el placer y el dolor. Pero esta semejanza sólo es para cada uno una virtualidad que debe comprobarse. Tal semejanza solo puede ser comprobada por el largo camino del diferente. Debo comprobar la razón de mi pensamiento, la humanidad de mi sentimiento, pero sólo puedo hacerlo aventurándolos en ese bosque de signos que, en ellos mismos, no quieren decir nada, que no tienen con ese pensamiento o ese sentimiento ninguna correspondencia. Lo que se concibe bien, se dice después de Boileau, se enuncia claramente. Esta frase no quiere decir nada. Al igual que las frases que se deslizan subrepticiamente del pensamiento a la materia, no expresa ninguna aventura intelectual. Concebir bien es lo propio del hombre razonable. Enunciar bien es una obra de artesanía que supone el ejercicio de las herramientas del lenguaje. Es cierto que el hombre razonable puede hacerlo todo. Aunque debe aprender el lenguaje propio de cada una de las cosas que quiere hacer: zapato, máquina o poema. Consideren por ejemplo a esa tierna madre que ve regresar a su hijo de una larga guerra. Experimenta un sobrecogimiento que no le permite hablar. Pero «esos abrazos largos, esos apretones de un amor impaciente en el momento de la felicidad, de un amor que parece temer una nueva separación; esos ojos donde la alegría brilla en medio de las lágrimas; esa boca que sonríe para servir de intérprete al lenguaje ambiguo de los llantos, esos besos, esas miradas, esa actitud, esos suspiros, ese silencio mismo»[54], ¿no es toda esa improvisación el más elocuente de los poemas? Experimenten la emoción. Y traten de comunicarla: la instantaneidad de esas ideas y esos sentimientos que se contradicen y se matizan hasta el infinito hay que transmitirla, hacerla viajar en el embrollo de las palabras y las frases. Y eso no se inventa. Ya que entonces sería necesario suponer a un tercero entre la individualidad de ese pensamiento y el lenguaje común. ¿Sería otro lenguaje?, y ¿cómo se podría entender a su inventor? Es necesario aprender, encontrar en los libros las herramientas de esa expresión. No en los libros de los gramáticos: ignoran todo de este viaje. No en los de los oradores: éstos no pretenden hacerse adivinar, quieren hacerse escuchar. No quieren decir nada, quieren controlar: conectar las inteligencias, someter las voluntades, forzar la acción. Es necesario aprender con aquellos que han trabajado sobre esta divergencia entre el sentimiento y la expresión, entre la lengua muda de la emoción y la arbitrariedad del lenguaje, con los que intentaron hacer entender el diálogo mudo del alma con ella misma, con los que comprometieron toda la credibilidad de su palabra en la apuesta de la igualdad de los espíritus.
Aprendamos pues junto a estos poetas a quienes se condecora con el título de genios. Son ellos quienes nos suministrarán el secreto de esta palabra imponente. El secreto del genio es el de la enseñanza universal: aprender, repetir, imitar, traducir, analizar, recomponer. En el siglo diecinueve, es cierto, algunos genios empiezan a invocar una inspiración más que humana. Pero los clásicos no se alimentan de ese genio. Racine no tiene vergüenza de ser lo que es: un necesitado. Aprende Eurípides y Virgilio de memoria, como un loro. Pretende traducirlos, descompone las expresiones, las recompone de otra manera. Sabe que ser poeta es traducir dos veces: es traducir en versos franceses el dolor de una madre, la ira de una reina o la furia de una amante, es también traducir la traducción que Eurípides o Virgilio hicieron de ello. Del Hipólito coronado de Eurípides hay que traducir no sólo a Fedra, lo que se entiende, sino también Athalia y Josabeth. Ya que Racine no se engaña sobre lo que hace. No cree tener un mejor conocimiento de los sentimientos humanos que sus oyentes. «Si Racine conociese mejor que yo el corazón de una madre, perdería su tiempo explicándome lo que ha leído; yo jamás encontraría sus observaciones en mis recuerdos y no podría conmoverme. Este gran poeta supone lo contrario; él sólo trabaja, sólo realiza tantos esfuerzos, borra una palabra o cambia una expresión, porque espera que todo será comprendido por sus lectores tal como él mismo lo comprende.»[55] Como todo creador, Racine aplica instintivamente el método, es decir, la moral, de la enseñanza universal. Sabe que no existen hombres con grandes pensamientos sino solamente hombres con grandes expresiones. Sabe que todo el poder del poema se concentra en dos actos: la traducción y la contratraducción. Conoce los límites de la traducción y los poderes de la contratraducción. Sabe que el poema, en cierto sentido, es siempre la ausencia de otro poema: ese poema mudo que improvisa la ternura de una madre o la furia de una amante. En algunas escasas ocasiones el primero se acerca al segundo hasta imitarlo, como en Corneille, en una o tres sílabas: ¡Yo! o bien ¡Que se muera! Para el resto está supeditado a la contratraducción que hará el oyente. Es esa contratraducción la que producirá la emoción del poema; es esa «esfera de la proliferación de ideas» la que reanimará las palabras. Todo el esfuerzo, todo el trabajo del poeta consiste en suscitar ese aura alrededor de cada palabra y de cada expresión. Por eso analiza, disecciona y traduce las expresiones de los otros y borra y corrige sin cesar las suyas. Se esfuerza en decirlo todo, sabiendo que no podemos decirlo todo, pero que es esta tensión incondicional del traductor la que abre la posibilidad de la otra tensión, de la otra voluntad: el lenguaje no permite decirlo todo y «hay que recurrir al propio genio, al genio de todos los hombres, para intentar saber lo que Racine quiso decir, lo que diría como hombre, lo que dice cuando no habla, lo que no puede decir mientras sólo sea poeta».[56]
Modestia verdadera del «genio», es decir, del artista emancipado: emplea todo su poder, todo su arte, en mostrarnos su poema como la ausencia de otro que nos concede el crédito de conocer tan bien como él. «Nos creemos como Racine y tenemos razón.» Esta creencia no tiene nada que ver con ninguna pretensión de prestidigitador. No implica de ningún modo que nuestros versos valen lo mismo que los de Racine ni que pronto valdrán lo mismo. Significa, en primer lugar, que entendemos lo que Racine tiene que decirnos, que sus pensamientos no son de otra clase que los nuestros y que sus expresiones sólo se acaban por nuestra contratraducción. Sabemos en primer lugar por él que somos hombres como él. Y conocemos también por él el poder del lenguaje que nos hace saber eso a través de signos arbitrarios. Nuestra «igualdad» con Racine la conocemos como el fruto del trabajo de Racine. Su genio está en haber trabajado según el principio de la igualdad de las inteligencias, en no haberse creído superior a aquellos a los que hablaba, en haber trabajado incluso para los que predecían que pasaría como el café. Nos queda a nosotros comprobar esa igualdad, conquistar ese poder a través de nuestro propio trabajo. Eso no quiere decir: hacer tragedias iguales a las de Racine, pero sí emplear tanta atención, tanta investigación del arte para narrar lo que sentimos y hacerlo experimentar a los otros a través de la arbitrariedad del lenguaje o a través de la resistencia de toda materia a la obra de nuestras manos. La lección emancipadora del artista, opuesta término a término a la lección atontadora del profesor, es ésta: cada uno de nosotros es artista en la medida en que efectúa un doble planteamiento; no se limita a ser hombre de oficio sino que quiere hacer de todo trabajo un medio de expresión; no se limita a experimentar sino que busca compartir. El artista tiene necesidad de la igualdad así como el explicador tiene necesidad de la desigualdad. Y así diseña el modelo de una sociedad razonable donde eso mismo que es exterior a la razón -la materia, los signos del lenguaje- es atravesado por la voluntad razonable: la de decir y hacer experimentar a los otros aquello en lo que se es semejante a ellos.
La comunidad de los iguales
Se puede así soñar una sociedad de emancipados que sería una sociedad de artistas. Tal sociedad rechazaría la división entre los que saben y los que no saben, entre los que poseen y los que no poseen la propiedad de la inteligencia. Dicha sociedad sólo conocería espíritus activos: hombres que hacen, que hablan de lo que hacen y que transforman así todas sus obras en modos de significar la humanidad que existe tanto en ellos como en todos. Tales hombres sabrían que nadie nace con más inteligencia que su vecino, que la superioridad que alguien declara es solamente el resultado de una aplicación en utilizar las palabras tan encarnizada como la aplicación de cualquier otro en manejar sus herramientas; que la inferioridad de alguien es consecuencia de las circunstancias que no le obligaron a seguir buscando. En resumen, estos hombres sabrían que la perfección puesta por éste o aquél en su propio arte sólo es la aplicación particular del poder común de todo ser razonable, el que cada uno experimenta cuando se retira al interior de la conciencia donde la mentira no tiene ningún sentido. Sabrían que la dignidad del hombre es independiente de su posición, que «el hombre no nació para tal posición particular sino para ser feliz en sí mismo independientemente de la suerte»[57] y que ese reflejo de sentimiento que brilla en los ojos de una esposa, de un hijo o de un amigo queridos presenta, para un alma sensible, bastantes objetos capaces de satisfacerlo.
Tales hombres no se dedicarían a crear falansterios en los que las vocaciones respondan a las pasiones, comunidades de iguales, organizaciones económicas que distribuyan armoniosamente las funciones y los recursos. Para unir al género humano no hay mejor vínculo que esta inteligencia idéntica en todos. Ella es la justa medida del semejante mostrando esa suave tendencia del corazón que nos lleva a ayudarnos mutuamente y a amarnos mutuamente. Ella es la que da al semejante los medios para conocer la extensión de las atenciones que puede esperar del semejante y de preparar los medios de mostrarle su reconocimiento. Pero no hablemos como los utilitaristas. La principal atención que el hombre puede esperar del hombre es esa facultad de comunicarse el placer y el dolor, la esperanza y el temor, para conmoverse recíprocamente: «Si los hombres no tuviesen la facultad, una misma facultad, de conmoverse y de enternecerse recíprocamente, se volverían pronto extraños los unos a los otros; se dispersarían aleatoriamente sobre el globo y las sociedades se disolverían (…) El ejercicio de este poder es a la vez el más dulce de todos nuestros placeres, así como la más imperiosa de nuestras necesidades.»[58]
No nos preguntamos pues cuáles serían las leyes de este pueblo de sabios, sus magistrados, sus asambleas y sus tribunales. El hombre que obedece a la razón no necesita ni de leyes ni de magistrados. Los estoicos ya sabían eso: la virtud que se conoce a ella misma, la virtud de conocerse a sí mismo es una potencia de todos los otros. Pero sabemos que esa razón no es el privilegio de los sabios. Los únicos insensatos son los que tienden a la desigualdad y a la dominación, los que quieren tener razón. La razón empieza allí donde cesan los discursos ordenados con el objetivo de tener razón, allí donde se reconoce la igualdad: no una igualdad decretada por la ley o por la fuerza, no una igualdad recibida pasivamente, sino una igualdad en acto, comprobada a cada paso por estos caminantes que, en su atención constante a ellos mismos y en su revolución sin fin en torno a la verdad, encuentran las frases apropiadas para hacerse comprender por los otros.
Es necesario entonces devolver las preguntas a los que se ríen. ¿Cómo, preguntan, se puede pensar una cosa como la igualdad de las inteligencias? ¿Y cómo podría establecerse esta opinión sin causar el desorden de la sociedad? Es necesario preguntarse lo contrario: ¿cómo es posible la inteligencia sin la igualdad? La inteligencia no es el poder de comprensión mediante el cual ella misma se encargaría de comparar su conocimiento con su objeto. Ella es la potencia de hacerse comprender que pasa por la verificación del otro. Y solamente el igual comprende al igual. Igualdad e inteligencia son términos sinónimos, al igual que razón y voluntad. Esta sinonimia que funde la capacidad intelectual de cada hombre es también la que hace posible en general una sociedad. La igualdad de las inteligencias es el vínculo común del género humano, la condición necesaria y suficiente para que una sociedad de hombres exista. «Si los hombres se considerasen como iguales, la constitución estaría hecha pronto.»[59] Es cierto que no sabemos que los hombres sean iguales. Decimos que quizá lo son. Es nuestra opinión e intentamos, con quienes lo creen como nosotros, comprobarla. Pero sabemos que este quizá es eso mismo por lo cual una sociedad de hombres es posible.
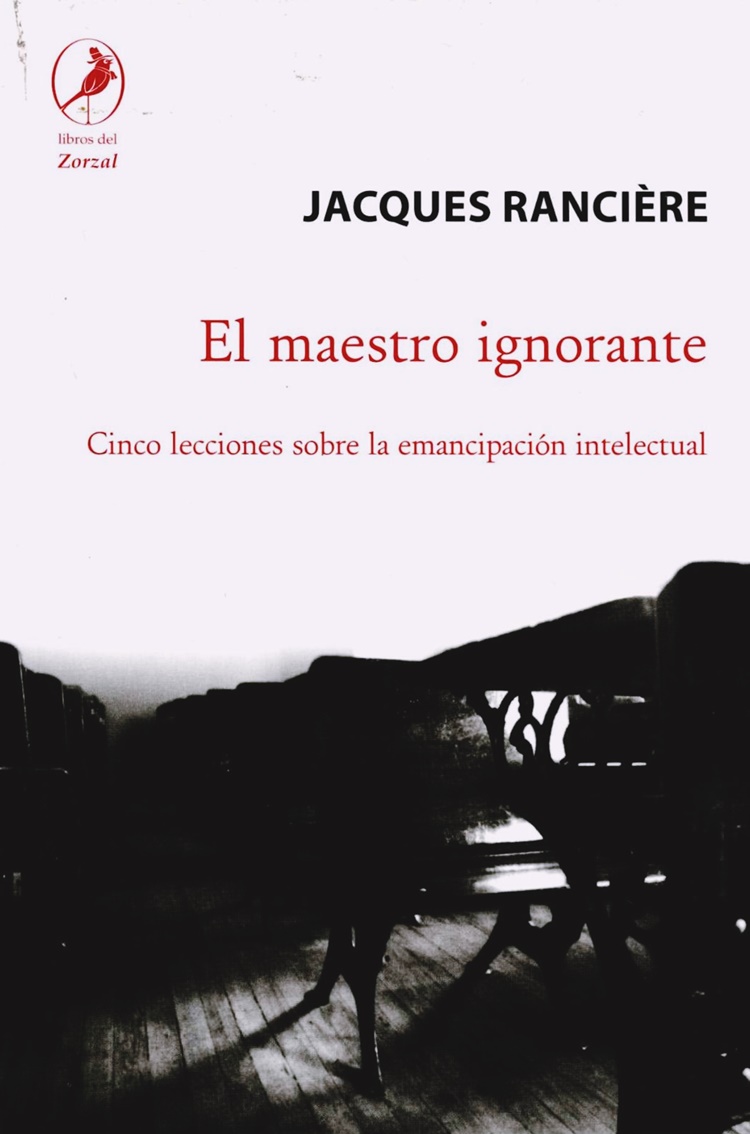 |
| Jacques Rancière: El maestro ignorante, Cap. 3 (1987) |
El maestro ignorante
Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual
Jacques Ranciére
Traducción de Núria Estrach
EDITORIAL LAERTES
Título original: Le maitre ignorant. Cinq leçons sur l'émancipation intellectuelle
Primera edición: abril, 2003
© Libraire Arthème Fayard, 1987
© de esta edición: Laertes, S.A. de Ediciones, 2002
Fecha de publicación original: 1987
El maestro ignorante: cinco lecciones sobre la emancipación intelectual
Jacques Rancière
Editorial Sedición, 26 oct. 2010 - 184 páginas
En el año 1818, Joseph Jacotot, revolucionario exiliado y lector de literatura francesa en la Universidad de Lovaina, empezó a sembrar el pánico en la Europa sabia. No contento con haber enseñado el francés a los estudiantes flamencos sin darles ninguna lección, se puso a enseñar lo que él ignoraba y a proclamar la palabra de orden de la emancipación intelectual: todos los hombres tienen igual inteligencia. Se puede aprender solo, sin maestro explicador, y un padre de familia pobre e ignorante puede hacerse instructor de su hijo. La instrucción es como la libertad: no se da, se toma. La distancia que el explicador pretende reducir es aquella de la que vive y la que, por tanto, no cesa de reproducir al igual que hace tanto la Escuela como la sociedad pedagogizada. La igualdad no es fin a conseguir, sino punto de partida. Quien justifica su propia explicación en nombre de la igualdad desde una situación desigualitaria la coloca de hecho en un lugar inalcanzable. La igualdad nunca viene después, como un resultado a alcanzar. Ella debe estar siempre delante. Instruir puede significar dos cosas exactamente opuestas: confirmar una incapacidad en el acto mismo que pretende reducirla o, a la inversa, forzar a una capacidad, que se ignora o se niega, a reconocerse y a desarrollar todas las consecuencias de este reconocimiento. El primer acto se llama atontamiento, el segundo emancipación. Es una cuestión de filosofía: se trata de saber si el acto mismo de recibir la palabra del maestro -la palabra del otro- es un testimonio de igualdad o de desigualdad. Es una cuestión de política: se trata de saber si un sistema de enseñanza tiene como presupuesto una desigualdad para "reducir" o una igualdad para verificar. La razón no vive sino de igualdad. Pero la ficción social no vive más que los rangos y de sus incansables explicaciones. A quien habla de emancipación y de igualdad de las inteligencias, la razón responde prometiendo el progreso y la reducción de las desigualdades: aún un poco más de explicaciones, de comisiones, de informes, de reformas... y ya llegaremos allí. La sociedad pedagogizada está ante nosotros. Y a su modo irónico, Joseph Jacotot nos desea buenos vientos.
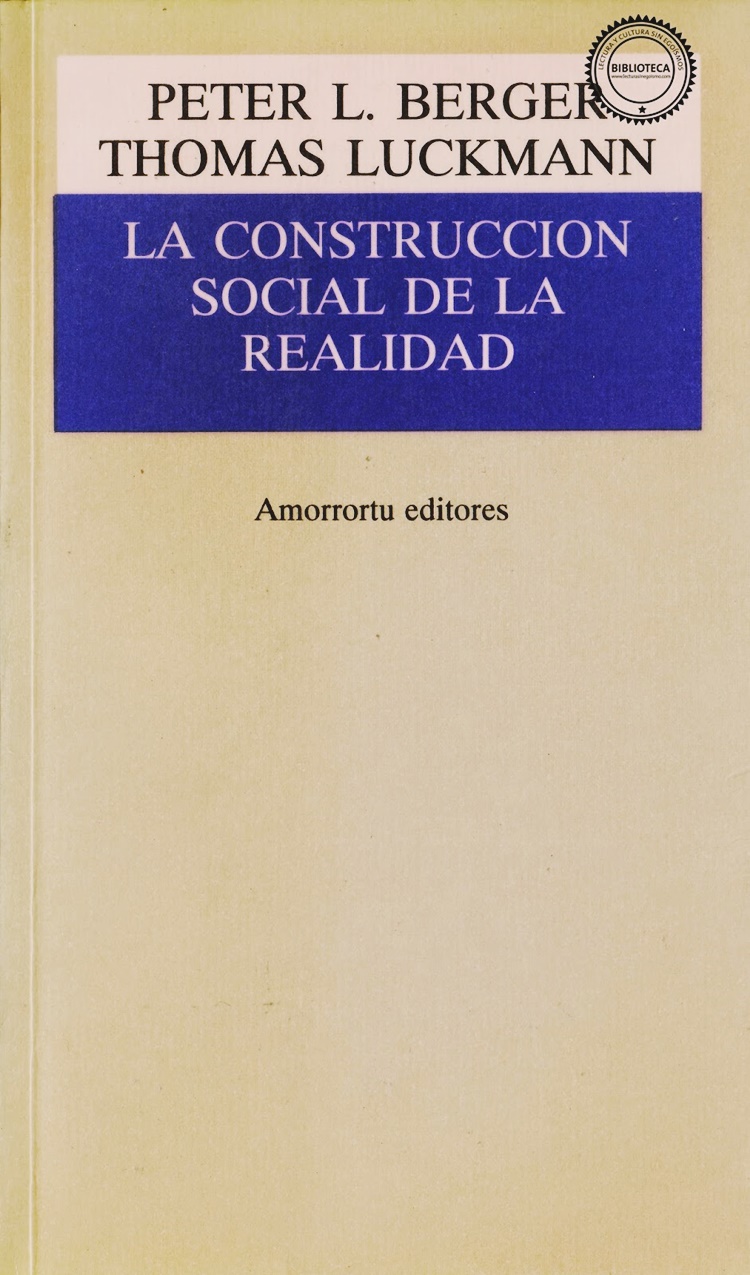


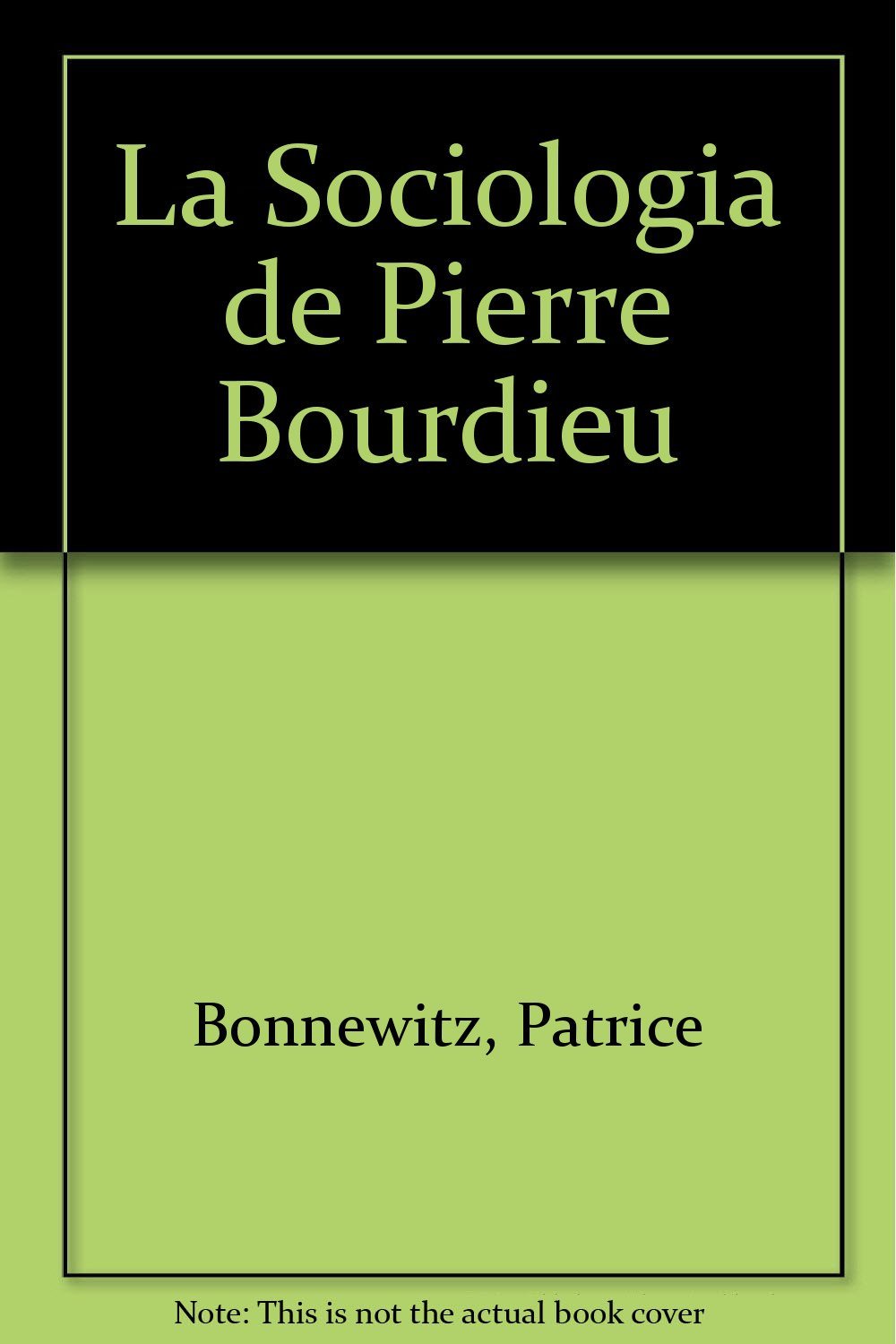




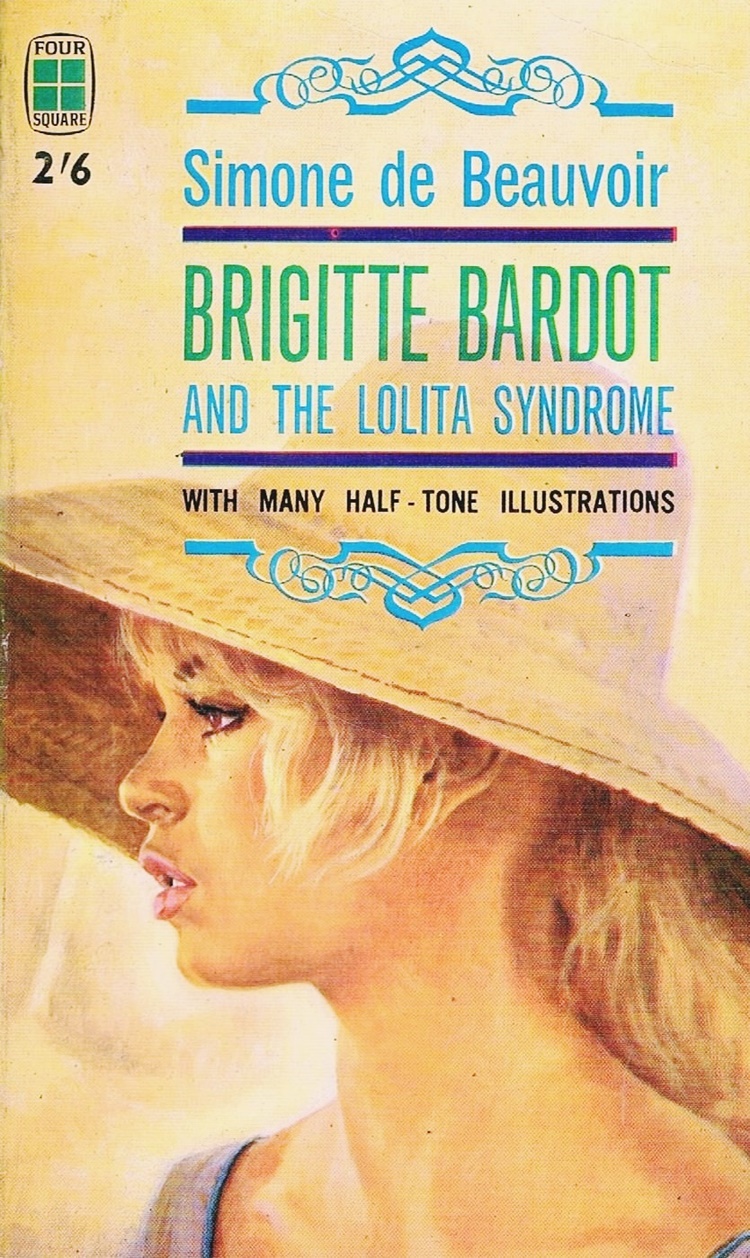
Comentarios
Publicar un comentario