Robert Nisbet: El problema del cambio social (1972)
El problema del cambio social
Robert Nisbet
El cambio es una sucesión de diferencias en el tiempo en una identidad persistente.
En esta definición hay tres elementos igualmente vitales: «diferencias», «en el tiempo» e «identidad persistente». La omisión de alguna de ellas, y de su necesaria conexión, provoca normalmente que se confunda cambio con formas de movimiento yde interacción que en absoluto constituyen un cambio: simplemente movimiento e interacción.
Podemos empezar por el primer elemento: diferencias. Á menos que tengamos en cuenta las diferencias de condición o de apariencia, difícilmente podremos hablar de cambio. Así, cuando alguien dice de un objeto: «ha cambiado», evidentemente quiere decir que hay una diferencia entre el objeto tal y como lo ve y como lo ha visto en algún momento anterior. La observación de la diferencia, o diferencias, es el principio de toda conciencia de cambio.
Pero las diferencias deben sucederse en el tiempo. El cambio es inseparable de la dimensión temporal. No necesariamente el sistema de tiempo en el "que vivimos, pero tiempo no obstante. Volviendo al factor de las diferencias: un mero conjunto de diferencias no constituye un cambio; sólo se trata de diferencias. Para que éstas constituyan un cambio, por así decirlo, han de ser sucesivas en el tiempo. Al estudiar sociológicamente el fenómeno del cambio, la mayor falta que puede cometerse es el difundido olvido del tiempo. Teóricamente, a todo cambio se le pueden asignar fechas y tiempo precisos. En la práctica, o por conveniencia, tal asignación puede que no sea deseable o incluso imposible, pues los testimonios varían enormemente en detalle y claridad. Pero es importante tener en cuenta la dimensión temporal del cambio.
En tercer lugar, las diferencias temporales deben darse en una identidad persistente. Como se ha indicado más arriba, el hecho de ordenar simplemente cosas diferentes —disponiéndolas a tal efecto temporalmente— no es mostrar un cambio, sino sólo diferencias. Únicamente cuando se ve que la sucesión de diferencias temporales se relacione con algún objeto, entidad o ser cuya identidad persiste a lo largo de todas las diferencias sucesivas, puede decirse que se ha producido un cambio.
Cuando hablamos de cambio social hacemos referencia a sucesivas diferencias en el tiempo de alguna relación, norma, función, status o estructura social: por ejemplo, la familia, la iglesia, la nación, la propiedad, el rol de la mujer, el status del padre, la comunidad aldeana.
Cada una de estas entidades es social en el estricto sentido de que su esencia deriva de fuerzas sociales más que biológicas, de una interacción simbólica; al conjunto del complejo proceso lo denominamos socialización. Si decimos que alguna de ellas ha cambiado; la familia, por ejemplo, lo que afirmamos es que observamos un contraste entre la situación actual de la familia y su condición en alguna época anterior que nosotros conocíamos por referencias o por la memoria. Si efectivamente he experimentado un cambio, la familia muestra una sucesión de diferencias en el tiempo, Así, puede que el divorcio estuviera completamente prohibido en alguna época anterior, igual que el matrimonio entre parientes de sexto grado, y que la sociedad sólo aceptara como vinculante el matrimonio celebrado bajo los auspicios eclesiásticos. Si, entonces, descubrimos que posteriormente prevalecen condiciones opuestas —el divorcio es tolerado en condiciones específicas: el matrimonio admitido en todos sus grados, salvo entre hermanos y hermanas; el matrimonio civil considerado legítimo o aun exclusivo— podemos decir que se ha producido un cambio. Pues, en la sucesión de diferencias en el tiempo, ha habido una identidad persistente identificable: en este caso, la familia en un área determinada.
Ni que decir tiene que, para que haya cambio —o cualquier otro hecho social—, tiene que haber un área determinada; esto es, un lugar. Pero si esto parece obvio, enunciado en términos generales, gran parte de los supuestos cambios que se citan en la literatura de las ciencias sociales —especialmente en la ciencia social evolutiva—, resultan no ser verdaderos cambios, sino simples variaciones de tipo lógico.
A tales variaciones se las proclama solemnemente «cambios» en la institución considerada. Por ejemplo, si observamos los tipos de estructuras del parentesco hallados en la primitiva Australia, Tasmania, África Occidental, en la antiguas China y en América del Norte antes del advenimiento de los europeos, podemos sin duda establecer una clasificación; esto es, ordenarlos con arreglo a algún criterio.
Á alguno de ellos se lo puede aclarar el «más antiguo», aun cuando todos los testimonios respecto a su carácter proceden estrictamente del presente, por ejemplo, el de los aborígenes australianos. Á otro se le puede definir como el «segundo más antiguo», y así sucesivamente con el «tercero más antiguo» hasta completar la serie.
Ahora bien, lo que aquí tenemos es una variación de tipo lógico, O, lo que es lo mismo, una diferencia de tipo. No está dado hasta qué punto esta variación tipológica puede vincularse con el tiempo, es decir, convertirse en una sucesión temporal; existen demasiadas incógnitas, demasiados Órdenes temporales discontinuos. Pero la razón más importante por la que no puede hablarse de cambio para la serie, en ningún sentido empírico, es simplemente el hecho de que la unidad de espacio no ha sido respetada. Suponiendo incluso que la unidad de tiempo no haya sido violada, lo cual es dudoso, la que sí lo ha sido evidentemente es la del área o lugar. Lo que hemos hecho, a pesar de que gran parte de la llamada sociología evolutiva ratifique esta práctica, es tomar cinco tipos diferentes de familia de cinco partes diferentes del mundo, cada uno de los cuales representa un orden temporal diferente, agrupados de acuerdo con algún principio de desarrollo lógico arbitrariamente escogido, y calificar al resultado de «desarrollo de la familia». Pero desarrollo, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿y de qué identidad persistente sustantiva? Contrástese semejante práctica (que constituye la propia estructura, no sólo de la ciencia social evolutiva en el sentido decimonónico, sino también de las escuelas neoevolutivas, funcionalistas y de los sistemas sociales, en la actualidad) con cualquiera de los diversos estudios sobre el cambio que pueden encontrarse en este libro. Así, Lynn White nos da, en primer lugar, una identidad persistente, claramente sustantiva: el señorío, tal como existió durante varios siglos en la Europa del Norte. En segundo lugar, tenemos la sucesión de diferencias de cultivo en los señoríos de Europa, incluyendo diferencias en la disposición de los campos, en la siembra y en la cosecha. Y en tercer lugar, tenemos una causa profundamente relevante de estas sucesivas diferencias en el tiempo: la introducción del arado de hierro.
Desde luego, no la única causa; pero sí una poderosa influencia que no puede descuidarse en el estudio de la relación entre la tecnología y el orden social En e análisis eminentemente histórico —pero también científico— del profesor White, las unidades de tiempo, lugar y tema se encuentran intactas. De esta forma, es posible formular una proposición relativa a la naturaleza del cambio empírico. ¿Cuál habría sido el resultado, si el profesor White nos hubiese ofrecido, por el contrario, las prácticas agrícolas de media docena de continentes y pueblos separados, dispuestas en función de algún criterio seleccionado de orden lógico, con sólo una burda concesión al orden temporal, y a esto lo hubiera calificado de «el desarrolló de la agricultura» ? ¿Qué aprenderíamos de la dinámica y los mecanismos del cambio? La respuesta, muy llanamente, es: nada.
O bien puede el lector dirigirse al informe de Elting Morison sobre el cambio que se produjo en el método de disparo de los cañones desde los buques de guerra americanos, ese cambio trascendental de principios de nuestro siglo que llevó a lo que se conoce como disparo continuo. Aquí nos encontramos también con una identidad persistente, esto es, el método de disparo en la flota americana; y también con una sucesión de diferencias en esa identidad. Y asimismo va a hallarse el debido respeto por la unidad de tiempo y lugar. Resultado: un informe del cambio, cambio bona fide, que se completa con todos los detalles relativos a función, status y estructura que necesitamos en sociología, queremos abordar los problemas del cambio en otros terrenos del orden social.
Es importante una observación final antes de pasar de esta primera sección sobre el concepto de cambio a otros aspectos de nuestro tema. Cambio no equivale —o al menos no necesariamente— a mera interacción, movimiento, movilidad y variedad. Quiero recalcar esta afirmación en apariencia obvia simplemente porque basta dirigirse a la literatura sociológica, o a la ciencia social en general, para observar cuán frecuentemente se contraviene esta afirmación, La interacción, el movimiento y la variedad son inseparables de la vida social. Incluso en el seno de las culturas y los grupos más conservadores y estacionarios puede hallarse interacción social. La gente actúa entre sí en las diversas formas principales de interacción, tales como la coerción, la conformidad, la competencia, el intercambio y el conflicto. En los pueblos más tradicionales y ligados a la costumbre tiene que haber al menos cierto grado de movimiento; aunque no se trate más que de los movimientos de la rutina diaria.
Y finalmente, hasta en el más primitivo de los pueblos se da cierto grado de variedad y diversidad: gente que se mueve de una a otra parte en el escenario de su cultura; adoptando ya una técnica, ya otra, en el cumplimiento de sus obligaciones o en sus recreos.
Pero nada de todo esto supone cambio; no necesariamente. La interacción y el movimiento son constantes y universales. La vida social de cualquier clase es simplemente inconcebible sin acciones e interacciones que se sucedan incesantemente. Pero igualmente evidente es que, si observamos con rigor alguna estructura o rasgo de terminado, alguna «identidad persistente» en el tiempo, el cambio no es constante y universal. Después de todo, las estructuras sociales más extraordinariamente duraderas en el tiempo —la casta en la India rural, por ejemplo, que tiene casi veinticinco siglos de antigüedad; los tipos de parentescos, las creencias religiosas o la agricultura entre grupos aislados o en áreas muy marginadas— se caracterizan por cierto grado de interacción interna. La gente de estos grupos ama, odia, coopera, entra en conflicto, intercambia y se mueve de un punto «a otro, sustituyendo esta forma de acción por aquella otra, exactamente igual que hacemos nosotros en las sociedades más complejas. Pero el verdadero punto característico de tales estructuras y grupos, desde el punto de vista sociológico, es su notable inmovilidad en el tiempo. Porque aun con tensiones y conflictos internos, la casta en la India, especialmente en la India rural, no es hoy más que algo apenas diferente de lo que era hace quinientos, mil, e incluso mil años, en ese subcontinente.
La cuestión estriba en que, si bien la interacción social en sus diversas formas, tal como podémosla observar y estudiar macroscópica o microscópicamente, se plantea allí donde hay cambio social, asimismo tal interacción existe en circunstancias completamente opuestas al cambio. La interacción social se halla tanto en el estatismo y persistencia sociales como en el cambio social. Por ello, si hemos de contestar la pregunta sobre los motivos del cambio, nos vemos obligados a abordar, primero, la naturaleza de la persistencia social, y, después, las variables, no las constantes, al volver a la cuestión de lo que provoca el cambio que se observa en la estructura, rasgo O idea. Ciertamente, es posible que los mismos tipos generales de interacción se encuentren implicados, en diferentes niveles de intensidad, en las partes fijas y en las cambiantes del orden social.
Sin embargo, nos queda por resolver la cuestión crucial de qué provoca los cambios de intensidad. Volveremos sobre este punto un poco más adelante, en este mismo capítulo.
2. La naturaleza de la persistencia
Por muy paradójico que suene, no hay la mínima posibilidad de comprender los mecanismos de cambio a menos que entendamos, o cuando menos reconozcamos seriamente, los mecanismos de fijación y persistencia en la sociedad. Creo que el mayor obstáculo a nuestra comprensión científica del cambio radica en que nos negamos a reconocer el verdadero poder del conservadurismo en la vida social: el poder de la costumbre, de la tradición, del hábito y de la simple inercia.
Desde li época de los griegos, la literatura filosófica occidental ha venido proclamando el cambio e] antiguo grito jónico: ¡Todo es cambio! Pero en realidad, ¡no todo es cambio! Admitiendo que en algún momento dado se está produciendo cierto tipo de cambio en alguna parte —muy especialmente en una civilización y en un siglo como los nuestros—, de ello no se deduce que todas y cada una de las partes del orden social se encuentren en un proceso constante de cambio: ni siquiera en nuestra relativamente dinámica civilización occidental; menos aún en otras civilizaciones durante otros siglos.
No hay que insistir mucho en el hecho de que siempre se está produciendo alguna clase de interacción social en un grupo, organización o cultura. Uno puede afirmar incluso que cierta forma de tensión, disfunción o conflicto declarado constituye un hecho constante de la vida social de cualquier sitio en todas las épocas. Pero la interacción social, la tensión, la disfunción e incluso el conflicto interno, son conciliables con un alto grado de estatismo y conservadurismo. El no reconocer este importante punto es lo que hace inservibles para una comprensión real muchos estudios de interacción social, especialmente los de carácter microscópico sobre pequeños grupos. Hay otras dificultades, en tales estudios, con relación «u la naturaleza del cambio que trataremos en breve. Por el momento, lo necesario es insistir en la realidad de la persistencia y del estatismo sociales.
«A veces la cultura persiste con tanta fuerza que pareciera estar resistiéndose al cambio. Ciertamente hay una resistencia al cambio, como podrá atestiguar cualquier reformador social moderno. ¿Por qué les resultan tan difíciles los cambios culturales a aquellos que desean el progreso? ¿Se debe a alguna cualidad de resistencia en la cultura? ¿O se debe a características de los seres humanos que se resisten al cambio social?».
Esto es lo que se pregunta William Ogburn al comienzo de su capítulo en este libro. Su respuesta está planteada no desde un punto de visto biológico, sino sociológico. Cada cultura se resuelve en una multitud de conductas —de conducta socializada— cada una de las cuales representa a su manera un modo de adaptación del ser humano a su medio. Cada una constituye, así decirlo, una «solución» a algún aspecto problemático del medio. Si el ser humano —o el orden social en su conjunto, a través de les instituciones— inventa esta «solución», o bien, como es mucho más probable, simplemente la hereda a través de los lazos de parentesco, la iglesia, la escuela o cualquier otro factor socializante, no hace al caso. Lo decisivo es la naturaleza «comodable de la conducta humana, tal como la encontramos en la cultura y la sociedad.
Una vez que se ha efectuado una adaptación de cualquier clase, se desarrollan fuertes impulsos pera retener este modo de adaptación.
El hábito y el poder de la tradición son elementos notables, incluso dentro de los grupos más liberales e intelectualmente orientados, No hay más que observar las fuertes pautas de persistencia que cabe encontrar en universidades, profesiones y sociedades cultas. Contemplando la historia de la universidad en Occidente desde hice mil años hasta la actualidad, ¿quién puede dudar del poder de la tradición y la costumbre, hasta en las mentes de aquellos seres humanos cuyas propias vidas están consagradas a la búsqueda de lo nuevo? Y si el poder del conservadurismo es tan grande en las comunidades intelectuales, ha de esperarse que sea incluso mayor en otras comunidades de la sociedad.
Elting Morison advierte este hecho entre los militares. Puede divertirnos su historia de la dotación de los cañones en la Inglaterra de la segunda guerra mundial y la rígida posición de firmes de dos de sus miembros cada vez que el cañón era disparado. «La mentalidad militar», diremos sin duda Pero no pasaría mucho tiempo sin que halláramos anécdotas similares en otras áreas de la sociedad moderna, así como de la antigua y la medieval. Desde la óptica del reformador o del revolucionario, la economía, el orden político, la escuela o la universidad se presentarán llenas de analogías al caso de la dotación artillera británica.
¿Cuál es la razón de la persistencia y el estatismo en la sociedad humana? Extendámonos un poco sobre lo que ya se ha dicho respecto al carácter adaptable de la cultura y de la conducta social. Cada adaptación, cada «solución» a un problema, por trivial que sea, por grande que sea, satisface una pluralidad de deseos en el individuo.
En apariencia, el único propósito de una forma dada de adaptación puede ser técnico, o político, o económico, según el caso. Pero para persona implicada hay toda una serie de posibles ganancias o re compensas de la adaptación al problema o el fin, que, desde el punto de vista del que está fuera, puede parecer sólo técnico, o político o económico, según sea el caso. Nos inclinamos a decir que el «hábito» es el que manda, que la «tradición» o la «costumbre» dominan.
Pero en realidad, esto no es más que una simple descripción del hecho que hay que explicar. ¿Por qué el hábito, la costumbre y la tradición se convierten en fuerzas tan inmensas en la conducta humana, por todas partes? Esta es la pregunta a la que el profesor Ogburn responde en su análisis sobre la «utilidad de li cultura». A quienes les resulte familiar la reciente teoría del funcionalismo en la sociología contemporánea se sentirán familiarizados con la excelente formulación que hace Ogburn del asunto, escrita por él mucho antes de que el funcionalismo significase algo en la sociología americana o británica.
«Una vez que existe —escribe Ogburn— la cultura tiende a continuar existiendo en razón de su utilidad, igual que une masa física en reposo tiende a continuar en reposo. En ambos casos, al fenómeno se denomina inercia.»
La cuestión es que, aunque el uso evidente o la finalidad técnica de una conducta puedan hacerse anticuadas, siendo ésta suplantada por motivos puramente técnicos, cada forma de conducta sirve también a otras necesidades, funciones o deseos. En consecuencia, nos encontramos con lo que Ogburn llama utilidad persistente. Los deseos morales o estéticos de uno pueden satisfacerse mediante una determinada conducta, aunque ésta sea manifiestamente inadecuada, juzgada por criterios estrictamente técnicos. La forma de conducta puede ser una segura señal de la pertenencia a una élite de algún tipo, un signo de estar «em». O también puede ser un elemento de protección concreto y sustancial de tipo económico o social. Robert Merton, en un estudio ya clásico sobre la maquinaria política americana, señalaba la pluralidad de funciones a que sirve, en las vidas humanas y en el orden social en general, esta forma, aparentemente antidemocrática, técnicamente ineficiente, de satisfacer las necesidades de la política partidaria. Son incontables los individuos que obtienen satisfacciones sociales importantes, junto a recompensas económicas generalmente escasas, por el hecho de ser un vota seguro para algún cacique de la maquinaria política. Entre estas satisfacciones está la de sentirse miembro, si se es un inmigrante recién llegado, del orden social, lo cual seguramente no se podría conseguir a través de los cauces políticos oficiales.
Luego, es la utilidad o funcionalidad de un elemento dado de la cultura lo que contribuye mucho a explicar hasta qué punto ese elemento persiste, generación tras generación, muchas veces siglo tras siglo. La utilidad de la vestimenta académica es muy diferente hoy de la que tenía en los fríos salones y recovecos de la universidad medieval. Pero nadie que se halle familiarizado con la profunda raigambre que tienen las inauguraciones y otras asambleas en la mente moderna, tanto académica como profana, podrá dudar de que los coloridos capotones y las vestiduras ricamente bordadas tienen alguna función, cierto sentido de utilidad que no carece de valor perdurable; tanto para quienes los llevan como para quienes observan a los que las llevan.
En su estudio sobre el surgimiento y la aceptación del disparo continuo en las flotas británica y americana, el profesor Morison, tras hacer un recuento de los numerosos obstáculos, en algunos momentos aparentemente insalvables, que se oponían a la innovación, clarifica el asunto considerando al barco en el mar como una sociedad en miniatura.
Las organizaciones militares son sociedades edificadas alrededor y sobre la base del sistema de armamento existente, Intuitivamente y con bastante acierto, el militar siente que un cambio en el armamento comporta un cambio en el ordenamiento de su sociedad. Hasta donde llega la memorias humana, la sociedad naval se ha edificado e partir del barco de superficie. Las rutinas diarias, los hábitos mentales, la organización social, las comodidades físicas, las convenciones, los rituales y las lealtades espirituales, han estado condicionados por el hecho esencial del barco. ¿Qué le ocurre entonces a esa sociedad, si un arma radicalmente diferente desplaza al barco? Inmediatamente las costumbres y la estructura de la sociedad se hallan en peligro.
Lo que el profesor Morison escribe respecto al barco y a la organización social conocida como «la marina» podría escribirse también con respecto a las universidades, hospitales, profesiones jurídicas, gremios de actores, corporaciones económicas, gobiernos, organizaciones de parentescos, incluso a organizaciones radicales o revolucionarias. Una vez creada en torno a un fin determinado —esto es, un fin manifiesto u ostensible— la organización o sistema social empieza a formarse; se completa con todas las rutinas, hábitos y funciones que por todas partes hallamos en la sociedad. Como Donald Schon señala en su estudio de los ciegos en los Estados Unidos de América, y de las muchas organizaciones que actúan al servicio de los ciegos, se llega a crear un inmenso sistema. Y una vez que se forma un sistema de cualquier clase, surgen incontables presiones para su perpetuación. De ahí, como señala Schon, la rareza del cambio en el seno del sistema de ayuda a los ciegos, e incluso cuando éste se produce, la sorprendente es que tiende a ser el resultado de un impacto o intrusión desde el exterior.
Cuántas veces observadores externos han juzgado que un sistema u organización es tan ineficaz, corrompido o tiránico que «no sobrevivirá otra década, o siquiera un año»! Sin embargo, una vez que existe, ¡qué raro es, en la realidad, que tal sistema u organización muera O desaparezca! Una de las características fundamentales de las organizaciones humanas es que constantemente se están «descubriendo» muevas funciones o utilidades para justificar la continuación de una forma de conducta cuya justificación original, ya desaparecida, era completamente distinta.
Si en una sociedad como la nuestra del siglo xx (en una de las eras más cambiantes de la historia humana) contamos con pruebas fehacientes de estatismo y persistencia, es fácil imaginar la capacidad de estatismo y persistencia de los asuntos humanos en otras partes del mundo durante los siglos anteriores. Tal vez nos choquen los efectos de la burocratización de las relaciones humanas en nuestros días —y, como ha señalado una legión de sabios, especialmente el gran Max Weber, la burocracia es un factor fundamental en la perpetuación de lo viejo—, pero si nos fijarnos con atención, no podemos ignorar las influencias que ejercen factores tales como la ritualización, el poder de lo sagrado, el peso de la tradición, del uso y de la costumbre, y, como se señaló antes, de la increíble capacidad humana para encontrar una utilidad o función incluso a las prácticas más anticuadas, o aparentemente más anticuadas.
Este debe ser, pues, nuestro punto de partida para la comprensión científica del cambio social: el gran número de características de la conducta humana que determinan le persistencia del tipo, el conservadurismo y el estatismo. Como veremos, nada tiene de paradójico esta premisa del estatismo en una teoría del cambio. Empezamos por la conducta humana tal como realmente nos la encontramos: no con tendencias imaginarias, ritmos dialécticos y pautas internas de crecimiento. Sólo empezando de esta forma estaremos en condiciones de entender los mecanismos del cambio en la sociedad.
Estos serán el objeto del resto de este capítulo. Basten, concluir esta sección, dos citas, una de The Future of History, de Robert Heilbroner (p. 195); la otra de Music, the Arts, and Ideas: Patterns end Predictions in Twentietb Century Culture (p. 134), de Leonard B. Meyer.
Robert Heilbroner escribe:
Para la mayoría de la gente de la Tierra, que ha conocido la inmutabilidad de la historia, tal insistencia en la dificultad del cambio no sería necesaria. Pero para nosotros, cuya perspectiva está condicionada por el extraordinario dinamismo de nuestra excepcional experiencia histórica, tal advertencia es una necesidad. El cambio en la vida, al contrario de lo que se cree, no es la regla, sino la excepción.
Y Leonard Meyer empieza su capítulo, titulado «La probabilidad del estancamiento»:
No se puede sostener el presupuesto de que el desarrollo sociocultural son una condición necesaria de la existencia humana. La historia de China hasta el siglo XIX, el estancamiento del antiguo Egipto y la falta de cambio acumulativo en otras muchas civilizaciones y culturas evidencian que la estabilidad y la conservación, y no el cambio, han sido generalmente la regla en la humanidad. Una vez reconocido esto, les teorías que postulan ciclos, desarrollos, dialécticas o progresiones necesarios se vuelven sospechosas.
3. Estructura social y cambio
Tres abordar la naturaleza del cambio, considerado de momento como concepto, y recalcar la importancia de la persistencia y del proceso que lo fundamenta en la sociedad, hemos de pasar a examinar uno de los campos fundamentales del estudio moderno del cambio: la estructura social. ¿Cuál es, nos preguntamos, la relación causal entre una estructura social determinada —un sistema de parentesco, las relaciones raciales en un área, una religión, una corporación económica, Una universidad, o cualquier otra que podamos tener en vista— y los cambios que, retrospectivamente, vemos que han afectado a la estructura? Tomemos la universidad, por ejemplo: en Occidente tiene una antigüedad de casi mil años. Que se trata de una identidad persistente en el tiempo es un hecho que está suficientemente claro, incluso para los más superficiales observadores de la historia de la universidad, desde su ascenso en el París y Bolonia medievales hasta el siglo xx, en que existen literalmente miles de universidades. Cualquier intelectual medieval que volviera nuevamente a la vida en nuestra época reconocería sin dificultad una estructura que ya se encontraba bien establecida en la Europa del siglo x111. En muchos aspectos la estructura es sustancialmente la misma, aunque el contenido intelectual sea diferente. Y sin embargo, aun admitiendo la persistencia de tantos elementos estructurales, también en la universidad ha habido cambios. Una observación objetiva de la universidad debe tener en cuenta ambos aspectos, persistencia y cambio, o ¿Cómo estimamos los cambios? Una forma, quizá la más antigua en la preocupación occidental por las causas del cambio, consiste en explicar enteramente los cambios en función de los elementos de la estructura universitaria. Haciendo una analogía con el organismo, como invariablemente hacen tales explicaciones, se dice que toda estructura social cuenta con su propio proceso, interno, constitutivo, x, de cambio que forma parte de la naturaleza de la estructura afectada “tanto como los procesos de formación de roles, autoridad y consenso normativo, que explican la estabilidad estructural. Exactamente igual que el organismo crece y se desarrolla mediante la actuación de factores amierntos —aunque lo estimulen y alimenten, desde luego, fuerzas externas tales como la comida y la luz—, podemos deducir —continúa el argumento en le teoría sociológica de hoy, idéntico al del pensamiento griego antiguo— los cambios de la estructura social a partir de elementos estructurales internos, tales como las formas de intersección social reseñadas anteriormente, así como las inevitables e incesantes tensiones, disfunciones y conflictos que pueden hallarse con las estructuras sociales de todas las épocas, al menos en cierto grado.
Evidentemente, este argumento, o teoría, tiene su interés. Porja la esperanza de una teoría unificada de la sociedad y de sus componentes; una sola teoría que unifique en una sola explicación los procesos de persistencia o estabilidad, por una parte, y de cambio, por otra. Y, tal como tiende a discurrir el argumento, podemos explicarnos la civilización humana en su conjunto por factores internos.
Si procedemos científicamente, y no teológica o metafísicamente, podemos suministrar explicaciones de la historia de la civilización humana en términos de los elementos que la constituyen. No invocamos dioses o fuerzas sobrenaturales.
Por supuesto que no. Pero del hecho de que las explicaciones «internas» sean suficientes para una entidad tan vasta, inclusiva y abstracta como la civilización humana en su conjunto, no se deduce que la misma clase de explicación sea suficiente para cada una de las formas concretas de la vida y el orden sociales que encontramos en la experiencia humana. Suponiendo que, para algo tan total como lo que resume una palabra como Sociedad —o Civilización o Humanidad o Cultura Humana—, las explicaciones del cambio puedan ser «internas» (aunque no nos olvidemos tampoco de la influencia determinable del contexto geográfico, entre otras posibilidades, y dejando aquí de lado las fuerzas que los astrólogos reivindican), de ello no se deduce que las explicaciones «internas» nos puedan llevar demasiado lejos cuando el sujeto no sea la «Civilización», sino algo específico, civilizaciones históricas como las de la antigua Babilonia o la América contemporánea. ¿Qué historiador argüirle que los cambios producidos en América desde el siglo XVII, pongamos por caso, pueden explicarse globalmente, o incluso en gran parte, a partir de fuerzas intrínsecas a América? No obstante, no podemos ignorar la existencia de una buena parte de la teoría sociológica en el pensamiento occidental —desde Aristóteles a Talcott Parsons— que declara la posibilidad de construir una ciencia del cambio social a partir del conocimiento detallado de la estructura social. Repito que, si la «estructura» es suficientemente extensa —igual, por así decirlo, a la totalidad de la civilización humana—, no puede haber posibilidad de equivocarse, aunque la «explicación» que se ofrezca sea, por su naturaleza, tan abstracta como para que resulte inútil a la ciencia social empírica. Pero cuando los teóricos de la sociología moderna que comparten esta opinión —y aquí incluyo a la mayoría de los funcionalistas estructurales, así como a los teóricos de los sistemas sociales— hablan de las fuentes de cambio dentro de la estructura social, en lo ¿que piensan es en una estructura tan pequeña y concreta como una fábrica determinada, un sindicato obrero, la familia, el grupo étnico, la clase social o la ciudad. Y es aquí donde se equivocan desastrosamente, La causa de que incurran en error al asignar razones internas o inmanentes a los cambios de estructura consiste en que, normalmente, no saben distinguir dos clases de fenómenos muy diferentes a los que de ordinario se etiqueta como «cambio».
Radcliffe-Brown ha señalado con eficacia lo que distingue a estos dos tipos:
La palabra «cambio» (y más particularmente «proceso») es ambigua en relación a la sociedad. Quiero distinguir dos tipos de cambio totalmente diferentes. Uno va a una sociedad primitiva, presencia los preliminares de una ceremonia matrimonial, la propia ceremonias, y sus consecuencias: dos individuos, anteriormente no emparentados o en una relación de parentesco especial, se unen ahora entre sí, como marido y mujer; se ha organizado un nuevo grupo que se convierte en una familia. Obviamente, aquí tenemos alen que puede llamarse «cambio» o «proceso» social. Hay cambio dentro de la estructura. Pero éste no afecta a la forma estructural de la sociedad... Son análogos a los cambios que un fisiólogo puede estudiar en un organismo, los cambios metabólicos, por ejemplo. El otro tipo de cambio se produce cuando una sociedad, a consecuencia de alteraciones provocadas por evolución interna o bien por un impacto desde fuera, cambia su forma estructural.
Entonces, mientras no se haga la distinción que pone de relieve Radcliffe-Brown en el pasaje anterior, la distinción entre dos formas radicalmente diferentes de «cambio» o «proceso», resulta imposible sentar las bases para una teoría del cambio social. Porque, como concluye Radcliffe-Brown en la misma obra de la que se ha tomado del texto citado, los dos tipos de cambio son absoluta y completamente diferentes. Escribe:
Es absolutamente necesario distinguir y estudiar por separado estos dos tipos de cambio. Sugeriría que al primero le llamásemos «reajuste». Fundamentalmente, se trata de un reajuste del equilibrio de una estructura social. Al segundo, preferiría denominarlo «cambio de tipo». Por muy leve que este último pueda ser, se Gata de un cambio que, cuando se ha desarrollado suficiente mente, obliga a la sociedad a pasar de un tipo de estructura social a otra.
Esta distinción entre los dos tipos de «cambio» debe ser el principio de cualquier teoría válida del cambio social. Por desgracia, hay mucha literatura de ciencia social que evidentemente no mantiene tal distinción. Repetidamente, y con particular frecuencia en la actual teoría de los sistemas sociales, pare no hablar una vez más de los escritos de los funcionalistas estructurales, nos encontramos con esfuerzos sistemáticos por deducir, por derivar, la segunda clase de cambio social —a la que Radclifte-Brown llama «cambio de tipo» — de la primera clase, de los literalmente incontables «reajustes» del estilo de vida, de espacio o de posición social en la sociedad constituyen una realidad incrustada en todas las estructuras sociales.
Volviendo a nuestro ejemplo de la universidad: podemos ver, no muy a menudo pero sí ocasionalmente, cambios de tipo en la universidad occidental. Ejemplos de ese cambio son la modificación capital en la relación entre facultad y universidad, cuando la universidad pasó como concepto del continente europeo a las Islas Británicas; o la modificación en la relación de la universidad con el Estado político que se produjo en la Reforma; o la del plan de estudios que puso fin al predominio de las disciplinas clásicas en la universidad.
Estos cambios son bastante evidentes para el estudioso de la universidad; y son, en verdad, cambios: cambios en el sentido que dan a entender los «cambios de tipo» de Radcliffe-Brown. ¿Cómo podemos explicarlos en términos generales, teóricos? Una forma, y esta es la forma errónea pero muy generalizada a que me he estado refiriendo, consiste en explicarlos en función del desarrollo acumulativo de todos los «cambios» menores, incluso infinitesimales, que Radcliffe-Brown resume en la palabra «reajuste». Con arreglo a semejante explicación, se podría hallar en los usos y costumbres ordinarios de la universidad —las relaciones estudiante-facultad, la concesión de títulos, la admisión de nuevos estudiantes, el reemplazo de profesores e investigadores— las fuentes, las «semillas», ai se prefiere, de los cambios más amplios de tipo a los que antes me he referido.
Sin embargo, por razones que abordaré después en este capítulo, semejante interpretación podría ser falsa. Porque desde el momento en que se inicia el estudio serio de la historia de la universidad en Occidente, desde la época medieval hasta el presente, se descubre que nunca, en cuanto estructura social, la universidad ha estado aislada del orden social circundante; que, en un grado u otro, la universidad ha estado sometida a influencias desde su fundación; que muchas de estas influencias han venido de instituciones y acontecimientos de una sociedad más amplia y que no tenían nada que ver con la universidad. Se descubrirá, en fin, que en realidad no es posible explicar los cambios más importantes en la historia de la universidad por la actuación incesante de sus fuerzas internas. Aparte de los acontecimientos y las fuerzas exteriores, carecemos de cualquier otra vía para explicar en términos empíricos, claros, los cambios estructurales.
En suma, que el cambio social no puede deducirse o derivarse causalmente de la estructura social más de lo que ésta, con sus miríades de formas en la sociedad humana, puede deducirse o derivar de la estructura fisiológica del ser humano individual. El hecho de que no se comprenda esta verdad vital contribuye a la insustancialidad y frecuente inaplicabilidad de tantos llamados estudios del cambio social en las ciencias sociales. Esto explica que, en el presente volumen, haya concedido tanto espacio al tipo de trabajo de orientación histórica, empírica, de pensadores como Lynn White, Elting Morison, Thomas Kuhn, F. J. Teggart, y otros, ninguno de los cuales concibe el cambio como cierto atributo de crecimiento de todas y cada una de las estructuras sociales.
4. Procesos de cambio
Las pruebas de los estudios empíricos nos obligan, pues, a distinguir rotundamente tres tipos de procesos en la conducta social, todos los cuales reflejan igualmente la interacción social, si se quiere: la interacción de los individuos dentro de un grupo, la interacción de los grupos en el orden social, y la interacción de normas, status y roles que es inseparable de la organización social en cualquiera de sus formas.
El primer proceso, siguiendo a lo que ya ha quedado suficientemente claro en la segunda sección de este capítulo, es el que se pone de manifiesto en las pautas de mantenimiento, de conservación, de lo que llamé persistencia y estatismo. Aparte de insistir una vez más en la importancia esencial de este proceso —especialmente en los estudios de cambio—, no hay necesidad de añadir nada nuevo a lo que ya se ha dicho.
El segundo proceso es el tipo de «cambio» que refleja lo que Radcliffe-Brown llama «reajuste». Nos ocupamos en este caso del movimiento espacial y social que se produce dentro de un sistema social, de la conducta substitutiva, como cuando se abandona el rol de soltero para convertirse en esposa o marido, de religioso pare convertirse en no-creyente, de trabajador para convertirse en gerente, y así sucesivamente. O, en lugar de ello, de la clase de reajustes que clasificamos bajo el epígrafe de desviación, El individuo —actuando en un grado cualquiera de volición— que utiliza drogas legal o socialmente prohibidas, que roba, mata, se burla de las normas de conducta sexual más o menos generalmente aceptadas en una cultura determinada, también participa de lo que puede llamarse conducta sustitutiva o de «reajustes. Evidentemente, se ha producido un cambio en la vida de este individuo. E igualmente evidente es que cierto tipo de cambio se ha producido en el orden social cuando el número de tales individuos desviados aumenta hasta el punto de provocar inquietud pública. Pero no hay antecedentes de que los cambios de esta índole se acumulen hasta el punto de llevar a la creación de un nuevo tipo social. El orden social puede redefinir de vez en cuando el carácter de las violaciones de lo bueno y lo correcto —como bien puede ocurrir con el caso de la marihuana en América—, eliminando así la desviación mediante la introducción de un nuevo criterio al respecto. Sin embargo no ha de esperarse que, por mucho que aumente el Índice de asesinatos en una sociedad, se llegue alguna vez a abandonar la prohibición de matar a inocentes.
Todas las organizaciones importantes, especialmente en nuestra relativamente dinámica sociedad, tienen hoy el objetivo intrínseco de llevar a efecto cambios: esto es, cambios graduales, acumulativos, calculados para no cambiar la estructura. En la selección de Wilbert Moore, en este libro, nos encontramos con un excelente análisis de lo que sucede en la corporación moderna. Como destaca Moore, el efecto neto de tales cambios nunca es muy grande, y muchas veces se anulan en su proceso de interacción o incluso llegan a provocar el efecto imprevisto de fortalecer aún más la estructura existente.
Observando la industria del automóvil en los Estados Unidos, se puede escoger como referencia los «cambios» en la sucesión de estilos de automóviles durante un período de setenta años, o la sucesión de modos de organizar la industria del automóvil. Pero dichos cambios, como se ha señalado anteriormente, representan fundamentalmente reajustes. Ante todo, tienen un carácter sustitutivo. Basta con detenerse un momento a reflexionar sobre el masivo poder de la persistencia en la industria del automóvil cuya consecuencia es la continuación del motor de combustión interna década tras década, sus ahora conocidos efectos devastadores sobre la atmósfera.
Igualmente aclarador de esta clase de proceso es el capítulo de Thomas Kuhn sobre la historia de la ciencia en la época moderna.
Es vital, como señala Kuhn, distinguir entre «ciencia normal» y la clase de ciencia que se presencia raramente en los avances espectaculares, como cuando Planck descubrió en 1900 la teoría cuántica. En la «ciencia normal» se desarrolla constantemente un gran proceso acumulativo: reajustes de hipótesis, reaplicación de las hipótesis a otros datos, reordenamiento de los datos, y así sucesivamente, Kuhn compara todo esto a la solución de un rompecabezas, Evidentemente, en la ciencia se efectúan cierto tipo de cambios como resultado de las operaciones que se desarrollan en la «ciencia normal», Pero, al igual que los que pueden encontrarse en los reajustes de la industria corporativa, en la burocracia y en las innumerables desviaciones que se encuentran en todas las formas de conducta normativa, tienen más bien una significación secundaria. Su característica fundamental consiste en que se producen demiro del tipo. No rompen con el tipo o forma o modelo mediante el crecimiento acumulativo. En fin, siguiendo a Radcliffe-Brown, no suponen sino reajustes de conducta o de pensamiento dentro de un mismo sistema.
El tercer proceso, al que prestaré la máxima atención en este capítulo, es con mucho el más importante para el estudioso del cambio y el que nos resulta más desconocido en lo que ataña a motivaciones y contextos. Se trata del que he denominado cambio de tipo, o de estructura, o de pauta, o de paradigma, según la esfera del pensamiento y la conducta. Este es el tipo de proceso que Lynn White aborda en su capítulo sobre los efectos del arado a principios de la Edad Media; el que Donald Schon nos muestra en su análisis de un sistema social; el que Elting Morison trata con detalle analítico en su ensayo sobre la aparición del disparo continuo en la marina; y constituye, asimismo, el contenido específico de la descripción de C. E. Black sobre la modernización en las sociedades tradicionales.
Detengámonos un momento en el examen que realiza Thomas Kuhn de la historia de la ciencia. Ya hemos señalado que para Kuhn hay dos clases de ciencia: ciencia normal y ciencia extraordinaria.
La primera es lo que vemos a nuestro alrededor la mayor parte del tiempo; ésta cambia de forma secundaria, fundamentalmente adaptiva y acumulativamente. En gran medida, como nos muestra Kuhn en su libro' La estructura de las revoluciones científicas, la ciencia normal consiste en operaciones de «recomposición», de solución de rompecabezas, y de pensamiento caracterizado en buena parte por simple emulación o réplica.
La ciencia normal, la actividad de solución de rompecabezas... es una empresa altamente acumulativa, fundamentalmente exitosa en su objetivo, la Constante extensión del alcance y precisión del conocimiento científico. En todos estos aspectos se efusta con gran precisión e le imagen más corriente del trabajo científico. Pero faltas un producto normal de la empresa Científica.
La ciencia normal no pretende novedades fácticas o teóricas, y, cuando es setisfectoris, no encuentra ninguna. Como el profesor Kuhn indica en el capítulo que he tomado para este volumen, y con mucho más detalle en su libro, para que aparezcan novedades fácticas o teóricas nos vemos obligados a volvernos hacia materiales completamente diferentes; y éstos son los meceriales de lo que Kuhn llama «revoluciones científicas». Estas son, nos recuerda, singularmente parecidas a las revoluciones políticas.
En cada caso, nos encontramos con la sensación de un mal funcionamiento, percibido al principio por una o muy pocas personas, y que termina en una crisis. La crisis en la ciencia puede describirse como lo que se produce cuando un paradigma, o perspectiva, antiguo, rutinizado o familiar desde largo tiempo atrás ya no es adecuado ni tiene sentido. «Tanto en el desarrollo político como científico, la sensación de mal funcionamiento que puede conducir a una crisis es el requisito de la revolución.» La ciencia se organiza en términos de lo que Kuhn llama paradigmas: poderosas concepciones de la realidad tales como las conectadas con las teorías copernicana, newtoniana, darwiniana, mendeliana o einsteniana. Se trata de concepciones dentro de las cuales los científicos posteriores trabajan durante muchos años, siglos a veces, antes de que el paradigma pertinente cambie a través de procesos revolucionarios. Y, como repetidamente destaca Kuhn en su libro, estos cambios revolucionarios de paradigma no pueden deducirse ni entenderse en función del cambio secundario, adaptativo, más o menos acumulativo que hemos considerado en este capítulo como constituyente del segundo proceso. Una «revolución científica» transforma la imaginación científica y lleva a una transformación del mundo total del científico.
Y a partir de la revolución científica, surgirá algún nuevo paradigma, una nueva concepción del mundo, por el cual, o más bien del cual saldrá una nueva estructura de la «ciencia normal» en la que la característica, no es el cambio en un sentido vital, sino la rutinización. El lector puede sustituir «revolución científica» por «revolución económica», «revolución política» o «revolución artística». El mérito del capítulo de Kuhn consiste en demostrarnos que los elementos esenciales son los mismos.
5. Continuidad y discontinuidad
Tales cambios se caracterizan por una discontinuidad sustancial. No pretendo afirmar que csen del ciclo. Dados todos los datos necesarios, son tan susceptibles de comprensión científica como los más pequeños cambios o variaciones que se desarrollan más o menos constantemente en el seno de cualquier estructura social. Por discontinuo, entendiendo simplemente que los cambios de este tipo no se producen genéticamente, a modo de secuencias, mediante la acumulación y el simple crecimiento, desde una larga línea de cambios más pequeños dentro del sistema.
La idea de continuidad ha sido una de las mayores barreras para estimar adecuadamente el cambio en gran escala. Desde los tiempos de los primeros filósofos griegos, la idea de continuidad ha constituido, como nos demuestra Arthur Lovejoy en su erudito trabajo The Greas Chain of Being, una de las ideas maestras de Occidente. Aristóteles hizo de ella la base misma de sus estudios sociológicos, de igual manera que la convirtió en fundamento de su metafísica y su física.
Puesto que Aristóteles —y luego, una larga tradición de estudiosos de la sociedad hasta el momento presente — identificaba el cambio social con el crecimiento orgánico, era inevitable que insistiera en el factor de la continuidad. Porque, para cualquiera que haya observado alguna vez la transición de la semilla a la planta, y las fases sucesivas del crecimiento de la planta, o del embrión hasta el crecimiento pleno del organismo, la propia esencia del crecimiento normal es su carácter continuo.
Natura non Facit Saltum: ¡La Naturaleza nunca da saltos! Esta sentenciosa expresión del gran Leibniz a principios del siglo XVIII puede considerarse como un compendio de toda la filosofía de la continuidad. Tampoco se limitó su influencia a las ciencias sociales.
Cuando Darwin escribió su Origen de las especies (1859), apoyó toda su teoría de la evolución en el principio leibniziano.
Puesto que la selección natural actúa exclusivamente mediante variaciones ligeras, sucesivas, favorables, no puede provocar grandes modificaciones repentinas; sólo puede acuer por pasos cortos y lentos. De ahí que la regla según la cual Natura non Pacit Saltum, que cada nuevo avance en nuestro conocimiento tiende a confirmar, se haga inteligible e partir de esta teoría.
No es mi objetivo aquí considerar hasta qué punto la biología contemporánea se atiene a la doctrina darwiniana de la continuidad —heredada, como sabemos, de los antiguos griegos, particularmente de Aristóteles—, pero hay que señalar que buena parte de la genética moderna, en realidad, no se ajusta a la noción de modificaciones lentas, graduales y continuas que Darwin convirtió en el auténtico fundamento de su sistema. En fin, hay cambios vitales de orden genético, en la sucesión biológica, que tienen un carácter discontinuo. Pero dejaremos la biología y la evolución biológica a los biólogos.
Nuestra atención se centra exclusivamente en los tipos de cambio que se ponen de manifiesto en los testimonios históricos de las sociedades, instituciones, sistemas sociales, estructuras de las ideas y el arte. En éstos, lejos de insistir en el predominio de la continuidad, el énfasis recae, por el contrario, en la naturaleza discontinua de buena parte del cambio social.
No hay pruebas de ninguna índole de que los macro-cambios que periódicamente se presentan ante nosotros en la historia de todas las instituciones, los de orden «revolucionario», sean el producto acumulativo de reajustes y modificaciones más pequeñas que puedan haberles precedido. Y ya que en la ciencia social contemporánea se entiende y considera tan poco este aspecto vital de la teoría del cambio, tenemos que detenernos en él aquí.
No se trata de poner en duda la continuidad del tiempo ni la del espacio. No se cuestiona ese tiempo que adquiere la forma del fluir existencial, o la de minutos que se convierten en horas, y las horas en días, meses y años. Pero tiempo no es lo mismo que cambio. El cambio tiene lugar en el tiempo, efectivamente, Pero éste fluye inexorable e irreversiblemente para el espectador, incluso en circunstancias de la más absoluta inmovilidad. El problema estriba en que de la continuidad del tiempo se ha hecho con excesiva frecuencia un medio para el cambio. Bajo el hechizo de la doctrina de la continuidad, una doctrina, como se ha señalado antes, que procede directamente de la analogía establecida en la antigua Grecia entre cambio y crecimiento biológico, se considera que, exactamente igual que las horas y los días son el resultado de la acumulación de los segundos y los minutos, los cambios mayores en la historia de una estructura social son consecuencia de la acumulación de pequeños cambios. Pero en realidad, esto no concuerda con la información empírica.
No digo que las pequeñas alteraciones nunca se acumulen, o nunca puedan acumularse, hasta convertirse en grandes cambios, como en la teoría darwiniana de la selección natural, o como en el proceso visible de crecimiento del organismo. Probablemente todo es posible.
Sólo digo que si estudiamos cuidadosamente el historial de los cambios importantes —como los que se registran en lo que C. E. Black llama «la dinámica de la modernización», que tan explosivamente se contemplan en muchas partes del mundo no Occidental de nuestos días, en el análisis que realiza Lynn White de la tecnología y el cambio, en el sucinto examen de Arnold Rose sobre la posición tan profundamente alterada del negro en la cultura americana a lo largo del presente siglo, o en el tratamiento de Thomas Kuhn de los grano des avances de la ciencia—, no podemos hallar fundamento alguno para la teoría de la continuidad genética. Lo que encontramos es discontinuidad.
Repito, esto no implica que el cambio principal deba por tanto considerarse como llovido del cielo, o corno un misterio inexplicable.
En absoluto. Tampoco significa que el conocimiento de la estructura que lo contiene —bien sea el modelo tradicional de las relaciones entre negros y blancos, bien de la ciencia convencional o de la 0omunidad aldeana medieval — no haga al caso. Bajo ningún concepto.
No podríamos confiar en llegar a comprender las condiciones que subyacen a los cambios principales sin entender primero buena parte de las mismas estructuras, así como los efectos sobre estas estructuras de la mayor o menor intensidad de los pequeños cambios de reajuste que se producen constantemente. Á veces, el factor decisivo de un cambio importante es cierta crisis precipitada por la incapacidad absoluta de lo viejo para continuar funcionando. En su momento, contemplaremos en este capítulo el factor crisis. Pero, aun aceptando todo esto, continúa siendo cierto —y de la mayor importancia— que existen cambios esenciales, de transformación, mutacionales, en la historia social que no pueden considerarse resultado de un simple efecto acumulativo de una larga serie de cambios pequeños en constante actuación.
Tanto Durkheim como Weber fueron conscientes de este importante punto, pero gran número de sociólogos contemporáneos no lo son. Durkheim fue explícito en lo concerniente a la teoría de la cuestión. «El estado previo no produce el siguiente; la relación entre ambos es exclusivamente cronológica.» Y, refiriéndose a las grandes, continuas y supuestamente necesarias etapas establecidas por los evolucionistas sociales, Durkheim escribió: «Los estadios que sucesivamente atraviesa la humanidad no se engendran uno a otro.» Lo único que puede hacernos, como Durkheim aclara brillantemente, entender o iluminarnos respecto a los factores claves es el »iliex social, y no un estado previo que aparece arbitrariamente o una sucesión de estados dispuestos en un presunto orden genético. Y el entorno social se compone O seguramente puede estar compuesto de algo más, en cualquier momento dedo, que lo que simplemente deducible de algún estado anterior de la entidad observada. Como subrayé anteriormente, es propio, en gran medida, del cambio social el hallarse estrechamente vinculado a influencias y fuerzas exteriores.
Cuando Weber escribió su trascendental estudio sobre el surgimiento del capitalismo, en parte pretendía dejar claro cuando menos la jalocia de lo que llamaba «emenacionismo»: la idea de que los cambios simplemente emanan de estructuras o de cambios precedentes. Como sabemos, Marx había declarado que el capitalismo nació, que emenó, en la terminología de Weber, de le economía feudal. El capitalismo surgió en virtud de conflictos dialécticos en el seno de la economía feudal, ocasionados por modificaciones tecnológicas que resultaron inasimilables para las estructuras feudales; 2n En. brotó directamente del feudalismo, y a través de la actuación de variaciones de orden económico que habían alcanzado una intensidad acumulativa.
De igual modo, pensaban Marx y Engels, nacería algún día el socialismo inexorablemente del capitalismo. Según las famosas palabras de Engels:
Cada estadio es necesario, y, por tanto, justificado por el tiempo y las condiciones a las que debe su origen. Pero ante las nueves condiciones superiores que gradualmente se desarrollan en sus entrañas, pierde su validez y su justificación. Debe entonces ceder paso a un estadio superior, destinado, asimismo, a decger y perecer.
El gran logro de Weber fue, no obstante, demostrar irrefutablemente que el surgimiento del capitalismo en Occidente no puede explicarse de este modo genérico, de etapas que engendran otras.
Haciendo abstracción de la discontinuidad que representa la influencia del protestantismo en la economía medieval, nada prueba que ésta no hubiese sido capaz de continuar funcionando, pese a todas sus supuestas contradicciones internas, por un largo período. (Aunque no quiero dar aquí la impresión de que Weber atribuyó exclusivamente al protestantismo el carácter de única influencia crucial sobre la economía feudal.).
En suma, los elementos de juicio históricos nos exigen que concedamos un importante papel a la discontinuidad en cualquier teoría del cambio social. Ello no supone sino afirmar que la historia del parentesco, de la política, de la ciencia o la agricultura, o de cualquiera otra esfera importante de la vida humana, está llena de discontinuidades tanto como de continuidades. Y no nos atrevemos a incluir la primera dentro de la segunda, si queremos que muestra teoría social tenga alguna relación con los elementos de juicio. La falsa premisa de la continuidad genética en todo cambio es lo único que sirve de sostén a las numerosas teorías evolucionistas lineales, cíclicas o de otro género, según las cuales cierto tipo de modelo se despliega inexorablemente en el tiempo, como resultado de causas inmanentes cuyo funcionamiento, al igual que ocurre con el proceso decrecimiento orgánico, no sólo obedece a una secuencia, sino también a una genética. Por atractivo que este planteamiento pueda resultar para todos aquellos que se han nutrido de metáforas del crecimiento, tan difundidas en el pensamiento occidental, no se puede sustentar empíricamente —=esto es, en términos históricos— y, en consecuencia, la teoría sociológica del cambio debe desecharla.
6. Cambio y acontecimientos
Si preguntamos en qué condiciones se produce un cambio real, específico, en una institución o estructura determinada de la sociedad, nos vemos automáticamente obligados a examinar la relación entre el cambio social y los acontecimientos históricos. El cambio, hemos visto, no es inherente a ninguna estructura social. Si en ésta hay algo inherente, no se trata del cambio, sino de la interacción social.
Y, según el claro testimonio de la historia, la interacción social es indefinidamente combinable con la estabilidad del tipo, con la persistencia de la estructura.
Y sin embargo, como demuestra también el testimonio histórico de cualquier institución, el cambio se produce, de vez en cuando. Lo que descubrimos, cuando analizamos cuidadosamente el contexto de estos cambios, es la fuerte correlación que existe entre los cambios y la influencia precedente sobre la estructura o estructuras implicadas en estos acontecimientos. Los esfuerzos por abordar las circunstancias que motivan el cambio social sin tener en cuenta los acontecimientos históricos están destinados a fracasar: y esto es así porque, como hemos visto, no existe la más mínima prueba de que un cambio específico se produzca en una estructura a partir de causas genéticas inrmmanentes; destinados a fracasar porque los análisis empíricos de los cambios específicos demuestran invariablemente que éstos se basan en un complejo de formas de intrusión, impacto y quebrantamiento accidental de lo normal que es lo que tenemos en mente cuando nos referimos por lo genera] a los acontecimientos en el tiempo.
Al decir «acontecimiento» no me refiero simplemente a hecho o suceso, que es la definición rutinaria de la palabra. Por supuesto, me refiero a esto, pero más significativamente al tipo de hecho o suceso que tiene el efecto, por breve que sea el tiempo, de suspender, o al menos interrumpir lo normal. Todo acontecimiento representa una intrusión. Con bastante corrección, utilizamos la palabra en su aplicación coloquial para algún asunto o suceso que aparece como extraordinario en nuestras vidas, que nosotros, efectivamente, celebramos con la palabra acontecimiento. Todos los antiguos anales y crónicas —como los que se guardaban en los monasterios en la temprana Edad Media— son registros de acontecimientos, de perturbaciones, por moderadas que fueran, de lo normal. Á un monje medieval no le habría parecido digno de mención el hecho de que cierto día de julio fue caluroso, porque esto era lo esperado. Pero cuando resultaba un día frío o húmedo a destiempo —posiblemente con efectos terribles para las cosechas de los campos del monasterio—, o cuando la aparición de una banda estudiantil de paso para alguna universidad lejana, de soldados o de mendicantes interrumpía la rutina diaria, habitualmente se consideraba que tenía el interés suficiente como para entrar en los anales.
Estamos dispuestos a decir incluso que la «historia» no se ocupa más que de acontecimientos: es caricaturizada como esa especie de consideración del paso del tipo quién-cruzó-qué-puente-cuándo-y-cómo.
El Antiguo Testamento, con su larga serie de genealogías, es una de las más notables colecciones de acontecimientos históricos que conocemos. Ciertamente, muchos de éstos son de orden sagrado o divino, no tratables quizá por la mente laica del científico o del historiador; pero no dejan de ser acontecimientos. Desde el incomparable relato de Tucídides sobre la guerra de Atenas con Esparta a finales del siglo V a. C. hasta las ricas investigaciones de los historiadores académicos de nuestros días, la disciplina de la historia se ha concebido por lo general como fundada en la vinculación de unos acontecimientos con otros en el tiempo. Nos es posible concebirla como la construcción de una genealogía, con acontecimientos, así como personajes, vinculados temporalmente, más que como generaciones sucesivas dentro de una línea familiar.
Y lo mismo que estamos dispuestos a decir que la historia se ocupa ante todo de «acontecimientos», asimismo somos propensos a afirmar que la ciencia social trata del «cambio». Sin embargo, el punto de partida de este capítulo es que el cambio social no puede abordarse, desde un punto de vista esclarecedor o válido, sino a partir de los acontecimientos, utilizando la palabra «acontecimientos» tal como la he definido anteriormente.
Por ello —a pesar del enfoque contrario de las teorías evolutivas, funcionalistas y de los sistemas sociales— el estudio sociológico del cambio ha de ser, para resultar atinente a los datos, de carácter histórico. «Histórico» no significa, cuando menos no necesariamente, cronología o narración. Basta con ver en este volumen los trabajos de historiadores como White, Morison, Teggart y Black, para darse cuenta inmediatamente de lo falso de cualquier concepción semejante. La esencia de la palabra «histórico» reside, no en una construcción narrativa, sino en la particularidad: el tiempo, lugar y la circunstancia. La inmensa mayoría de las elaboraciones supuestamente evolutivas o evolucionistas sobre el cambio, desde el tratamiento embriológico del Estado por parte de Aristóteles en su Política, se han construido, to en función de la particularidad real de la historia, sino en términos de principios o dialécticas o entelequias supuestamente autosuficientes, que sus autoyjes establecen como argumentos para no prestar atención al tiempo, lugar y circunstancias. Pero, como hemos visto, estas teorías «intemporales», que rechazan la historia, no explican prácticamente nada de la dinámica del cambio en el tiempo.
¿Cómo nos sería posible explicar el carácter económico y social de la comunidad aldeana medieval si no es en gran medida como la consecuencia del tipo de acontecimiento que tan fascinantemente analiza Lynn White en su libro Medieval Technology and Social Change? Cierto es que estos efectos tecnológicos en la vida social del campo distan mucho de ser los únicos en la larga historia de la comunidad aldeana en Occidente. También se produjeron acontecimientos de carácter político, militar y religioso, que, de vez en cuando, tuvieron fuerte influencia sobre la naturaleza de la comunidad: acontecimientos que no derivaban en primera instancia de la estructura de la comunidad aldeana.
Consideremos un acontecimiento tan aparentemente secundario —en Comparación con los resonantes acontecimientos políticos, militares y tecnológicos de la historia— como el descubrimiento del «bastón largo» para uso de los ciegos. Como Donald Schon nos dice, es una de las pocas innovaciones significativas de los últimos veinticinco O treinta años, a pesar de toda la atención que se ha puesto en la mejora de este creativo y productivo sector de nuestra población.
Lo que Schon escribe resulta .esclarecedor para cualquier estudio del cambio:
La introducción de la técnica del bastón largo fue un acontecimiento extraordinario que se salía notablemente de los moldes tradicionales del sistema de ayuda a los ciegos. Viéndolo en relación a ese molde tradicional, hay tres circunstancias especiales que caracterizan su introducción. Primero, el promotor de la invención fue un outsider...; segundo, la invención se vio precipitada por un acontecimiento perturbador, tipo crisis, para el que el sistema carecía de respuestas. Y tercero, había un fuerte y activo grupo de clientes ciegos con capacidad para demandarlo e imponerlo.
Las palabras de Donald Schon podrían servir como un verdadero modelo para el estudio del cambio social, dado su énfasis, en primer lugar, sobre el carácter convencionalizador, determinante, de la conducta tradicional dentro del sistema; en segundo lugar, el carácter de impacto de la motivación del cambio, al proceder de fuera del sistema; en tercer lugar, la situación tipo crisis dentro de la cual debe verse el acontecimiento o impacto, y, finalmente, la importancia decisiva de un grupo resuelto —una élite, si se prefiere— que contaba con la posición y el poder para imponer el uso del bastón, descubrimiento técnicamente superior aunque despreciaba la tradición.
Multiplíquense los acontecimientos y amplíese inmensamente su marco, así como su importancia vital para cientos de millones de personas, y encontramos, en el planteamiento de Schon, un paradigma para comprender la modernización en las nuevas naciones. Lo que C. E. Black nos presenta en su capítulo —y con mayor amplitud y detalle en el libro del que se ha extraído este capítulo— constituye un brillante cuadro de las influencias de los outsiders en áreas que durante incontables siglos habían permanecido bajo la presión de la tradición tribal y comunal, intensidad de tradición facilitada en gran medida por su relativo aislamiento, hasta que las naciones colonizadoras occidentales empezaron a introducirse en estas áreas en los siglos xv1t y xvin. Incluso entonces, al comienzo, el cambio fue lento, ya que Occidente estaba más interesado en la explotación de los pueblos afectados que en revolucionar su conducta. Baste decir que, con el paso del tiempo y con la siempre creciente presión de los nuevos valores, técnicas y formas de poder occidentales, éstas empezaron a enraizarse cada vez más en las mentes de los nativos. Los resultados fueron, primero, crisis —manifiesta en la creciente revuelta contra los occidentales— y luego, la adquisición de rasgos occidentales por parte de los grupos nativos dominantes; esto es, de las élites.
Nuevamente, debe señalarse que los mejores estudios del cambio social que pueden encontrarse en las ciencias sociales son aquellos, como los estudios de Weber sobre el surgimiento del capitalismo en Occidente, que han tenido un carácter histérico: esto es, que han enfocado el problema en términos de acontecimiento, tiempo, circunstancia y lugar, antes que mediante modelos establecidos de cambio supuestamente derivables de la naturaleza de la entidad considerada. Así, donde Marx había pretendido deducir el capitalismo moderno de cambios dialécticos en la naturaleza interna de la economía feudal (como pensaba), Weber demostró hasta qué punto el surgimiento del capitalismo dependió de acontecimientos y de cambios que no eran económicos en absoluto, sino religiosos y políticos, tales como los implicados en li Reforma protestante, Una crisis religiosa trajo consecuencias que afectaron a la naturaleza de la conducta económica, e la consideración del trabajo, del capital, y de los incentivos económicos.
Una nota de precaución: no estoy planteando aquí que todos los cambios sean producto de fuerzas extrañas o de acontecimientos externos. En primer lugar, hay que tener en cuenta la distinción entre los tipos de cambio: los de reajuste dentro de una estructura pos cambios de la estructura. Es en estos últimos en los que me centrado “aquí fundamentalmente, y es a éstos a los que se dirige esencialmente el argumento que se apoya en los acontecimientos. Incluso aquí, sin embargo, yo no sostendría que no puedan producirse grandes cambios a consecuencia de fuerzas «internas» de un sistema O estructura social, como, por ejemplo, la razón y el deseo premeditado. Me limito a afirmar que, tomando los cambios principales de la historia humana en su conjunto, pocos son los que pueden entenderse sino en función del impacto de los acontecimientos exteriores, acontecimientos que, o bien provocan una crisis, o ellos mismos están ocasionados en parte por una crisis ya existente.
7. Crisis y cambio
Respecto a este último punto no puede encontrarse mejor ejemplo contemporáneo que el de las relaciones raciales en los Estados Unidos durante el último siglo. No cabe duda de que se ha producido un cambio considerable en la posición del negro en América. Puede admitirse que falta mucho por hacer, desde el punto de vista de la igualdad plena o incluso aproximada en todas las esferas de la sociedad americana: sin embargo, el cuadro presenta un cambio fundamental, si comparamos la situación actual del negro americano en la economía, la política, la educación, las artes y las letras y la cultura en general, con lo que era en 1900. La mayor parte de este cambio, especialmente en las esferas del poder político y del bienestar económico, ha sobrevenido a partir de la Segunda Guerra Mundial. Se puede hablar propiamente de una crisis en las relaciones entre blancos y negros en los Estados Unidos desde mediados del decenio de 1950, aproximadamente, cuando a todos los niveles estas relaciones se convirtieron en el gran tema de preocupación nacional pare los americanos, es decir, de preocupación consciente, articulada, explícita año tras año en las urnas. Sólo la guerra del Vietnam había llegado a convertirse en un tema tan obsesionante como el de los derechos civiles de los negros, para los americanos de todos los partidos, credos y origen étnico. Y se puede hablar propiamente de una revuelta negra en los Estados Unidos a partir de finales del decenio de 1950, vinculada a las figuras de dirigentes tales como el difunto Martin Luther King y grupos de élite como NAACP, la Liga Urbana y CORE.
Sería absurdo, desde luego, sugerir que este vivido, dominante, cambio neo-revolucionario en la sociedad americana surgió de la noche a la mañana o que en su aparición nos hallamos ante algo sin raíces en las condiciones precedentes. Nada de esto se supone en las secciones anteriores. Igualmente absurdo sería, sin embargo, plantear que se puede explicar el actual ascenso, de tipo revolucionario, de los negros a posiciones de poder y bienestar, exclusivamente en términos de las relaciones entre blancos y negros. Y, dentro de lo que debe llamarse el presente saber convencional de la teoría sociológica, ésta es la posición que debe inspirar más escepticismo.
Hay que reconocer que se trata de un planteamiento sugerente; y es el que ha llegado a constituir la verdadera esencia del llamado Poder Negro o del movimiento nacionalista negro en los Estados Unidos. Y hemos de recalcar el hecho de que planteamientos similares son los que han constituido la esencia de otros movimientos nacionalistas y de poder político en la historia, sin excluir los diversos nacionalismos, incluido el americano, que forman en gran parte lo fundamental del saber histórico blanco en la historia académica moderna. La perspectiva nos resulta familiar: un grupo oprimido que forma la «semilla» o el «embrión» de lo que posteriormente se convierte en un movimiento político o social plenamente visible; un grupo que se amplía, que se hace firmemente militante a consecuencia de las tensiones, hostilidades y desigualdades propias de él y del sistema social que le circunda, del cual deriva la opresión o ha derivado durante generaciones. Todas las metáforas del crecimiento, del fuego latente y de la revuelta se traducen al lenguaje analítico.
Y, al tratar de los colonos americanos de finales del siglo XVI, de los franceses de 1789, de los rusos en 1917, o, más recientemente, de los negros de América a mediados del siglo xx, tendemos a apoyarnos en todas estas metáforas de inmanencia.
Pero el elemento de crisis en el cambio social importante no nace de fuerzas internas amortiguadas durante mucho tiempo que repentinamente se ponen en movimiento. La crisis es el resultado de un conflicto de valores, de percepción, de sistemas de ideas. La crisis es inseparable del impacto de alguna mueva condición sobre la atención humana, atención que puede haber estado adormecida, subordinada, incluso marginada por el hábito y la costumbre.
Como deja claro el ensayo de Arnold Rose sobre el negro en América, en nada disminuye la tensión y hostilidad indudables de la reacción negra hacia gran parte de la cultura blanca, el señalar que antes de que esta tensión y hostilidad se convirticran en militancia eran necesarios «algunos cambios vitales en otras áreas, distintas de las relaciones blanco y negro. No nos es posible abordar la crisis de las relaciones raciales si no es a partir del impacto tecnológico, industrial y político sobre estas relaciones Estos impactos o intrusiones son el tema esencial del ensayo de Rose. Escribe: Las principales fuerzas causantes del rápido cambio en las relaciones raciales desde 1940 parecen haber sido el continuado avance industrial y tecnológico, el alto nivel de movilidad entre el pueblo americano, la prosperidad económica, la organización y educación política de los grupos minoritarios, uni mayo? conciencia americana de la opinión mundial, el consistente apoyo a los derechos civiles por parte del Tribunal Supremo y un menor apoyo de otras ramas del gobierno federal y de los gobiernos de los estados norteños, y los esfuerzos de propaganda y educación para una aplicación más igualitaria de los derechos A los factores mencionados en ese pasaje habría que añadir el gigantesco de la Segunda Guerra Mundial. Una de las consecuencias imprevistas de esa guerra fue el mejoramiento sustancial de la situación de muchos grupos negros a la hora de negociar, en la industria americana y en otras partes. Las leyes de empleo equitativas redactadas por la emergencia militar resultaron ser precursoras del tipo de legislación más permanente que se iba a adoptar después. Tampoco habría que dejar de tener en cuenta aquí el efecto profundo del servicio militar de los negros en las fuerzas armadas. Es posible que existiera discriminación en el seno del ejército y de la marina americanas. El colocar al soldado negro —en el extranjero o en los campos de entrenamiento del norte— ante valores e incentivos a los que no había estado sujeto previamente en sus regiones nativas surtió efectos profundos y duraderos.
¿Se habría producido esta crisis en las relaciones entre blancos y negros que hemos presenciado en América durante más de una década, manifiesta en una fuerte y constante militancia negra y en la conciencia blanca, hasta un punto nunca alcanzado antes, de no ser por estas condiciones de contexto a que nos hemos referido antes? Otra forma de plantearse la pregunta es: ¿habría surgido la crisis, la «explosión» como nos gusta llamarlo, con el tiempo, a partir del mal funcionamiento, la tensión y el conflicto de roles provocados por les relaciones raciales rutinarias en, pongamos por caso, el Sur? La metáfora y la fe nacionalista nos lleva a decir que sí, desde Juego. Pero, sobre la base de todo lo que sabemos respecto a las causas reales de las crisis y del cambio en la historia, la respuesta debe ser un no rotundo.
Lo que se aplica a la crisis blanco y negro se aplica igualmente, insistamos en esto, a las crisis y situaciones revolucionarias del pasado. Las revoluciones americanas, francesa y rusa se consideran popularmente —en los consabidos términos metafóricos— como «explosiones», resultado de fuerzas reprimidas a las que ya no se podía poner freno en los países involucrados. Los marxistas hablarían de contradicciones internas que se manifiestan dialécticamente. Gran parte de la literatura sociológica convencional preferiría, sin duda, plantear el asunto en términos de disfunciones acumuladas en el tiempo que llegan al punto del cambio estructural, o revoluciones.
Nadie duda de la existencia de tensiones, miseria e infelicidad en las colonias americanas, en Francia y en Rusia; ni de que las contradicciones y las disfunciones operasen durante siglos. Tampoco puede ponerse en tela de juicio que en el Sur americano existieran fuerzas semejantes en las relaciones blanco y negro, independientemente de lo plácido que pudiera parecerle el escenario al blanco sudista. De lo que hay que dudar, y de ello dan fe claramente los estudios del cambio histórico, es de que tales fuerzas hubiesen sido —o sean— suficientes por sí mismas. No hay prueba alguna de que la crisis se autogenere en las instituciones; de que sea el resultado de factores inmanentes por sí solos, por muy «explosivos» que los hagan aparecer las metáforas utilizadas durante tanto tiempo.
Sin duda, hubo conflictos «potenciales» y formas de cambio explosivas incrustados en todos los países a los que se refiere C. E. Black en su ensayo sobre la modernización. Y la modernización es Hlanemente una crisis en sus consecuencias sobre las lealtades y los estilos de vida de innumerables individuos afectados en los países que se modernizan. Pero nadie puede imaginarse que el cambio crítico que se viene produciendo hoy en Nigeria, India, China o Brasil, en la vida de muchos millones de personas, pueda entenderse salvo en función del impacto provocado anteriormente en estos países por Occidente y los valores occidentales. Si no se hubiesen dado impactos equivalentes sobre la atención y la conciencia del negro en América —resultado de todas las fuerzas del entorno a que se refiere Arnold Rose y de acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial— es muy improbable que se hubiese producido nada remotamente comparable a la actual crisis de las relaciones entre blancos y negros.
8. Crisis y conflicto
Todo esto alumbra el planteamiento de Tegegart en el capítulo sobre «El factor humano». Puede que nos impresionen principalmente los conflictos políticos, en crisis tales como la que actualmente afecta a los negros y a los blancos de América o como las vinculadas a las revoluciones francesa y rusa. Pero tras la dimensión política yace la dimensión más fundamental de los conflictos en los sistemas de idas, como recalca Teggart en ese capítulo. De muevo, volvemos a encontrarnos con la tendencia de la conducta social, de la cultura, permanecer en un estado de relativa inmovilidad cuando se encuentra aislada o no intervienen otras fuerzas de orden social más general o acontecimientos repentinos que influencien al tipo de conducta que nos preocupa. Semejante inmovilidad, como hemos visto, es el resultado de la profunda tendencia de la conducta humana a adaptarse, a hacerse convencional y rutinaria a través del hábito y la costumbre, La historia de las castas en la India es una prueba suficientemente clara por sí sola de que tal inmovilidad puede coexistir con represiones indudables, con degradaciones y con las tensiones que presumiblemente resultan de todo ello.
Sin embargo, la crisis es la consecuencia natural en cuanto una forma de conducta, dada por supuesta durante mucho tiempo por sus participantes, entra por primera vez en conflicto agudo y percibido con algunas otra forma de conducta y con los valores incorporados a esa Otra forma de conducta. Lo que fue considerado como normal o como ineludible, o incluso como algo consagrado, se convierte, o puede convertirse, por primera vez, en objeto de una atención crítica. Llegados a este punto, resultan pertinentes unas valiosas palabras de W. I. Thomas sobre el tema de la atención, la crisis y el cambio.
Cuando los hábitos (de un grupo o de un pueblo) transcurren normalmente, la atención se relaja; no opera. Pero cuando ocurre algo que altera la marcha del hábito, la atención entra en juego, proyectando un nuevo modo de conducta que haga frente a la crisis.
No siempre, es cierto. La historia está repleta de casos de atención que no consiguen crear un nuevo modo de conducta para un prspo o un pueblo, por lo cual los individuos afectados vuelven a sus mitos y costumbres. No puede dejarse de insistir en la escasa frecuencia de esos momentos de la historia en que, a consecuencia de una crisis y de la «atención» que a ésta le presta el grupo o cierta élite de individuos, surge una forma de vida genuinamente nueva.
Con mucha más frecuencia, como digo, el resultado es que la crisis se dituya y se produzca a continuación una vuelta a lo familiar y tradicional. Pero, como señala Teggart, cuando los conflictos de valores y de sistemas de ideas son suficientemente intensos, cuando la crisis que se precipita atrae la atención suficiente, la consecuencia son extraordinarios cambios. Tales cambios pueden ser de los que se observan en les llamadas Edades de Oro de la historia, como en la Atenas del siglo v a. C., la China del siglo 111 a. C., la India de los siglos 1v y va. C. y en la Europa Occidental durante los siglos xt y xI1. En esas épocas, los cambios de ideas, valores y sistemas de creencias y pensamiento se hacen intensos. Repentinamente, «grandes hombres» o «genios» se hacen con las posiciones de mando en la política, el comercio, la filosofía y las artes. Se echa a un lado todo lo viejo y habitual, y lo nuevo se convierte en dominante. Se experimentan nuevas formas de libertad; nuevas formas de gobierno y de obtención de la riqueza. Á estos períodos —siempre breves— los llamamos renacimientos O florecimientos culturales. Sir Kenneth Clark, en su reciente y magnífico Civilization: A Personal View, escribe con notable agudeza a este respecto:
Ha habido épocas en la historia del hombre en que, repentinamente, la tierra parece haberse hecho más calurosa o radiactiva... No planteo esto como proposición científica, pero he ahí el hecho de que en tres o cuatro ocasiones en la historia el hombre ha dado un salto adelante que habría resultado impensable en las condiciones ordinarias de evolución, Uno de esos momentos se produjo, aproximadamente, 3000 años a. C., cuando de pronto apareció la civilización, no sólo en Egipto y Mesopotamia, sino también en el valle del Indo; otro de estos momentos fue el siglo vi a. C., cuando no sólo se produjo el milagro de Jonia y Grecia —filosofía, ciencia, arte, poesía, en un nivel que no volvería a alcanzarse hasta 2000 años después—, sino también el alumbramiento espiritual de la India, que quizá nunca se haya igualado. Otro fue, aproximadamente, hacia el año 1100, Parece que afectó a todo el mundo; pero sus efectos más poderosos y dramáticos se produjeron en Europa Occidental, donde más se necesitaba.
Estos son los tipos de períodos a los que Teggart se refiere en su capítulo, tomado de su insigne estudio precursor Processes of History, publicado a comienzos del siglo actual. Cierto es que no todas esas épocas son tan brillantes como describe Sir Kenneth Clark. Probablemente no ha habido pueblo alguno en la historia que careciera de semejantes crisis de la cultura, de semejantes estallidos de individualidad, aunque fueran pocos los que alcanzaran, en su historial, las proporciones de un siglo y 2. C. en Grecia o de un siglo x1 en Europa Occidental. Lo importante para nosotros, en cualquier caso, no es la mayor o menor fulgurancia de la época, sino la naturaleza histórico-sociológica que se esconde tras ésta.
Y esta naturaleza, como precisa Teggart —y lo que éste señala se encuentra estrechamente vinculado, por el tema, a los ensayos de los demás colaboradores de este volumen, pese al contenido preciso y selecto que algunos de los capítulos de éstos puedan tener—, viene precipitada por la colisión de sistemas de ideas en ciertas partes del mundo. Indicar que la geografía suministra en algunas cosas un marco más propicio que el ofrecido por otras partes de la tierra no significa que nos adscribamos a determinismo geográfico alguno. Se trata simplemente de recalcar, como hace Teggart, que ciertos lugares de asentamiento —por ejemplo, los valles de los ríos, las zonas costeras y otras regiones cuyo carácter hace relativamente más fácil el movimiento de los pueblos ofrecen una base más atractiva, si no necesaria, para el tipo de fuerzas que sociológica y psicológicamente se requieren.
El argumento principal de Teggart evita claramente las trampas de todos los determinismos: racial, geográfico o biológico-individual.
En efecto, mientras no se demuestre lo contrario, sugiere Teggart, podemos tomar como constantes los factores de raza, «inteligencia» individual y clima. Pues lo primero que hemos de señalar es el poder inmenso de las colisiones de los sistemas de ideas sobre el desarrollo de la capacidad humana, independientemente del clima o de la raza.
A partir de tales colisiones surgen, no siempre pero sí frecuentemente, fértiles mezclas de ideas, tradiciones, valores y técnicas. De tales colisiones y mezclas, que en la historia son muchas veces el resultado de las migraciones y las invasiones, incluso de guerras —aunque lo esencial no sean estos hechos en sí mismos, sino, más bien, el contacto de los pueblos involucrados— surgen, como nota Teggart, las manifestaciones de individualidad, de afirmación individual, de liderazgo y de avances notables de las artes. Si bien la inmovilidad y la fuerte subordinación del individuo al grupo es por lo general la regla dominante en las culturas y sociedades, el conflicto de las culturas y sociedades —o, más bien, de sus sistemas de valores y de ideas— crea una situación en la que el individuo se hace consciente de sí mismo y de su poder, de una manera que la situación de placidez tiende a impedir. En fin, los conflictos de la cultura pueden crear crisis; y Éstas tienen el efecto de relajar el poder de la rutina ordinaria y de lanzar la atención (en el sentido que Thomas le da) al primer plano. Invariablemente, la atención es, como Thomas insiste junto con Teggart, una cosa radividual. Y es precise mente aquí donde el papel de los individuos tiende a predominar, de una forma que no permiten las circunstancias po críticas.
9. Crisis y héroes culturales
Prefiero utilizar el término de «héroe cultural» antes que el de «genio», de Galton, o el de «individuo carismático», de Weber. No dudo de la realidad de las diferencias individuales, transmitidas biológicamente, que constituyen la premisa de la teoría del genio en la historia. Tampoco dudo del hecho de que ciertos individuos poseen poderes carismáticos en su relación con los otros: poderes que muchas veces resultan ser, como brillantemente planteó Weber, las fuerzas impulsoras de importantes cambios sociales. Pero aun así, la expresión «héroe cultural» se me figura más ventajosa, aunque sólo sea porque amplía nuestra perspectiva, al incluir a grandes artistas, filósofos, científicos, hombres de estado y de negocios, dirigentes militares y a otros cuya estirpe biológica tal vez nos sea desconocida y que pueden poseer poco o nada de esos poderes que Weber calificó de «carismáticos».
Y el concepto de héroe cultural puede situar con justeza a los individuos afectados en ese tipo de circunstancias culturales a que me be referido. Podríamos incluso considerar a tales personas como a héroes de crisis, porque, se trate de un Aristóteles, un Miguel Angel, un Napoleón, un Buda o un Abraham Lincoln, lo cierto es que invariablemente nos enfrentamos a individuos cuyas obras o hechos pueden verse como respuestas al reto de alguna crisis importante: sea de ideas, valores, adhesiones o fe. No estoy sugiriendo que la noción de crisis baste para explicar a los individuos notables. También en las crisis hay individuos que se mantienen inertes, invisibles o inmóviles. La magia no existe en las crisis ni en ninguna otra clase de situación O acontecimiento.
No obstante, es esta clase de crisis provocada por el impacto de acontecimientos importantes sobre la rutina establecida de la vida, por los conflictos entre dos formas de vida o pensamiento que contrastan agudamente, o por las emergencias que se crean en una cultura ante la repentina toma de conciencia de su absoluto desfase con respecto a la historia, en la que los grandes hombres, los individuos carismáticos o los héroes culturales se liberan de la esclavitud de la tradición ordinaria.
En última instancia, el cambio es siempre obra de individuos. Pero, de igual manera que no nos resulta suficiente una explicación planteada en términos divinos, tampoco podemos permitirnos la fácil hipótesis de que tales individuos sean el producto de la simple casualidad, de la constitución biológica, del contexto físico o de algún carisma interno, Estoy dispuesto a aceptar que todos y cada uno de estos factores puedan entrar en la perspectiva. Pero, como sociólogos e historiadores, hemos de contemplar ante todo, y cuidadosamente, los materiales que nos ofrece la dinámica de la conducta social y de la cultura, tal como se la puede observar históricamente a lo largo del tiempo. Y si bien estos materiales alumbran con claridad el papel de los individuos, asimismo iluminan los contextos en que tales individuos ocasionalmente se afirman —políticamente, económicamente, creadoramente en el mundo de las artes, etc—, convirtiéndose en lo que yo he denominado aquí héroes culturales. Los contextos, como hemos visto, son predominantemente los del conflicto de los sistemas de ideas y la crisis.
Sea el cuadro tan amplio como el de Teggart o tan preciso y minucioso como el que puede hallarse en los capítulos de Lynn White y Elting Morison, y ya figure en él la conducta política, las estructuras sociales, o las artes y las letras, lo que nos encontramos una y otra vez es el modelo de cambio que se ha descrito brevemente en las secciones anteriores y que tan vívida y claramente se ejemplifica en los capítulos que siguen. Un modelo que parte del inmovilismo social y de la convencionalización, que es, y debe ser, el punto de arranque de toda comprensión de la dinámica del cambio. Un modelo que establece una distinción rigurosa entre los cambios menores, alternativos, tipo reajuste, normales en la vida social de todos los tiempos y lugares, y los grandes cambios, relativamente raros, que afectan a tipos, categorías y sistemas. Estos últimos son los más importantes y, sin embargo, los que menos se entienden. Baste con insistir aquí una vez más en que, por mucha imaginación que se tenga, éstos no pueden derivarse de la estructura social en cuanto tal ni deducirse como resultado inevitable y acumulativo de los cambios pequeños. Su comprensión resulta inseparable de reconocer el el que desempeñan el acontecimiento, la intrusión, el impacto y la crisis, esto es, de la cualidad profundamente revolucionaria que va unida a todos los cambios importantes de la vida social, política, artística y científica.
10. Cambio y direccionalidad
El punto final que deseo tocar en este capítulo es difícil, ya que aparentemente se desvanece ante todo lo que sabemos, o creemos saber, como resultado del supuesto tan profundamente enraizado de que el cambio social opera por crecimiento, esto es, evolutivamente, que surge inexorablemente de la estructura o entidad que consideramos. ¿Posee el cambio un sentido direccional en el tiempo? ¿Nos es posible decir que la vía «normal» del cambio es progresiva o regresiva, un ciclo o una trayectoria, lineal (o multineal) en el sentido en que lo es todo crecimiento orgánico? La tesis de este capitulo es que el cambio no es direccional; es decir, no sustancialmente direccional; no lo es en el sentido de que la entidad siga un camino o ruta existente de la misma forma que alguna planta u organismo cuyo ciclo vital nos resulte familiar sigue un camino o una ruta, Con una visión retrospectiva o distante en el tiempo, remontándonos a varias décadas, siglos o milenios atrás, podemos vislumbrar alguna dirección. Sin embargo, tal direccionalidad está en la mirada del que contempla.
Y desde luego es notorio cómo varía lo que los observadores contemplan cuando se trata de cualquier esfera de la historia humana. Lo que ve un Karl Marx no es lo mismo que lo que ve un Spencer, un Tocqueville, un Toynbee o un Spengler.
Puede decirse que tal variabilidad no es sino el resultado de no haber descubierto —aún— el camino o ruta «real» de cambio que atraviesa cualquier cosa en que nos centremos. Pero, dadas las características del cambio social y cultural que hemos estado considerando, características, como hemos visto, que surgen directamente de la observación histórica y empírica del cambio, ¿cómo podría serle inherente alguna direccionalidad? Tal direccionalidad sólo podría existir si el cambio fuera un atributo de la estructura social, una característica constante de la conducta humana; si el cambio fuera inmanente y genético, como el crecimiento en un organismo; si los cambios en gran escala fueran el resultado acumulativo de cambios más pequeños percibidos de forma lineal o multilineal; sí no se dieran los hechos manifiestos de la discontinuidad, del impacto externo, de rupturas de lo ordinario del tipo de la mutación, consecuencia de crisis y emergencias, y del fuerte poder de la tradición y de la mera persistencia.
No podemos negar que la historia concebida como direccionalidad resulta fascinante. Seguramente esta fascinación tiene raíces religiosas. La profecía, bien sea en el sentido que da a la palabra el Antiguo Testamento o en el sentido que comporta predicción y vaticinio, tiene un gran interés para la mente humana. Todas las grandes religiones, y muy especialmente el Cristianismo, poseen una cierta direccionalidad histórica implícita. Al fin y al cabo, fue San Agustín, en su gran obra La Ciudad de Dios, el primero en ofrecernos el panorama de una sola humanidad unificada sometida a un desarrollo continuo, inexorable, desde sus orígenes en el Jardín del Edén hasta la destrucción futura de la existencia terrena y el paso a la transhistórica, redentora, Ciudad de Dios. Posteriormente los filósofos de la historia, hasta Spencer, Comte y Marx, en el siglo xxx, secularizaron esta concepción, sustituyendo la idea de Dios como Primer Motor por ideas tales como el conflicto dialéctico, las presiones del medio o la presunta necesidad de progreso.
Antes de San Agustín, los griegos y romanos comparaban el desarrollo de cualquier entidad social de la que pudieran ocuparse —ciudad-estado, moralidad o sociedad en general— con un ciclo completo de génesis y decadencia. Obsesionados, como lo habían estado casi todos los antiguos filósofos y científicos griegos, así como sus sucesores, especialmente Aristóteles y Lucrecio, con los procesos de crecimiento orgánico, consideraban la historia a la misma luz: como manifestando modelos inexorables de ascenso y caída de crecimiento y desintegración, de desarrollo seguido de muerte inevitable, procesos que, sin embargo, volvían a comenzar cíclicamente después. Para el pensamiento griego y romano el ciclo constituía una respuesta prácticamente invariable a la cuestión de la direccionalidad.
Pensadores como Platón, Aristóteles, Séneca y Lucrecio veían la realidad como una interminable sucesión de ciclos evolutivos que se repetían con más o menos exactitud.
En el siglo xvi se hizo popular la idea de Progreso. En lugar de ver una realidad plural de ciclos de génesis y decadencia repitiéndose constantemente, en vez de ver la realidad como San Agustín y los cristianos, como un solo gran ciclo seguido de la felicidad eterna en el cielo, para los buenos, y del infierno para los condenados, los filósofos seculares de la Edad de la Razón pensaban que la humanidad —siguiendo, en este sentido, a San Agustín— realiza un largo e interminable ascenso hacia estados cada vez más perfectos del conocimiento y de la sociedad. De esta forma, se consideraba que el curso del cambio era progresivo y de carácter lineal. Cabe destacar que los principales filósofos del progreso social ——pensadores como Condorcet, Comte, Spencer, Hegel y Marx— fueron también los principales filósofos de lo que llamamos evolucionismo. Pues todos y cada uno de estos hombres veía la realidad del progreso fundamentada en la supuesta realidad del proceso evolutivo: del cambio operando inexorablemente desde dentro, exactamente igual que el crecimiento en el organismo.
En el siglo actual vemos todas estas interpretaciones de la dirección histórica: junto a filósofos de la historia que utilizan el ciclo como modelo, como Spengler y Toynbee, existen creyentes impertérritos en el progreso lineal —los marxístas son los que mejor se ajustan hoy a esta categoría—, acompañados de filósofos de orientación cristiana como Teilhard de Chardin, Berdyaev y Reinhold Niebuhr, que siguen los pasos de San Agustín. Pero la convicción de da direccionalidad en el cambio no se da sólo entre quienes pintan las líneas maestras en los grandes lienzos.
Igualmente se da en muchos campos de la ciencia social que tratan de estructuras sociales específicas o de naciones o pueblos particulares. Independientemente de que el tema sea la democracia americana a partir de 1776, el sistema económico, les artes y las letras o el movimiento del podes negro en América, nos encontramos, junto a los supuestos del cambio inmanente y de la causalidad uniforme, supuestos de cierto tipo de dirección evolutiva que, se dice, puede discernirse. Pero a menos que el cambio social sea de hecho genético y acumulativo, con pequeños cambios que van convirtiéndose literalmente en grandes, con cada fase generándose a partir de la precedente, con todas las fases conectadas entre sí como una genealogía, no puede haber direccionalidad, sea progresiva, regresiva o cíclica.
Hemos de concluir, pues, que, por muy tentador que sea, para nuestro deseo de pronosticar el futuro, encontrar el embrión del futuro en el presente, y mostrar cómo «surgió inexorablemente» el presente del pasado, estamos tratando con profecías en el sentido moral o religioso; no con pronósticos, en cualquier sentido que tenga validez científica.
Ciertamente, esto no significa que no se puedan hacer conjeturas útiles acerca del futuro. Ni significa tampoco que no haya individuos más hábiles o con más suerte para predecir que otros. La razón de que una obra como La democracia en América, de Tocqueville, continúe ejerciendo sobre sus lectores efectos tan magnéticos, generación tras generación, es que este libro, escrito hace siglo y medio, parece predecir con una precisión pavorosa muchas de las situaciones por las que actualmente atraviesa la democracia americana. También hay que contar con la confianza que se adquiere en cuanto uno se hace consciente del poder de la persistencia en los asuntos humanos. Se puede predecir con bastante confianza que en el año 2000 habrá en América un presidente y un Congreso, simplemente por el hecho de que estas poderosas estructuras se han mantenido en pie durante largo tiempo, cuentan con un inmenso apoyo popular, y, dada la tendencia de tales estructuras a persistir en el tiempo, por el uso y la costumbre, por los impulsos que nacen de la tradición y del hábito, ¿por qué no «predecir» que continuarán en pie otra generación, aproximadamente?
O bien, atendiendo a los casi dos mil años del Cristianismo —o del Budismo, o de cualquier otra antigua religión del mundo— y al arraigo manifiesto que continúan teniendo en la devoción popular, uno podría «predecir» que el Cristianismo continuará existiendo. Pero aquí simplemente estamos extrapolando la persistencia, evidentemente, extrapolar el cambio es algo muy distinto. Porque aquí nos vemos obligados a aceptar que los cambios generan cambios, del mismo modo que las mariposas generan mariposas, en sucesión genealógica. Por desgracia, los cambios no engendran cambios. Cada cambio surge, como ya hemos visto, de un miles. Según la acertada frase de Durkheim, a la que nos hemos referido en este mismo capítulo, «todo lo que podemos observar experimentalmente... es una serie de cambios entre los que no existe un nexo causal, La fase precedente no produce la siguiente, la relación entre éstas es exclusivamente cronológica».
Y, justo antes de estas frases fecundas, Durkheim escribe: «Los estadios que la humanidad (léase aquí estructura social o cultura) atraviesa sucesivamente no se engendran unos a otros... ¿Hemos de admitir una tendencia intrínseca que impulsa a la humanidad a sobrepasar incesantemente sus logros, para realizarse completamente, o bien para aumentar su felicidad? ¿Y consiste el objeto de la sociología en redescubrir la forma en que se desarrolla esta tendencia?» La respuesta, escribe Durkheim, es un no rotundo, pues «no se da esta tendencia a la que se supone la causa del desarrollo; la mente la postula y la construye, a partir de los efectos que se la atribuyen».
Insistimos, nuevamente: prerrogativa de uno es querer ver el curso de la historia romana, por ejemplo, en términos de alguna dirección. Esto mismo es cierto también si uno quiere retroceder, por así decirlo, en la historia de la humanidad (o esa parte, esa pequeña parte, de ésta que se describe en nuestras llamadas historias de la humanidad) y encontrar cierta dirección en esta historia: tal vez una dirección describible como un movimiento continuo hacia una mayor igualdad o justicia o bienestar. Ciertamente, se debe tener cuidado, puesto que los mismos materiales que llevan a un observador a vislumbrar una dirección pueden, con suficientes pruebas, conducir a otro observador a vislumbrar una dirección muy diferente. De igual modo, si uno quiere utilizar el presente —o su concepción de los aspectos decisivos del presente— como trampolín para profetizar el futuro, también está en su derecho, La mayoría de nosotros continuará haciendo este tipo de cosas, vislumbrando lo que consideramos como tendencias y haciendo extrapolaciones al futuro. Y, en esto hay que insistir, hacer programas de acción social, y hasta revoluciones, depende de tales visiones y extrapolaciones, como hizo Marx, y Agustín antes que él. Porque nada proporciona la convicción del éxito inexorable de las propias actividades revolucionarias o de reforma tanto como puede hacerlo la convicción previa que tales actividades están basadas en un proceso histórico inevitable.
Pero sí no nos interesa la filosofía de la historia, ni la búsqueda de procesos históricos supuestamente irreversibles para sustentar aspiraciones milenarias, sino, más bien, la comprensión simple, analítica y científica, hemos de entender que estas supuestas direccionalidades no son sino construcciones de la mente, Algunas son útiles; algunas más plausibles que otras; ocasionalmente surgen otras de las que, al volver la vista hacia la poca en que se hicieron, uno puede ir, en efecto, que dieron en el blanco. Al fin y el cabo, hay personas aún con vida que predijeron el día en que iba a finalizar la segunda guerra mundial, Sus profecías se escribieron y registraron. Es cierto que no sabemos cuántas profecías más pueden haber hecho estas personas sobre el final de la guerra, guardándolas para sí. Pero no hagamos sutilezas. Damos por supuesto que han existido y que probablemente siempre existirán individuos que, basándose en sagaces conjeturas o leyendo las hojas de té, prevén el futuro con un éxito extraordinario. El punto a señalar aquí es que este éxito no tiene nada que ver con la ciencia —ni con do que se conoce como pronóstico científico— ni con ninguna tendencia o dirección real en los asuntos de los hombres.
Si hay que predecir, mejor es tomar como modelo alguna variante de la ley de la entropía de Brooks Adams adaptada a la historia, o, mejor aún, de] tan conocido movimiento browniano del mundo físico. Basándose en las pruebas de varios miles de años de testimonios históricos, se harán predicciones más certeras que las que pueda hacer quien seleccione uno u otro de los modelos extraídos de la simple metáfora del crecimiento orgánico.
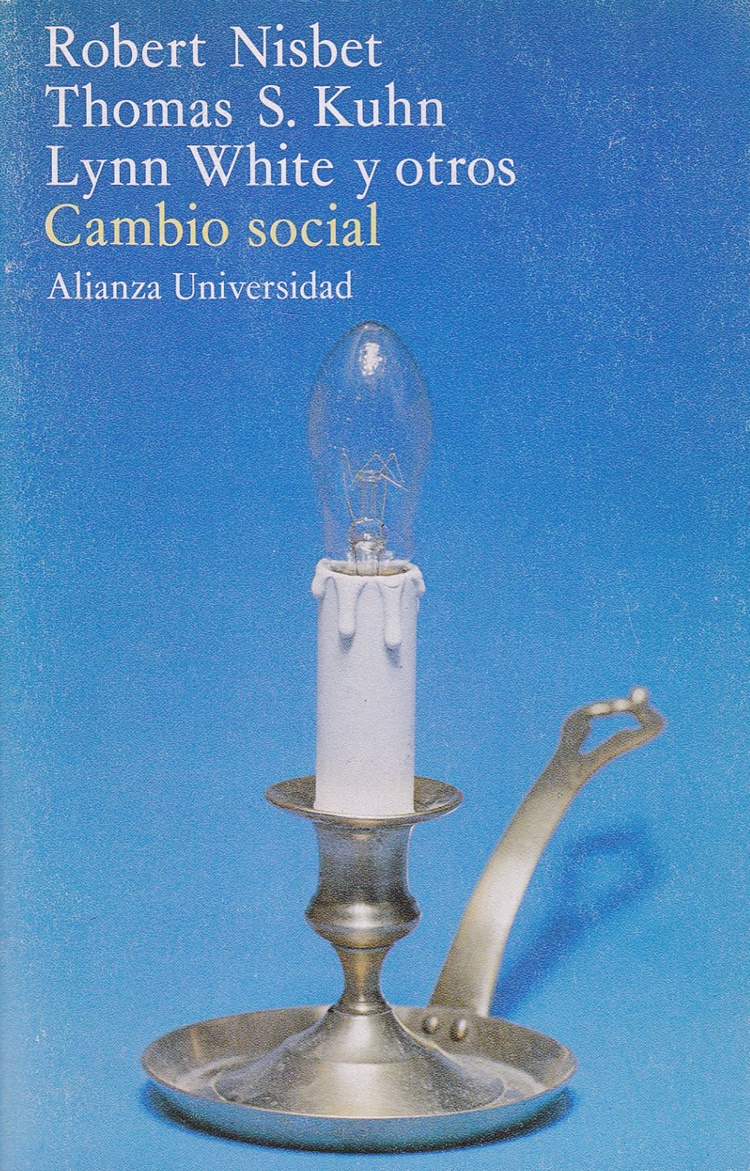 |
| Robert Nisbet: El problema del cambio social (1972) |
Tomado de Nisbet, R., Kuhn, T; White, L., y otros. Cambio social. Alianza Universidad, Madrid 1988 (1972), pp. 12-13. Introducción: El problema del cambio social.
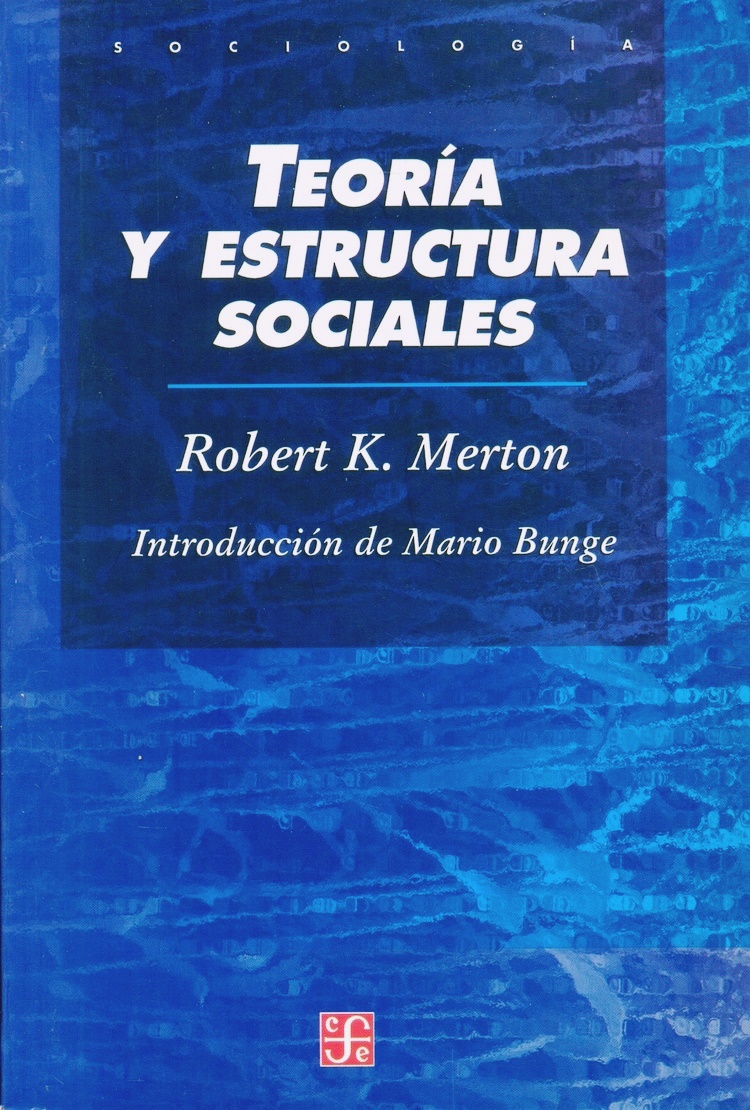
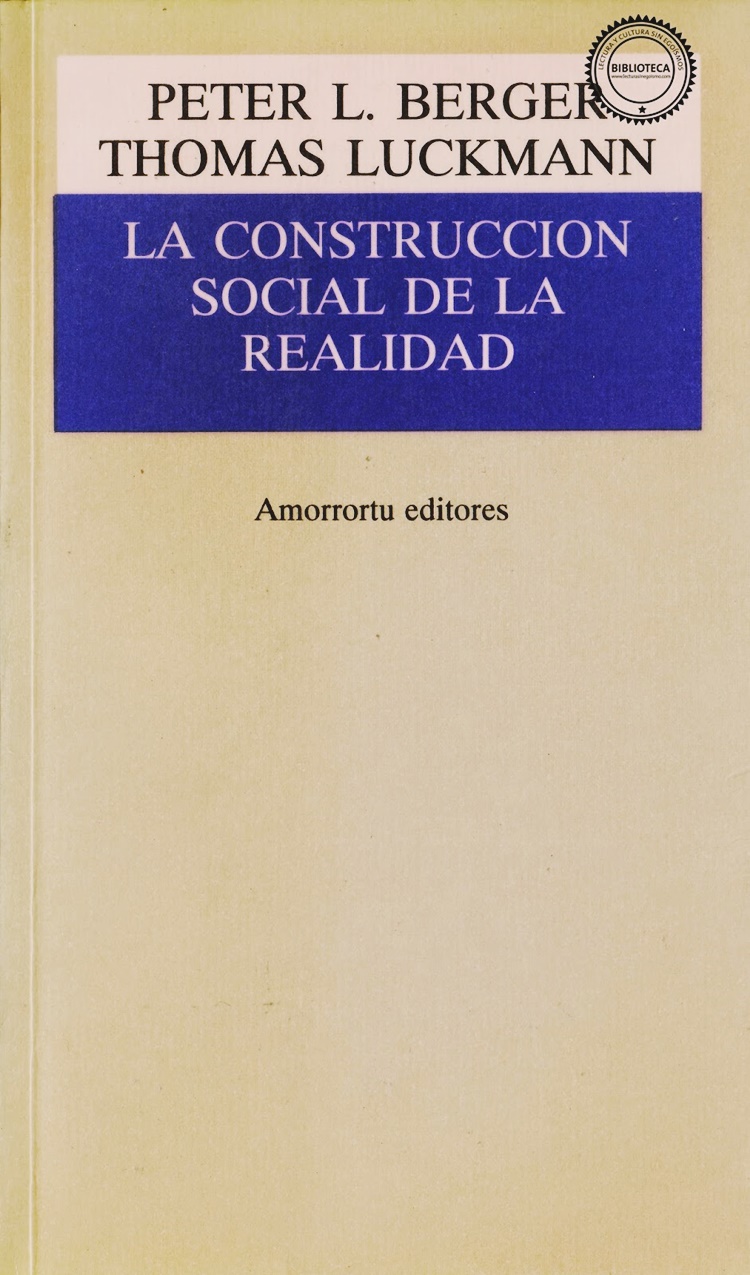



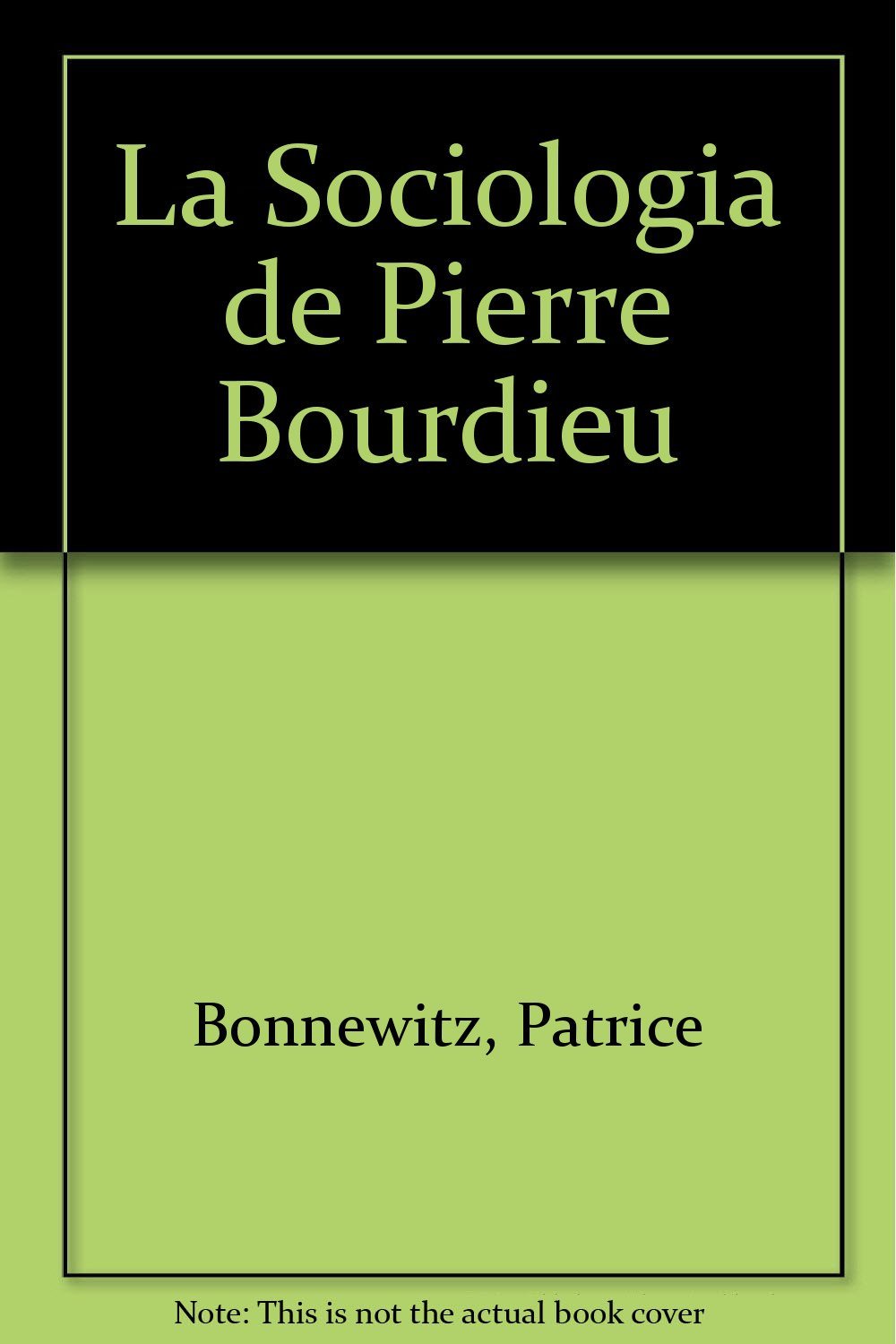



Comentarios
Publicar un comentario