Thomas Luckmann: Nueva sociología del conocimiento (1996)
Nueva sociología del conocimiento
Thomas Luckmann
Universidad de Konstanz
Resumen
En este artículo, el autor expone su propia teoría de la comunicación como factor social fundamental, que, a su entender, es una prolongación empírica de la teoría de Berger. Asimismo, intenta volver a definir algunas cuestiones clave en el marco de la teoría social general, calificándola de «Nueva Sociología del Conocimiento». Señala, además, que la construcción social del «significado» está, sin duda, ligada a lenguas históricas. Los datos en los que se fundamentan las ciencias sociales son, por tanto, inevitablemente históricos. Es evidente que en las ciencias sociales no se puede resolver el problema de la comparación, ni el de la sistematización o el de la generalización, mediante un método de medición que reduzca estos datos a cantidades espaciotemporales. Debe resolverse mediante un proceso de traducción, partiendo de la especificidad de la documentación histórica y escrita en un lenguaje «corriente», de reconstrucciones de «primer orden», hasta llegar a la generalidad de conceptos sociológicos de «segundo orden».
1. INTRODUCCION
En lo que sigue a continuación no me propongo presentar ningún paradigma teórico nuevo. De hecho, me gustaría expresar aquí cierto grado de escepticismo sobre aquellos que pretenden ofrecernos paradigmas nuevos. Aquellos que defienden lo novedoso suelen padecer de una miopía histórica y de una necesidad imperiosa de llamar la atención, con respecto a un producto más bien corriente, sobre alguna diferencia de dudosa importancia; y cuando proponen algún cambio de paradigma, suelen hacerlo movidos por una interpretación incorrecta de las teorías de Kuhn.
No pretendo, sin embargo, negar con esto que, en determinadas áreas de la teoría social, se haya producido, en efecto, un cambio hacia una mayor consideración teórica de la comunicación como factor social fundamental. Algunos (p. ej., Bourdieu) han incorporado con éxito algunos elementos de teorías ya existentes en su propio entramado teórico; otros han elevado la comunicación al rango de categoría metafísica (así lo han hecho, por ejemplo, aunque de forma diferente, Luhmann y Habermas). Mi propósito aquí no es explicar tales cambios teóricos, ni tampoco disentir de ellos. Prefiero defender mi propia postura al respecto, la cual, a mi entender, es una prolongación empírica de la de Berger, así como un intento (tras más de un cuarto de siglo) de volver a definir algunas cuestiones clave en el marco de la teoría social general desde el punto de vista de lo que me atrevería a calificar como «nueva» sociología del conocimiento. Al margen del trabajo realizado en el ámbito de la sociología de la religión, mi atención se ha ido centrando cada vez más, primero, en una teoría social del lenguaje y, después, en los últimos diez años o más, en un análisis detallado de aquellas formas de comunicación productoras, transmisoras y reproductoras de conocimiento y, en general, de «significado».
No es éste, evidentemente, el lugar más apropiado para extenderme sobre los pormenores de dicha investigación, a la que se han unido, a lo largo de los años, varios de mis colegas. En cambio, sí me gustaría exponer en el presente contexto las consideraciones teóricas y metodológicas que me han llevado a adentrarme en este campo. En mi opinión, son estas consideraciones teóricas o similares las que, de un modo global que va más allá de los límites de mi propio trabajo, han motivado principalmente la aparición de lo que es, de hecho, un «nuevo» marco en el campo de la teoría social: la comunicación como un —o quizás el— elemento constitutivo de la vida y del orden sociales.
2. LA CONSTITUCION SOCIAL DE LOS DATOS SOCIOLOGICOS
En las ciencias sociales, aún sigue habiendo residuos de una vieja confusión sobre la propia naturaleza de la realidad, de cuyo estudio se ocupan dichas ciencias. Las mentes que todavía hoy se dejan impresionar, de manera un tanto anacrónica, por lo que en el siglo XIX todavía se consideraban como los fundamentos materiales aparentemente sólidos de las ciencias físicas, son especialmente propensas a dicha confusión. Son incapaces de ver que las ciencias sociales, a pesar de compartir con aquéllas el gran objetivo cosmológico de explicar el mundo de forma exhaustiva, y la misma lógica empírica de interpretación de datos y de corroboración de teorías, se ocupan, no obstante, de cuestiones distintas y parten, por ende, de una base objetiva diferente.
Uno de los postulados fundamentales de las ciencias sociales es que las sociedades son grupos (estructuras o quizás sistemas) de hechos «objetivos» susceptibles de ser organizados de forma analítica a varios niveles: como, por ejemplo, una ecología, una tecnología o una estructura de instituciones y de clases sociales. Un supuesto correlativo al anterior es que dichas estructuras «determinan» la interacción social en grados que pueden especificarse con respecto a determinadas «funciones» elementales de la vida social, tales como el parentesco, la economía, la política, la religión, etc. En este contexto, el epíteto «objetivo» aplicado a «hechos» significa, en primer lugar, que se pueden determinar tales «hechos» independientemente de la arbitrariedad de la subjetividad; dicho de otro modo, se puede llegar en principio a un acuerdo intersubjetivo sobre los resultados de observaciones sistemáticas, los hechos pueden convertirse en datos científicos. En las ciencias naturales, el epíteto «objetivo» tenía un significado adicional. Dicho significado adicional se apoyaba en la premisa ontológica (tácita o explícitamente formulada) de que la realidad en la que se basan los datos está «ahí» (aun cuando estando «ahí» no se observe ni adopte necesariamente la forma de datos), independientemente de toda actividad humana. (Ni que decir tiene que, incluso en la filosofía de la ciencia física, dicha premisa ha dejado de contar con una aceptación unánime.) Comoquiera que sea, este último significado de «objetividad» no puede en modo alguno aplicarse a los datos de las ciencias sociales. Los hechos sociales están «ahí» sólo en forma de actividad humana y de sus productos. Sería volver a repetir lo obvio decir que de esta característica fundamental de la realidad social no debe deducirse que los datos sociales no sean «objetivos» en el primer sentido del término.
La ecología de las sociedades humanas, sus prácticas tecnológicas y, en general, la estructura social en cuanto conjunto de interacciones sociales institucionalmente determinadas son intersubjetivamente verificables. Son «objetivas» en la misma medida en que lo son los protones, las moléculas o las especies biológicas. La esencia humana de las realidades sociales las hace tan «subjetivas» como llenas de significado para los seres humanos. Más aún, decir que la esencia de las realidades sociales es humana equivale a decir que los datos «objetivos» de las ciencias sociales tienen su origen en la «subjetividad», o sea, en actividades humanas subjetivamente significativas; significa que son, de hecho, el producto de la sociedad. Pero decididamente no quiere decir que sean «subjetivas» en un sentido que las haga inaccesibles a esa clase de estudio sistemático que dignificamos con el nombre de «ciencia».
Puede que no sea especialmente original afirmar que el reduccionismo en las ciencias sociales es apriorístico y totalmente antiempírico, pero merece la pena volver a recordarlo de vez en cuando. Una ciencia social dedicada al estudio empírico de la realidad social debe sistemáticamente tener en cuenta la construcción intersubjetiva de la realidad que investiga. Por tanto, la metodología de la ciencia social comporta necesariamente dos niveles. El primero es un nivel de reconstrucción; el segundo, explicativo. Ambos niveles son necesarios en el estudio científico de la realidad social.
Max Weber fue uno de los primeros en afirmar que para las ciencias sociales no puede haber fundamento fiable alguno, a no ser el que le proporciona el análisis de la acción humana en tanto que conducta subjetivamente significativa. Weber formuló de manera explícita las consecuencias metodológicas de una ciencia social tal que ni es materialista ni es idealista. Lo primero que se les exige a las ciencias sociales es que describan de forma precisa e intersubjetivamente verificable la acción humana en tanto que conducta significativa para los propios actores. Max Weber comprendió perfectamente que el primer paso que las ciencias sociales debían dar para satisfacer dicha exigencia era identificar y reconstruir las diversas formas en que dichas acciones son típicamente significativas para los múltiples actores de la historia humana. No sólo reconoció este problema metodológico básico de las ciencias sociales; también dio importantes pasos en la búsqueda de una solución. Otros siguieron sus pasos.
La reconstrucción de la realidad social «precede» a la explicación («precede» en un sentido lógico, claro está). La reconstrucción es una práctica descriptiva y necesariamente interpretativa que determina cuáles son los datos que las teorías sociales deben explicar. Después de todo, los datos no están simplemente ahí, para ser observados; deben ser reconocidos, observados cuidadosamente, interpretados con exactitud. La reconstrucción de las realidades socialmente construidas implica todos estos pasos. La interpretación trata de establecer los significados típicos que estas realidades tienen para los seres humanos que viven en ellas y por ellas, para los seres humanos en tanto que «constructores» originales y herederos de los «constructores» de dichas realidades. Ni que decir tiene que una interpretación controlada y rigurosa no debe ser arbitraria ni idiosincrásica; debe seguir determinadas reglas hermenéuticas generales. Negar la necesidad de la interpretación (es decir, negar este primer paso reconstructivo en la producción de datos) es simplemente sustituir aquélla por el sentido común, es decir, por interpretaciones que se dan ingenuamente por hecho, en lugar de ser sometidas a una reflexión crítica. Esto es lo que hacen algunas metodologías reduccionistas. Si bien prestan bastante atención a los problemas explicativos (deducción, inducción), descuidan los problemas de reconstrucción. Ignorando el procedimiento principal de producción de datos, construyen castillos metodológicos sofisticados en la arena. La interpretación sitúa el significado de determinados tipos de interacción social en el contexto de la experiencia de los actores (limitada por la historia), en el contexto de su «vida en el mundo», produciendo así datos «válidos», es decir, subjetivamente adecuados.
El análisis de las realidades sociales empieza con la interpretación, pero es evidente que no se acaba ahí. Procede a explicar (la interpretación de) las realidades sociales (construidas), conectándolas («causalmente», «funcionalmente») a condiciones anteriores y a consecuencias. Así como la interpretación sigue el conjunto general de las reglas hermenéuticas (que se aplica a la hermenéutica histórica específica de determinadas culturas y sociedades), la explicación sigue las reglas de la lógica general de la explicación (siendo esta última, según se dice, independiente de las coordenadas espacio-temporales, en cualquier caso, de un espacio y tiempo concretos).
Apenas si es necesario subrayar que la mayoría (aunque de ningún modo todos) de los procedimientos mediante los cuales se construyen las realidades sociales son procedimientos comunicativos. En cualquier caso, todos los procedimientos mediante los cuales se reconstruyen las realidades sociales son comunicativos. Nótese que las reconstrucciones, es decir, la formulación explícita de los resultados de la observación y de la interpretación, se dan en la vida diaria para cualesquiera fines no teóricos, en la vida familiar, en los procesos judiciales, etc. Las reconstrucciones «populares» forman parte de la vida social, desde mucho antes de que existiera teoría de la ciencia alguna. Las metodologías científicas son, por decirlo de algún modo, guías generales para reconstrucciones secundarias.
Al hallarnos inmersos en las actividades prácticas de la vida cotidiana nos vemos en la necesidad de adquirir, en tanto que seres humanos corrientes, cierto grado de perspicacia a fin de poder comprender los significados típicos de las acciones de nuestros semejantes. La óptima adaptación de los individuos a la vida social, así como el orden relativo de la vida social, dependen de esa capacidad de comprensión. En otras palabras, la vida social depende de la acumulación y de la distribución de los conocimientos que la sociedad posee sobre el mundo en general, y sobre la realidad social en particular. Dicho conocimiento es una fuente elemental, primero, para los miembros de cualquier sociedad y, segundo, para el científico social, cuya labor consiste en reconstruir el significado de las actividades prácticas de la vida social.
¿Y qué decir sobre la reconstrucción sociológica de tales conocimientos prácticos desde el punto de vista teórico? ¿Cómo se consigue esa precisión interpretativa en el análisis de la acción social, y cómo puede alcanzarse un acuerdo intersubjetivo sobre interpretaciones? ¿Cómo han de reconocerse, describirse y reconstruirse en forma de «datos» los «significados» constitutivos de una acción dada? ¿Cómo se puede saber cuáles son las «unidades» de significado, cuando es evidente que no es posible identificarlas ni aislarlas físicamente, ni tampoco medirlas en el tiempo o en el espacio? Esta última pregunta ya se la planteó Georg Simmel en su breve pero brillante ensayo sobre el problema del tiempo histórico1. En él se preguntaba cómo un acontecimiento histórico (el ejemplo que daba era el de la batalla de Zorndorf en 1758), con su propio «significado» en tanto que subacontecimiento (de la Guerra de los Siete Años), podía entenderse como acumulación de subacontecimientos significativos (es decir, ataques locales interrelacionados y contraataques), y cómo estos subacontecimientos podían entenderse a su vez como un encadenamiento de acciones concretas (de jefes locales y soldados individuales). ¿A qué nivel de «profundidad», en el interior de la conducta humana, podríamos seguir encontrando «significados»? Y en el supuesto de que uno lograse encontrar las «unidades» de significado identificables mínimas, ¿debería uno continuar preguntándose hasta qué punto contribuyen éstas al significado de los acontecimientos «colectivos» de orden superior? Tales preguntas nos remiten a los fundamentos ontológicos de cualquier ciencia social, y sus respuestas tienen un interés epistemológico general para todas aquellas disciplinas que se interesan en la realidad humana en tanto que realidad específicamente humana e histórica. Al igual que las preguntas filosóficas elementales de la protofísica en tanto que «fundamento» de las ciencias físicas, pueden considerarse como preguntas clave de lo que podríamos llamar «protosociología». En este sentido, se puede afirmar que gran parte del trabajo realizado por Alfred Schütz ha sentado las bases de una protosociología fenomenológica; al tratar de encontrar respuestas a algunas de las preguntas planteadas anteriormente, he seguido los pasos de Schültz2.
En esta ocasión me gustaría dejar a un lado la cuestión de los «fundamentos» protosociológicos y abordar dichas preguntas desde otra perspectiva, a saber, la de las ciencias sociales empíricas, especialmente la de la sociología del conocimiento. Desde esta óptica, las preguntas relativas a una reconstrucción adecuada de la interacción social en la vida cotidiana pueden considerarse como una reformulación de los problemas metodológicos de la sociología histórica weberiana.
En resumen: las personas corrientes son las primeras en enfrentarse a las preguntas relativas al significado de la acción humana, en formularlas y en responderlas a su modo y con sus propias palabras, no tanto para satisfacción de los sociólogos como para la suya propia. Las reconstrucciones potenciales y reales del significado de las acciones cotidianas son constitutivas de dichas acciones, y no meras e irrelevantes añadiduras post-hoc. Constituyen, por tanto, un punto de partida necesario para todas las reconstrucciones teóricas de segundo orden del significado de la acción humana. El hecho de «teorizar» de alguna manera sobre la acción forma parte de los logros humanos corrientes de carácter precientífico, logros que también son una parte importante de la realidad social histórica.
1 Georg SIMMEL, «Das Problem der historichen Zeit», en la obra del mismo autor titulada Brücke und Tür, Stuttgart, 1957 (publicado por primera vez en 1916). Jörg BERGMANN, refiriéndose expresamente al ensayo de Simmel, volvió a plantearse esta pregunta y estudió sus implicaciones metodológicas en su «Flüchtigkeit und methodische Fixierung socializer Wirklichkeit», en W. Bonß y H. Hartman (eds.), Entzauberte Wissenschaft (Soziale Welt, número especial 3), Göttingen, 1985.
3. LA CONSTRUCCION COMUNICATIVA DE LA REALIDAD SOCIAL
Dadas la prioridad ontológica de la vida «corriente», por un lado, y la dependencia metodológica de las construcciones de segundo orden con respecto a las de primer orden, por otro, la pregunta sobre las «unidades» mínimas de significado parece exigir, a primera vista, una respuesta tautológica: se puede seguir indagando en una acción humana «hasta» que sus elementos dejen de tener sentido para el propio actor, hasta llegar a determinadas experiencias del individuo que actúa. No existe, sin embargo, ninguna medida abstracta y universal que nos permita establecer este último umbral de significado. Tan pronto puede componerse de elementos insignificantes, por ejemplo un simple proyecto inmediato de acción individual, como de referencias biográficas y colectivas de gran alcance a actos de «suma importancia». La unidad mínima de significado depende del centro de atención del individuo, es decir, del interés (típicamente pragmático) que un individuo tiene en su propia acción (o en la de otro) y en sus elementos constitutivos.
Un análisis detallado de la constitución de unidades mínimas de significado en la experiencia y en la acción nos conduciría, una vez más, a la pregunta clave de la protosociología fenomenológica. El análisis de cómo se constituyen subjetivamente las tipificaciones de la experiencia y de la acción apunta en la misma dirección. Sin embargo, el preguntarnos sobre la construcción social de las tipificaciones vuelve a remitirnos a las preguntas que queremos hacer como sociólogos, a las cuestiones metodológicas de una sociología empírica del conocimiento.
Las tipificaciones, los esquemas referidos a la experiencia y los modelos de acción ofrecen «soluciones» a problemas que tienen una importancia subjetiva.
Precisamente por eso se encuentran sedimentadas en las reservas subjetivas de conocimiento que poseen los individuos. Al habitar un mundo social, el actor comprende que muchos problemas son también relevantes para otros. De hecho, en la acción social directa, recíproca, cara a cara, los problemas pueden ser aprehendidos simultáneamente como relevantes tanto para los otros como para uno mismo. Las soluciones correspondientes a los problemas (incluidos los tipos, los esquemas de experiencia y los modelos de acción) también pueden presentarse recíprocamente en situaciones cara a cara. Es más, tales situaciones permiten que las expresiones e indicaciones de experiencias subjetivas sean recíprocamente tipificadas y representadas como intersubjetivamente vinculantes3. Así, las indicaciones se convierten en signos4.
Los signos se constituyen originariamente en la unidad y en la simultaneidad de la producción y de la recepción; la representación directa de «vehículos», de «portadores» de significado perceptibles (es el caso, por ejemplo, de los signos lingüísticos, los sonidos), desrepresentan el significado, tanto con respecto al ego como al alter ego. En virtud de esta transformación interactiva del significado subjetivo en significado socialmente articulado, las experiencias típicamente subjetivas adquieren un carácter anónimo. La tipificación relevante desde el punto de vista intersubjetivo puede aplicarse a cualquier persona, y todo el mundo puede hacerla. De este modo, el «significado» se distancia aún más de la concreción y de la singularidad de la experiencia subjetiva. A este nivel, podríamos decir que nos encontramos ante un significado objetivizado.
Una vez que el significado alcanza esta condición cuasi objetiva, adquiere cierta estabilidad, intra y extraindividualmente.
La estabilidad relativa del significado en forma de signos es una condición necesaria para la aparición de estructuras de significado complejo, de sistemas de signos, de lenguas. Las lenguas son los sedimentos de innumerables acciones comunicativas pasadas, esto es, de acciones que no sólo han traspasado el umbral que separa las experiencias subjetivamente significativas y las indicaciones intersubjetivas de experiencias típicas; también han traspasado el siguiente umbral, el que existe entre los significados típicos constituidos intersubjetivamente y los signos socialmente objetivizados. Los esquemas experienciales se originan en tipificaciones elementales de la realidad, después se insertan en diversos modelos de acción y, finalmente, se hacen intersubjetivamente necesarios en la interacción social. De ahí que tales esquemas constituyan el estrato básico de las soluciones socialmente aceptadas a problemas intersubjetivamente relevantes. Al articularse en signos, los significados subjetivos de la experiencia se transforman en configuraciones «objetivas» de significado.
Desde el punto de vista de la experiencia cotidiana, las lenguas funcionan como recursos de significado histórica y socialmente preexistentes. Desde el punto de vista empírico, codeterminan la constitución de los significados subjetivos de la experiencia. Originariamente —en un sentido fenomenológico—, los significados y sus tipificaciones nacen en la experiencia subjetiva. Empíricamente, las condiciones concretas de vida, naturales y sociales, influyen —y, en cierto modo, de manera directa— en este proceso, así como en el proceso por el cual los significados (algunos) se articulan e incorporan a las lenguas. Sin embargo, la significación no surge en una «tierra recientemente descubierta» de significados. Las soluciones «nuevas» a los problemas que se generan en las actividades prácticas de la vida social se construyen de forma intersubjetiva, a partir de la materia «prima» de la experiencia subjetiva. Pero, desde el punto de vista empírico, la experiencia subjetiva es una experiencia histórica, lo que significa que incluso las soluciones «nuevas» a los problemas de la vida social también forman siempre parte de una «tradición» preexistente de significado, es decir, de una lengua dada.
El lenguaje como sistema histórico de signos es un tejido de formas sonoras que sirven como vehículos para desrepresentar significados típicos. Así, los propios «sujetos» de las investigaciones sociológicas hacen que las tipificaciones de significados subjetivos sean, en mayor o menor medida, intersubjetivamente imprescindibles. Se articulan en lenguas históricas, y encuentran su formulación en la narrativa y en muchos otros tipos de reconstrucciones comunicativas antes de que la reconstrucción sociológica, la sociología o incluso la filosofía hiciesen su aparición en la historia humana.
En el lenguaje, los elementos típicos de la experiencia (objetos, acontecimientos), así como los esquemas experienciales y los modelos de acción procedentes de diferentes parcelas de la realidad, se articulan y se interconectan de forma homogénea en estructuras paradigmáticas y sintagmáticas. Los significados individuales, básicamente inestables y variables, de experiencias individuales muy variadas y múltiples, adquieren unos contornos más marcados y cierta estabilidad una vez que son «reconocidos» como ejemplos de los significados «objetivos» de las lenguas: un sistema cuasi ideal independiente de las experiencias individuales. Las «unidades» de significado potencial con respecto a una experiencia y una acción individuales están construidas de antemano en las lenguas históricas.
Las lenguas son sistemas de signos históricos construidos por los seres humanos, a pesar de que en la vida de los individuos se les atribuya la condición de a priori. Si bien tienen su origen en la interacción social y cambian en el transcurso de dicha interacción, las lenguas en tanto que sistemas de significación determinan conjuntamente los contornos del significado en la experiencia subjetiva y determinan en gran medida las reconstrucciones intersubjetivas del significado de la experiencia y de la acción. Aunque no haya significados inmutables ni universales, ni «unidades» de significado susceptibles de ser medidas, el significado de la experiencia y de la acción en la vida diaria de los individuos, de los grupos y de las sociedades históricos puede recuperarse de una forma bastante aproximada. Para ello es necesario hacer interpretaciones comparativas sistemáticas de las reconstrucciones de significado, producidas y documentadas en una variada gama de narrativas y en otras formas comunicativas producidas por estos mismos individuos (metafóricamente hablando), grupos y sociedades.
En resumen: la construcción social del «significado» está, sin duda, ligada a lenguas históricas. Los datos en los que se fundamentan las ciencias sociales son, por tanto, inevitablemente históricos. Es evidente que en las ciencias sociales no se puede resolver el problema de la comparación, ni el de la sistematización o el de la generalización, mediante un método de medición que reduzca estos datos a cantidades espacio-temporales. Pero tampoco puede ignorarse el problema. Debe resolverse mediante un proceso de traducción, partiendo de la especificidad de la documentación histórica y escrita en una lengua «corriente» de reconstrucciones de «primer orden», características de un medio específico dentro de una sociedad dada durante una época concreta, hasta llegar a la generalidad de conceptos sociológicos de «segundo orden» basados en una matriz formal protosociológica de experiencia y de acción humanas.
Es más, las reconstrucciones sociológicas de primer orden, es decir, las construcciones y las reconstrucciones lógicas que determinan la interacción social, deben adoptar el método de lo que podríamos llamar una lectura «atenta» de los «textos» que los miembros de una sociedad producen constantemente. Es ésta una tarea que la sociología del conocimiento —«nueva» en el sentido de que por fin presta atención a los entresijos de los procesos comunicativos— está realizando en el ámbito de la teoría social.
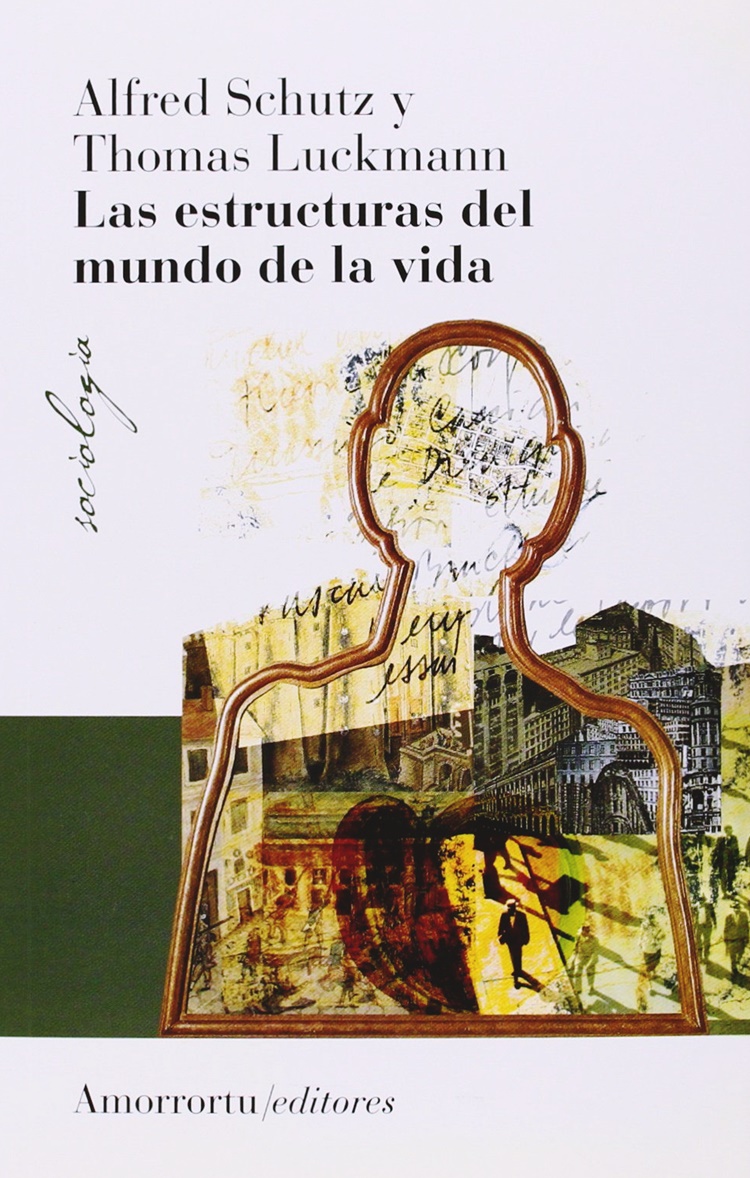 |
| Thomas Luckmann: Nueva sociología del conocimiento |
Luckmann era un seguidor de la escuela fenomenológica de sociología, establecida por el erudito austríaco Alfred Schütz. En sus trabajos, desarrolló una teoría, conocida como construccionismo social, que sostiene que todo el conocimiento, incluyendo el conocimiento más básico del sentido común de la realidad diaria, se deriva y es mantenido por interacciones sociales. Luckmann es probablemente el más conocido por los libros La construcción social de la realidad, escrito junto con Peter L. Berger editado en 1966 y Estructuras del Mundo de la Vida, que escribió con Alfred Schütz en 1982. Luckmann fue miembro de la Academia de Ciencias y de las Artes eslovenos y fue galardonado con doctorados honorarios de las universidades de Linköping y Liubliana.
Thomas Luckmann: Nueva sociología del conocimiento (1996)




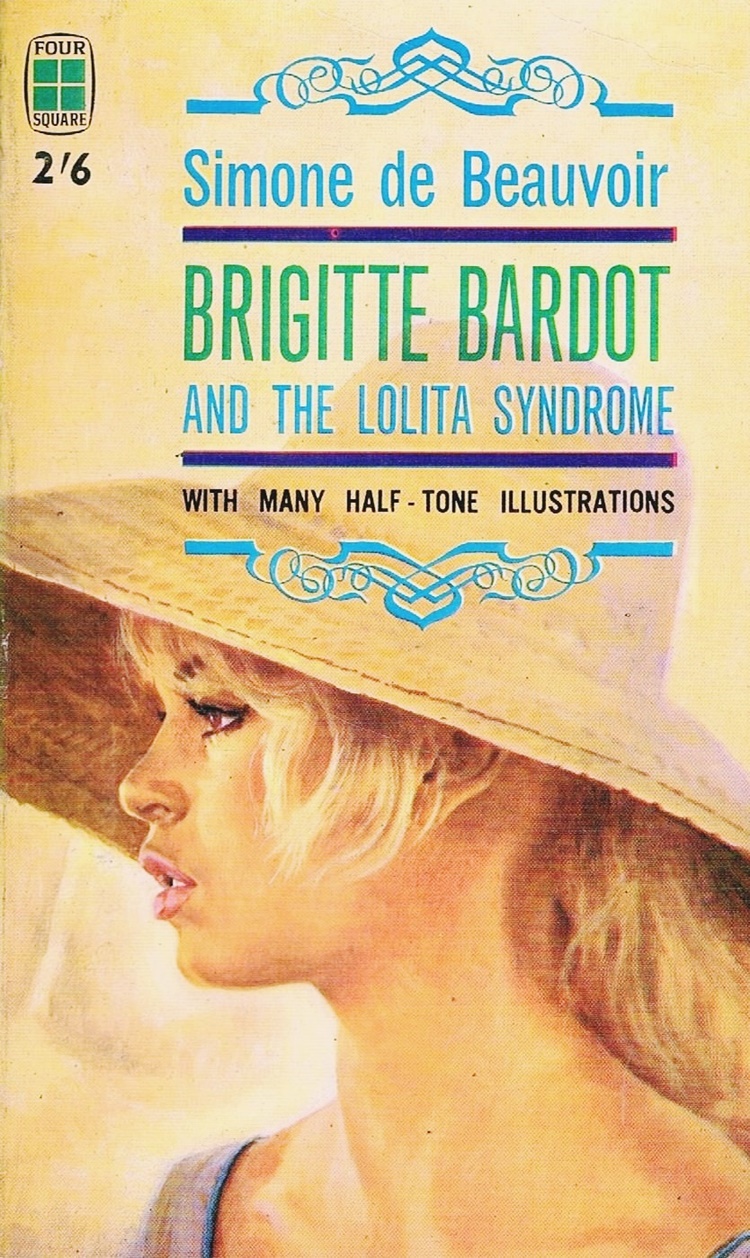




Comentarios
Publicar un comentario