Los comienzos de la teoría sociológica (Para comprender la teoría sociológica, Cap. 1)
Introducción
Los usos y los placeres de la teoría sociológica
Intorducción y Cap. 1 de Para comprender la teoría sociológica. Josetxo Beriain y José Luis Iturrate (editores).
Toda teoría sociológica se muestra como una problematización comprensiva de estructuras y procesos sociales en la forma de un conjunto de discursos que tratan de arrojar luz sobre la realidad de unos mundos de la vida social. La sociología y sus diferentes formas de ver –desde SaintSimon hasta Jürgen Habermas, desde Herbert Spencer hasta Niklas Luhmann–, no trata de ofrecer respuestas a preguntas existenciales de ultimidad, como la religión, ni siquiera constituye un código semántico secularizado que realice funciones de sustitución o de reocupación del lugar y función de otros discursos sociales como la religión o la política o la moral, desplegándose como «religión civil» o como «filosofía pública». Los diferentes pliegues de la teoría sociológica constituyen, más bien, la historiografía de las interpretaciones –desde el nacimiento de la sociedad industrial– sobre la naturaleza y función de las relaciones sociales. No importa que esas relaciones se determinen desde la objetividad derivada de que «les faits sociaux sont choses» (Durkheim), o que la acción social (interacción) reciba su sentido de los sujetos sociales (Weber), o de su capacidad creativa para instituir formas simbólicas (Simmel), o que la esencia humana se entienda como «el conjunto de relaciones sociales» (Marx). El dominio de «lo social», «nuestro» mundo en cuanto diferenciado de lo subjetivo («mi» mundo interno) y de «lo externo-físico» («el» mundo de los hechos físicos) es lo que caracteriza el campo o región de intervención sociológica. El conjunto de teorías sociológicas en este caso constituyen un elenco de posibles «formas de ver», en los términos de P. L. Berger, de interpretaciones en las que es posible tematizar unas pretensiones de validez o la plausibilidad de sus asertos que afectan, por una parte, a la coherencia interna de la construcción teórica, es decir, a la coherencia científico-metodológica de la teoría y, por otra parte, a su adecuación como instrumento de análisis a la realidad social instituida e instituyente. La validez de una teoría sociológica se determina, dicho con el lenguaje de la moderna teoría de sistemas, por la adecuación de su «diseño de complejidad» a la «complejidad real» del mundo social o a la complejidad de los diversos sistemas sociales autorreferenciales –economía, política, religión, arte, derecho, etc.– que integran la sociedad. La complejidad de éstos es siempre mayor que cualquier teoría, y en este diferencial de complejidad radica la mayor o menor capacidad explicativa de toda teoría.
Con relación a este reading de teoría social, muy ampliado y revisado en relación a su primera edición, es necesario responder a algunas preguntas que el/la lector/a con toda probabilidad se está haciendo. En primer lugar tenemos que decir que nuestra intención no ha sido confeccionar un (otro, el enésimo) manual de teoría sociológica, sino más bien «abrir una ventana» desde la que sea posible ver uno/a mismo/a el conjunto de pliegues y repliegues sociológicos sobre la realidad sin tener que recurrir a las «visiones de segunda o de tercera mano» de otros. Es decir, nuestra pretensión se pudiera resumir en el motto: «a los textos, hagamos una crítica de las armas (teóricas) pero siempre con las armas de la crítica». Lo que aquí presentamos son, utilizando una terminología que Alfred Schütz ha usado en su sociología fenomenológica, las diferentes urbanizaciones de la provincia sociológica que constituyen un patrimonio que no queremos sustraer al lector/a y sobre cuya relevancia y significatividad él/ella decidirán con toda seguridad.
En segundo lugar, no es un experimento realizado ex novo, ya que en la tradición anglosajona goza de una gran aceptación 1 y, en tercer lugar, su utilidad es enorme, tanto para docentes como para alumnos, porque es un acervo de conocimiento disponible en el sencillo formato de un libro, aunque esta segunda edición ha hecho crecer el volumen de tal libro.
La estructura de este reading es la siguiente. El punto de partida, los primeros hombros sobre los que se empieza a construir la «mirada sociológica», son los de los precursores franceses –Montesquieu y Rousseau–, los moralistas escoceses –Ferguson y Smith–, los proto-iniciadores –SaintSimon, Comte, de Tocqueville y Spencer– y, como no podía ser de otra manera, los clásicos «fundadores» –Marx, Durkheim, Weber, Simmel, Tönnies y Pareto–, que, al calor de la revolución industrial y la división del trabajo, la vida urbana y la creciente proletarización de la población, despliegan no sólo una innovadora «caja de herramientas» conceptuales, sino que además interpretan, dan nombre, a las nuevas realidades sociales emergentes, ya que, al decir de Wittgenstein, los límites de mi (comprensión) del mundo vienen dados por los límites de mi lenguaje.
Aunque no hayamos seleccionado fragmentos de las obras de Sorel, Burgess, Levy, Ogburn, Small, Gurvitch, Mumford, König, Vierkandt, Geiger, von Wiese, et al., creemos necesario mencionar los nombres de estos autores que, sin duda, han contribuido al desarrollo del pensamiento social. Por otra parte, existen límites de espacio que son insoslayables en la confección de todo reading, y el nuestro no es una excepción. El mismo criterio hemos aplicado a otros autores, no ya clásicos, sino más bien contemporáneos, como Heller, Alberoni, Ferraroti, Galtung, Morin, Lipovetsky, Wellmer, Maffesoli, et al. Ulteriores reediciones del texto podrán dar acogida a algunas de las ausencias mencionadas.
Una reflexión sociológica, prácticamente simultánea a la de los «fundadores» europeos, es la realizada por el grupo de la universidad de Chicago, caracterizada como interaccionismo simbólico, bajo el que se agrupan: Ch. H. Cooley, G. H. Mead, W. I. Thomas, Fl. Znaniecki, R. E. Park, H. Blumer y E. Goffman. Al mismo tiempo que Durkheim, Simmel y Weber esbozaban el significado de la acción social, estos autores norteamericanos la definían como acción mediada, como vehiculizada por dispositivos de simbolización a través de los cuales se anticipan los cursos de acción, y lo más importante, se define la situación, se construye el mundo instituido de significado dentro de un espacio: el aula de una universidad, la acera de una calle, el interior de una boutique, una autopista, una representación teatral, etc. En medio queda un importante grupo de reflexiones sociológicas, encuadradas entre la I y la II Guerras Mundiales, que no se pueden ubicar dentro del grupo de «fundadores», ni que tampoco conforman una escuela o movimiento, pero que, como individualidades –S. Freud, K. Mannheim, J. Ortega y Gasset, A. Gehlen y N. Elias–, han ejercido una influencia enorme en todo el pensamiento del siglo XX.
El final de la II Guerra Mundial significa la emergencia de fructíferos intentos de síntesis, es decir, del esfuerzo de repensar las categorías de pensamiento producidas en el último tercio del siglo XIX y en el primer tercio del siglo pasado, a ambos lados del Atlántico. El mayor esfuerzo viene representado por Talcott Parsons, primero en su famosa revisión de los clásicos para formular una teoría de la acción social de corte voluntarista en 1937 y, ya en la década de los cincuenta, construyendo el enfoque sistémico de análisis sociológico. Merton proseguirá esta labor, si no con una síntesis enciclopédica semejante a la de Parsons, sí con el despliegue de una novedosa batería de nuevos conceptos: función, disfunción, teorías de rango medio, consecuencias no intencionadas de la acción, la profecía que se autocumple, el efecto Mateo, etc., que a la sazón han alcanzado mayor versatilidad sociológica que la gran síntesis parsoniana.
1 Recientemente han aparecido dos buenas compilaciones de teoría sociológica de las que recogemos el testigo, una en español: J. J. Sánchez de Horcajo, Octavio Uña (Compiladores); La sociología. Textos fundamentales, Ediciones Libertarias, Madrid 1996; y otra en inglés: Charles Lemert (Editor), Social Theory. The Multicultural and Classic Readings, West View Press, Boulder, Colorado 1993, 2000. Otra compilación anterior con ámbito más limitado es la de M. C. Iglesias, J. R. Arambarri y Luis R. Zúñiga, Los orígenes de la teoría sociológica, Akal, Madrid 1980. J. L. Iturrate editó Historia de la teoría sociológica. Selección de lecturas (para uso privado) de 1972 a 1982, base de sus clases en la Universidad de Deusto.
Georg Lukács, fundador y miembro más relevante de la Escuela de Budapest, realiza novedosas aportaciones en la línea del marxismo en torno a conceptos como la conciencia de clase, la cosificación y la racionalidad social, sin excluir sus contribuciones a la teoría de la estética y a la crítica literaria. No obstante, la reflexión más importante después de Weber sobre el concepto de racionalidad social es aquella representada en el seno de la Escuela de Frankfurt, cuyos fundadores y más importantes mentores son Th. W. Adorno y M. Horkheimer. El «giro» frankfurtiano supone una importante reorientación del marxismo que había quedado blindado en su objetivación institucional del «socialismo realmente existente». Los frankfurtianos van a desenmascarar el proceso de inclusión del individuo a través del rol de trabajador y van a profundizar en el proceso de proletarización psíquica que se produce en el trabajador, aunando los enfoques marxiano y weberiano. Van a subrayar la importancia de los cambios en la estructura social de las sociedades de posguerra con la emergencia de la sociedad de masas, también tematizada por la sociología norteamericana ya desde comienzos de siglo en la Escuela de Chicago. El paradigma que sirve para describir la realidad social de la sociedad «industrial» centrada en el trabajo es sometido a crítica y es sustituido por el paradigma «posindustrial»; para unos, centrado en el consumo, en donde el rol de consumidor adquiere un rol predominante frente a los roles de ciudadano y de trabajador propios de la sociedad industrial; para otros, centrado en la comunicación y en la identidad, paradigma este desarrollado por la segunda generación representada por Habermas, Offe y Wellmer fundamentalmente. No debemos olvidar los interesantísimos escritos de W. Benjamin sobre el imaginario de la modernidad, tomando como referencia los pasajes comerciales parisinos de comienzos de siglo, que reciben su inspiración asimismo del seminal artículo de G. Simmel intitulado: «La metrópolis y la vida espiritual», ni tampoco debemos olvidar los valiosos análisis de E. Fromm dedicados al análisis de la agresividad humana después de Auschwitz (una referencia común a todos ellos), al amor y a la libertad.
Quizás Thorstein Veblen es el primer sociólogo norteamericano no ubicado dentro de las grandes denominaciones sociológicas: el interaccionismo simbólico de Chicago y el funcionalismo de Harvard. Frente al funcionalismo dominante en la sociología norteamericana de posguerra surgen una serie de reflexiones críticas, como la de Ch. W. Mills, donde se muestra la estructura social norteamericana de posguerra articulada en torno a una elite tecnocrática que gestiona una economía corporativa de guerra. A. Gouldner pone en cuestión la imagen de una sociedad injustificadamente armónica, que sobrevalora el orden y cuya representación más manifiesta aparece en los escritos de T.
Parsons. En términos asimismo críticos se manifiesta la sociología de D. Riesman; en su celebrado The Lonely Crowd establece una correlación entre «tipos ideales» de carácter y sociedad que explican los procesos de cambio social, y de los que cabe destacar dos orientaciones básicas: la orientación internamente dirigida, propia de los momentos de innovación, de expansión de opciones, y la orientación externamente dirigida, propia de los momentos de conformismo, de adaptación, de rutinización. D. Bell, además de ser pionero en introducir la concepción del «fin de las ideologías» anticipándose treinta años a algo que finalmente ha sucedido, introduce asimismo la noción de sociedad posindustrial y lo que le hará mundialmente conocido, la idea de colisión entre los principios de organización de la economía, de la política y de la cultura, es decir, la fragmentación de los sistemas culturales.
Alfred Schütz, reinterpretando aspectos de la sociología de Weber y de la filosofía de Husserl, adopta como núcleo primario de su reflexión la descripción de la naturaleza y estructura del «mundo de la vida» (concepto que procede de Husserl), del mundo de la actitud natural, de aquel mundo sobre el cual efectuamos todas las construcciones, de aquello dado por supuesto que constituye el conjunto de sistemas de clasificación y representación más elementales que cristaliza en forma de conocimiento tácito, de conocimiento de recetas. Éste es el mundo compartido (Mitwelt) con aquellos/as situados/as en el seno de una misma contextura espacio-temporal, es decir, con los contemporáneos. El mundo del pasado, el de los predecesores (Vorwelt), así como el mundo del futuro, el de los sucesores (Folgewelt), son objeto de crítica, forman parte de aquello que no es aproblemático, de aquello que es cuestionable como «dado por supuesto». Esta urbanización sociológica schütziana de las provincias weberiana y husserliana tendrá su continuidad en Berger y Luckmann en sólidos análisis del universo simbólico de la religión en las sociedades modernas, del pluralismo moderno y de la crisis de sentido.
Harold Garfinkel es el creador del término «etnometodología» y también recibe la influencia de Schütz y su enfoque centrado en el «mundo de vida». El objetivo de Garfinkel es investigar sobre las propiedades racionales que poseen determinadas expresiones indicativas de carácter informal que usamos con los colegas o en contextos en los que la situación es definida implícitamente, de forma latente, pero no manifiesta, también la etnometodología investiga sobre las acciones prácticas en cuanto que son realizaciones continuas de carácter eventual dentro de las prácticas ingeniosas organizadas de la vida cotidiana. Aaron Cicourel desarrolla creativamente su propio perfil etnometodológico.
El capítulo dedicado a sociología y antropología recoge todo un conjunto de reflexiones que proceden de autores mayormente ubicados en el ámbito de la antropología, pero cuya repercusión ha sido relevante en el ámbito de la sociología, así Marcel Mauss y su concepto de «hecho social total», de quien se hará eco Claude LéviStrauss, Maurice Halbwachs, que, a partir de Durkheim, construye el concepto de «cuadros sociales de la memoria», Mary Douglas, que con el mismo ascendiente durkheimiano y de Arnold van Gennep, creará una interesante interpretación de lo normal y lo patológico a partir de nociones como la de «pureza», Victor Turner creará una interesante tipología de individuos liminares a partir de términos como el de «entre lo uno y lo otro» y Cliford Geertz creará la corriente interpretativa en antropología con términos como el de «descripción densa» y el de «juego profundo». Todos ellos proporcionan un excelente instrumental a los sociólogos.
La movilización colectiva busca cambiar la distribución existente del poder en la sociedad a través de la acción de un movimiento social, de un actor social portador de valores culturales alternativos. Este movimiento puede ser una secta, un partido, un sindicato o un actor social mucho menos estructurado como los así llamados nuevos movimientos sociales. Las prácticas de los portadores de acción colectiva se manifiestan como interacciones entre detentadores de poder y personas que reclaman hablar en el seno de un espacio público. En el proceso de movilización colectiva se deben abordar dos aspectos importantes: el cómo de la movilización, es decir, el cálculo racional de los recursos materiales e inmateriales para la acción colectiva, y también el porqué de la movilización, es decir, los fines, los valores, las ideas-fuerza en torno a las cuales se crea una identidad de acción, una conciencia de acción, una solidaridad de acción. Todas estas cuestiones y otras más son abordadas por Olson, Tarrow, Touraine y Melucci en la selección que aquí presentamos.
Preguntarse sobre el conflicto nos retrotrae, como muy bien ha apuntado R. Dahrendorf, a la pregunta de cómo es posible la sociedad para, a continuación, preguntarnos por la posibilidad del orden. Éste no es algo dado y mucho menos permanente, sino que junto con su alteridad, el desorden, el caos, lo disfuncional conforman alternativas igualmente posibles y más en las sociedades modernas, en donde el umbral de contingencias es mucho mayor que en tiempos pretéritos. La respuesta que Hobbes dio a este problema fue que la cohesión de las sociedades se basa en la coacción, en la soberanía de uno solo o de pocos que ejercen el poder; la respuesta que da Parsons, sin embargo, es la de Rousseau, según la cual la sociedad y la cohesión social resultan de un acuerdo de todos, es decir, de un consenso a la vez libre y universal. L. Coser, explotando creativamente las intuiciones de la Sociología de Simmel sobre el conflicto como una protoforma de interacción, esboza las funciones positivas del conflicto como incentivadoras de nuevos encuentros y como forjadoras de la identidad de los grupos.
Entre las aportaciones de la sociología latinoamericana son ya muchos los análisis a tener en cuenta. Nosotros, hemos elegido las obras de dos autores enormemente representativos y todavía en activo como son Pablo González Casanova en México y Fernando Enrique Cardoso en Brasil. Del primero hemos elegido el concepto de «colonialismo interno», acuñado a mediados de los sesenta pero con gran capacidad heurística todavía hoy, del segundo hemos extraído sus aportaciones referidas al impacto de la globalización en los países del Tercer Mundo. Ambos ofrecen una «mirada» necesaria desde el «sur» dirigida world wide.
Bajo la denominación «sociología histórica» se sitúa la labor creciente y fructífera de toda una serie de sociólogos y politólogos que expanden el horizonte de investigación y las conclusiones a las que habían llegado los clásicos –Marx, Durkheim, Weber y Tocqueville–. Delimitan el campo de la sociología histórica en torno al cambio social tomando en consideración las aportaciones de la historiografía, es decir, lo social no se puede separar de lo histórico, lo social tiene lugar en el tiempo histórico y con arreglo a una serie de estructuras y duraciones históricas. Esto es lo que subrayan con sus comparaciones históricas los autores y la autora aquí seleccionados. S. N. Eisenstadt ha analizado brillantemente la estructura política de los imperios, el significado de la emergencia de complejos civilizacionales amplios inspirándose en Weber y tomando el término prestado de K. Jaspers «civilizaciones axiales», y también ha dedicado sus reflexiones al análisis sociológico de los procesos de modernización inspirándose en T. Parsons. Th. Skocpol ha analizado los procesos de configuración estatal de forma comparada en las revoluciones francesa, rusa y china. Ch. Tilly ha analizado con gran acierto los procesos de movilización colectiva de transición a la modernidad en Francia y en Inglaterra, distinguiendo entre el repertorio de movilización del siglo XVIII, propio de las rebeliones campesinas y de las protestas en defensa de la vida comunitaria de la tradición, y, por otra parte, el repertorio de movilización del siglo XIX, propio de movimientos sociales como la burguesía y la clase obrera, que buscan nuevos espacios de poder.
La constelación posmoderna que, a juicio de autores como los aquí seleccionados – Lyotard, Rorty, Harvey, Baudrillard y Bauman–, caracteriza a las sociedades modernas avanzadas de occidente, se basa en una serie de cambios que se dan dentro de las ya mencionadas formas de clasificación y de representación de la realidad. lhab Hasan, un representante del posmodernismo americano, ha caracterizado el «movimiento posmodermo» como un movimiento de «desconstrucción», como una genealogía del fundamento-valor de la tradición cultural moderna. Es un movimiento antinómico que asume un vasto hacer en el espíritu occidental. Otros términos sinónimos al «deshacer» (unmaking) son la desconstrucción, descentramiento, discontinuidad, desaparición, diseminación, desmitificación, discontinuidad, diferencia. Tales términos expresan un rechazo ontológico del cogito de la filosofía occidental. Expresan también una obsesión epistemológica con los fragmentos y con las fracturas, como ha puesto de manifiesto Bauman, con el correspondiente compromiso ideológico con las minorías en política, en arte, etc. Pensar, sentir, actuar y leer correctamente, de acuerdo con esta episteme desconstructiva, significa rechazar la tiranía de las totalidades, de las formaciones discursivas o formas metafóricas, en los términos de Richard Rorty. La totalización de sentido, de significado, en cualquier empresa humana es potencialmente totalitaria.
Desde la década de 1970 hasta nuestros días se ha venido desarrollando toda una serie de aportaciones que son difícilmente asimilables dentro de las tradiciones sociológicas ya existentes. Como en el periodo entreguerras dedicamos un capítulo a toda una serie de reflexiones sociológicas inclasificables dentro de escuelas con denominación, asimismo queremos dedicar este capítulo a toda una serie de importantes aportaciones que han dinamizado el debate sociológico en los últimos años. En primer lugar, se produce un intento de reconstrucción de los contornos sociológicos de la modernidad tardía echando mano de conceptos como el riesgo y la contingencia, siendo sus principales representantes N. Luhmann y A. Giddens. En segundo lugar, A. O. Hirschman y J. Elster repiensan a fondo la validez del viejo concepto de «consecuencias involuntarias» para determinar los límites del modelo de racionalidad social e individual predominantes. En tercer lugar, tanto M. Foucault como C. Castoriadis sitúan el núcleo de su reflexión en las formas de clasificación y de representación de las sociedades modernas, enfatizando, por una parte, el origen y trasfondo imaginario e instituyente de tales formas (Castoriadis), y enfatizando, por otra parte, su vinculación indestructible con el poder, es decir, con la capacidad de actuar sobre las conductas de los demás (Foucault). Pierre Bourdieu construye una sociología de las imágenes del mundo sólidamente anclada en una teoría de las clases sociales, Ulrico Beck, en un best seller de 1986: Risikogesellschaft, retoma el diagnóstico que a finales de 1940 realizan Adorno y Horkheimer en su «dialéctica de la ilustración» combinándola con nociones que toma de Mary Douglas, y Manuel Castells redefine en su trilogía sobre La era de la información el paradigma que ya había lanzado, en la década de 1960, Daniel Bell, con la sociedad posindustrial y el peso del conocimiento y la información como principios de organización social.
Antes de comenzar a tematizar toda la batería de autores, conceptos y teorías, queremos expresar, como compiladores de este reading, nuestro más sincero agradecimiento a Editorial Verbo Divino por haber confiado en nosotros para realizar la acometida de objetivar este texto de teoría sociológica clásica y contemporánea, permitiéndonos ampliar el elenco de autores en esta su segunda edición. Este agradecimiento lo hacemos coextensivo al conjunto de colaboradores/as que tan amablemente y con una dedicación y profesionalidad indudables han contribuido a objetivar este proyecto: Pepe Almaraz, María Victoria Arraiza, Manuel Antonio Baeza, Jesús Casquete, Fernando Castañeda, Javier Cristiano, Mercedes Fernández-Antón, José M.ª García Blanco, Fernando García Selgas, Enrique Gil Calvo, José M.ª González García, Emilio Lamo de Espinosa, Patxi Lanceros, Gloria Martínez-Dorado, José M.ª Mardones, Luis Rodríguez-Zúñiga, Celso Sánchez Capdequí, Juan José Sánchez Horcajo, Bernabé Sarabia, María Silvestre, Benjamín Tejerina, Cristóbal Torres y Octavio Uña. En los aspectos técnicos de supervisión y de «dominio del mundo técnico» queremos agradecer la ayuda dispensada por Maite Tabar y Luis Echeverría de Novatext en la segunda edición de este libro. Guillermo Santamaría, director de publicaciones de EVD, no sólo nos ha tolerado algún retraso imperdonable sino que acogió favorablemente el proyecto de esta segunda edición, apoyándola desde el principio.
Regino Etxabe y Puy Ruiz de Larramendi han cuidado con diligencia ejemplar la revisión y el correcto ensamblaje de los textos. El Gobierno de Navarra a través del capítulo de Ayudas a la Edición, sin duda, ha contribuido a hacer realidad este proyecto. Sin más nos ponemos en tus manos, querido/a lector/a, te dejamos que hagas uso de estos placeres en tu contexto que, sin duda, de alguna manera es también el nuestro.
Josetxo Beriain José Luis Iturrate Vea en Pamplona-Bilbao 2008.
1. Los comienzos de la teoría sociológica
Cap. 1 de Para comprender la teoría sociológica. Josetxo Beriain y José Luis Iturrate (editores).
Hay que referirse, en primer lugar, a una dimensión fundamental de la teoría sociológica que sin embargo no se va a tratar aquí. Teoría, en general, designa aquel momento de la investigación en que se suscitan, verifican o intentan hacer inteligibles unas observaciones empíricas. En este sentido, y puesto que la sociología es una ciencia empírica, la teoría sociológica tiene un aspecto básico, precisamente, en la consideración de su estatuto en el proceso de investigación y de sus relaciones con los demás elementos del mismo. Tal problemática epistemológica dista mucho de haber sido resuelta satisfactoriamente: así en su historia como en el seno de la comunidad científica actual, la sociología ha tenido ahí, en efecto, uno de sus más notorios puntos de controversia.
En segundo lugar, hay que introducir algún tipo de distinción entre teoría sociológica y «teoría de la sociedad». Diferenciación necesaria, pero nada fácil. (...) Teoría sociológica, tal como aquí se concibe, tiene un alcance más restringido que teorías sobre la sociedad. Aquella denominación es aplicable sólo a aquel tipo de discursos que intentan comprender y explicar el comportamiento humano en relación con el contexto institucional (económico, lingüístico, cultural, etcétera) porque parten de la convicción de que, sin aclarar tales relaciones, es imposible dar razón de la realidad humana. (...) Reflexiones sobre el hombre en sociedad, sobre la organización y funcionamiento de las comunidades humanas, valoraciones sobre el estado de cosas existente, etcétera, han existido en el pensamiento occidental (y sólo por razones de economía tomo éste como referencia) desde antiguo. Pueden ser designadas tales reflexiones con las denominaciones de ética, teología, filosofía social, filosofía de la historia, etc. Pero, por diversos que fuesen sus respectivos puntos de partida y sus argumentos concretos, todas esas prácticas coinciden, y esto es lo que importa ahora subrayar, en tener como objeto la sociedad humana. También es razonable sostener como hipótesis general que aquellos intelectuales (filósofos, teólogos, etcétera) no estaban especialmente interesados en que sus averiguaciones fuesen sistemáticamente erróneas y perfectamente inútiles. Es decir, que hay que atribuirles, como proyecto al menos, el deseo de alcanzar algún tipo de verdad.
Si esto es así, ¿cuándo nace la sociología? Es decir, ¿qué tipo de relaciones establece la sociología con ese riquísimo pasado? La cuestión no es retórica. En primer lugar, porque la sociología debe resolver ese problema para integrarse de alguna manera en la organización de las ciencias modernas. A más de esa razón que brota de una necesidad evidente, porque la manera concreta de resolverlo afecta al concepto mismo de la sociología.
Ante ello, dos me parecen ser las orientaciones generales. La primera tiende a legitimar a la sociología enlazándola con las reflexiones sobre la sociedad y sobre el hombre que la cultura occidental conoce ya en el pensamiento griego1. De esta manera, es esa larguísima y riquísima tradición quien ennoblece a la ciencia social moderna. Al cabo, ésta aparece así como práctica intelectual tan venerable y antigua como las matemáticas o la medicina y, por ello, con tantos títulos de legitimidad como éstas para merecer institucionalización académica y respetabilidad social.
1 Cuatro ejemplos. D. MARTINDALE incluye a Polibio e Ibn Jaldun como teorías del conflicto social (La teoría sociológica: naturaleza y escuelas, Aguilar, Madrid 1971). L. KOFLER trata el problema de la relación sociológica sujeto-objeto comenzando por resumir el paso de Polibio a Vico ( La ciencia de la sociedad, Revista de Occidente, Madrid 1968). H. SCHOEK inicia la historia de la sociología con el pensamiento precristiano para exponer, sucesivamente y entre otros a Platón, Aristóteles, Lucrecio, San Agustín, Santo Tomás, las utopías del Derecho Natural, Maquiavelo, Montaigne y Bacon (Historia de la Sociología, Herder, Barcelona 1977). J. H. ABRAHAM, en fin, también comienza la historia de la sociología con un resumen de la sociología en el mundo antiguo y medieval (Origins and Growth of Sociology, Pelican Books, 1973).
La segunda establece, por el contrario, una distinción radical entre la teoría heredada y la sociología. La ciencia estaría de parte de esta segunda, en tanto las otras serían un tipo de discurso de naturaleza distinta. El propio creador del término sociología, Comte, ilustra bien esa manera de encararse con la tradición: la ley de las tres etapas, en efecto, argumenta, entre otras cosas, la diferencia radical entre el pensamiento social positivo, cuyo remate es la sociología, y las anteriores modalidades de pensamiento social.
Rodeada por el inmenso prestigio que el mundo moderno otorga a las ciencias, los derechos de la sociología provendrían, en este caso, de ser ella misma una ciencia.
Tendría, sin duda, sus tradiciones, pero su radical originalidad intelectual consistiría en ser una práctica intelectual controlada por normas, principios y cautelas semejantes a los de las ciencias socialmente reconocidas como tales, esto es, las de la naturaleza. Los títulos para ingresar en la ciudad científica se generarían en este caso de ahí y sólo de ahí. Se registran en esa opción diferentes respuestas sobre cuándo se produjo esa ruptura radical en la historia del género humano y cómo nació la ciencia social. No obstante, hay una que se encuentra con mayor frecuencia. Es la siguiente. Que Comte no fue sólo el creador del término sociología, sino también el primero que pretendió practicarla –y esto subrayando, por supuesto, las diferencias profundas existentes en lo que Comte hizo y lo que el siglo XX ha hecho–. Con ello, es el positivismo, más exactamente la filosofía positivista, quien tiende a unirse de manera decisiva a la génesis de la sociología 2.
A mi juicio, la primera de esas dos tendencias expuestas tiene, sin duda, textos y nombres en que apoyarse, pero plantea muchas más dificultades de las que resuelve.
Pues si bien la lectura de esos antecesores es una fuente riquísima de sugerencias para el sociólogo actual, considerar sus escritos como escritos sociológicos plantea al menos estos problemas:
1) En una dimensión estrictamente práctica, la primera cuestión es que se introduce mucha mayor confusión en un asunto ya de por sí confuso. Lévi-Strauss ha escrito unas páginas justamente célebres para probar que el pensamiento humano de ninguna manera puede entenderse en términos de una evolución de lo prelógico o lo ilógico hasta lo lógico y, menos aún, en términos de trazar un abismo entre tales nociones3. Es decir, más concretamente y con referencia a nuestro asunto, la organización y funcionamiento de la sociedad es algo que en todas las sociedades ha recibido explicación. Ahora bien, hacer de esas explicaciones la prehistoria del modo de pensar sociológico es llevar la cuestión, por utilizar la expresión de Hegel, a una noche en la que todos los gatos son pardos. Sociología, entonces, sería cualquier racionalización del mundo social. Si esto es así, es ociosa entonces la pregunta sobre los orígenes, puesto que ya sabemos que, efectivamente, desde el principio era el Verbo. Ese planteo, pues, bloquea cualquier tipo de averiguación.
2 Dos ejemplos. Lewis A. COSER comienza directamente con Comte, para, también directamente, tratar a Marx y Spencer (Masters of Sociological Thought, Harcourt Brace Jovanovich, 1977). G. DUNCAN MITCHELL va un poco más lejos: es el primer sociólogo que expone con algún detalle a Spencer (Historia de la Sociología, Guadarrama, Madrid 1973).
2) Además, se pasa de largo, o se minimiza, al tiempo, así el impulso intelectual original que explica el proyecto de estudiar científicamente la vida social, como la radical novedad de los problemas sociales que ese proyecto tomó como objeto. En otros términos, que se esfuma la posibilidad misma de comprender y explicar el modo de pensar sociológico y, por supuesto, su génesis.
Más adelante me ocuparé de ambos extremos. Admítase por ahora que el nacimiento de la práctica sociológica es impensable si no se la enmarca en un contexto social caracterizado decisivamente por unos hábitos mentales y unos problemas específicos originales en términos históricos que, brevemente, pueden enunciarse así: el desarrollo de los conocimientos científicos desde el Renacimiento, de un lado; y los problemas específicos planteados por los comienzos de la industrialización y el brote de las ideas democráticas, de otro.
3) Por último, se obstaculiza con ello poder comprender un problema crucial como es el de la institucionalización de la sociología. Pues, justamente, ésta ha encontrado uno de sus mayores obstáculos en la concepción de la cultura como algo orientado casi en exclusiva a la erudición. Es decir, que allí donde las, para simplificar, humanidades tradicionales han tenido, o tienen, un peso sustancial en la organización académica, la sociología no ha podido, o no puede, institucionalizarse. Y, si es así, carece de sentido un planteo que camufla tal tensión.
3 El pensamiento salvaje, F.C.E., México 1972.
Sin embargo, la segunda manera de abordar los orígenes de la sociología también reclama alguna matización:
1) El modo de pensar sociológico nació como fruto de un proceso y en el interior de un determinado contexto. Como cualquier acontecimiento histórico, es el resultado de múltiples causas. Y, en tanto que práctica intelectual, son muy diversos los razonamientos, argumentos, teorías, etcétera, que propiciaron su génesis. No es forzoso que el sociólogo las conozca con detalle, pero sí debe saber que, aun siendo ajenas al modo de pensar sociológico, funcionaron a modo de pre-requisitos para la existencia de éste. Examinemos esto con algún detalle.
Tönnies empleó la expresión época de la sociedad. Con ella aludía al período histórico en que se afirmó la sustantividad de la sociedad civil tanto en las concepciones morales y en las ideas y conceptos políticos como en la producción del lenguaje y el arte, en las formas institucionalizadas del derecho, en la política y en las organizaciones económicas. Es claro que, sin la existencia de esa época de la sociedad, es difícilmente concebible la posibilidad misma de la ciencia social. Pero, a su vez, en la producción de esa autonomización de la sociedad civil son varias las corrientes intelectuales que coadyuvaron. La concepción de la razón humana como algo que puede innovar y la concepción del saber como descubrimiento y no como repetición, el carácter artificial, en el sentido de no natural, que las teorías del contrato social encuentran en las formas de organización del poder; el esfuerzo por conceptuar lo otro, lo diferente, que los relatos de exploradores y descubridores refieren; la crítica al monopolio de la verdad que detentaban los administradores del dogma religioso; la consideración de la historia no como azar o como inescrutable, sino como algo que debe obedecer a algún principio accesible a la razón humana.
Es ocioso ahora enumerar todas las líneas de pensamiento que, desde el Renacimiento, desarrollaron el proceso que terminó ofreciendo la posibilidad del modo de pensar sociológico. Pero es fundamental que el sociólogo no olvide hasta qué punto los orígenes de su práctica son deudores de un contexto intelectual y una reorientación general del pensamiento humano.
2) Casi como consecuencia de lo anterior, pienso que es escasamente instructiva, y de resultados más bien equívocos, la tarea de lanzarse a buscar un padre fundador o una corriente intelectual como responsables directos del nacimiento del modo de pensar sociológico. Veamos algún caso.
Hacia 1915, Durkheim publicó una suerte de balance de la sociología en el que, en lo que ahora importa, decía lo siguiente4: que la sociología es una ciencia casi exclusivamente francesa, ya que sus orígenes habían de buscarse en Montesquieu y, sobre todo, en Saint-Simon y Comte. Esa afirmación quizá sea explicable en términos históricos: al cabo, la sociología sólo estaba por entonces institucionalizada (acaso sea esto mucho: estaba en camino de institucionalizarse) en Francia y en universidades americanas del Medio Oeste. Pero, actualmente, seguir ligando en exclusiva sociología y positivismo es, simplemente, un disparate. Que Comte fue quien introdujo el término sociología y que produjo una de las síntesis sociológicas más ambiciosas y curiosas de la historia de la ciencia social es, sin duda, cierto, pero nada más.
4 La sociologie en Textes, París, Minuit, vol. I, pp. 109-118.
Sombart, hace ya casi sesenta años, publicó un ensayo en el que llamaba la atención sobre la importancia de los moralistas escoceses de la segunda mitad del siglo XVIII para el sociólogo contemporáneo 5. Tanto que terminaba manteniendo la tesis de que fueron ellos quienes crearon la sociología. En su unilateralidad, pienso que es tan equívoca como la relación exclusiva positivismo-sociología. Ferguson o Adam Smith son, ciertamente, fundamentales: pero, ¿por qué de ahí extraer un solo origen? Mas sus efectos propedéuticos sí que son importantes. Primero, porque obliga a plantearse hasta qué punto unas ideas tan distantes de las de Comte pueden ser consideradas también como el origen de la sociología. Y, en segundo lugar, porque atiende al contenido de los conceptos y teorías, soslayando el título profesional desde el que éstas se producen.
En ambos sentidos, por su importancia para la sociología y por la seria reflexión a que obliga, el «caso» de Adam Smith me parece ejemplar. Schumpeter ha llegado a decir que La riqueza de las naciones no contiene una sola idea, principio o métodos analíticos que fueran enteramente nuevos en el momento de su publicación: su originalidad teórica no dependería, pues, de ningún tipo de ruptura o de corte radical con su contexto, sino precisamente de la riqueza de éste y su eclecticismo 6. Pero, además, la comprensión exacta del alcance de un mecanismo tan básico en el argumento de La riqueza de las naciones como la aspiración individual a mejorar de posición económica y social, sólo es posible no olvidando la teoría del hombre socializado expuesta en su anterior obra, La teoría de los sentimientos morales. En efecto, la fuente básica del desarrollo económico es la posibilidad de despliegue de esa aspiración individual; pero ¿desplegarse sin límites? Adam Smith no lo creía de ninguna manera. Según él, debía estar restringida por el sentimiento de justicia y, en última instancia, por la imposición, mediante tribunales y jueces de la justicia. Y, justamente, su Teoría de los sentimientos morales se ocupa en muy buena parte de analizar los mecanismos sociales de ese sentimiento de justicia como sentimiento social.
5 Los comienzos de la sociología, en Noosociología, Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1962, pp. 17-43.
6 J. A. SCHUMPETER, Historia del análisis económico, Ariel, Barcelona 1971, pp. 419-429.
En términos muy generales, su argumento es el siguiente. En primer lugar, los sentimientos morales le importan en el sentido del término clásico mores: no como preceptos abstractos al modo kantiano, sino moral efectiva, como moral socialmente implantada. En segundo lugar, da al sentimiento de justicia un contenido muy próximo al de la idea aristotélica y escolástica de justicia conmutativa: virtud negativa que consiste en abstenerse de perjudicar a otra persona o de quitar o retener a otra persona lo que le pertenece. Pues bien, la eventualidad de la vigencia social de ese sentimiento de justicia pasa, precisamente, por la interacción entre los individuos: el otro es espectador de mis actos, puede manifestar aprobación o desaprobación con respecto a ellos, de ahí la posibilidad de que interiorice ese espectador exterior en un doble sentido: mediante la imaginación de cómo ese espectador externo reaccionaría ante lo que hago; y mediante el juicio moral que yo, como espectador de mí propio, emito sobre mis actos. En otros términos, lo que describe Adam Smith son mecanismos de socialización e interiorización que explicarían los límites sociales (la justicia) al apetito individual de prosperidad económica y social, al egoísmo –y sólo cuando tal no ocurriese debería intervenir la imposición vía estatal de la justicia–. Es decir, que el egoísmo del homo oeconomicus de La riqueza de las naciones y los efectos beneficiosos que Adam Smith esperaba de las acciones de tal actor, sólo son comprensibles si a ese homo oeconomicus se le entiende como previamente socializado, como sujeto que ve coaccionada su inclinación innata al bienestar por el sentimiento de justicia.
Así pues, resulta que un filósofo, tal era como es sabido su título académico, escribe una obra que innova decisivamente el pensamiento económico, pero no por la originalidad de sus conceptos, sino por el eclecticismo de los mismos y su integración hasta producir un marco teórico más amplio. Y, además, comprender el alcance de tal obra innovadora pasa a su vez por considerarla desde una teoría suya anterior cuyo objeto era explicar al individuo socializado. Pocos casos tan instructivos hay en la historia del pensamiento social.
3) Si tal pienso con respecto a la búsqueda de un padre fundador, pienso que no menos confusa es la localización de un problema que habría originado el modo de pensar sociológico.
Dahrendorf, por ejemplo, localiza la cuestión de la desigualdad social como el origen de la sociología 7. No voy a negar, ciertamente, la importancia crucial de tal problema.
Sólo que no veo ninguna razón para que el sociólogo actual considere problemas enteramente otros como generadores también del modo de pensar sociológico. Las Cartas Persas, de Montesquieu, pueden ser perfectamente leídas como crítica al etnocentrismo y como reconocimiento de la diversidad de culturas y civilizaciones: yo soy increíble, pero tú no lo eres menos. O El espíritu de las leyes como un proyecto de explicar la ley de las leyes concibiendo a la sociedad como un sistema integrado en el que todas las partes se condicionan recíprocamente.
O Irving Zeitlin, que considera a la sociología, básicamente, como reacción contra el Iluminismo en general, y contra el período revolucionario en concreto 8. Que la sociología comtiana, y parte de la de Saint-Simon, detesten las que llamaban especulaciones abstractas sobre la libertad y que su proyecto de reforma y reorganización social pasase por la cancelación del espíritu revolucionario es, sin duda, cierto. Pero no veo razón alguna para que el sociólogo se prive por ello de Tocqueville, quien analizó la Revolución encontrando que había innovado menos de lo que a primera vista parecía, que rasgos fundamentales del Antiguo Régimen seguían existiendo en el período post-revolucionario y que a la postre, lo uno y lo otro, el Antiguo Régimen, la Revolución y la Restauración, más que períodos de innovación radical, eran momentos de un proceso mucho más general: la marcha irresistible hacia la sociedad democrática.
¿Qué conclusión extraer de todo ello? Remontarse hacia atrás en busca de sociólogos, y por tanto del origen de la sociología, dejando ahora de lado la eventualidad de lo sugerente de determinadas obras, es sobre todo fuente de confusión permanente.
Porque, en la medida en que en todas las comunidades humanas ha existido un cierto proyecto de explicación de la vida colectiva, tal búsqueda puede, en efecto, prolongarse indefinidamente. Y, sobre todo, porque tal proceder pierde de vista lo específico de la sociología.
Me parece, entonces, mucho más explicativa la segunda manera de enfocar el origen de la sociología. Sin embargo, juzgo necesario tener bien presentes así las líneas de pensamiento que, sin ser ellas mismas sociología, sí convergieron en hacer (intelectualmente) posibles la época de la sociedad, como la inutilidad de buscar un padre o un problema generador del modo de pensar sociológico.
En concreto, mi comprensión de los orígenes de la sociología se articula en los siguientes pasos:
1) La distinción primera entre el modo de pensar sociológico y las anteriores variantes de pensamiento social hay que encontrarlas en dos puntos. En primer lugar, el modo de pensar sociológico precisa de la existencia autónoma de la sociedad así en su realidad real concreta, como en tanto que categoría del pensamiento. Es decir, pre-requisito del pensamiento sociológico es la noconfusión, práctica y teórica, de la sociedad con otras instancias. Además, y supuesta la existencia de esa época de la sociedad, lo propio del pensamiento sociológico, del modo de pensar sociológico, es que parte de la convicción de que el comportamiento y las formas de pensar de los actores sociales no pueden ser comprendidos ni explicados si no se relaciona todo ello con el contexto institucional (económico, político, lingüístico, etcétera) en que tales actores están inscritos.
7 Sociedad y libertad, Tecnos, Madrid 1966, pp. 25-53.8 Ideología y teoría sociológica, Buenos Aires, Amorrortu, pp. 47-94.
2) Hay una coyuntura en la historia de la Humanidad que posibilitó el origen de esa manera de pensar la sociedad y el ser humano. Los puntos centrales de esa coyuntura son de dos órdenes. De un lado, de tipo práctico. Es decir, problemas real-concretos radicalmente nuevos planteados, sobre todo, por dos tipos de procesos: el conocido como revolución industrial y la expansión de las ideas liberales y democráticas. Tales procesos, en su originalidad histórica radical, mostraron como absolutamente insuficientes las respuestas suministradas por la tradición y obligaron a buscar soluciones nuevas. De otro lado, de tipo teórico. Hay, a partir del Renacimiento, un enorme desarrollo de las ciencias de la naturaleza y, más en general, un enorme desarrollo de hábitos de pensamiento controlados por la controversia científica. El impulso de todo ello termina generando una manera nueva de aproximarse al estudio del mundo y, lógicamente, al estudio de esos nuevos problemas económicos, políticos y sociales que estaban brotando.
3) Desde sus orígenes, los planteos sociológicos son radicalmente plurales. En efecto, la revolución industrial y el despliegue de las ideas democráticas son percibidos desde perspectivas distintas, se acentúan unos rasgos más que otros, se atribuye mayor importancia a unas consecuencias que a otras: el resultado son visiones de lo uno y de lo otro muy diferentes, que coexisten más o menos pacíficamente, pero que todas son teorías sociológicas. Es decir, que aunque su respectiva capacidad explicativa sea distinta y su peso específico en la historia de la sociología varíe, todas ellas son fundadoras.
4) Esa pluralidad no afecta sólo al contenido mismo de los análisis de la sociedad moderna, sino también a la valoración de la sociología en relación con la política. Es decir, los primeros sociólogos no concibieron de ninguna manera su práctica científica como puro saber especulativo; por el contrario, nunca perdieron de vista su utilidad a la hora de incidir sobre la gestión de la cosa pública.
Para argumentar lo cual es necesario analizar esos tres componentes de la coyuntura histórica en que el modo de pensar sociológico nació.
1. El impulso de los conocimientos científico-naturales y la progresiva introducción de hábitos de pensamiento nuevos desde el Renacimiento son algo tan indiscutido que es ocioso detenerse en ello. En lo que importa ahora, hay que registrar la (por así decirlo) fascinación que el modelo newtoniano ejerce sobre el pensamiento de la Ilustración.
Deviene éste algo tan básico que, como se ha dicho, las Luces son incomprensibles sin él: forma parte del subsuelo cultural. Al propio tiempo, es también conocido el intenso comercio científico e intelectual entre (sobre todo) el mundo anglosajón y Francia. No que llegue a formarse una comunidad científica en el sentido moderno del término, pero sí que hay unos hábitos de pensamiento y una manera de comunicación científica que sí permiten hablar de la existencia de intercambios frecuentes y de unas pautas relativamente compartidas.
Montesquieu, por ejemplo, es tomado como modelo por Adam Ferguson a la hora de componer su Historia de la sociedad civil y es alguien tan conocido en Gran Bretaña que hasta sus negocios de cosechador y exportador de vinos de Burdeos se beneficiaron de ello. Pero David Hume se traslada a Francia para escribir el Tratado de la naturaleza humana y Laurence Sterne, tras el éxito fulminante de su Tristram Shandy, es recibido en los círculos ilustrados de París con los máximos honores.
Todo ello (avance de las ciencias naturales, intenso intercambio intelectual, pautas y valores relativamente comunes en lo referente a la práctica científica) proporciona el tipo de tradición intelectual que posibilitará el modo de pensar sociológico. Éste, pues, encuentra tras de sí una nueva manera de concebir la práctica científica y unos resultados concretos de ésta enormemente ricos. La razón, al tiempo, como algo que no puede admitir otros argumentos que los provenientes de la razón misma, pero a su vez autocontrolando su ejercicio: es ese proceso que Piaget ha denominado de desplazamiento del «sujeto egocéntrico» por el «sujeto epistémico». Apertura, así, de un campo inmenso a la crítica –incluso la razón es así sobre todo ejercicio de razón crítica–.
Novedades y descubrimientos que están renovando la forma de ver el universo. Sin ello, nunca se hubiese dado, al tiempo, la crítica a las doctrinas suministradas por el pasado y el proyecto de analizar de manera que quería ser enteramente nueva la organización, el funcionamiento y el devenir de las sociedades humanas.
2. Pero no sólo era eso. Es que, además, la realidad concreta misma estaba ofreciendo unas modificaciones tan fundamentales que, en tanto que problema a descifrar, reclamaban respuestas también enteramente nuevas. La crítica interna, la crítica de la comunidad intelectual, sólo admitía el argumento de la razón científica, pero esa misma razón encontraba ante sí unos hechos que estaban cambiando la vida social.
En lo que ahora importa, tales hechos están englobados en la denominada revolución industrial. Con respecto a ella, se ha escrito justamente que la magnitud de las alteraciones que ha introducido en la historia de la humanidad sólo tiene parangón con las que introdujo la neolítica y que, así como ésta ha producido millares de sociedades y culturas humanas, así también aquélla ha abierto una civilización radicalmente otra 9.
Pues bien, los componentes de esa revolución que más atrajeron la atención de unos observadores que devendrían (precisamente porque intentaron dar razón de ellos) los primeros sociólogos son los siguientes10:
a) Organización del trabajo industrial de manera científica y con el objetivo de obtener el máximo rendimiento. La rutina y la tradición van siendo sustituidas por una renovación permanente. Con ello, las relaciones de trabajo dejan de ser personales y pasan a ser cada vez más abstractas, al tiempo que oficios y profesiones centenarios desaparecen. b) Conocimientos científicos se concretan rápidamente en tecnologías nuevas que, aplicadas al proceso de producción, desarrollan prodigiosamente la energía de que dispone cada trabajador y el rendimiento de la fuerza de trabajo. c) La producción industrial reclama fuerza de trabajo: de un lado, desaparecen modos tradicionales de relacionarse con la tierra a fin de obligar a las masas agrarias a trasladarse a los centros fabriles; de otro, la concentración urbana produce el fenómeno social nuevo de las masas obreras industriales. d) Tales masas, además, no son amorfas, simples agregados estadísticos, sino que forman grupos más o menos consistentes que entran en colisión, latente o manifiesta, con los patronos. e) Al tiempo que, gracias al carácter científico de la organización del trabajo y a la aplicación de la tecnología al proceso de producción, crece la riqueza global de la comunidad, se multiplican las crisis económicas que crean una pobreza desconocida en medio de una riqueza también desconocida: mientras hay numerosos ciudadanos que viven miserablemente, hay almacenes repletos de mercancías que no llegan a venderse. f) El sistema económico parece moverse en su totalidad por la búsqueda de beneficio individual. Éste se muestra como el motor de toda la actividad económica y, cuanto más libremente pueda actuar, más parece que se incrementan la producción y la riqueza.
Ninguno de los primeros sociólogos ignora la importancia de esos seis grupos de transformaciones. Es decir, los nombres que la historia de la sociología tiene que recoger necesariamente como iniciadores del modo de pensar sociológico coinciden todos en que lo que hoy llamamos revolución industrial se manifiesta en todos esos ámbitos. Por así decirlo, saben todos que esos hechos son solidarios, que se implican mutuamente. Ahora bien, basta que se acentúen unos sobre otros, basta con que se enfatice éste relativamente a aquél, para que el resultado, la visión resultante de la revolución industrial y de la sociedad industrial, sea bien diferente.
9 Cf. LÉVI-STRAUSS, Race et histoire, Gonthier, París 1968, caps. V a IX.
10 Luis RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, Raymond Aron y la sociedad industrial (Instituto de la Opinión Pública, Madrid 1973, pp. 96-99). María C. IGLESIAS, Julio R. ARAMBE- RRI y Luis R. ZÚÑIGA, Los orígenes de la teoría sociológica (Akal, Madrid 1980, pp. 10-13).
Comte y casi todo Saint-Simon, es decir, el positivismo sociológico, consideran como básicos los dos primeros puntos. La organización científica y la aplicación de la ciencia a los procesos sociales son las que tratan de características mayores de la sociedad moderna. Sociedad feudal versus sociedad industrial; pensamiento teológico, metafísico después, positivismo al final. La reorganización de la sociedad pasa entonces por la aplicación a ella, a sus problemas, de esa razón que se plasma así en la organización industrial como en el espíritu positivo. Su sociología nace ahí y es así una ciencia con vocación de devenir política (positiva) y salvadora de la sociedad.
Acentuar los elementos tercero, cuarto y quinto conduce a un análisis de resultados por completo distintos. Formación del proletariado industrial, relación conflictiva entre éste y la burguesía, aparición de crisis económicas aparentemente absurdas. Con mayo o menor fortuna, el pensamiento socialista utópico insistirá desde un ángulo más bien moral sobre todo ello. Marx, englobando y superando ese impulso moral en una explicación que se quiere científica, es el remate. Aquí aparece ya la sociedad no como sociedad positiva o industrial, sino como sociedad capitalista. O sea, sociedad articulada sobre un modo de producción que convierte a la fuerza de trabajo en una mercancía más, que aliena a la fuerza de trabajo del proceso de producción y de los resultados de ese proceso y que, finalmente, la explota a través de la apropiación privada de la plusvalía.
Las contradicciones, las crisis y los conflictos son, al tiempo, necesarios y esperanzadores: pues los males actuales son el paso necesario a la solución final. Con ello, resulta que no hay reforma posible, o mejor dicho todas las posibles reformas son pasos hacia la revolución. De manera tal que la serie de conceptos y teorías que se articulan en el primer libro de El Capital cumplen la doble función de: a) explicar científicamente la organización, funcionamiento y evolución de la sociedad que surge de la revolución industrial; y b) mostrar que la iniquidad está en el corazón mismo de tal sociedad. O sea, del socialismo utópico al socialismo científico.
Es el pensamiento liberal quien ha privilegiado la importancia del sexto rasgo. Perseguir el beneficio individual como manifestación de la tendencia innata del ser humano hacia el egoísmo. El motor de toda aquella sociedad naciente, sus esperanzas y sus mayores problemas, radicaba en la existencia o no de un marco en el que ese impulso sólo tuviese los límites del derecho del otro a poseer lo suyo. Pero, curiosamente, ese despliegue individual hacia la satisfacción de la tendencia humana al egoísmo terminaba produciendo una innovación permanente y un permanente incremento de las riquezas sociales. Tampoco aquí están ausentes pensamientos sobre la necesidad de reformas sociales. Primeramente, en el nivel obvio de suprimir los obstáculos heredados a ese despliegue del individuo. En una dimensión más profunda, en la repetida insistencia, y al hablar antes de Adam Smith me he referido a ello, en la necesidad de unos hábitos previos. Pero de unos hábitos adquiridos no tanto a través de la acción de los poderes públicos, al menos en primera instancia, como a través del intercambio con los otros desde lo cotidiano. Y esto último tuvo un impacto fundamental sobre los observadores continentales del mundo anglosajón: la admiración de Tocqueville, por ejemplo, por la firmeza y eficacia con que las ideas religiosas moderaban en los Estados Unidos las intemperancias de los sueños de la razón11.
3. La sociología status nascendi no sólo considera las alteraciones económicosociales debidas a la revolución industrial. Tiene ante sus ojos, y también como problema, modificaciones fundamentales así en la organización política como en las ideas sobre la misma.
Por un lado, se crean los primeros Estados nacionales, que barren la organización medieval del poder. Desaparecen los poderes locales del Medioevo, el poder estatal absorbe funciones que aquellos desempeñaban, al tiempo que tiende a profesionalizarse el ejercicio del poder político. De tal manera que la dependencia del ciudadano y de las instituciones locales con respecto al poder estatal deviene más completa cada vez con mayor claridad. A su vez, en la escena internacional, los sujetos de la acción tienden a ser los Estados nacionales en exclusiva. Por otro lado, las relaciones entre la sociedad civil y el Estado también experimentan alteraciones. En lo que más importa ahora, es absolutamente necesario subrayar el florecimiento de las ideas democráticas, la expansión de la convicción de que todos los ciudadanos son iguales entre sí y que la Nación es algo formado por todos y en lo que todos tienen derecho a participar. Por ello, ser patriota significaba, entre otras cosas, estar dispuesto a defender con las armas en la mano la independencia de la patria y la idea de patria como algo que es de todos. La Revolución Americana, las ideas que expresa Jefferson en la Declaración de Independencia y en la Constitución de los Estados Unidos, plasman en leyes por primera vez la idea bien extendida ya entre los «filósofos» de que la función suprema del gobierno consiste en garantizar la vida, la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad de los ciudadanos. Y unos pocos años después, es el derrumbe revolucionario de una de las monarquías más viejas y poderosas de Europa quien, definitivamente, propaga esas ideas que anuncian una nueva época. Como vieron muy bien Durkheim y Mead, el mundo moderno y sus problemas específicos comienzan (desde esta perspectiva) con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
11 La democracia en América, F.C.E., México 1957, pp. 290ss.
Y, al igual que antes, también ahora son plurales así las perspectivas de análisis del hecho como los argumentos y conclusiones.
a) El pensamiento positivista verá en el trauma revolucionario las tensiones características, al tiempo necesarias y algo a superar, propias de la transición entre dos modos antagónicos de pensar y entre dos modos antagónicos de organizar la sociedad.
Fin de la etapa metafísica, abre definitivamente las puertas a la expansión universal y penetración en cada individuo del modo de pensar positivo. Liquidación de la sociedad militar y feudal, las clases ociosas propias de aquélla (el clero y los militares) son sustituidas por científicos e industriales –esto es, las clases útiles de una sociedad que ya no tiene como fin la guerra, sino el trabajo–. A partir de ahí se trata de acelerar así el conocimiento positivo y la política positiva como la implantación de la sociedad industrial: superar el desorden reinante no es aquí (y no son pocas las ocasiones, sin embargo, en que se ha entendido así) vuelta hacia atrás, recuperación de la alianza del trono y el Altar (esto es lo propio del pensamiento tradicionalista, de Chateaubriand, De Maistre o Bonald) sino superación de la transición e implantación definitiva del nuevo orden. La visión final se corresponde a partir de ello con una sociedad autoconsciente de sí propia y capaz de regular su desarrollo. Comte y Saint-Simon aspiran, en efecto, y respectivamente, al orden en el progreso y al progreso en el orden.
b) Según la conocida expresión de Marx, los alemanes piensan lo que los franceses hacen. El pensamiento sobre la Revolución, como es sabido, fue uno de los objetos primordiales de la línea de pensamiento que va de Herder a Hegel. En éste, el extremado barroquismo del lenguaje enmaraña uno de los análisis de la Revolución y de la sociedad surgida de ella que más impacto van a tener sobre la historia posterior. No sólo por sus relaciones con Marx –relativas a las cuales se puede ir desde (a la manera de Lukács) hablar de un Hegel tan marxista casi como el propio Marx hasta (a la manera de Althusser) concebir que el marxismo sólo comienza con la ruptura con Hegel–. También, porque buena parte del pensamiento social posterior se va a construir en un diálogo más o menos crítico con él.
c) La proclamación de igualdad jurídica como velo que oculta la desigualdad social y la explotación económica y política. El joven Marx se aplicará abundantemente a demostrar filosóficamente tal velo, en tanto que El Capital es la pretensión de poner de manifiesto así los mecanismos sociales productores de explotación como el modo y sentido de su superación. Desde esta perspectiva, la sociedad política surgida de la Revolución y de la expansión de los ideales democráticos significa la inauguración de una nueva etapa de la lucha de clases. Y nueva precisamente porque, por primera vez en la historia, la naturaleza de las dos clases sociales fundamentales en presencia hace que sus luchas y contradicciones sólo puedan superarse en la cancelación de toda explotación, nunca con el surgimiento de una nueva clase dominante. Y discutir esto es, precisamente, el tema central de todo el pensamiento elitista que florecerá (especialmente) en el cambio de siglo.
d) Tocqueville, por último, se fija el objeto relativamente insólito de analizar no lo que se ha innovado, sino lo que ha permanecido. Y así, encuentra que la Revolución no ha hecho sino acelerar un trabajo que venía de antiguo y que, con estallido revolucionario o sin él, hubiese continuado su progreso. La Revolución es entonces un episodio local (francés) de la marcha irresistible, y mucho más general hacia la sociedad democrática. Con ello el problema que plantea es: ¿cómo conseguir que ese movimiento imparable hacia la igualdad no conozca coyunturas tan dolorosas como la revolución?, siendo bien conocida la respuesta que da: sólo la práctica cotidiana de la libertad puede garantizar la no oscilación entre despotismo y anarquía abriendo con ello un campo fascinante de averiguaciones sobre la naturaleza de la sociedad igualitaria y del hombre igualitario.
Tal es, en líneas generales, así el origen del modo de pensar sociológico como el panorama que ofrece en el proceso de su nacimiento. Esta pluralidad inicial de las teorías sociológicas no se va a abandonar nunca en la historia de la sociología. No perderlo de vista es la única manera de evitar perderse en un mar de doctrinas y teorías entrecruzadas. Y aún añadiría que, en la medida en que buena parte de los problemas que suscitaron los primeros análisis sociológicos están aún vivos, sin resolver, buena parte de la historia de la sociología es una lucha entre esas líneas de pensamiento iniciales por alcanzar hegemonía. Como se ha dicho, la filosofía sintética de Spencer, en general, y su sociología, en concreto, fueron en buena parte de la mitad del XIX algo que se aceptaba con la naturalidad de la evidencia: no un problema a pensar, sino el punto de partida intelectual generalmente admitido. (...).
Son conocidos los principios generales del evolucionismo de Spencer12. En primer lugar, y como idea central, que todo el acontecer se basa en un único postulado ontológico: la unidad del universo en su conjunto y la continuidad entre sus diversas partes. De esta manera lo inorgánico, lo orgánico, lo biológico y lo social, hasta entonces tratados como dimensiones completamente separadas, se convierten ahora en secuencias cuya continuidad ontológica e histórica puede y debe indagarse siguiendo el principio de la evolución. En segundo lugar, el movimiento evolutivo es una reconversión de lo homogéneo, de las partes o elementos iguales e intercambiables, en algo nuevo heterogéneo, en algo más complejo en donde los elementos, al tiempo, se diferencian e integran. (...) Por último ese proceso permanente de lo homogéneo a lo heterogéneo, de lo simple a lo complejo, se orienta, a su vez, en el sentido de adaptación permanente a las condiciones existentes y a la satisfacción de necesidades. (...) «Un poderoso movimiento –escribió Spencer– se dirige siempre hacia la perfección, hacia un completo desarrollo y un mayor bien sin mezcla; subordinando en su universalidad todas las pequeñas irregularidades y retrasos al modo en que la curvatura de la tierra se subordina a las montañas y los valles. Incluso, en el mal, el estudioso aprende a reconocer tan sólo una forma del bien en lucha. Pero, sobre todo, es comprendido por la autosuficiencia de las cosas». Con ello la idea de Progreso queda íntimamente trabada con la de evolución: se postula que la naturaleza y la sociedad humana es cambio, sólo cambio; pero ese cambio se concibe orientado, incluso a través del mal aparente, hacia el bien.
La reacción contra este pensamiento fue punto de partida de buena parte de la sociología de cambio de siglo. (...) En Francia es obligado el nombre de Durkheim. Una de las dimensiones de... La División del Trabajo Social es intentar explicar la evolución de las sociedades sustituyendo el argumento teleológico por la puesta de manifiesto de mecanismos sociológicos, al tiempo que plantea una crítica frontal a la concepción spenceriana de la sociedad moderna como sociedad basada en el contrato (...). En el ámbito italiano, así V. Pareto como G. Mosca, rechazan radicalmente la historia como progreso ininterrumpido. La historia, escribió Pareto, es un «cementerio de aristocracias».
12 En esta breve exposición de Spencer, resumo, María C. IGLESIAS, Julio R. ARAMBERRI y Luis R. ZÚÑIGA, Los orígenes de la teoría sociológica, pp. 481-495.
Presentación: El problema de los orígenes* Luis Rodríguez-Zúñiga (Universidad Complutense de Madrid).
* Esta presentación recoge textos de «El desarrollo de la teoría sociológica», escrito por Luis Rodríguez Zúñiga, para el Tratado de Teoría Sociológica, editado por Salustiano del Campo. Taurus, Madrid 1988 (2.ª edición), vol. 1, pp. 19-20 y 22-34.
Para comprender la teoría sociológica. Josetxo Beriain y José Luis Iturrate (editores).
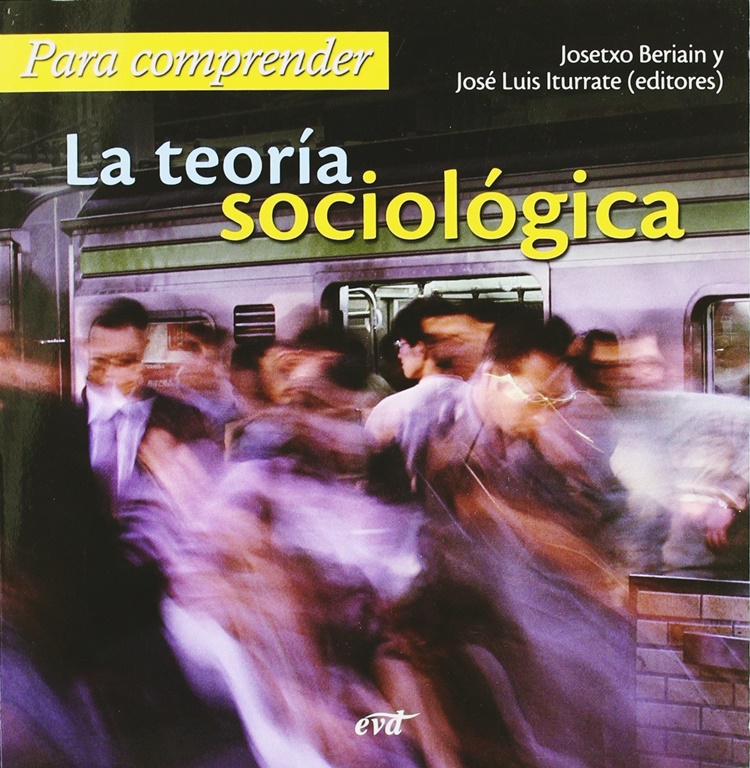 |
| Los comienzos de la teoría sociológica (Para comprender la teoría sociológica, Cap. 1) |
Editorial Verbo Divino, España
1ª ed.: 1998
2ª ed.: 2008 (corregida y ampliada)









Comentarios
Publicar un comentario