José Santiago: Estructura social y sociología del individuo (2015)
Social Structure in the Light of New Sociologies of the Individual
José Santiago
Introducción
El concepto de estructura social sigue siendo de uso recurrente en sociología a pesar de su enorme carga de abstracción y ambigüedad o precisamente por ello. Su amplia utilización ha hecho de él una caja negra que los sociólogos movilizamos sin cuestionarnos en la mayoría de las ocasiones qué se esconde en su interior. ¿Qué es la estructura social? ¿Cómo y hasta qué punto constriñe a los individuos? ¿Realmente existe la estructura social en nuestras sociedades de modernidad avanzada? ¿Debemos seguir movilizando este concepto como parte de nuestro instrumental analítico? ¿Y si no fuese una más de esas categorías zombis (Beck y Beck-Gernsheim, 2003) con las que los sociólogos nos empeñamos con terquedad en dar cuenta de un mundo que ha dejado de ser el nuestro? O si, por el contrario, acordásemos que todavía es una categoría útil, entonces ¿cómo se manifiesta la estructura social en la sociedad actual? Este artículo profundiza en esta problemática a la luz de las nuevas sociologías del individuo que se vienen realizando en Francia en los últimos años y que, a pesar de ser poco conocidas aún en España, son una de las aproximaciones de mayor valor en el panorama sociológico actual. Si me centro en ellas es debido a que estas sociologías se han originado precisamente a partir del cuestionamiento de la concepción clásica de la estructura social, estrechamente vinculada con la idea de sociedad. En las páginas que siguen vamos a ver cómo la disolución de la estructura social, tal y como ha sido concebida por la tradición sociológica, sitúa al individuo como el auténtico protagonista de la vida social. Un proceso al que los sociólogos no podemos seguir dando la espalda y que nos debería conducir a reorientar nuestro oficio apostando decididamente por una sociología de (y para) los individuos.
El artículo se estructura en cuatro apartados.
En primer lugar, presentaré brevemente el concepto y las principales concepciones teóricas de la estructura social. Tras ello, me centraré en las dos grandes tradiciones sociológicas que han tematizado la estructura social: la cultural o institucional, deudora de la obra de Durkheim, y la que concibe la estructura social en relación con la estructura de clases, que alcanzó su máximo apogeo con Bourdieu. A continuación, prestaré atención a la obra de Collins, que, en línea con las antiguas sociologías del individuo, pone en entredicho estas visiones de la estructura social, haciendo especial hincapié en su desacoplamiento con respecto a la interacción en los encuentros microsituacionales. Será el momento de preguntarnos si esta crítica debe conducir a la sociología a centrar su interés en este nivel micro, o, por el contrario, debemos replantearnos nuestra forma de entender la estructura social y el modo en que condiciona a los individuos. ¿Cómo dar cuenta, en definitiva, de la estructura social en las sociedades de la segunda modernidad que han visto declinar la idea de sociedad? Para responder a esta cuestión, en el último apartado profundizaré, con un doble propósito, en las propuestas de tres de los más destacados representantes de las nuevas sociologías del individuo: Dubet, Lahire y Martuccelli. Por un lado, mostraré la falta de plausibilidad de las concepciones clásicas de la estructura social y las consecuencias que de ello se derivan al convertir al individuo en el principal foco de atención de la sociología. Por otro lado, se trata de explorar cómo podemos concebir la estructura social y los nuevos condicionamientos y lógicas estructurales que constriñen a los individuos tras la disolución de la idea de sociedad.
Para finalizar, se explicitarán las conclusiones de la presente indagación, invitando a desarrollar estas nuevas sociologías del individuo.
El concepto y las principales concepciones de la estructura social.
Como señalaban Abercrombie, Hill y Turner (1986: 103), la estructura social «es un concepto que se usa frecuentemente en sociología pero que raras veces se presenta por extenso». En la misma línea, Lamo de Espinosa (1998: 272) señala que «quizás no hay concepto más confuso y enredado en todas las ciencias sociales que el de estructura, debido, sin duda, a su extensa utilización». En efecto, nos encontramos ante un concepto que los sociólogos movilizamos sin habitualmente explicitar a qué nos referimos. Y cuando sí lo hacemos, la falta de consenso sobre qué es sustantivamente la estructura social es tal que solo definiciones demasiado formales cuentan con el beneplácito de la comunidad sociológica. Así, no resultaría problemático convenir que «la estructura social se refiere a las relaciones duraderas, ordenadas y tipificadas entre los elementos de la sociedad» (Abercrombie, Hill y Turner, 1986: 103). O, yendo un poco más allá, acordar, siguiendo a Boudon (1973: 14), que «estructura quiere decir sistema, coherencia, totalidad, dependencia de las partes respecto al todo, sistema de relaciones, totalidad no reducible a la suma de sus partes, etcétera ». No obstante, más allá de este tipo de definiciones formales, lo cierto es que la diversidad de concepciones de la estructura social hace imposible un «consenso paradigmático » (Bernardi, González y Requena, 2006: 163). Los desacuerdos surgen fundamentalmente en torno a cuestiones de índole sustantiva, como el peso de lo cultural o lo material a la hora de definir la estructura social, su naturaleza ontológica, sus diferentes niveles y el grado en el que constriñe y/o posibilita la acción de los individuos.
Con el objetivo de contextualizar la teorización de la estructura social a la luz de las principales corrientes de las nuevas sociologías del individuo, a continuación paso a mostrar las concepciones de la estructura social más prominentes en el campo sociológico.
Evidentemente, no se trata de un examen exhaustivo, lo que sin duda desbordaría los objetivos de este artículo. Se trata simplemente de una presentación muy esquemática que permite mostrar el terreno en el que se han desarrollado los debates contemporáneos sobre la estructura social. Para ello se podrían seguir distintas tipologías, como la propuesta por Knottnerus (1996) que distingue tres tradiciones teóricas (transacional, idealista y objetiva) en función de cómo se considere la naturaleza de la estructura social.
Otra clasificación posible es la que proponen Bernardi, González y Requena (2006), que atiende a la relación entre la estructura y la acción, lo que les conduce a diferenciar tres estrategias: de reducción (propia del individualismo fuerte), de transcendencia sistémica (holismo) y de construcción (individualismo metodológico). En mi caso partiré de la propuesta de Porpora (1989), para el que las cuatro principales concepciones sociológicas de la estructura social son las representadas por Durkheim, Marx, Collins y Homans, y Giddens. Como en el siguiente apartado me detendré en las dos primeras, valga por el momento señalar que en el primer caso la estructura social es concebida como regularidades legaliformes entre hechos sociales, mientras que para la tradición marxista aquella es un sistema de relaciones humanas entre posiciones sociales. La tercera de las concepciones a las que hago referencia, representada por autores como Collins y Homans, es la que entiende la estructura social como patrones agregados de comportamiento que se estabilizan en el tiempo. Así, para Homans (1975: 53), la estructura social se refiere a «aquellos aspectos del comportamiento social que el investigador considera relativamente duraderos y persistentes». Por su parte, Collins, a cuya obra dedicaré el tercer apartado por ser el máximo representante de las antiguas sociologías del individuo, considera que la estructura social «se refiere a un comportamiento repetido de la gente en lugares específicos, utilizando objetos físicos específicos, y comunicándose con otras personas repetidamente mediante el uso de muchas de las mismas expresiones simbólicas» (Collins, 1981: 994). La cuarta de las concepciones de la estructura social que destaca Porpora es la de Giddens, quien, en el marco de su teoría de la estructuración, entiende aquella como reglas y recursos que recursivamente intervienen en la reproducción de los sistemas sociales. Para Giddens (1995: 61), la «estructura no se debe asimilar a constreñimiento sino que es a la vez constrictiva y habilitante».
Junto a estas concepciones de la estructura social, creo necesario añadir al menos otras tres, que, aunque deudoras de aquellas y, en algunos aspectos, próximas a ellas, tienen una particularidad que las convierte en referentes en los debates actuales sobre la estructura social. Me refi ero a las de Bourdieu, Sewell y la propia del individualismo metodológico. La primera es deudora de la obra de Marx, dada la centralidad que en ella tienen las clases sociales entendidas de forma relacional. Debido a la relevancia de esta forma de concebir la estructura social, me detendré en ella en el próximo apartado.
Deudora y a la vez crítica de la noción de habitus de Bourdieu y de la dualidad de la estructura de Giddens, la concepción de la estructura de Sewell quiere dar respuesta a la que considera una metáfora epistémica inevitable en ciencias sociales. Con este propósito, y sustituyendo el concepto de reglas de Giddens por el de esquemas, Sewell (1992: 27) considera que las «estructuras están constituidas por esquemas culturales y conjuntos de recursos que se sustentan mutuamente y que facultan y limitan la acción social y tienden a ser reproducidas por esta acción». Por último, hay que destacar la concepción de la estructura social que se deriva del individualismo metodológico. Aunque pareciera que este comparte con las aproximaciones de Collins y Homans la estrategia reduccionista de la estructura (Kontopoulus, 1993), en la medida en que esta es explicada reduciéndola a los individuos, lo cierto es que autores como Boudon nos permiten concebir la estructura social de otro modo.
Desde la perspectiva del individualismo metodológico, los individuos eligen sus cursos de acción intencionalmente, dando lugar, como suma agregada de los mismos, a efectos estructurales, a veces no queridos, que constriñen y condicionan las oportunidades individuales (Bernardi, González y Requena, 2006: 168).
¿Qué aportan las nuevas sociologías del individuo en este panorama de concepciones de la estructura social? A dar respuesta se dedica este artículo, pero para empezar hay que señalar que, frente al alto grado de abstracción que encontramos en torno a este concepto, las nuevas sociologías del individuo basan sus propuestas en una sólida y amplia investigación empírica. Ese grado de abstracción al que me refiero es menor que en otras concepciones de la estructura social debido también al hecho de que las nuevas sociologías del individuo no pretenden tanto dar cuenta de la naturaleza de la estructura social como analizar las transformaciones históricas que ha experimentado en el paso de la primera a la segunda modernidad.
Gracias a su sólido respaldo empírico y a esta perspectiva histórica, estas nuevas sociologías del individuo nos van a permitir ver de qué modo los cambios en la estructura social colocan al individuo como un nuevo protagonista de la vida social que debe hacer frente a los nuevos condicionamientos estructurales que nuestra sociedad produce.
Con este propósito de situar el objeto de la estructura social en un terreno más empírico y en una perspectiva histórica, en el próximo apartado me centraré en las dos tradiciones sociológicas que han permitido sustanciar el concepto de estructura social, bien atendiendo a lo institucional o cultural o bien tematizándola como estructura de clases.
La idea de sociedad y las dos tradiciones sociológicas de la estructura social.
En términos sustantivos se puede señalar que los sociólogos han privilegiado dos perspectivas a la hora de analizar la estructura social, dando lugar a dos tradiciones.
López y Scott (2000) se refieren en este sentido a estructura institucional y a estructura relacional. La primera constaría de «patrones culturales o normativos que definen las expectativas de los agentes mantenidas sobre el comportamiento de los demás y que organizan sus relaciones duraderas con los otros». En el segundo caso, «la estructura social comprende las relaciones mismas, entendidas como los patrones de interconexión causal e interdependencia entre los agentes y sus acciones, así como las posiciones que ellos ocupan» (López y Scott, 2000: 3).
En el primer caso, la interpretación de la estructura social remite a una cultura compartida, a unos valores y normas que gracias a las instituciones de socialización conforman la personalidad de los individuos a través del desempeño de los roles. Desde esta visión institucional o cultural, la estructura social se definiría atendiendo al patrón de relaciones y posiciones que constituyen el esqueleto de la organización social, entendiendo que «(l)as relaciones se dan siempre que las personas se implican en patrones de interacción continuada relativamente estables, y la mutua dependencia (ejemplos: matrimonios, instituciones educativas (…))» mientras que «(l)as posiciones (a veces denominadas estatus) consisten en lugares reconocidos en la red de relaciones sociales (madre, presidente, sacerdote) que suelen llevar aparejadas expectativas de comportamiento (roles)» (Calhoun, Light y Keller, 2000: 7).
Por su parte, la concepción de la estructura social desde una perspectiva relacional, aunque no queda reducida a ella, puede ser presentada como estructura de clases, en tanto que ordenación de la sociedad a partir de la desigual distribución de los recursos.
Pero hay que enfatizar que «no es sufi ciente que haya desigualdades sociales, grupos arriba, grupos abajo, y grupos en medio, para que se pueda hablar de estructura social; además este conjunto debe constituir un sistema legible, una estructura social. Debemos distinguir claramente el problema de las desigualdades del de la estructura social con el fi n de preguntarnos si estas desigualdades forman un mecanismo que permite explicar la vida social» (Dubet, 2009: 49).
Efectivamente, frente a su recurrente identifi cación con la estratifi cación social y las desigualdades, la estructura social remite a algo de mayor calado teórico. Hace referencia al hecho de que estas desigualdades estén ordenadas formando un sistema legible que nos ayuda a explicar la vida social.
Lo que me interesa señalar con respecto a estas dos tradiciones es que, ya sea delimitando la estructura social a partir de las posiciones en términos de estatus en relación con los roles o de clases sociales, ambas interpretaciones no solo han servido para describir la organización de la sociedad, sino que además han permitido explicar la acción de los individuos. De ahí que las dos hayan sido deudoras de la idea de «sociedad (que) descansa sobre dos pilares: la estructura social y el ajuste de la acción a esta estructura » (Dubet, 2009: 107). Pero ¿a qué hace referencia esta idea de sociedad? Con ella se busca dar cuenta de una determinada representación de la sociedad en tanto que una totalidad, un sistema organizado funcional y coherente4. De forma más específi ca, «(l)a idea de sociedad caracterizó la vida social a través de una representación, orgánica o sistémica, como una serie de niveles imbricados unos dentro de otros y regidos por una jerarquía que establecía una correspondencia entre los estratos superiores y los inferiores.
La idea de sociedad supone así que los diferentes ámbitos sociales interactúan entre ellos, como las piezas de un mecanismo o las partes de un organismo, y que la inteligibilidad de cada una de ellas es dada justamente por su lugar en la totalidad» (Martuccelli, 2013: 148).
Veamos a continuación cómo han sido tematizadas las dos visiones clásicas de la idea de sociedad, que descansan en la estructura social y en el ajuste de la acción a dicha estructura.
La estructura social, las instituciones de socialización y los roles.
La tradición sociológica heredera de Durkheim representó la sociedad como un sistema organizado y funcional, en el que cada elemento cumplía un papel o una función en la totalidad a partir del cual se hacía inteligible. En La división del trabajo social, aquel señaló que «la estructura de las sociedades en las que la solidaridad orgánica es preponderante» se organiza como «un sistema de órganos diferentes, cada uno con su función especial y formados, ellos mismos, de partes diferenciadas», estando todos ellos «coordinados y subordinados unos a otros, alrededor de un mismo órgano central que ejerce sobre el resto del organismo una acción moderatriz» (Durkheim, 1995: 216).
No obstante, la constatación de que la división del trabajo social se desviaba de «su dirección natural», como productora de solidaridad orgánica, condujo a Durkheim a dar una creciente importancia a los valores y normas como medio para asegurar la integración de las sociedades modernas. Frente a las sociedades de estructura social segmentaria, en las que una conciencia colectiva «extensa y fuerte» cubría a todos los individuos, que compartían una gran «similitud de las conciencias», el proceso de diferenciación trajo consigo un mayor espacio para la iniciativa y refl exión individuales. Ante ello la interpretación durkheimiana de la vida social se fue desplazando hacia una idea de sociedad en tanto que sistema integrado a partir de unos valores centrales que los individuos debían interiorizar por medio de la socialización, la cual garantizaba la continuidad entre la sociedad y el individuo, entre el sistema y el actor. Al igual que Durkheim, Parsons también pensaba que «existe una continuidad funcional y formal entre la cultura (los valores), la sociedad (los roles) y las personalidades (los motivos de la acción). La socialización tiene por función asegurar esta continuidad entre la estructura social y la personalidad» (Dubet, 2006: 52).
Las encargadas de este proceso de socialización fueron las instituciones, especialmente la escuela, la iglesia y la familia, mediante las cuales las sociedades de la primera modernidad conformaron a los individuos al transformar los valores en normas, y estas en roles que formaban la personalidades de aquellos. Es decir, posibilitaban que los procesos de socialización y subjetivación se confundieran al ser, por así decirlo, las dos caras de la misma moneda. El peso que tuvieron estas instituciones en su objetivo de instituir ha conducido a Dubet a hablar de un programa institucional, como «proceso social que transforma valores y principios en acción y subjetividad por el sesgo de un trabajo profesional específico y organizado» (Dubet, 2006: 32). Este programa institucional, que tiene un origen religioso, se ha transferido a las principales instituciones de la modernidad y ha conformado la profesión de profesores, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, etc., que han sido los encargados de realizar un «trabajo sobre los otros» mediante el cual la sociedad socializaba a los individuos. Un trabajo basado en valores y principios sagrados, ya fueran religiosos o laicos5, administrado en «santuarios» por medio de individuos vocacionales y que tenía como objetivo lo que en principio parecería una paradoja: socializar a los individuos al mismo tiempo que les conforma como sujetos, o, dicho de otro modo, acceder a la autonomía y libertad individual a través de la disciplina racional.
En este programa institucional el rol define al individuo al que este queda sujeto. La personalidad se adecúa al rol y las relaciones se ven condicionadas y limitadas por roles sociales específi cos. Así, la relación no «tiene autonomía propia, ya que todo se enlaza en torno a una defi nición precisa del rol de los otros al que apunta el programa institucional.
Me dirijo al alumno, al enfermo, al pobre, sin rebasar ese rol. Eso no quiere decir que en ese programa el profesional ignore a la persona y personalidad de los otros, sino que accede a esa dimensión más íntima y más difusa por el cauce de una defi nición precisa del rol» (Dubet, 2006: 385).
La estructura social y la estructura de clases.
La otra gran interpretación de la estructura social es la que descansa en las clases sociales. Son varias las referencias teóricas que se deben tener en cuenta en este caso, entre las que hay que destacar las propias de las escuelas neomarxistas y neoweberianas, representadas por Wright y Goldthorpe. Al referirnos a estas escuelas y a los debates sobre las clases hay que distinguir nítidamente las teorías de las clases y los análisis de clase (Carabaña, 1997). Conforme a la idea de sociedad, aquí me centraré en las aproximaciones a las clases sociales que han pretendido aunar una teoría de las clases con el análisis de clase. Dicho de otro modo, aquellas aproximaciones que hicieron de las clases sociales una suerte de «objeto sociológico total», al ser tanto el explanandum como el explanans de la vida social (Dubet, 2004: 12). El enorme valor analítico de dicho concepto derivaba de la articulación de cuatro dimensiones: una posición, una comunidad o estilo de vida, una acción colectiva y un mecanismo de dominación (Dubet y Martuccelli, 2000: 93-125).
Los orígenes de esta concepción de la estructura social se encuentran en Marx, pero alcanza su cenit con Bourdieu, para el que la vida social solo es inteligible si damos cuenta de las estructuras sociales, tanto las externas (campos) como las interiorizadas (habitus). En su obra, como en pocas otras, se deja notar el peso de la idea de sociedad y los dos pilares en los que descansa: la estructura social y el ajuste de la acción a esta estructura. Dicho ajuste deriva del hecho de que en el marco de la sociología de Bourdieu la acción es explicada a partir de la posición que se ocupa en aquella. De ahí la importancia de los campos, en tanto que espacios de relaciones objetivas entre posiciones, a partir de los cuales podemos dar cuenta de las representaciones y prácticas de los agentes.
Es así como Bourdieu concibe el espacio social o la estructura de clases, como un campo en el que las distintas posiciones, que ocupan los individuos, son fijadas de forma relacional en función del volumen total de capital y de su composición (relación entre el capital económico y el capital cultural).
Son esas mismas posiciones estructurales las que le llevan a «construir» unas «clases teóricas» y a elaborar un modelo predictivo de las representaciones y prácticas de los individuos. En efecto, la socialización en unas condiciones de existencia, determinadas por la posición social, da lugar a la incorporación de un sistema de disposiciones, habitus, a partir del que los individuos están inclinados o predispuestos a llevar a cabo unas prácticas u otras. Estos habitus son propios de cada individuo, pero la delimitación de unas «clases objetivas» permite hablar de habitus de clase en tanto que «forma incorporada de la condición de clase y de los condicionamientos que esta posición impone » (Bourdieu, 2012: 116).
De ahí que, deudora de una fuerte idea de sociedad, la concepción bourdiana de la estructura social no solo nos muestre de qué modo se organiza la vida social, sino que además permite explicar la acción de los individuos, al entender que existe una «relación entre las posiciones sociales (concepto relacional), las disposiciones (o los habitus) y las tomas de posición, las “elecciones” que los agentes llevan a cabo en los ámbitos más diferentes de la práctica, cocina o deporte, música o política» (Bourdieu, 1997: 16). Dicho de otro modo, «el espacio de las posiciones sociales se retraduce en un espacio de tomas de posición a través del espacio de las disposiciones (o de los habitus)» (ibíd.: 19).
La relación tan estrecha que existe, según Bourdieu, entre las posiciones, las disposiciones y las tomas de posición es posible debido a que los habitus son «sistemas de disposiciones duraderas y transponibles», de tal modo que nos permiten «dar cuenta de la unidad de estilo que une las prácticas y los bienes de un agente singular o de una clase de agentes (…) El habitus es ese principio generador y unificador que retraduce las características intrínsecas y relacionales de una posición en un estilo de vida unitario, es decir un conjunto unitario de elección de personas, de bienes y de prácticas» (Bourdieu, 1997: 19).
La idea de sociedad que subyace a la sociología de Bourdieu, en la que se afirma la existencia de la estructura social y el ajuste de la acción social a dicha estructura, queda bien resumida en su fórmula: [(habitus) (capital)] + campo = práctica (Bourdieu, 2012: 115). La acción es explicada a partir de las dos formas en que se manifi esta la estructura social, los campos y los habitus, entre los cuales hay un ajuste o complicidad ontológica, ya que este sistema de disposiciones está objetivamente adaptado al estado del campo en el que tuvo su génesis.
De la estructura social a la interacción: la crítica de las antiguas sociologías del individuo.
¿Podemos seguir sosteniendo esta concepción de la estructura social? ¿Existe la estructura social en nuestras sociedades de modernidad avanzada? ¿Están las sociedades actuales organizadas por medio de una estructura social que encuadra a los individuos en posiciones en función de sus recursos y capitales o mediante una estructura institucional que les conforma a través de la socialización en unos valores, normas y roles? Y en relación con ello, ¿hay una continuidad entre la estructura social y la personalidad y acción de los individuos? ¿Hasta qué punto su posición en la estructura de clases y la influencia que sobre ellos puedan tener las instituciones de socialización nos permiten explicar sus prácticas y representaciones? Para intentar dar respuesta me detendré en el siguiente apartado en algunas de las aportaciones más significativas de las nuevas sociologías del individuo. Su reciente irrupción en el panorama sociológico conduce a distinguirlas de las que se podrían denominar, sin afán peyorativo, como antiguas sociologías del individuo, que, centradas en el nivel microsituacional, se muestran muy críticas con las visiones macroestructurales de la vida social.
Es el caso de Collins, para quien analizar la vida social desde la estructura social no tiene mucho sentido, si no se es capaz de mostrar de qué modo influye en las experiencias microsituacionales, que, según entiende, son el nivel elemental de la acción social y de toda evidencia sociológica. Dicho de otro modo, y como respuesta a la concepción de la estructura social que veíamos en el anterior apartado, ¿hasta qué punto las posiciones estructurales de los individuos, determinadas por sus capitales económico y cultural o por su estatus y rol, condicionan sus interacciones? ¿Poseer estos estatus o capitales les concede algún tipo de ventaja interaccional? ¿O, por el contrario, habría que sostener que entre la posición estructural y la interacción microsituacional hay un abismo? Collins así lo cree y por ello nos propone que «en lugar de aceptar los datos agregados a nivel macro como inherentemente objetivos, empecemos a traducir todos los fenómenos sociales como distribuciones de microsituaciones» (Collins, 2009: 352). Con este propósito nos incita a emprender investigaciones etnográficas que permitan traducir al nivel micro las categorías weberianas de clase, estatus y poder.
Según Collins, las clases sociales no están desapareciendo, sino todo lo contrario, como se evidenciaría a nivel macro-estructural si prestamos atención al crecimiento de la desigualdad de la distribución de la renta y la riqueza tanto a escala nacional como internacional.
Pero ¿hasta qué punto podemos sostener que esta desigualdad se traduce en una desigualdad en la distribución de experiencias vitales? Frente a algunas de las nuevas sociologías del individuo, para las que la clase social ha dejado de ser un sólido operador analítico, Collins todavía le reserva un cierto papel para entender la estructura social contemporánea, y —lo que es más importante para lo que aquí me interesa— para dar cuenta de los condicionamientos de las experiencias individuales. Es decir, no solo se limita a defi nir las clases como estratos con más o menos capital o renta, sino que además considera que estas operan condicionando los encuentros microsituacionales en los «circuitos de Zelizer» o circuitos de intercambio monetarios que existen en las sociedades actuales, lo que le conduce a distinguir siete clases sociales o «circuitos de clase»: la élite fi nanciera, la clase inversora, la clase empresarial, los famosos, multitud de circuitos de clase media/trabajadora, circuitos de mala reputación y la clase social más baja, que se encontraría al margen de cualquier circuito social de intercambio. Lo que me interesa destacar de este planteamiento sobre las clases sociales, basado en el nivel micro de la experiencia, son dos aspectos.
Por un lado, su contraste con la concepción macro-estructural: «la traducción a nivel micro de la clase económica no muestra un tótem de clases, neta y jerárquicamente apiladas unas sobre otras, sino circuitos de transacción solapados, de amplitud y contenido muy diversos» (Collins, 2009: 360). Por otro lado, que, en términos de la relación entre la clase social y la acción individual, aquella solo se traduciría en ventajas interaccionales dentro de cada uno de esos circuitos de intercambio.
El desacoplamiento entre la estructura social y las experiencias individuales también se deja notar cuando nos centramos en las categorías weberianas de estatus y poder.
Por lo que se refiere a esta última, Collins nos quiere hacer ver que, cuando atendemos al nivel micro, el poder se manifiesta de manera diferente a como se nos muestra a nivel macro-estructural. Así, la desigual distribución de este recurso cuando prestamos atención a la estructura jerárquica de una organización no se traduce en una desigual distribución del poder real acorde con dicha jerarquía. Collins propone por ello distinguir entre «poder-D», como poder de mando o de recibir deferencia, y «poder-E», como poder efectivo, que podría tener un individuo a pesar de ocupar una posición estructuralmente subordinada, como en el caso de la «jerarquía en la sombra» del personal auxiliar administrativo. Frente a la imagen macroestructural que ha privilegiado el análisis del poder-D, para Collins en nuestras sociedades dicho poder se ha fragmentado y ha quedado limitado a algunos ámbitos en los que todavía podemos encontrar relaciones de micro-obediencia del tipo «ordeno y mando », si bien mucho más suavizadas que en otros tiempos. En definitiva, dicho poder se ha desacoplado del «poder-E», mientras que el poder situacional todavía existe en las organizaciones, pero al igual que sucede con las clases sociales solo opera en su interior, sin que fuera de ellas los individuos puedan traducirlo en ventajas interaccionales.
Por lo que respecta a la categoría de estatus, Collins nos invita a pensar en dos cuestiones que considero de gran relevancia para el objeto de este artículo: ¿existen, y, en tal caso, cómo se delimitan los grupos de estatus en la estructura social de las sociedades actuales? ¿Hasta qué punto la imagen macro-estructural y jerárquica desde la que la sociología ha pensado la estratificación social basada en el honor o el prestigio se ve reflejada en las interacciones de los individuos? Recordemos que Weber (1944: 687) entendía que, frente a las clases, los estamentos sí eran comunidades reales que compartían un modo de vida reconocido con un determinado «honor» social. Collins aplica este concepto a los grupos de estatus, que se diferencian por su estilo de vida, destacando la importancia que en su conformación tienen los rituales formalizados, de tal modo que aquellos solo pueden existir cuando la vida cotidiana está excesivamente formalizada, creándose así las condiciones de posibilidad para que las personas vivan en términos de identidades categoriales. Es por ello que en las sociedades actuales, con una vida social menos formalizada, los grupos de estatus son en su mayoría invisibles, salvo en el caso de lo que este sociólogo define como los «cuasi-grupos de estatus» de jóvenes y adultos.
Pero lo que me interesa destacar de la argumentación de Collins es el hecho de que en la actualidad la desigual distribución de estatus, entendiendo también esta categoría como la capacidad de recibir deferencia en el comportamiento microsituacional, guarda muy poca relación con las identidades categoriales y, por el contrario, depende cada vez más de la reputación personal. Dicho de otro modo, la posición social que ocupa un individuo en la estructura social, concebida como un espacio jerárquico, no se traduce de forma inmediata en su prestigio social.
¿Gozan las profesiones consideradas más prestigiosas de ventajas interaccionales en sus encuentros microsituacionales? De nuevo Collins nos invita a pensar en el estatus como una categoría que opera en determinadas redes y situaciones, más allá de las cuales una posición jerárquica en el nivel macro-estructural no asegura una mayor deferencia.
Con la única excepción de los famosos, que gozan de una deferencia transsituacional más allá de redes u organizaciones específicas, «la gente recibe hoy poca deferencia categorial; la mayor parte de la que consigue proviene de su reputación personal, que depende de mantenerse inserto en la red donde se le conoce personalmente» (Collins, 2009: 373).
Como vemos, con su análisis de la estratificación situacional, Collins nos quiere mostrar hasta qué punto en la sociedad actual las experiencias de los individuos se han desacoplado de las jerarquías macroestructurales que la sociología clásica entendía en clara continuidad con aquellas. La conclusión a la que llegan las antiguas sociologías del individuo no puede ser más significativa a este respecto: «La estructura social actual genera una experiencia vital en la que la mayoría de los individuos puede guardar distancias con las relaciones macro-estructuradas —como mínimo de manera intermitente, y, en algunos casos, casi por completo» (Collins, 2009: 390).
De la idea de sociedad al individuo y las nuevas lógicas estructurales: las nuevas sociologías del individuo.
La llamada de atención de Collins para que no demos por sentado que la estructura social se refleja en la interacción debe ser atendida, pero no tiene por qué conducirnos al privilegio analítico de los encuentros microsituacionales, pues no es tan evidente como nos quiere hacer ver que sean el nivel cero de toda evidencia sociológica. De hecho, la sociología como disciplina científica se configuró poniendo distancia con esas realidades observables, privilegiando, por el contrario, los hechos sociales y las estructuras que no se pueden captar mediante el trabajo etnográfico, sino a la luz de un aparato estadístico (o de entrevistas semidirectivas) que permite mostrar los condicionamientos estructurales de la acción. Ahora bien, eso es lo que Collins precisamente pone en entredicho, que la estructura social se vea reflejada de forma directa en aquella. Y ciertamente su crítica es muy pertinente con respecto a las interpretaciones clásicas, que, conforme a una fuerte idea de sociedad, partían del ajuste de la acción social a dicha estructura. No obstante, esta fundamentada crítica no debe conducir a la sociología a abandonar su vocación de analizar el modo en que las acciones de los individuos están condicionadas estructuralmente, o, dicho de otro modo, a poner en relación la acción con la estructura social, entendiendo esta de forma distinta a como se concebía bajo la idea de sociedad.
En este sentido paso a retomar en este apartado las propuestas de las nuevas sociologías del individuo que ponen en entredicho la concepción heredada de la estructura social, conduciéndolas a desplazar la mirada sociológica hacia el individuo y las nuevas lógicas estructurales que constriñen su acción.
De la institución y el «rol-engranaje» a la experiencia del individuo.
Retomemos, en primer lugar, una de las preguntas que planteaba anteriormente, ¿pueden en la actualidad las instituciones de socialización «estructurar» las personalidades de los individuos tal y como tenía por objetivo el llamado programa institucional? Las nuevas sociologías del individuo coinciden en señalar que en las últimas décadas del siglo XX se han experimentado unos profundos procesos de cambio social que marcan una gran cesura en el tiempo, permitiendo distinguir entre una primera y una segunda modernidad. Uno de esos procesos de cambio ha sido la desinstitucionalización, es decir, el proceso por el cual las instituciones han ido perdiendo la capacidad para «instituir », para socializar a los individuos en unos principios o valores «transcendentales» (religiosos o laicos). De tal modo que las principales instituciones de socialización, familia, escuela e Iglesia, han dejado de funcionar «según el modelo clásico, como aparatos capaces de transformar los valores en normas y las normas en personalidades individuales » (Dubet y Martuccelli, 2000: 201).
Este proceso de desinstitucionalización no solo afecta a los individuos que son objeto de dicha socialización, sino también a los representantes (profesores, médicos, etc.) de esos principios o valores que aquellos debían interiorizar. Con dicho proceso el programa institucional va declinando y las instituciones basadas en el «trabajo sobre los otros» van perdiendo la legitimidad y centralidad que tuvieron en la primera modernidad.
Como consecuencia de estos procesos de desinstitucionalización y declive del programa institucional se produce la pérdida de continuidad entre la estructura y la personalidad y acciones del individuo. O dicho de otro modo, «la desinstitucionalización provoca la separación de los procesos que la sociología clásica confundía: la socialización y la subjetivación» (Dubet y Martuccelli, 2000: 202). En la medida en que las instituciones de socialización han ido perdiendo la capacidad de transmitir unos valores y normas que se reflejaran en roles, estos últimos han quedado relegados a un segundo plano a la hora de conformar la personalidad de los individuos.
Los roles, que mediaban entre la estructura de la sociedad y la acción, dejan un mayor espacio que ya no puede ser administrado por las instituciones, sino que debe ser gestionado por los propios individuos.
Se produce así «una transferencia de las instituciones al individuo, de los roles y los estatus hacia las personas» (Dubet, 2009: 102).
No obstante, no se trata de negar la importancia de los roles en la sociedad actual ni su utilidad analítica para la sociología, pues, como señala Martuccelli (2002), los roles nos posibilitan establecer un vínculo entre las estructuras sociales y las experiencias individuales, un vínculo entre el nivel «micro» y el nivel «macro», y nos permiten dar cuenta, frente a las antiguas sociologías del individuo y a los retratos «líquidos» de época, de la aún fuerte tipificación de algunas situaciones y experiencias de la vida social. De lo que se trata es de concebir estos roles en una lógica distinta a la que subyacía a la idea de sociedad, en la que, como veíamos en el primer apartado, los roles funcionaban como verdaderos engranajes entre la estructura y la acción, permitiendo preestructurar fuertemente las situaciones. Este tipo de «rolengranaje », como lo denomina Martuccelli, puede todavía encontrarse en nuestras sociedades, pero ya no debe tener el privilegio analítico que tuvo en la sociología clásica, siendo ahora necesario movilizar otras formas de concebir los roles sociales en función del grado de codificación y coacción de los diferentes contextos de acción, como los «roles impedidos», los «roles a creación prescrita» o los «roles en emergencia» (Martuccelli, 2002: 143-177). Ya sea por la imposibilidad de llevar a cabo un rol en el que un individuo ha sido socializado o por la necesidad de aumentar la reflexividad e invención ante los mismos, lo cierto es que, a diferencia de lo que sucedía con el «rol-engranaje», estos roles ya no pueden ser entendidos en la lógica de la idea de sociedad en la que la acción se ajustaba a la estructura.
A diferencia de lo que hizo la sociología en la primera modernidad, la acción ya no puede ser explicada como un simple reflejo del sistema, ya que se genera un mayor espacio entre ambos que debe ser gestionado por el individuo. Este cambio es el que conduce a Dubet (2010) a abogar por una sociología de la experiencia, entendiendo esta última como el trabajo sobre sí mismo que debe hacer el actor para articular y dar coherencia a las que aquel considera como las tres lógicas de la acción (integración, estrategia y subjetivación). Dicho de otro modo, los individuos deben hacer frente a la búsqueda de la pertenencia a una comunidad, a la defensa de sus intereses compitiendo en los mercados y al desarrollo de una actividad crítica9. La sociedad actual produciría estructuralmente estas tres lógicas de la acción cuya administración por parte del individuo llevaría consigo tensiones en la experiencia social. Tensiones que conceptos como el de habitus no pueden captar en la medida en que «confunde» dos racionalidades de la acción, la de la integración cultural y la de la acción estratégica, eliminando así la tensión entre la lógica de reproducción de un programa cultural y la defensa o promoción de los intereses en un determinado campo (Dubet, 2010: 168).
De la estructura social a las desigualdades multiplicadas.
Recordemos que desde la concepción de la estructura social como estructura de clases «lo esencial es postular que existe una estructura objetiva suficientemente estable y coherente para que la sociedad sea percibida como un sistema. Así, desde el punto de vista de las clases sociales, las desigualdades no son solamente una jerarquía, más o menos justa, son también una estructura» (Dubet, 2009: 51). Y no solo eso, las clases sociales, en la medida en que conforman la estructura de la sociedad, nos permiten explicar las representaciones y prácticas individuales.
Como hemos tenido oportunidad de ver, la obra de Bourdieu es un claro ejemplo de esta forma de entender la vida social. ¿Podemos seguir sosteniendo esta concepción de la estructura social? ¿Se nos presenta la desigualdad en las sociedades actuales de forma organizada y estructurada, en tanto que estructura de clases? ¿Nos permiten las clases o posiciones sociales explicar las prácticas y representaciones de los individuos? Son varios los debates que abren estas preguntas. Con respecto a la última, no son pocos los sociólogos que actualmente se centran en la posición o clase social como operador analítico. Así Goldthorpe (2012), frente a los enfoques de los economistas basados en la renta, ha reivindicado la vuelta a la clase para examinar la desigualdad. Para el caso español, Martínez García (2013) ha mostrado la relevancia de la clase social como elemento de análisis para dar cuenta de diversos temas como el fracaso escolar, el paro juvenil o el «mileurismo».
Estas sociologías que prosiguen con el análisis de clase son necesarias y deben ser bien recibidas en un momento como el actual, en el que en muchas ocasiones se olvida la influencia de la posición social en la vida de los individuos. Sin embargo, hacer de la clase social un operador analítico central resulta insuficiente en un período de creciente individualización y singularización de la vida social. En efecto, los análisis de clase basados en las diferencias inter-clases en muchas ocasiones no prestan atención a las diferencias intraclases ni a las «lecturas mayoritarias » (Singly, 2012). En este sentido, como veremos a continuación, diversas investigaciones empíricas realizadas en el marco de las nuevas sociologías del individuo nos permiten tener suficiente evidencia para mostrar la pérdida de capacidad analítica de las posiciones (Lahire, 2006; Martuccelli, 2006; Singly, 2012). Por ello se hace necesario disponer de nuevos operadores analíticos que sustituyan a las clases sociales, como el de las pruebas que propone Martuccelli y que veremos más adelante.
Más allá de los análisis de clase, que, como señalo, son necesarios pero no suficientes, lo que sí que resulta menos plausible es seguir sosteniendo la concepción de la clase social en tanto que «objeto social total », que articulaba cuatro dimensiones: una posición, un estilo o modo de vida, una acción colectiva y un mecanismo de dominación.
Como señalan Dubet y Martuccelli (2000: 93-125), cada una de estas dimensiones se desdibuja y, lo que es más importante, la articulación entre ellas se quiebra. Así, como se puede constatar siguiendo los debates sobre las clases sociales, los criterios para fijar las posiciones sociales se han multiplicado (a la propiedad de los medios de producción se han añadido las oportunidades en el mercado, el capital cultural, los bienes de organización, la autoridad en las asociaciones, los cierres sociales, etc.10). En línea con visiones más multidimensionales de la estructura social, como la de Weber (1944: 682-694), los sociólogos han recurrido a nuevos criterios (género, edad, etnia, etc.) para establecer las posiciones y condiciones de existencia de los individuos, que ya no pueden ser reducidas a la clase social. De este modo, «mientras que la estructura de clases enmarcaba las desigualdades en un conjunto relativamente estable y legible, (ahora) entramos en un sistema de desigualdades múltiples» (Dubet, 2009: 69).
Esta multiplicación de las desigualdades hace menos plausible la explicación de la acción colectiva a partir de los intereses objetivos de clase. De igual forma, resulta cada vez más problemático explicar los estilos y modos de vida en términos de clase, pues, como señala Lahire (2006: 737), «dos individuos de la misma clase social, del mismo subgrupo social, o incluso perteneciendo a la misma familia tienen todas las probabilidades de que parte de sus prácticas y gustos difieran». Así lo ha constatado este sociólogo en La cultura de los individuos, con el que ha mostrado que las relaciones entre los habitus de clase y las prácticas culturales no son tan evidentes como Bourdieu las presentaba en La distinción. Frente a este modelo, Lahire (2006) señala que la frontera entre la «alta cultura» y la «baja cultura» no es tan definida, ya que una mayoría de individuos de diferentes clases sociales tienen perfiles disonantes que asocian prácticas culturales que van desde las más a las menos legítimas.
Por último, la dominación parece haberse escindido de la estratificación social, de tal modo que «la estructura social aparece no solamente como un sistema complejo y multidimensional, sino también como un sistema desarticulado en el cual los «competitivos», los «protegidos», los «precarios» y los «excluidos » forman grandes conjuntos que están ellos mismos estratificados y mantienen varias relaciones de dominación» (Dubet y Martuccelli, 2000: 18).
De todo ello no se colige que las clases sociales hayan dejado de existir, y mucho menos las desigualdades, ya que, por el contrario, se multiplican. Lo que resulta más difícil es sostener que esta desigualdad se organiza como una estructura de clases y que estas nos posibiliten explicar las prácticas y representaciones de los individuos. De este modo, como señala Martuccelli (2006: 371), «se quiera o no, la noción de clase social se transforma entonces en lo que nunca quiso ser: a saber, una yuxtaposición de escalas de estratificación y una lista más o menos piramidal de desigualdades sociales que no forman ya sistema».
El precursor de las nuevas sociologías del individuo, Ulrich Beck, que aboga por una sociología ambivalente de la desigualdad, lo dice de otro modo: «Por supuesto, aún existen estructuras sociales inequívocas, tal vez incluso más que nunca, especialmente en los márgenes de la sociedad. Pero se puede discutir si estas pertenecen aún (…) a un mundo social único (…) Con la emergencia de la autocultura, es más bien la falta de estructuras sociales lo que se considera el rasgo básico de la estructura social» (Beck y Beck-Gernsheim, 2003: 113).
Del habitus y el campo a la pluralidad de disposiciones y contextos de acción: los múltiples «pliegues» de la estructura social.
La crítica a la concepción bourdiana de la estructura social y la apertura que habilita para el desarrollo de las nuevas sociologías del individuo ha tenido un lugar de inflexión con Lahire, para quien el individuo es resultado de los múltiples pliegues de la estructura social que en él se incorporan. Por ello también se muestra crítico con Collins, para el que, como hemos visto, los hechos macrosociológicos son menos reales que las interacciones observables. Ciertamente, como Bourdieu señalaba, «la verdad de la interacción no está entera en la interacción», pero Lahire (2012: 286) añade que «tampoco lo está en el espacio social global, ni en la organización, ni incluso en el campo que, a veces pero no siempre, contribuyen a estructurarla ». En efecto, para este sociólogo, la interacción debe ser explicada dando cuenta del contexto y del pasado incorporado de los individuos, sin que puedan quedar reducidos a las categorías de campo y habitus.
Lahire aporta de este modo una forma de concebir la estructura social que complejiza y enriquece la interpretación de Bourdieu.
Los múltiples condicionamientos estructurales que constriñen a los individuos no pueden ser explicados a partir de las categorías de campo y habitus. Por un lado, debido a las limitaciones de este último concepto, ya que, como veíamos anteriormente, implica la transferencia y generalización de las disposiciones, de tal manera que estas formarían un sistema que haría del individuo un ser coherente y homogéneo. Frente a esta forma de concebir las disposiciones, Lahire (2005: 161) reflexiona de otro modo: «Y si en lugar de un mecanismo de transferencia de un sistema de disposiciones se tratara de un mecanismo más complejo de adormecimiento/ puesta en acción o de inhibición/activación de disposiciones que supone, evidentemente, que cada individuo singular sea portador de una pluralidad de disposiciones y atraviese una pluralidad de contextos sociales». En contraste con el privilegio que Bourdieu otorgaba a la posición en el espacio social (y en otros campos «legítimos»), Lahire considera que se debe ser más exhaustivo y mostrar los múltiples procesos de socialización de los individuos, que hacen que incorporen disposiciones que no solo no tienen por qué ser coherentes y homogéneas, sino que en ocasiones pueden ser todo lo contrario, incoherentes y contradictorias.
Por otro lado, el concepto de campo tiene, según Lahire, un estatuto limitado cuando es utilizado de forma generalizada en los diferentes contextos de acción. Por una parte, no todos estos contextos se conforman como campos, ya que estos últimos no se extienden más allá de una parte de los dominios «más legítimos» de actividad profesional y/o pública (Lahire, 2012: 168). Por otra parte, este sociólogo arremete contra el planteamiento según el cual lo que acontece en el campo debe estar contenido en él: «El principio estructural (relacional) que lleva a pensar una obra en tanto que “toma de posición” en relación al conjunto de otras “tomas de posición” es una manera de suponer un cierre del campo sobre sí mismo. Es considerar que nada de lo que sucede en el campo estaría determinado por fuerzas exteriores al campo en cuestión» (ibíd.: 221). Ahora bien, esta crítica no le conduce a poner en cuestión el principio estructural o relacional como método de explicación, pues se trata «de extender por el contrario su aplicación considerando que el creador es definible por otros vínculos que los que ha podido entablar y otras experiencias que las que ha podido tener dentro del campo» (ibíd.: 221).
Al indagar en las disposiciones más allá de los habitus y en los contextos de acción más allá de los campos, Lahire defiende una sociología disposicionalista y contextualista con la que podemos pensar de otro modo la influencia de la estructura social sobre los individuos.
Frente a la ecuación de Bourdieu, según la cual [(Habitus) (Capital)] + Campo = Práctica, Lahire (2012: 25) propone sustituirla por la siguiente: Pasado incorporado + Contexto de acción presente = Prácticas observables.
La forma en la que Lahire da cuenta tanto de la incorporación múltiple de la estructura social en el individuo como de la pluralidad de los contextos de acción hace menos plausible el ajuste de la acción a dicha estructura.
La complicidad ontológica entre el habitus y el campo resulta más problemática, ya que, por el contrario, lo que encontramos, de forma tan frecuente como para no poder referirnos a meras «anomalías», son individuos con una multiplicidad de disposiciones que no encuentran los contextos para su actualización o individuos desprovistos de las disposiciones que les permitan enfrentar situaciones más o menos inevitables en sus vidas (Lahire, 2005: 175).
Ante estos desajustes, consecuencia de encontrarnos ante un individuo que, según Lahire, está demasiado multisocializado y multideterminado, deviene necesaria la elaboración de «una sociología a la escala del individuo, que analice la realidad social teniendo en cuenta su forma individualizada, incorporada, interiorizada; una sociología que se pregunte cómo la diversidad exterior es hecha cuerpo, cómo las experiencias socializadoras diferentes, y a veces contradictorias, pueden (co)habitar (en) el mismo cuerpo, cómo tales experiencias se instalan más o menos durablemente en cada cuerpo y cómo intervienen en los diferentes momentos de la vida social o de la biografía de un individuo» (Lahire, 2013: 113).
Del personaje social a las pruebas: entre posiciones estructurales y estados sociales.
Al igual que Lahire, Martuccelli insiste en señalar que los numerosos casos de falta de correspondencia entre la posición en la estructura social, las disposiciones y las tomas de posición no pueden ser ya considerados como anomalías, excepciones que confirmarían el modelo. Por el contrario, lo que califica como «metástasis de los desajustes» nos debería hacer ver que lo que falla es el modelo y que, frente a las afirmaciones teóricas de Bourdieu que destacan el ajuste ontológico entre habitus y campo, habría que dar cuenta del primado de los desajustes (Martuccelli, 1999: 141).
Lo mismo hay que decir con respecto a la pretensión de explicar la experiencia de los individuos a partir de los «roles-engranaje ». En ambos casos lo que ha entrado definitivamente en crisis es la noción de «personaje social», que «no designa solamente la puesta en situación social de un individuo, sino mucho más profundamente la voluntad de hacer inteligibles sus acciones y sus experiencias en función de su posición social» (Martuccelli, 2007: 6). Y con ella también ha entrado en crisis una muy extendida forma de concebir el oficio de sociólogo que, más allá de escuelas o tradiciones, ha sido parte constitutiva, y en buena medida lo sigue siendo, de nuestra disciplina. Por ello, frente al análisis del individuo en función de su posición social, «se impone la necesidad de reconocer la singularización creciente de las trayectorias personales, el hecho de que los actores tengan acceso a experiencias diversas que tienden a singularizarnos y ello aun cuando ocupen posiciones sociales similares » (ibíd.: 10).
Ahora bien, ¿la falta de plausibilidad de la noción de personaje social y de la posición social como útiles analíticos y la creciente singularización de las trayectorias individuales debe llevar consigo la renuncia a cualquier pretensión de afirmar la presencia en nuestras sociedades de estructuras que condicionan las representaciones y prácticas de los individuos? Lejos de una visión tan extrema, las nuevas sociologías del individuo dan cuenta de cómo operan las estructuras sociales, si bien de forma muy diferente a como se hacía bajo la idea de sociedad. Así, al igual que Dubet sostiene que en la segunda modernidad la experiencia de los individuos viene condicionada por la necesidad de gestionar tres grandes lógicas de la acción que la sociedad produce estructuralmente, Martuccelli nos habla del carácter estructural de las «pruebas» a las que los individuos deben hacer frente11. Pero entendiendo el concepto de estructura no en la lógica del sistema, que mostraría el agenciamiento necesario entre los elementos, sino como «la presencia de un condicionamiento activo. La estructura designa menos una trama establecida que fuerzas particularmente activas. Dicho de otro modo, reconocer la existencia de factores estructurales lleva a distinguir, entre la diversidad de fuerzas e infl uencias que existan en un momento dado, aquellas que son particularmente activas, constrictivas y significativas» (Martuccelli, 2010: 150).
Interesado en movilizar un análisis sociológico que dé cuenta, en un contexto de crecimiento estructural de las singularidades, del modo en que se articulan las estructuras sociales y las experiencias de los individuos, Martuccelli (2006: 110) sugiere sustituir la posición social por la noción de «prueba» como «operador analítico central (…) permitiéndonos relacionar los procesos estructurales y los lugares sociales con los itinerarios personales. Las pruebas son el resultado de una serie de determinantes estructurales e institucionales, que se declinan diferentemente según las trayectorias y los lugares sociales». Por ello, para analizar de qué manera los individuos afrontan el conjunto de pruebas que nuestras sociedades producen estructuralmente, Martuccelli señala los dos niveles a los que hay que atender para dar cuenta de los lugares sociales de los actores.
Por un lado, el nivel de las posiciones estructurales que este sociólogo concibe, en términos cercanos a la situación de clase de Weber, como reagrupamientos de individuos que tienen oportunidades similares de conseguir bienes o servicios, lo cual le permite delimitar —y limitar en pos de la simplicidad analítica— cinco posiciones estructurales: dirigentes, competitivos, protegidos, precarios y excluidos. Por otro lado, el nivel de los estados sociales —al que la sociología no ha prestado suficiente atención al haber limitado sus análisis a las posiciones estructurales— que da cuenta de los espacios que los individuos consiguen ir conformando en el interior de estas posiciones. Solo si atendemos a estos dos niveles, la sociología podrá analizar las ecologías personalizadas que nuestra sociedad produce (Martuccelli, 2006: 365-427).
Martuccelli nos invita así a representarnos la estructura social como un queso gruyer, en el que en el interior de las diferentes posiciones estructurales, y de forma transversal a ellas, encontramos espacios que los individuos construyen activamente. De este modo, frente al «agenciamiento necesario », propio de la idea de sociedad, esta concepción de la estructura permite dar cuenta de los márgenes de acción de los que disponen los individuos, los cuales devienen actores en la medida en que siempre pueden «actuar de otro modo» (Martuccelli, 2010: 102).
Conclusión
Tras este recorrido se pueden explicitar algunas de las conclusiones a las que se ha llegado a partir de las propuestas de las nuevas sociologías del individuo que, entre otros autores, representan Dubet, Lahire y Martuccelli.
La sociología actual no puede seguir concibiendo la estructura social en el marco de la idea de sociedad, es decir, tal y como la tradición sociológica (desde Durkheim y Marx a Bourdieu) se ha representado la vida social, en la que la acción se ajustaba a dicha estructura y el individuo era el fi el reflejo del sistema. Diversos procesos de cambio social, que ha traído consigo la segunda modernidad, como la desinstitucionalización, el declive del «programa institucional», la multiplicación de las desigualdades y de los ámbitos de socialización o la creciente singularización de las trayectorias individuales, hacen menos plausible dicha idea de sociedad.
Las posiciones estructurales, las clases sociales o los «roles-engranaje» han ido perdiendo por ello capacidad analítica para explicar las prácticas y representaciones de los individuos, poniendo así en crisis la noción de «personaje social». De este modo se ha ido abriendo un enorme espacio para el desarrollo de nuevas sociologías del individuo.
Como señala Dubet (2009: 173): «Cuando la unidad de la vida social no es dada por la sociedad, por la adecuación del sistema y de la acción, de una estructura y de una cultura, la sociología debe partir del individuo, de la forma en la que metaboliza y produce lo social ». Estas nuevas sociologías del individuo no deben, sin embargo, renunciar a dar cuenta del poder de condicionamiento de la estructura social ni privilegiar la interacción microsituacional como centro de interés, tal y como nos proponen Collins y las antiguas sociologías del individuo. Ciertamente, el desajuste entre los niveles macro y micro de la vida social nos ha de llevar a tomar distancias con concepciones de la estructura social que son deudoras de la idea de sociedad y que no nos permiten atender a nuevas formas de la estratificación como la situacional.
Sin embargo, la sociología no debería abandonar el análisis del modo en que las acciones de los individuos están condicionadas estructuralmente, o, dicho de otro modo, debe poner en relación la acción con la estructura social, movilizando para ello conceptos a los que nuestra disciplina no puede renunciar, como las posiciones estructurales o los roles. Pero entendiendo la estructura social de forma diferente a como se concebía bajo la idea de sociedad. Se trataría, como propone Martuccelli, de superar la lógica del sistema, del agenciamiento necesario entre los elementos para dar cuenta de los condicionamientos estructurales de la acción ante los cuales el individuo debe dar respuesta, pudiendo siempre «actuar de otro modo».
El carácter «multisocializado» y «multideterminado » del individuo como fruto de la incorporación múltiple de la estructura social.
El trabajo sobre sí mismo que aquel ha de llevar a cabo para integrar de una forma coherente las diferentes lógicas de la acción que nuestra sociedad genera estructuralmente.
O el proceso estructural de fabricación de individuos crecientemente singularizados que afrontan un sistema de pruebas estructuralmente producido. Todo ello nos invita a trabajar en el desarrollo de las nuevas sociologías del individuo: sociologías disposicionalistas, sociologías de la experiencia, sociologías de las pruebas, en las que el individuo se nos muestra como nuevo foco de atención y lugar de paso necesario para la comprensión de los nuevos condicionamientos estructurales de la acción que nuestra sociedad produce.
Bibliografía
Abercrombie, Nicholas; Hill, Stephen y Turner, Bryan S. (1986). Diccionario de Sociología. Madrid: Cátedra.
Beck, Ulrich y Beck-Gernsheim, Elisabeth (2003). La individualización. El individualismo institucionalizado y sus consecuencias sociales y políticas. Barcelona: Paidós.
Bernardi, Fabrizio; González, Juan Jesús y Requena, Miguel (2006). «The Sociology of Social Structure». En: Bryant, C. D. y Peck, D. L. (eds.). 21st Century Sociology: A Reference Handbook. Newbury: Sage.
Boudon, Raymond (1973). ¿Para qué sirve la nociónde estructura? Madrid: Aguilar.
Bourdieu, Pierre (1997). Razones prácticas. Barcelona: Anagrama.
— (1999). Meditaciones pascalianas. Barcelona: Anagrama.
— (2012). La distinción. Madrid: Taurus.
Calhoun, Craig; Light, Donald y Keller, Suzane (2000). Sociología. Madrid: McGraw Hill.
Carabaña, Julio (1997). «Esquemas y estructuras». Revista de Ciencias Sociais, 49: 67-91.
Collins, Randall (1981). «On the Microfoundations of Macrosociology». American Journal of Sociology, 86(5): 984-1014.
— (2009). Cadenas de rituales de interacción. Barcelona: Anthropos.
Crompton, Rosemary (1997). Clase y estratifi cación. Una introducción a los debates actuales. Madrid: Tecnos.
Dubet, François (2004). Les inégalités multipliées. La Tour d’Aigues: L’Aube.
— (2006). El declive de la institución. Profesiones, sujetos e individuos en la modernidad. Barcelona: Gedisa.
— (2009). Le travail des sociétés. Paris: Seuil.
— (2010). La sociología de la experiencia. Madrid:UCM-CIS.
— y Martuccelli, Danilo (2000). ¿En qué sociedad vivimos? Buenos Aires: Losada.
Durkheim, Émile (1992). Las formas elementales dela vida religiosa. Madrid: Akal.
— (1995). La división del trabajo social. Madrid: Akal.
Feito, Rafael (1998). Estructura social contemporánea. Las clases sociales en los países industrializados.Madrid: Siglo XXI.
Giddens, Anthony (1995). La constitución de la sociedad. Buenos Aires: Amorrortu.
Goldthorpe, John H. (2012). «De vuelta a la clase y el estatus: por qué debe reivindicarse una perspectiva sociológica de la desigualdad social».Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 137: 43-58.
Homans, George C. (1975). «What Do we Mean by “Social Structure”». En: Blau, P. (ed.). Approaches to the Study of Social Structure. New York: The Free Press.
Knottnerus, J. David (1996). «Social Structure: An Introductory Essay». Humboldt Journal of Social Relations, 22(2): 7-13.
Kontopoulus, Kyriakos M. (1993). The Logics of Social Structure. Cambridge: Cambridge University Press.
Lahire, Bernard (2005). «De la teoría del habitus a una sociología psicológica» En: Lahire, B. (dir.). El trabajo sociológico de Pierre Bourdieu. Buenos Aires: Siglo XXI.
— (2006). La culture des individus. Dissonnances culturelles et distinction de soi. Paris: La découverte/Poche.
— (2012). Monde pluriel. Penser l’unité des sciences sociales. Paris: Le Seuil.
— (2013). Dans les plis singuliers du social. Individus institutions, socialisations. Paris: La Découverte.
Lamo de Espinosa, Emilio (1998). «Estructura Social». En: Giner, S.; Lamo de Espinosa, E. y Torres, C. (eds.). Diccionario de Sociología. Madrid: Alianza Editorial.
López, José y Scott, John (2000). Social Structure. Buckingham/Philadelphia: Open University Press.
Martínez García, José Saturnino (2013). Estructura social y desigualdad en España. Madrid: Libros de la Catarata.
Martuccelli, Danilo (1999). Sociologies de la modernité. Paris: Gallimard.
— (2002). Grammaires de l’individu. Paris: Gallimard.
— (2006). Forgé par l’épreuve. L’individu dans la France contemporaine. Paris: Armand Colin.
— (2007). Cambio de rumbo. La sociedad a escala del individuo. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
— (2010). La société singulariste. Paris: Armand Colin.
— (2013). «Una cartografía de la teoría social contemporánea». En: Molina, G. (ed.). Subjetividades, estructuras y procesos. Santiago de Chile: FLACSO-Universidad Central de Chile.
— y Singly, François de (2012). Las sociologías del individuo. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
Porpora, Douglas V. (1989). «Four Concepts of Social Structure». Journal for the Theory of Social Behaviour, 19(2): 195-211.
Sewell, William H. (1992). «A Theory of Structure: Duality, Agency and Transformation». American Journal of Sociology, 98(1): 1-29.
Singly, François de (2012). Le questionnaire. Paris: Armand Colin.
Weber, Max (1944). Economía y Sociedad. México: FCE.
RECEPCIÓN: 24/07/2013 REVISIÓN: 27/03/2014 APROBACIÓN: 29/04/2014
Revista Española de Investigaciones Sociológicas
http://www.reis.cis.es/
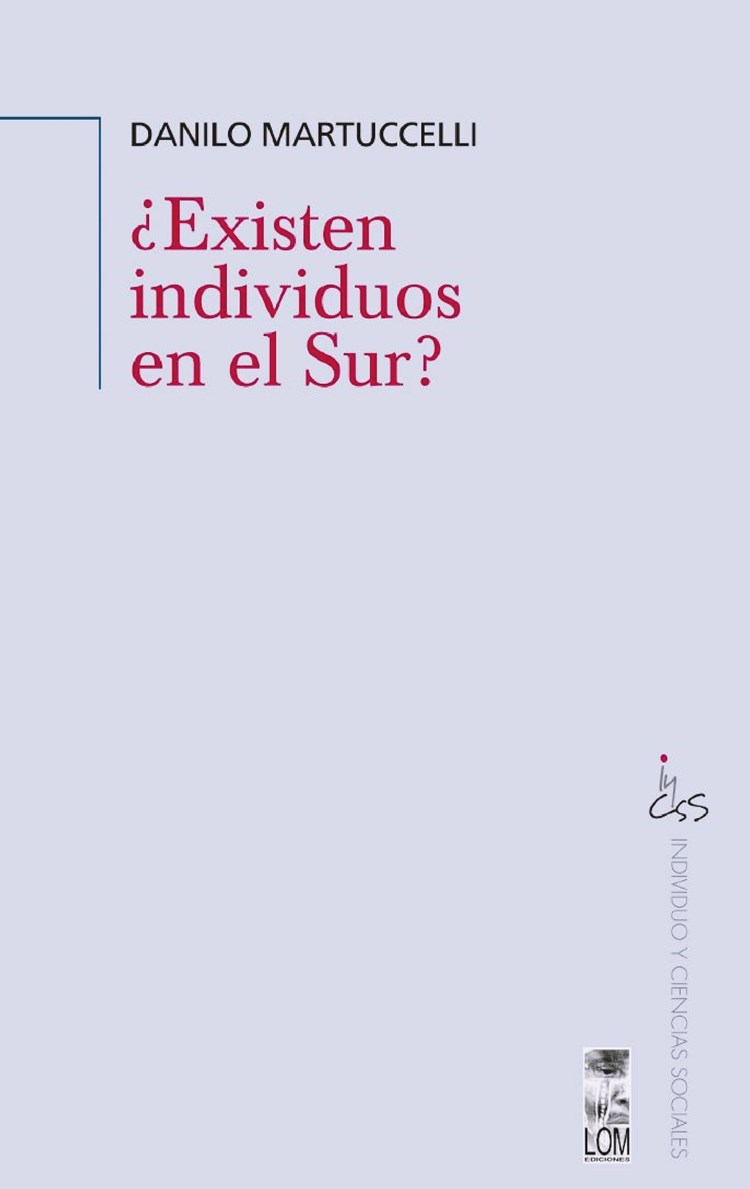 |
| Danilo Martucceli: ¿Existen individuos en el sur? |
Cómo citar
Santiago, Jose (2015). «La estructura social a la luz de las nuevas sociologías del individuo». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 149: 131-150. (http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.149.131)









Comentarios
Publicar un comentario