Ana Zavala: Entre dichos y hechos. A modo de introducción (2010)
Entre dichos y hechos
A modo de introducción
Ana Zavala
Tomado de Del dicho al hecho. Cinco mirados en torno a los vínculos entre proyecto y acción de enseñanza (pp.7-37). Chapter: Entre dichos y hechos. A modo de introducción. Publisher: Biblioteca Nacional - CLAEH, 2010. Editors: Ana Zavala.
Posiblemente para muchos lectores este resultará ser un libro sobre planificación, y con seguridad su atractivo derive de la expectativa de encontrar en él la clave de cómo llegar a una buena acción en la enseñanza —es decir, cómo dar buenas clases o buenos cursos—. Si bien todos los artículos de este libro se mueven en torno a las tres dimensiones canónicas de la didáctica clásica: antes, durante y después de la clase... la clase pensada, la clase actuada, la clase analizada, su pretensión no es en ningún momento enseñar (en el sentido de tratar de lograr que otro aprenda) a planificar —ni los artículos ni la introducción— sino más bien enseñar (en el sentido de mostrar) a pensar la enseñanza desde su práctica, que es mucho más que el tiempo en que un profesor está dentro del aula. Antes que nada, pues, estaremos viendo más bien interrelaciones complejas entre muchísimas cosas, que vinculaciones mecánicas a través de un fluir temporal unidireccional y simple desde la planificación (que aquí veremos desagregada en proyecto y guión) hasta la clase o el curso dictado y todos sus posteriores análisis posibles.
Este libro propone fundamentalmente un trabajo de análisis de la práctica desde la reconstrucción discursiva de la acción en un nivel más complejo que lo que algunos profesores de Historia han abordado en Historias de la enseñanza de la historia. Relatos que son... teorías y en Yo enseño historia, ¿y usted? Una aventura hecha palabras. Este trabajo se ocupa específicamente de dar cuenta del complejo vínculo que existe entre el proyecto para la acción de enseñar, su transformación en un guión de clase (o de tema, o de curso), y finalmente su análisis en busca de un sentido global para la práctica de la enseñanza como un todo y no solamente como el tiempo en que uno permanece dentro del salón de clase. Naturalmente, el hecho de que esta reconstrucción discursiva esté escrita en un libro (y no en un material de circulación privada), en lugar de estar simplemente hablada (aunque ha estado hablada durante más de un año de trabajo metódico y profundo) la hace un poco diferente, precisamente porque incluye a esos sujetos ajenos a la acción narrada y analizada que son los lectores.2 Ya tendremos oportunidad de ocuparnos de las particulares implicaciones de este aspecto.
Antes de seguir adelante es necesario aclarar algunas cosas que pueden resultar confusas desde los términos empleados en el título del libro o en el de esta introducción. En primer lugar: los dichos. En una acción de enseñar como la de la enseñanza de la historia, en la que estamos hablando la mayor parte del tiempo, ya sea diciendo cosas o leyendo textos de otros (historiadores, protagonistas, autores de manuales...) más o menos todo consiste en decir. El hacer de enseñar historia (y de bastantes asignaturas más) es un decir... Dicen los protagonistas, dicen los historiadores, dicen los profesores (en sus clases o en sus manuales), dicen los alumnos... todo el mundo dice cuando hace. Esto es importante tenerlo en cuenta. Además, planificar (o sea, hacer el proyecto y el guión de la clase o del curso) es una acción... a la que en el título le llamamos decir porque está escrita en palabras, como dar la clase planificada también lo es. Por supuesto, analizar la acción de enseñanza, con o sin proyecto y guión de por medio, no puede no ser otra acción... Aprender es una acción, enseñar es una acción, investigar es una acción, escribir un libro es una acción, corregir los escritos...
Entonces, si todo es dicho y todo es hecho, y todos los hechos consisten en decir de una forma o de otra, ¿qué puede ser «del dicho al hecho»? Convengamos pues en que la acción de pensar una clase o un curso (acción ampliamente discursiva, aun cuando no esté escrita en un papel o dicha con palabras ante un colega, un profesor, un inspector) está pensada para soportar otra acción, que es la de enseñar Historia a unos ciertos alumnos en un lugar y tiempo bien precisos, a la que denominamos hecho (como si lo demás fuera de alguna otra naturaleza extraña al acontecer...). Lo que sucede es que eso a lo que llamamos dicho es, en realidad y antes que nada, una representación de otra acción —aún inexistente— y como tal es el fruto de una actividad exclusivamente intelectual.3 Por eso lo distinguimos de la acción de enseñanza —fantaseada en el proyecto—, a la que trata de anticipar y que más tarde posiblemente orientará.
Luego, este libro incluye también del hecho al dicho, porque existen unos segundos dichos que —de hecho— son los únicos con los que tomaremos contacto directamente. Estos dichos son precisamente los trabajos narrativos (reconstrucciones discursivas de la acción y más) sobre los que se asienta el análisis de la práctica de la enseñanza entendida —lo acabamos de ver— como un todo y no solamente como el tiempo de aula.
En segundo lugar, y esto lo veremos a lo largo de todos los trabajos, la idea de que un proyecto para la acción es tan solo una anticipación del futuro, como si fuera el presente del futuro agustiniano, es demasiado simple. Nuestro pasado no nos abandona nunca, ni en el proyecto, ni en el guión, ni en la clase, ni en el análisis. Quedemos pues sintonizados en la idea de que todo aquí es temporalmente complejo y, como veremos, de varias maneras.
1. Hacer (¿o tener?) un proyecto para la acción de enseñar historia.
a. ¿Qué es un proyecto para una clase, para un tema o para un curso?
¿Qué quiere decir que uno «hace» un proyecto para dictar una clase, para un tema o para un curso? De hecho, quiere decir muchas cosas. La subalternidad esencial del mundo educativo, aun en sus niveles jerárquico-administrativos más altos, hace de él un terreno especialmente propicio para la adopción de modas terminológicas que —sin cambiar mucho las cosas— suelen complicarle la vida a todo el mundo (excluidos obviamente aquellos que hacen su abril con el cuarto de hora de fama de su «producto»).4 Hemos tenido también nuestra «moda» de proyectos, pero iba en otro sentido del que trabajamos en Andamios.
Para muchos, hacer un proyecto quiere decir llenar un formulario —o cumplir con una fórmula, un ritual— en la medida en que suponen la existencia de un procedimiento correcto per se, estandarizado e internalizable para su realización. De hecho, en estos casos se está pensando seguramente en la escritura del proyecto, casi como una etapa final y de alguna manera ajena a su elaboración... que se supone de todas formas pautada por los ítems del formulario o del ritual de su presentación (objetivos, contenidos, recursos, actividades, evaluación...). Por todo lo que veremos a continuación, hacer un proyecto puede estar bien lejos de esto.
De todas formas, las sólidas raíces que ha echado en los medios educativos el discurso, a estas alturas hegemónico, de la didáctica clásica permite suponer que la probabilidad de que alguien esté leyendo este libro para saber cómo se hacen los proyectos, los guiones y los análisis de la práctica es bien alta.5 El efecto más visible que tenemos de esto es la convivencia más o menos armoniosa de un escrito ritual y formal de la planificación por un lado (para ser presentado, lleno de objetivos, contenidos, recursos, etc., generalmente estandarizado y más o menos «formularizado»), y por otro, un guión verdadero, pero tenido por impresentable y estrictamente personal y privado (es decir, publicable solo en ámbitos de probada confianza). Esto, lo sabemos todos.
En realidad, hacer un proyecto es producir una representación anticipatoria6 de un acontecimiento futuro que uno imagina posible y deseable de esa manera. Desde los trabajos de J. M. Barbier y de J. P. Boutinet8 podemos profundizar tanto en el sentido de representación como en el de anticipación que implica un proyecto. Es cierto que se trata de una representación un tanto original, en tanto representa algo que en realidad no existe aún, aunque uno supone que existe una relación ontológica entre el hecho de hacer un proyecto y el de su realización en el grado que fuere. De hecho, la naturaleza de los proyectos es justamente que se consideran realizables, posibles, por su autor, que en el caso de la enseñanza entendida como actividad de enseñar algo, tiene además la característica de su autor es también y necesariamente el actor que lo pondrá en práctica, o al menos tratará de hacerlo.
La vinculación entre el proyecto y esa acción inédita que anticipa es más que interesante, si se considera que en los hechos la representación de lo que no existe aún no puede sino hacerse en función de las representaciones disponibles en la mente del planificados10 Es cierto que algo que nunca existió, cuando empieza a existir (como la clase de hoy, por ejemplo, aunque sea tenida por esencialmente «igual» a la que dicté ayer en el otro primero...)/ representa un cambio en la realidad, porque la realidad se modifica con cada nueva acción que sobreviene. Esa clase no había existido antes, y es —a pesar de todo— una experiencia nueva (en el sentido de inédita) tanto para mí como para los alumnos.
Esta idea de lo inédito en relación con la acción proyectada en el proyecto, que implica algo nuevo precisamente en tanto inédito, no debe confundirnos en los términos de novedad que representa.11 Por esta razón sería importante aclarar que cualesquiera fueran las dimensiones innovadoras, audaces, instituyentes de un proyecto deben necesariamente florecer en un contexto identitario y conservador que lucha por reducir al mínimo la incertidumbre del futuro. En cierta medida, es para eso que todos hacemos proyectos de distinto nivel, ya sea para el día de hoy, para la clase de esta tarde, para una fiesta de cumpleaños, para el paseo de fin de año, etcétera. Lo hacemos para intentar controlar la incertidumbre del futuro desde el presente y desde el pasado. En ese sentido, cualquier proyecto de clase o de curso que podamos ver nos muestra en una gran proporción lo que su autor es y desea seguir siendo, lo que sabe, lo que piensa acerca de lo que sabe (lo diga explícitamente o no), así como lo que desea cambiar... desde la simple ignorancia (en el sentido de desconocimiento) de sus alumnos respecto de cierto tema hasta algún aspecto de la enseñanza de la historia que le parece superado, inconveniente o absurdo, pasando por los nuevos temas, los nuevos enfoques, o por la conciencia de clase, la de género, de todos o de algunos de los participantes en la relación pedagógica, etcétera.
Cuando Gabriela Rak dice:
Recuerdo en los relatos de mi padre primero y luego en los de los docentes, que la capacidad «develadora» de la historia es lo que siempre me conmovió; tanto sobre el pasado como en relación al presente. [...] Ello puede tener que ver con mis primeros contactos con el saber histórico; «las historias» que aprendí en mi niñez de la mano de mi padre eran siempre la versión prohibida de autores igualmente prohibidos. Estábamos en dictadura y el discurso de mi casa no coincidía con el de la escuela. Así la historia develaba misterios, secretos sobre Artigas, el l.e de mayo o los proceres. De esa forma quedó inscripta está idea en mi mirada sobre la historia, como conocimiento que permite desenmascarar la realidad y lógicamente desde allí la enseño.
Está de alguna manera explicitando la raíz conservadora de su proyecto, en el sentido de conservar tanto una tradición como una experiencia de tipo finalizante que contribuye a la construcción de sentido para la acción de enseñar historia. En este caso, como en muchos otros que veremos en este libro o conocemos por fuera de él, la idea de una identificación (real o deseada, fantaseada) entre el deseo del sujeto de la acción de enseñar y el de quien es su destinatario, es siempre muy fuerte. En el fondo, la mayoría de los proyectos de enseñanza, incluidos los programas oficiales, se suponen dirigidos a uno mismo en tanto su autor, o a gente como uno... Naturalmente, esto no implica la ausencia de componentes innovadores, usualmente forjados en contraposición a la experiencia del sujeto actuante (ser el profesor que nunca tuve), y eso también lo veremos más adelante.
Pasemos ahora de la cuestión de la representación implicada en el proyecto a la de la anticipación, en tanto lo hemos considerado una representación anticipadora. J. P. Boutinet13 sostiene que un proyecto implica distintos tipos de anticipación, de los cuales nos interesa destacar particularmente las anticipaciones cognitivas y las operatorias. Estas implican por un lado la capacidad de deducir, de extrapolar conocimientos que uno ya tiene14 (por ejemplo respecto del 3.9 4 los lunes a primera, que están siempre dormidos, o haciendo tareas en grupo, que siempre les rinde... o de uno mismo teniendo que abordar temáticas económicas, que siempre le salen entreveradas...), y por otro, la capacidad de determinar un fin, un objeto (Barbier le llama un estado)15 deseado, implicando al mismo tiempo la capacidad de organizarse para llegaf allí.
Antes de seguir en este punto, me parece apropiado hacer alguna puntualización. La naturaleza hegemónica del discurso de la didáctica clásica puede siempre hacernos un juego complicado en relación con los fines, los objetos o los objetivos. En principio, no tenemos que perder de vista que —en tanto se trata de una actividad práctica, es decir la práctica de la enseñanza —16 el objeto de la enseñanza es enseñar, y que para nosotros el problema del proyecto es cómo enseñar y no cómo lograr que los alumnos aprendan. Eso —es decir, que los alumnos aprendan historia— lo deseamos todos, le da sentido a nuestra acción, pero no lo podemos proyectar.
El estado del que habla Barbier es, pues, el autor del proyecto dando una clase concreta en un grupo concreto, un día concreto, y nada más. A veces, cómo lograrlo (es decir, cómo dar la clase o el curso que uno quiere dar) es todo un tema. Los otros logros (los del aprendizaje de los alumnos) en realidad son deseos, y como tales deben ser entendidos y analizados.
Entonces, queda claro que en un proyecto de enseñanza existe más de un tipo de anticipaciones (no solo las cognitivas y las operatorias), sino aquellas que suponen el estado final, es decir dar la clase o el curso, y las que suponen la implementación de otras acciones que permiten que esa clase o ese curso existan tal como uno lo ha proyectado. A veces eso implica estudiar más, buscar material, confeccionar fichas, materiales, buscar objetos o textos apropiados para comentar en clase, todos ellos considerados como condiciones para que la clase proyectada exista tal como la he proyectado.
En febrero comencé a preparar el programa que quería dar. Decidí que iba a trabajar el «primer programa», o sea el que iba desde Prehistoria hasta Renacimiento. Es un período de tiempo por el cual no siento simpatía. Mis primeros preparativos consistieron en ir desempolvando los libros que leí en el IPA, buscar los apuntes de Universal Iy II; en fin, volver a estudiar aquellos temas que hacía tiempo no leía. (Ana Buela) El artículo de Ana Buela trata precisamente de la eventualidad en la cual las circunstancias van configurando un desdibujamiento incesante de los lincamientos del proyecto de trabajo considerado en su dimensión anual, y nos sirve para recordar que el proyecto de trabajo forma parte de la acción de enseñar, entrelazándose con ella de una manera que podríamos decir estructural. Esto nos lleva al siguiente punto, tratando de explicitar en alguna medida los posibles componentes de un proyecto para dar clase de Historia.
b. ¿De qué está hecho un proyecto para la enseñanza de la historia?
Un proyecto de enseñanza de un conocimiento, la historia por ejemplo, está hecho de muchas cosas. El problema para nombrarlas es que es muy difícil hacer una lista, porque en esa lista todo tiene que ver con todo. De todas formas, vale intentar un cierto orden.
Pues bien, este proyecto está obviamente hecho del saber que uno va a enseñar en esa(s) clase(s) o en ese curso. La didáctica clásica se hubiera quedado allí: contenidos, y punto. En realidad, en un nivel de proyecto el enunciado de unos contenidos en titulares no quiere decir casi nada. La palabra absolutismo en un proyecto de clase (o en un programa oficial) no significa prácticamente nada, es decir, puede querer decir de todo... o muchas cosas muy distintas. ¿Cuánto sabe el autor del proyecto acerca del tema? ¿Leyó lo último? ¿Leyó «todo» o «la gran mayoría» o «lo más importante»... o solo el manual de los alumnos? Lo que piensa dar, ¿qué es?, ¿todo lo que sabe?, ¿lo que piensa que sus alumnos pueden aprender, merecen saber (o simplemente merecen o no el esfuerzo de tratar de enseñárselos en una forma en que lo puedan tal vez aprender)? ¿Piensa enseñar lo que —en su opinión— «manda» un programa que lo conforma, lo irrita, lo desafía, lo supera...? ¿Qué relación guarda lo que sabe con lo que efectivamente ha decidido enseñar en clase? ¿Qué representa ese tema para él? ¿Un desafío innovador, una toma de posición en algún sentido (desde historiográfico hasta político o ideológico)? ¿Una concesión al statu quo? ¿Una forma de no exponerse a rechazos, sanciones, cuestionamientos, demandas de explicaciones..? Y la lista de preguntas podría ampliarse todavía mucho en busca de qué quiere decir exactamente «doy el absolutismo desde el punto de vista político» en un proyecto de enseñanza.
Mirando algunas de estas preguntas nos damos cuenta de que es muy difícil separar los diferentes componentes de un proyecto en compartimentos claros y separados. Solo podemos hacer foco en cada uno de ellos sabiendo que los demás están allí, y que es eso precisamente lo que les da sentido a la interna del proyecto. Obviamente estamos hablando de un saber que el profesor tiene (no se puede enseñar el que uno no sabe), del cual tomará una parte grande o pequeña (profunda o superficial...) para dar esa clase o ese curso. Y así, sin darnos cuenta, el proyecto se instaló sobre el sujeto de la acción de enseñar historia y su relación con el saber que enseñará en su clase,18 o sea que esa representación que es el proyecto incluye simultáneamente al conocimiento enseñado y al sujeto de la acción en una forma difícil de abordar por separado. Podríamos decir entonces que en el proyecto se entrelazan íntimamente el sentido que el sujeto ha construido para tener unos ciertos saberes y el que ha construido para darlos a otros.19 Cuando vivo esos momentos únicos en el aula, en que percibo que alguno de mis alumnos «descubre», «se da cuenta de algo», sobre todo cuando creía que era de otra manera vuelvo a sentir a través de sus rostros el mismo profundo placer; y en ese momento sé que hemos compartido «algo especial» sobre el aprender historia. [...] Estoy segura que aunque en la clase no sucedieran nada más que estas fugaces experiencias, aunque más no fuera por ellas, vale el esfuerzo que cotidianamente realizamos enseñantes y «aprendientes», en las aulas. Esta idea de ayudar a mirar o a ver con la historia como herramienta, es lo que me llevó a enseñarla. (Gabriela Rak).
Por otra parte, y ya lo hemos visto, en tanto representación el proyecto está hecho de otras representaciones que incluyen las vivencias del autor respecto de acontecimientos similares al que está planeando realizar: cuando era alumno, las clases anteriores que ha dado en ese mismo curso, en esa misma institución, en otras oportunidades no muy parecidas a la que deberá enfrentar ahora, etcétera, sobre las cuales decide si innovar o conservar, o un poco de cada cosa. Así como el proyecto toma los saberes formales poseídos por su autor, también toma parte de sus saberes prácticos y de sus experiencias en ese y otros campos de práctica. Este es uno de los aspectos que aparece con mayor claridad en alguno de los artículos de este libro. Veamos un fragmento del artículo de Magdalena de Torres: Tenía que dictar un curso de Historia nacional y no era la primera vez que lo hacía. Más allá de cierta solidez conceptual e incluso historiográfica, siempre tuve la sensación de que aquel curso de Historia econó- mica en Malvín Norte fue para los estudiantes un curso de chino básico.
La misma percepción tuve al año siguiente cuando renuncié al enfoque económico y opté por el político. Siguiendo con la búsqueda, solo me quedaba probar un enfoque social o de las mentalidades.
Efectivamente, tal como lo habíamos visto antes, las imágenes pasadas forman una especie de banco del cual cada uno de nosotros se nutre para generar esa imagen proyectada en la pantalla del futuro para tratar de neutralizar la incertidumbre que le es constitutiva. Anteriormente, lo habíamos visto desde el punto de vista de la conservación, y ahora lo vemos — como es el caso del trabajo de Ana Buela, en «A la deriva»— en la intención de rompimiento, de alejamiento, de abandono de un pasado que no puede proveer representaciones finalizantes al sujeto de la acción.
También es cierto que Barbier y otros autores hacen bastante énfasis en la cuestión de lo afectivo y del papel del deseo en relación con la conformación de un proyecto para la acción. Todos sabemos que no es lo mismo morirse por hacer algo que tener que hacerlo a pesar de todo. Hay temas, hay cursos, hay grupos, hay momentos del día o del año... que hacen la diferencia. Para muchos, esta cuestión integra la zona innombrable (en el sentido de imposible de ser puesta en palabras) del proyecto, y en su discurso público acerca de la acción, nunca incide.20 Desde una cultura profesional portadora de un discurso hegemónico heredero del impersonalismo objetivista y laicista, esto es comprensible. Sin embargo, eppur si muove...
La emergencia esporádica y continua de un discurso público acerca de la laicidad en la enseñanza, también rebautizada como neutralidad valorativa del docente respecto del saber enseñado, hace difícil reconocer y poner en palabras los aspectos ideológicos que componen un proyecto de enseñanza.
Es más, de hecho hace suponer o bien que no existen o bien que no deberían existir, y entonces, si lo hacen, algo anda mal. En realidad, nada de eso, y menos en la enseñanza de la historia. Es cierto que algunos sueñan con una enseñanza ahistoriográfica, atemporal, apartidista y aideológica de la historia, como si la enseñanza de la historia fuera o bien solo información (objetiva, no hay duda), o bien una especie de mínimo común múltiplo de todas las posturas historiográficas, o sea el paraíso del consenso en el cual tomar posición no tiene sentido.21 Como sea, en la realidad, hagamos lo que hagamos, tomamos algún tipo de posición, y lo que no tiene sentido es tratar de jugar a las escondidas con la postura del docente. Si damos el absolutismo según Roland Mousnier, según Perry Anderson, o según el manual... si eliminamos los refinamientos o las complicaciones «innecesarias», estamos necesariamente tomando posición respecto a lo que hay que dar para dar el absolutismo en ese curso, en ese grupo, en esa institución, en ese momento histórico, a esta altura de mi vida... Si leemos Bossuet o Maquiavelo, o los dos, tomamos posición, como la tomamos al hacer comprensión lectora, inferencias o comparación entre esas posiciones, como la tomamos al decir que no tomamos ninguna posición. Hobbes, ¿va o no va? Siempre tomamos posición y actuamos en consecuencia. En realidad, no podemos no hacerlo. ¿Damos la guerra de Vietnam para alabar el esfuerzo que hicieron los Estados Unidos para tratar de salvar al mundo libre o para tener el placer de verlo derrotado? ¿Hablamos con el mismo tono de voz o con los mismos adjetivos de Ho Chi Minh que de Nixon? Las potencias imperialistas, ¿son buenas o son malas? Seguro que los nazis nunca fueron buenos.22 El proyecto de enseñanza comprende, pues, también nuestra posición personal23 no solofrente a la historiografía, sino también frente a los acontecimientos que relatamos en clase, antiguos o modernos, con pasión o sin pasión.
En mis clases busqué cambiar la óptica del relato al comenzar hablando de los obreros y no del Estado. Pero, ¿qué fue lo que hizo que optara por este enfoque? Esto se entronca con uno de los sentidos que le atribuyo a la historia, la de ser un espejo donde poder reflejarse. Reconozco que vibro cada vez que mis alumnos manifiestan que han encontrado un lugar en el pasado, cuando la historia los conecta con sus raíces, sus orígenes. (Magdalena de Torres) El gusto por la veta política de la enseñanza de la historia tiene su origen —como el de todos— en lo que ha sido la dialéctica de mi propia formación. Provengo de una familia militante; padres y abuelos docentes; un abuelo, el materno, que de hacerme los cuentos para ir a dormir la siesta me inició en los cuentos de la política; un profesor de literatura [...] que te hacía ver lo que no aparecía a simple vista (y transmitía un compromiso estético increíble); y una temprana pasión por los revisionistas que siempre están transpirando compromiso. (Gabriel Quirici) Existen por otra parte razones por las cuales decidimos hacer las cosas de una manera o de otra. Ese nivel de fundamentación de la acción no puede no formar parte de un proyecto para la acción, aunque el proyecto sea una representación anticipatoria de una acción que acontecerá en el futuro. La acción presente, y también la que ha de venir planeada desde el presente, nos dice y nos hace a la vez. No podemos desconocernos en ella. Nos dice machistas o feministas o indiferentes, nos dice tolerantes o intolerantes, nos dice cautelosos o imprudentes, nos dice socialistas o liberales, conformistas o rebeldes, apasionados o insensibles, de la misma manera que nos dice sabios o ignorantes. En algún lugar, todos los proyectos para la acción dicen «hago esto porc¡ue...».24La respuesta puede parecer simplemente práctica, pero en el fondo la mayor parte de las veces tiene que ver con las dimensiones identitarias del sujeto de la acción reconocidas en el sistema de valores o en las opciones ideológicas de las cuales el sujeto participa. Existe pues una especie de razón identitaria de la acción, que tiene que ver más que nada —como hemos visto— con la construcción autobiográfica del sujeto. Luego, existe otro tipo de razones, si se quiere más racionales, que tienen que ver con éxitos o fracasos anteriores en experiencias similares, con cuestiones más circunstanciales como recuperar el tiempo perdido por... feriados, licencia por enfermedad, etcétera, o con otro tipo de factores. Como sea, estas otras razones nunca son antiidentitarias o simplemente no identitarias.
Finalmente, hay que admitir que la acción educativa, lejos de ser neutral, es una acción esencialmente intencional. No solo es intencional porque todos los sujetos que participan en ella lo hacen intencionalmente (con muy diversas intenciones, es cierto) sino porque son acciones voluntarias, conscientes y, sobre todo, porque estas acciones tienen siempre un interés en producir algún tipo de cambio, mejora, adquisición... No son acciones hechas para simplemente acontecer y ser vividas como un presente (como podría ser por ejemplo, ir a ver una película...), sino que además tienen siempre la expectativa de que, como consecuencia de ellas, sucedan otras cosas posiblemente más duraderas que el tiempo estricto de su acontecer.
Los profesores de Historia, por ejemplo, esperamos (esperar en el sentido de tener la esperanza), y de hecho también lo deseamos, que nuestros alumnos disfruten las clases, etcétera, pero también esperamos y deseamos que aprendan algo de historia a lo largo del curso en relación con lo que allí aconteció. De manera que además de una pregunta ¿por qué hace esas cosas de esa manera?, existe otra igualmente importante que es: ¿para qué hace esas cosas de esa manera? Naturalmente muchas de las respuestas a esta pregunta son en modo subjuntivo. Puedo contestar para que aprendan, para que disfruten, para que se interesen, para que les sirva para algo, etcétera, pero también puedo contestar, y no en modo subjuntivo, para dar una buena clase, para superarme, para mostrar otro tipo de historia, o para sobrevivir a la situación...
Dos dimensiones corren paralelas sobre el fondo de mi proyecto: el profesor de Historia Política y el profesor de Secundaria. Estas se re- únen en una utopía trascendente que mueve e impulsa mi práctica. Este concepto fue otro de los importantes hallazgos que se produjeron como consecuencia de mi participación en Andamios. Analizando los porqué y para qué de mi proyecto salía a luz una fuerte vocación de tinte misional, el deseo de que lo enseñado y lo vivido junto con los alumnos les quede para siempre: que no crean más tales cosas, que se sensibilicen con estas otras, que sepan quién fue fulano, que cuestionen la fecha de tal feriado, que cuando vean el informativo se acuerden de lo que dimos en Historia, que tengan herramientas para formarse políticamente. Es una cuestión de contenidos y también de praxis, pues este impulso está presente al poner tanto énfasis en el cuaderno de aula, al trabajar sistemáticamente las reelaboraciones,25 y al crear normas y juegos de disciplina en clase, acciones todas que evidencian un sentido por dejar sello personal en los alumnos. (Gabriel Quirici).
El fantasma del patrón causal lineal, directo, seguro y simple heredado de la dimensión interpretativa conductismo a través de la didáctica clásica (hago tal cosa para que suceda tal otra...) no deja jamás de acosarnos, precisamente en el contexto de una actividad que adquiere sentido en una interacción intencional por definición: que otros aprendan o al menos conozcan lo que yo ya sé.26 De hecho, la permanente percepción de la incertidumbre que caracteriza todos los ámbitos de la práctica, y particularmente el de la enseñanza, tendría que desalentarnos de algunas cosas, pero el paquete viene armado todo junto. No solo nos imaginamos dando la clase de una manera, sino también a los alumnos reaccionando de alguna forma como consecuencia de lo que haremos o les propondremos hacer.
Aclaremos que en la mayor parte de los casos, y no solo en relación con la práctica de la enseñanza, las cosas funcionan así, puesto que de otra forma colapsaríamos en un mundo absolutamente incierto, en el que no pudiéramos siquiera imaginar lo que puede llegar a suceder cuando uno haga o diga tal cosa.
Detengámonos ahora un momento en este segundo plano: lo que pasará como consecuencia de lo que cada uno de nosotros hará en su clase.
Sería bueno entonces que pudiéramos distinguir lo que, en términos de Boutinet es una genuina anticipación cognitiva (como ya hemos visto, tenemos experiencia en el terreno, y «sabemos» lo que va a pasar si tratamos de hacer una tarea en equipos o una salida al museo de Historia del Arte con el 2.9 1 del liceo tal, y planeamos en consecuencia)27 de lo que podríamos llamar una fantasía causal (les muestro esta lámina para que se emocionen... y espero —tengo la esperanza, fantaseo con— que lo hagan). También sería bueno que pudiéramos distinguir ambas cosas de los simples deseos (me gustaría que se dieran cuenta de cómo influyó la tecnología en el curso de la guerra fría...).
Obviamente no podemos trazar una frontera precisa entre anticipación, fantasía causal y simple deseo. Lo que tiene que quedar claro es que, dada la naturaleza intencional de la acción educativa, no podemos no imaginar la acción de enseñanza rodeada de algunos efectos posibles, porque esta acción tiene sentido si puede al menos aspirar a tener alguna capacidad de generar efectos en los que participan en ella como alumnos. Esa idea es la que nos permite elegir entre una propuesta y otra, ante la hipótesis de que resulte más atractiva, más clara para los estudiantes, que en definitiva permita que algunos aprendan (sea lo que sea que signifique aprender en el contexto de una interacción de aula) si ese es su deseo-objetivo.29 Esto sería relativamente sencillo y se cubriría más eficazmente cuanto más experiencia tuviera un profesor. Sin embargo, un amplio stock de representaciones no asegura el buen uso de ellas en un proyecto viable, exitoso, o al menos defendible. (Volveremos sobre este punto al final de esta introducción). De todas formas, habría todavía un factor más a tener en cuenta: uno mismo. Claudine Blanchard-Laville30 ha destacado reiteradamente —y lo hemos mencionado anteriormente— que en definitiva una buena parte de la proyección de la enseñanza está hecha hacia uno mismo, hacia el alumno que uno ha sido, y por lo tanto el conocimiento que uno tiene del grupo, etcétera, compite —en su opinión— con lo que uno prefiere (temas, ejercicios, etc.), con la forma en que uno mismo aprende.
Podríamos pensar, desde este punto de vista, que la enseñanza no es solo una práctica profundamente identitaria, sino que lo es doblemente, desde quien la práctica y desde la posibilidad de percibirse fantasmagóricamente en quienes interactúan con uno mismo en los salones de clase. Y así hemos vuelto, una vez más y bajo otra perspectiva, al sujeto de la acción como eje del proyecto de acción de ese mismo sujeto.
Independientemente de esas respuestas, siempre voy a la clase con la expectativa de que se deslumhren con lo que les voy a decir. Siempre planifico pensando en que ese ejercicio o ese texto que elegí, les va a gustar o a conmover. Doy mis clases con el deseo de que eso que les enseño trascienda y se imprima en ellos; que deje huellas. La verdad es que esto casi nunca ocurre. [...] No puedo pensar la clase creyendo que eso que voy a trabajar es aburrido, innecesario o que seguramente no lo van a entender. Las ganas con las que doy mis clases necesariamente implica que «me las crea»; que las crea removedoras, imprescindibles. El día que pierda esa sensación, entonces el trabajo va a convertirse únicamente en un sustento de vida, dejando de ser mi profesión. (Ana Buela).
Para terminar, retomemos la idea del papel de los otros en la construcción de un proyecto de enseñanza. Podríamos desdoblar esta cuestión, en muchos casos, en la presencia de otro fiscalizador (inspector, director, profesor de Didáctica, grupo de trabajo, colegas en la coordinación...) y la de un otro destinatario de la acción, es decir, los alumnos. En este trabajo haremos foco en este último caso.
Para este curso de segundo año tuve que desarrollar algunas «estrategias» —así preferiría llamarlas— de supervivencia, diría. Intenté convertir en ameno aquello que me resultaba terrible o al menos ingrato, porque también es cierto que uno termina acostumbrándose a lo malo. Era ingrato ser profesora de Ciencias Sociales y serlo además de un programa nuevo, larguísimo y cuyos temas no me gustaban. Lo era también sentirme sin rumbo, trabajando en un presente corto que no tenía proyección más que para dos o tres semanas. Frente a esta situación busqué algo que me devolviera el placer de la docencia. Un respiro, una pausa en la adversidad.
Tenía que hacer algo distinto, que al menos entusiasmara frente a temas que ellos ya habían visto y no querían volver a estudiar. (Ana Buela).
El mejor grupo, un grupo apático, un liceo periférico, un privado de clase media, un preuniversitario elitista, un grupo en un Nocturno, todo eso también cuenta en la configuración de un proyecto de enseñanza de la Historia. Y además, estas realidades no son simplemente, son construidas desde una percepción que nos delata continuamente. Esto lo hemos visto ya, al analizar el funcionamiento de anticipaciones operativas y cognitivas. Reaparece al final, solamente para reforzar la idea de la unidad de la práctica (hacer un proyecto es también una práctica, como lo es ponerlo por escrito) segmentable solo artificialmente a la luz de las distintas herramientas de análisis de las que disponemos para comprenderla más profundamente.
En resumen, acabamos de ver que la acción de hacer un proyecto para otra acción que es la acción de enseñar (es decir una representación anticipatoria de ella) es una cuestión compleja. Hemos aclarado también que en tanto la acción de enseñar no implica necesariamente que otros aprendan en consecuencia de ella, los proyectos para la enseñanza no incluyen los efectos de esa enseñanza (es decir, el aprendizaje, si lo fuera) más que en dimensiones estrictamente Acciónales o ligadas a la expresión de deseo, sino solamente lo referente a la acción de enseñar.
Por otra parte, vimos que aunque los proyectos están pensados para la ejecución de acciones inéditas, eso no quiere decir que sean estricta y necesariamente innovadores. Toda la dimensión de expresión identitaria del sujeto de la acción que sustenta cualquier proyecto para la acción los pone mucho más en un plano conservador que en uno innovador (al menos respecto de sí mismo). Es posible sin embargo, que en términos sociales o institucionales, estos proyectos puedan ser vistos como innovadores o portadores de dimensiones de cambio. En este sentido, los proyectos educativos hechos por los profesores y maestros son diferentes de otros proyectos institucionales que se justifican esencialmente por su aspiración de cambio respecto de la realidad presente.
Finalmente, vimos que la identidad del sujeto de la acción abarca también su necesario e inevitable punto de vista acerca del conocimiento que va a enseñar y de la forma en que va a hacerlo, lo cual se entrelaza esencialmente con las formas en las cuales el sujeto se comprende a sí mismo y a los otros que también participan activamente en la acción educativa.
Ahora pues, nos abocaremos a ver la manera en que todos estos componentes del proyecto se encaminan hacia la acción a través de una prefiguración mucho más minuciosa y operativa de la acción, que es el guión.
2. Traducir un proyecto para la acción en un guión.
¿Qué es un guión de clase, tema o curso?
En realidad, el guión principalmente anticipa la ruta conceptual-temática y discursiva de la clase y es para eso que se hace, para guiarse en el desarrollo de una acción inédita. Entrelazadas con esa secuencia conceptual, temática o simplemente discursiva, pueden aparecer naturalmente otras cuestiones como: distribuir textos, pedir que busquen en el cuaderno, anotar en el pizarrón, etcétera. Viéndolos, se distingue a simple vista cuál es el proyecto y cuál es el guión. El proyecto está redactado —posiblemente en primera persona—, es un texto formal (podría estar tipeado en una máquina de escribir o en una computadora) que se atiene a todas las reglas del discurso: oraciones, párrafos, títulos, subtítulos... En cambio, el guión tiene otro aspecto completamente distinto. En primer lugar, es muy personal. Esto quiere decir que difícilmente otra persona podría utilizarlo para dar la clase que yo he pensado tal cual lo yo lo haría.33 El guión es un texto personalmente codificado: para entenderlo cabalmente necesitamos siempre de la ayuda de su autor y tener el proyecto a la vista o haberlo visto anteriormente.
En este momento, sin embargo, no interesa demasiado insistir en la forma de un guión, si se redacta en infinitivo (como dándose órdenes a uno mismo) o en cualquier otro tiempo de verbo, si señaliza el texto con colores, tamaños diferentes de letra, flechas, recuadros, aclaraciones personales como «insistir en...» o «recordar que» (o incluso «Atención!!!», «No olvidar!!!», etc.). Por ello, en la mayor parte de los casos los guiones tienen el aspecto de escritura a mano, y cuando han sido pasados en limpio en una computadora es porque su autor tiene un cierto manejo de los recursos gráficos del programa (y la paciencia de ponerlos en práctica).
Muchas personas sostienen que no pueden hacer un guión porque se sienten como encorsetadas, argumentan que les quita libertad, espontaneidad en la clase y que prefieren dejarse llevar.2,5 De hecho, algunas de ellas lo que no quieren es tomarse el trabajo de hacerlo, y sobre todo enfrentar después las consecuencias en el momento del análisis de la clase. Como sea, es necesario aclarar que el guión es más que nada un indicativo conceptual (lo que no excluye dimensiones de método) del abordaje del tema, una salvaguardia de que hay al menos una ruta prevista a recorrer.
Lo que importa ahora es tratar de desentrañar la relación que existe entre el proyecto y el guión de clase o de curso (al que también llamamos programa). La idea es que el guión traduce, dice al proyecto, pero no lo sustituye ni es independiente de él.36 El guión siempre está hecho en clave proyecto. Es cierto que a veces tenemos un guión a la vista y no un proyecto. Eso no quiere decir que no haya un proyecto implícito compuesto de todo lo que hemos visto anteriormente. En esos casos, y con paciencia, podemos deducir el proyecto desde el guión.
La pregunta que surge entonces —y naturalmente— para muchos profesores y practicantes es: ¿cómo expresar en un guión todo lo que está en el proyecto sin hacer-decir el proyecto de nuevo? ¿Cómo traducir en él mis intenciones, mis expectativas, mis preferencias, mis puntos de vista? En los hechos no cabría la posibilidad de no traducir el proyecto, en tanto uno se siente medianamente coherente. Cuando aparecen las contradicciones entre ambos, o bien las no coincidencias (aparecen cosas en el proyecto que después no se ven en el guión, o al revés), es necesario detenerse y ver por qué sucede eso. Puede ser una simple distracción, un pequeño desajuste o puede ser algo más grave que cueste más esfuerzo enmendar.
No puede ser que en el proyecto yo me haya mostrado interesada por las últimas producciones historiográficas, o las más radicales respecto de un tema y después el guión muestre una visión tradicional y conformista del tema. No puede ser que yo diga que es importante tener en cuenta la visión de los historiadores y después no se los encuentre por ningún lado en el guión. De la misma manera que no puede ser que en el proyecto yo argumente que las posturas historiográficas no son importantes en relación, por ejemplo, con la edad de los estudiantes, y después el guión esté todo en clave marxista, lleno de oprimidos y opresores, de clases dominantes, de medios y modos de producción, etcétera.
De todas formas, la discordancia entre el guión y la acción real a la que dio lugar su puesta en práctica (y la del proyecto también), puede tener varios sentidos.37 De esto nos ocuparemos más adelante, cuando lleguemos al trabajo de análisis. En este momento nos ocupa solamente lo que podríamos llamar impropiedad manifiesta del guión. Es el caso, por ejemplo, de pensar en el análisis de un texto de doscientas páginas en cuarenta y cinco minutos, o de pensar que se puede llenar una clase con (no a partir de) una definición de paleolítico de veinte palabras. También podría ser el caso de una clase que comenzara por el Directorio, luego continuara por la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, luego siguiera con el Consulado para terminar con la situación de Francia en las vísperas de la Revolución... salvo que hubiera una muy buena fundamentación de ese ordenamiento de los acontecimientos. Un guión puede, en efecto, anunciar una «mala» o una «buena» clase, en el sentido de una clase defendible o indefendible.
De estos ejemplos podría quedar la idea de que el guión simplemente ordena la información que se manejará en la clase o en el curso. De hecho, hay mucho más en el guión, particularmente en el guión de clase. Es precisamente allí donde quedan claras las cuestiones de abordaje que se plantearon en el proyecto, porque es allí donde dice contar, analizar, comparar, retomar, nombrar el caso de, el ejemplo de, donde aparecen los ejercicios que se plantearán, los mapas, figuras, cuadros de cifras, gráficos, textos sobre los que se apoyará la clase... si es que son necesarios para la clase.
A menudo la tecnificación de la didáctica ha hecho pensar que todos estos artefactos son imprescindibles para una clase y, a veces, lo son.
En el guión de la clase o del curso es donde se ve la coherencia entre lo que en el proyecto presentado y explicitado dice acerca de lo que para uno es la historia y cómo piensa (es decir, debe, porque el proyecto tiene sobre uno mismo una dimensión prescriptiva) enseñarla, si en efecto aparece de la misma manera que lo declaró. Los guiones de clase hablan a veces en un lenguaje demasiado instituyente, demasiado impresentable según los códigos explí- citos del proyecto en su dimensión más pública y ritual. Eso los hace —sintomáticamente— desdoblarse en el guión para uno y el guión para mostrar...
Como veremos a continuación, es precisamente la dimensión del análisis la que carga con todo el peso de la explicitación del juego entre guión, proyecto y acción de enseñanza, que de otra manera podría quedar acorralada —lo queda frecuentemente— en el juego entre el guión y la clase dada.
Hasta aquí hemos visto la parte de dicho que precede al hecho. Requiere de quienes trabajan en la explicitación de su proyecto de trabajo un gran esfuerzo de sistematización y de honestidad. Es, sin lugar a dudas, la marca de la profesionalidad. Es cierto que a medida que uno se va volviendo experto en un tema o en un curso deja de hacer proyectos y guiones escritos, y si los hace a veces caben en una servilleta de papel o en media carilla...
Por esto es que, muchas veces, para el análisis de la práctica nos conformamos con el registro —si es una clase observada por otra persona— de la clase como reconstrucción del guión... suponiendo que no tendrá mucha diferencia con el guión mental que precedió y acompañó la clase dictada.
También es cierto que los proyectos escritos son muy raros en nuestra cultura profesional, que como mucho pide un programa, y si lo pide fundamentado, lo que aparece no es precisamente el proyecto que hay detrás de él, sino un poco más de letra, de esa que jamás será leída, cuestionada, alabada, recomendada a otros... En general, tenemos la idea de que esto de proyecto y guión, y después el análisis y todo lo demás, es para los practicantes del IPA, mientras están aprendiendo a ser profesores. Después, nadie tiene tiempo ni siente verdadera necesidad de ponerse a hacer todo esto. Lo que sucede es que, si uno realmente quiere instalarse en niveles de profesionalización que en algún momento puedan dar lugar a procesos de investigación práctica, esto es ineludible. Nadie se despierta una mañana y dice: «Oh, mi práctica no me conforma, voy a tratar de cambiarla con una investigación práctica...». Es solo a través de instancias sistemáticas de aná- lisis y de teorización que, llegado el caso y si las circunstancias lo ameritan, se puede sostener un proceso de investigación práctica que no sobrevive sin una tradición de análisis y teorización bien incorporada.
Andamios lleva su buen tiempo trabajando en esto. El aspecto que más ha absorbido el tiempo del grupo ha sido precisamente el de delinear, explicitar y defender los proyectos de curso que cada uno de los integrantes tenía al comenzar el año y su traducción a un guión para el curso. Los artículos de este libro reflejan en realidad poco de este trabajo minucioso, y tal vez desde fuera no se pueda entrever como se podría haberlo hecho habiendo seguido toda la aventura desde dentro y paso a paso.
El esfuerzo de poner en palabras todo lo que hay en el proyecto ayuda no solo a hacer el guión, sino a entenderlo y a poder defenderlo llegado el caso. Como veremos más adelante, proyecto y guión son dos pilares básicos para el análisis de la acción. En realidad, y es lo que sucede en el mundo de los proyectos y guiones reales, ahora tendríamos que entrar al salón de clase y ver qué pasa. Eso, no lo tenemos. En esta introducción no hay ni proyectos ni guiones reales, porque esto es algo acerca de ellos. De esta forma, en este trabajo introductorio nos salteamos los hechos y volvemos a los dichos. Vamos pues del hecho al dicho en la tarea de reconstrucción discursiva de la acción que permite y a la vez constituye el análisis.
[Falta página 29].
…de el proyecto, aunque bien podría serlo, en la medida en que la evaluación es antes que nada una acción de valoración.42 El problema es que el proyecto puede no ser tenido como el referente de la acción (cosa que sí puede suceder con más propiedad —como veremos— en relación con el guión).
Mucha gente piensa que este tipo de tareas no conduce a ninguna parte. ¿Para qué tomarse el trabajo de analizar-comprender algo que en definitiva se lo lleva el viento? En general, los que le encuentran sentido a este tipo de tareas son quienes provienen de la academia, desde la búsqueda de categorías teóricas para la comprensión de la enseñanza como práctica profesional, como práctica social, como sistema educativo... En un proyecto de trabajo que pretende orientarse hacia la investigación práctica, la dimensión de análisis tiene, sin embargo, un sentido diferente.
La comprensión-teorización de la acción no es otra cosa —lo hemos visto reiteradamente— que llegar a construir un sentido para ella. Podríamos acordar que esa construcción de sentido, ya se trate de una clase o de un curso, es temporalmente compleja. Una parte de ese sentido se construye cuando la clase es mera representación anticipatoria, otra se construye cuando la clase acontece, y otra a partir de su(s) reconstrucción(es) discursiva(s), ya sea en una tarea de simple narración descriptiva, ya sea en una tarea más compleja como la del análisis propiamente dicho. En realidad, la tarea de análisis reconstruye triplemente el sentido del proyecto: sentido del proyecto como acción de anticipar y sentido del texto en sí del proyecto, a la vez que da sentido a la acción acontecida en la puesta en práctica de ese proyecto. No es para nada una tarea sencilla, al menos desde su dimensión temporal. De hecho, la clase empieza a existir en el papel o en la mente del profesor mucho antes de su realización (en el sentido de hacerse real) en el salón de clase, y continúa existiendo en la memoria que soporta todas sus reconstrucciones discursivas posteriores. A estas alturas no es necesario aclarar que la mediación de la escritura en la acción de reconstrucción discursiva de la acción acontecida es esencial. Podemos hablar, y eso es muy bueno porque nos escuchamos, pero es cuando nos podemos leer que tenemos a disposición toda la superposición «arqueológica» o «genealógica» del proceso de reconstrucción discursiva presente que da pie a un análisis más contundente.
Vayamos ahora pues al trabajo de análisis propiamente dicho. Como en realidad es imposible analizar nada sin unas ciertas categorías de análisis que permitan en cierto modo la reconstrucción de lo analizado, habrá que ver cuáles son las apropiadas para este caso. El complejo entrelazamiento epistemológico de la acción de enseñar algo, como historia por ejemplo, nos provee sin duda de una buena pista para identificar las categorías de análisis más pertinentes. Desde la epistemología de la práctica: lo identitario, motivos, razones, deseos, valores, cuestiones innegociables, imagen de sí, imagen del otro, concepción de la relación entre todos los que participan activa o pasivamente en la relación pedagógica, etcétera. Desde la epistemología de la historia: lugar de los acontecimientos en la dimensión informativa, juego entre conceptos y casos particulares, papel de los vínculos causales, nivel de abordaje, presencia-ausencia de los historiadores, necesidad o no del contraste para afirmar la dimensión historiográfica del conocimiento histórico, etc. Nada que no esté ya en el proyecto.
La lectura de los cuatro trabajos que componen este libro demostrará de alguna manera que no podemos hablar aquí de cómo hacer el análisis de una práctica de enseñanza. Son todos diferentes, y todos son análisis. De la misma manera que en el caso del proyecto y del guión, lo que podemos hacer desde este lugar es verlo metateóricamente explicitando sus componentes y sus funciones. De esta manera, siendo el análisis una tarea de construcción de sentido, lo que ha de quedar claro son las circunstancias en las cuales el análisis es demandado, y por lo tanto la construcción de un sentido (que produce el análisis). Señalaremos en efecto cuatro circunstancias, entre otras posibles: como evaluación, como comprensión, como experiencia acumulada y como formación. Posiblemente, al profundizar en cada uno de ellas resulte difícil establecer con claridad sus propias fronteras en relación a las otras.
El análisis de la práctica instalado en el contraste entre proyecto-guión y proyecto-guión-acción de enseñanza tiene indudablemente un perfil evaluativo. Es lo que hacemos con los practicantes, en parte para crear una mejor herramienta de evaluación de sus clases, en parte como rito iniciático en el campo de la teorización de la práctica de la enseñanza (a veces, sin mucho éxito). De alguna manera, la coherencia entre todos los componentes y, a la vez, las potencialidades del proyecto, del guión y de la acción son los ejes sobre los cuales descansa la tarea de evaluar. Naturalmente, un proyecto indefendible, en coherencia con un guión imposible y una clase insostenible, no acaban aprobando lo que sea que se esté evaluando (en el sentido de calificar con una nota). De todas formas, sea cual sea el proyecto, este sigue siendo la clave para la comprensión de la acción, y la habilitación para una valoración-evaluación-calificación válida. En una dimensión menos pública,43 la valoración que el propio sujeto de la acción pueda hacer de esta es también en clave proyecto. En general, podemos considerar que esta dimensión evaluativa del análisis tiene un limitado espectro de construcción de sentido por fuera de las dimensiones institucionalizadas.
Estaba convencida de lo imprescindible de comenzar por el presente, «develar» el funcionamiento del mundo en que vivimos; adquirir herramientas para comprender por ejemplo de que me hablan cuando mencionan índices como PBI, o PBN, etc. Manejaba una serie de argumentos muy convincentes sobre mi experiencia en el mismo liceo (n.a 58) y con el mismo nivel y programa (cuarto año); allí entendía que por el origen económico y social de mis alumnos era imprescindible que la clase de Historia les diera claves para comprender su mundo, ya que en muchos casos lo que no recibieran en las aulas, no iban a obtenerlo en sus casas.
[...] Grande fue mi frustración, y mi estupefacción cuando comprobé que los chiquilines, mis amados jovencitos a los que esperaba esclarecer sobre «el mundo en que nos tocó vivir» se fascinaban mucho más con Hitler y la Segunda Guerra Mundial, con los Estados Unidos en la década del cincuenta, o a partir de una interrogante que plantearon en relación a las leyendas celtas que explican la «tradicional» fiesta de Halloween que con mi tan amado y preciado presente. (Gabriela Rak).
En el caso de Gabriela, el peso del efecto producido por las clases en los alumnos (simplemente interés en los temas de clase, y no necesariamente aprendizaje), y más aún cuando se suponía un proyecto generado a partir del conocimiento del alumnado del liceo, oficia prácticamente como el indicador del fracaso de un proyecto de trabajo. No implica, y lo reconoce más adelante, que no haya hecho lo que pensaba hacer, pero el problema es que no se produjo lo que esperaba que se produjera, y no por una cuestión de falla causal en la que el error en A implicaría el consecuente error en B, sino porque el proyecto es percibido como mal planteado, en la medida en que se confunden los intereses y expectativas de los alumnos con los suyos propios. En este caso, la desvalorización del proyecto no aparece desde su propia lógica interna sino desde su inconsistencia con los intereses reales de aquellos a quienes iba destinada la acción de enseñar.
Más allá de las potencialidades evaluativos que tenga la tarea de análisis de la práctica, es posible la dimensión más fuerte del análisis de las prácticas resida en su carácter de constructor de sentido para esa práctica.
Desde este punto de vista el juego proyecto (guión)-práctica no tiene estrictamente el sentido puntual del contraste para verificar si todo va bien en casa. La dimensión de teorización que significa el análisis por fuera de las perspectivas de una valoración-evaluación institucional convencional es la que hace de esta práctica —la del análisis de la práctica— algo tan especial como inusual. Lo que sucede en estas instancias (como las que trabajamos actualmente en Andamios, o como las que trabajamos en otros tiempos en Catacumbas) es que la supuesta temporalidad de un proyecto claro, consciente y explícito que precede a la acción se acaba comprendiendo como esencialmente impertinente. Esto no quiere decir que se dé primero la clase o el curso y después se haga el proyecto. Eso no. Quiere decir que por más que uno quiera tratar de expresar su proyecto de acción por anticipado, aun en una obsesión barroquista por el asunto, la reconstrucción discursiva de la clase y el análisis que se instala sobre ella, siempre acaba descubriendo algún otro «pliegue» deleuziano del proyecto. Esta dimensión del análisis no lleva ni cinco ni diez minutos y frecuentemente descansa sobre dos componentes que no abundan en los ámbitos docentes: la práctica de la escritura (y la lectura) y un grupo de trabajo en el cual el rigor en el trabajo, la empatía y la confianza no escaseen.
Pensé que la sensibilidad, al decir de Barran, podía desde ese momento formar parte de mis clases. Desde esa creencia fue que diseñé el primer borrador de mi programa, que siguiendo el criterio de Barran, dividía el siglo XIX en bárbaro y civilizado; [...]. Sin embargo, esta parte del guión del curso nunca fue llevada a la práctica ya que en un rico intercambio con mis compañeros de Andamios descubrí que mi preocupación no tenía que ver con una opción historio gráfica sino con la forma de dar clase. No me liberaría de mis esquemas o análisis, faltos de vida, por integrar a Barrán en mis clases. Hablar de la sensibilidad bárbara o civilizada no me garantizaba lo vivencial, por el contrario, me enfrentaba con conceptos difíciles, que requerían ser trabajados en profundidad por su fuerte carga valorativa. [...] Poco a poco me fui dando cuenta de que no se trataba de cambiar el enfoque historio gráfico sino de incluir el relato en mis clases, y así fue que sin llegar al hecho, descarté la opción historiográfica antes mencionada. (Magdalena de Torres).
En este caso, lo que tenemos es una especie de reconstrucción de sentido, en la medida en que Magdalena había tomado la decisión de abordar la temática de la sensibilidad, desde su perspectiva, como una manera de superar modos de trabajar que habían resultado arduos y de difícil conexión con los alumnos. En una primera instancia, Magdalena pensaba que lo que dificultaba la comunicación con los alumnos era el tipo de temáticas que elegía, y que mudándose a la sensibilidad, la cosa cambiaría. La reconstrucción del sentido tuvo que ver con identificar, no las temáticas, sino las formas de trabajar los temas como lo que la hacía sentir la clase como algo poco fluido entre ella y sus alumnos. De esta manera pues, vemos que el análisis de la práctica, incluyendo acción y proyecto, juega de una manera compleja, se incluye a sí misma, la propia práctica del análisis en la producción de un sentido para la acción de enseñar..
El análisis como comprensión de la práctica no se pregunta, por ejemplo, si esa clase o ese curso estuvieron «bien» o «mal» o cuán bien han estado...
La idea es entender por qué las cosas han sido de la manera que han sido, y eso lo van a leer en los artículos que vienen a continuación. Como actividad es bastante más sofisticada que la de la simple evaluación, en tanto no desperdicia ningún elemento que pueda ser tenido en cuenta. Por otra parte, la distinción entre comprensión y producción de sentido tiene fronteras bastante difusas y hasta puede parecer un preciosismo abordar estas cuestiones separadamente. Lo hacemos porque es posible mirar las prácticas desde ambas perspectivas, y nada más.
La preciosa dialéctica entre el por qué, el cómo y el para qué, balanceándose entre la epistemología de la práctica y la de la historia, hacen de esta tarea algo exquisito. Presentado así, podría pensarse que es una tarea para ociosos de paladar negro, para gente que no tiene otra cosa que hacer que reunirse de tanto en tanto, escribir artículos y poner en debate su trabajo como profesor de Historia. Podría ser también una concepción de la práctica de la enseñanza. También es cierto que, como hemos visto, cualquier tarea de investigación práctica descansa necesariamente sobre sólidas bases de teorización, es decir de comprensión de la práctica, de poder dotar de un sentido a esa práctica. Si algún día ese sentido fuera inaceptable para su autor (no para el resto del grupo), la emergencia de un problema práctico lo habilitaría (con el invaluable respaldo de un grupo de escucha, consejo, apoyo y contención) a embarcarse en un proceso de investigación práctica.
El profesor nos quiso enseñar a sacar apuntes y nos propuso como dinámica hacer reelaboraciones como tarea domiciliaria. Estas eran redacciones con las palabras propias del alumno sobre el tema enseñado en base a apuntes, que se leían la clase siguiente. Para mí fue muy motivante y por tanto lo aplico con algunos retoques en mis clases. [...] Las reelaboraciones hacen de las clases un taller en donde vemos qué y cómo aprendieron y también cómo lo expresan. Es un trabajo muy útil, no solo para que los alumnos vayan preparando temas sino para volver a entramar el relato del docente en el aula en un juego complejo de mimesis. (Gabriel Quirici).
Como lo muestra este corto fragmento, en el que se entrecruzan el pasado, el presente y el futuro en torno a la acción de enseñar trabajando con «reelaboraciones», la comprensión de una práctica no es una actividad autónoma y separable de todo lo que hemos visto anteriormente. Se la comprende tanto desde el cómo, desde el por qué y el para qué, con lo cual volvemos al proyecto de trabajo como codificador autorizado de la acción de enseñar.
Por otra parte, si anteriormente dijimos que —en tanto anticipación— un proyecto para la acción se nutre de las representaciones que el sujeto ya posee, las representaciones de la acción mediadas por la tarea de análisis son otro tipo de representaciones respecto de su acción pasada. Una experiencia rica en acción tiene mucho peso a la hora de pensar una acción futura, ya sea inhibiendo, ya sea alentando la repetición de acciones pasadas. Una experiencia rica —además— en análisis de acciones pasadas, da posiblemente fundamentos más sólidos a un nuevo proyecto.46 Personalmente, me gusta pensar que esto es más profesional. Profesional desde la solidez de la práctica, no desde el título, no desde el cargo, y menos, por supuesto, desde el salario.47 Finalmente, y no podía ser de otra manera, la experiencia del análisis, en tanto acción actuada, vivida por el sujeto de la acción, es un acto más en su trayecto deformación.48 Formarse en la práctica de la enseñanza, formarse en el análisis de la práctica, formarse en la reflexión que conmueve los cimientos (si un problema práctico lo requiere...), es en realidad adquirir una forma. En la actualidad proliferan los estudios en relación con las dimensiones formativas de la práctica profesional,49 y en la mayoría de ellos se insiste precisamente en el desarrollo de las capacidades analíticas de los sujetos de la práctica. Andamios —al igual que Catacumbas— es un tipo de mediación de formación profesional, con un eje fuerte y definido en la tarea de análisis de la práctica de la enseñanza de sus integrantes.
Yo que siempre he hecho un discurso sobre la tolerancia, que me confieso atea pero respetuosa de quienes creen, en realidad desprecio esas creencias y las creo menos valederas, ciertas de menor categoría que mis convicciones ideológicas, que a muchos podrían devenirles en un «nuevo tipo de fe». La incomprensión de Stephanie me enfrentó a mi propia incomprensión, el episodio con ella en la clase me interpeló hasta que no pude acallarlo y yo que creí haber enseñado algo, hube de aprender. Como Stephanie, me enojé y mefrustré por la caída estrepitosa de mi convicción sobre que mis ideas son mejores que sus creencias, mis certezas sobre mí y mis valores también se desbarataron (Gabriela Rak).
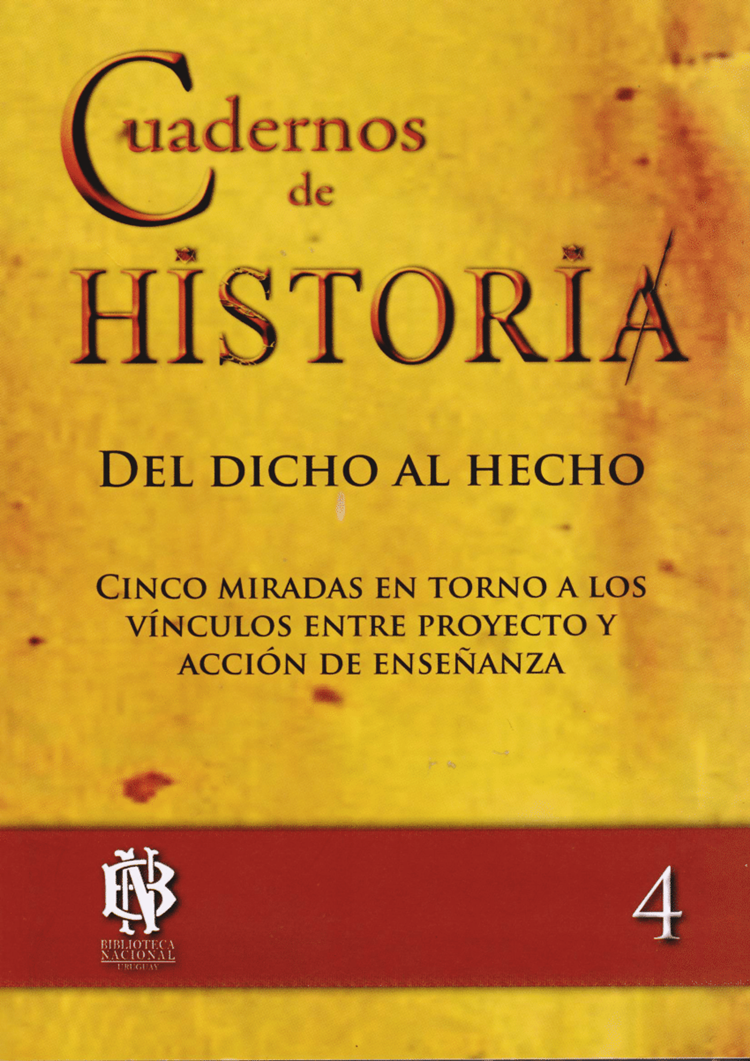 |
| Ana Zavala: Entre dichos y hechos. A modo de introducción (2010) |
Ana Zavala: Entre dichos y hechos
1. Hacer (¿o tener?) un proyecto para la acción de enseñar historia.
a. ¿Qué es un proyecto para una clase, para un tema o para un curso?
¿Qué quiere decir que uno «hace» un proyecto para dictar una clase, para un tema o para un curso? De hecho, quiere decir muchas cosas. La subalternidad esencial del mundo educativo, aun en sus niveles jerárquico-administrativos más altos, hace de él un terreno especialmente propicio para la adopción de modas terminológicas que —sin cambiar mucho las cosas— suelen complicarle la vida a todo el mundo (excluidos obviamente aquellos que hacen su abril con el cuarto de hora de fama de su «producto»).4 Hemos tenido también nuestra «moda» de proyectos, pero iba en otro sentido del que trabajamos en Andamios.
Para muchos, hacer un proyecto quiere decir llenar un formulario —o cumplir con una fórmula, un ritual— en la medida en que suponen la existencia de un procedimiento correcto per se, estandarizado e internalizable para su realización. De hecho, en estos casos se está pensando seguramente en la escritura del proyecto, casi como una etapa final y de alguna manera ajena a su elaboración... que se supone de todas formas pautada por los ítems del formulario o del ritual de su presentación (objetivos, contenidos, recursos, actividades, evaluación...). Por todo lo que veremos a continuación, hacer un proyecto puede estar bien lejos de esto.
De todas formas, las sólidas raíces que ha echado en los medios educativos el discurso, a estas alturas hegemónico, de la didáctica clásica permite suponer que la probabilidad de que alguien esté leyendo este libro para saber cómo se hacen los proyectos, los guiones y los análisis de la práctica es bien alta.5 El efecto más visible que tenemos de esto es la convivencia más o menos armoniosa de un escrito ritual y formal de la planificación por un lado (para ser presentado, lleno de objetivos, contenidos, recursos, etc., generalmente estandarizado y más o menos «formularizado»), y por otro, un guión verdadero, pero tenido por impresentable y estrictamente personal y privado (es decir, publicable solo en ámbitos de probada confianza). Esto, lo sabemos todos.
En realidad, hacer un proyecto es producir una representación anticipatoria6 de un acontecimiento futuro que uno imagina posible y deseable de esa manera. Desde los trabajos de J. M. Barbier y de J. P. Boutinet8 podemos profundizar tanto en el sentido de representación como en el de anticipación que implica un proyecto. Es cierto que se trata de una representación un tanto original, en tanto representa algo que en realidad no existe aún, aunque uno supone que existe una relación ontológica entre el hecho de hacer un proyecto y el de su realización en el grado que fuere. De hecho, la naturaleza de los proyectos es justamente que se consideran realizables, posibles, por su autor, que en el caso de la enseñanza entendida como actividad de enseñar algo, tiene además la característica de su autor es también y necesariamente el actor que lo pondrá en práctica, o al menos tratará de hacerlo.
La vinculación entre el proyecto y esa acción inédita que anticipa es más que interesante, si se considera que en los hechos la representación de lo que no existe aún no puede sino hacerse en función de las representaciones disponibles en la mente del planificados10 Es cierto que algo que nunca existió, cuando empieza a existir (como la clase de hoy, por ejemplo, aunque sea tenida por esencialmente «igual» a la que dicté ayer en el otro primero...)/ representa un cambio en la realidad, porque la realidad se modifica con cada nueva acción que sobreviene. Esa clase no había existido antes, y es —a pesar de todo— una experiencia nueva (en el sentido de inédita) tanto para mí como para los alumnos.
Esta idea de lo inédito en relación con la acción proyectada en el proyecto, que implica algo nuevo precisamente en tanto inédito, no debe confundirnos en los términos de novedad que representa.11 Por esta razón sería importante aclarar que cualesquiera fueran las dimensiones innovadoras, audaces, instituyentes de un proyecto deben necesariamente florecer en un contexto identitario y conservador que lucha por reducir al mínimo la incertidumbre del futuro. En cierta medida, es para eso que todos hacemos proyectos de distinto nivel, ya sea para el día de hoy, para la clase de esta tarde, para una fiesta de cumpleaños, para el paseo de fin de año, etcétera. Lo hacemos para intentar controlar la incertidumbre del futuro desde el presente y desde el pasado. En ese sentido, cualquier proyecto de clase o de curso que podamos ver nos muestra en una gran proporción lo que su autor es y desea seguir siendo, lo que sabe, lo que piensa acerca de lo que sabe (lo diga explícitamente o no), así como lo que desea cambiar... desde la simple ignorancia (en el sentido de desconocimiento) de sus alumnos respecto de cierto tema hasta algún aspecto de la enseñanza de la historia que le parece superado, inconveniente o absurdo, pasando por los nuevos temas, los nuevos enfoques, o por la conciencia de clase, la de género, de todos o de algunos de los participantes en la relación pedagógica, etcétera.
Cuando Gabriela Rak dice:
Recuerdo en los relatos de mi padre primero y luego en los de los docentes, que la capacidad «develadora» de la historia es lo que siempre me conmovió; tanto sobre el pasado como en relación al presente. [...] Ello puede tener que ver con mis primeros contactos con el saber histórico; «las historias» que aprendí en mi niñez de la mano de mi padre eran siempre la versión prohibida de autores igualmente prohibidos. Estábamos en dictadura y el discurso de mi casa no coincidía con el de la escuela. Así la historia develaba misterios, secretos sobre Artigas, el l.e de mayo o los proceres. De esa forma quedó inscripta está idea en mi mirada sobre la historia, como conocimiento que permite desenmascarar la realidad y lógicamente desde allí la enseño.
Está de alguna manera explicitando la raíz conservadora de su proyecto, en el sentido de conservar tanto una tradición como una experiencia de tipo finalizante que contribuye a la construcción de sentido para la acción de enseñar historia. En este caso, como en muchos otros que veremos en este libro o conocemos por fuera de él, la idea de una identificación (real o deseada, fantaseada) entre el deseo del sujeto de la acción de enseñar y el de quien es su destinatario, es siempre muy fuerte. En el fondo, la mayoría de los proyectos de enseñanza, incluidos los programas oficiales, se suponen dirigidos a uno mismo en tanto su autor, o a gente como uno... Naturalmente, esto no implica la ausencia de componentes innovadores, usualmente forjados en contraposición a la experiencia del sujeto actuante (ser el profesor que nunca tuve), y eso también lo veremos más adelante.
Pasemos ahora de la cuestión de la representación implicada en el proyecto a la de la anticipación, en tanto lo hemos considerado una representación anticipadora. J. P. Boutinet13 sostiene que un proyecto implica distintos tipos de anticipación, de los cuales nos interesa destacar particularmente las anticipaciones cognitivas y las operatorias. Estas implican por un lado la capacidad de deducir, de extrapolar conocimientos que uno ya tiene14 (por ejemplo respecto del 3.9 4 los lunes a primera, que están siempre dormidos, o haciendo tareas en grupo, que siempre les rinde... o de uno mismo teniendo que abordar temáticas económicas, que siempre le salen entreveradas...), y por otro, la capacidad de determinar un fin, un objeto (Barbier le llama un estado)15 deseado, implicando al mismo tiempo la capacidad de organizarse para llegaf allí.
Antes de seguir en este punto, me parece apropiado hacer alguna puntualización. La naturaleza hegemónica del discurso de la didáctica clásica puede siempre hacernos un juego complicado en relación con los fines, los objetos o los objetivos. En principio, no tenemos que perder de vista que —en tanto se trata de una actividad práctica, es decir la práctica de la enseñanza —16 el objeto de la enseñanza es enseñar, y que para nosotros el problema del proyecto es cómo enseñar y no cómo lograr que los alumnos aprendan. Eso —es decir, que los alumnos aprendan historia— lo deseamos todos, le da sentido a nuestra acción, pero no lo podemos proyectar.
El estado del que habla Barbier es, pues, el autor del proyecto dando una clase concreta en un grupo concreto, un día concreto, y nada más. A veces, cómo lograrlo (es decir, cómo dar la clase o el curso que uno quiere dar) es todo un tema. Los otros logros (los del aprendizaje de los alumnos) en realidad son deseos, y como tales deben ser entendidos y analizados.
Entonces, queda claro que en un proyecto de enseñanza existe más de un tipo de anticipaciones (no solo las cognitivas y las operatorias), sino aquellas que suponen el estado final, es decir dar la clase o el curso, y las que suponen la implementación de otras acciones que permiten que esa clase o ese curso existan tal como uno lo ha proyectado. A veces eso implica estudiar más, buscar material, confeccionar fichas, materiales, buscar objetos o textos apropiados para comentar en clase, todos ellos considerados como condiciones para que la clase proyectada exista tal como la he proyectado.
En febrero comencé a preparar el programa que quería dar. Decidí que iba a trabajar el «primer programa», o sea el que iba desde Prehistoria hasta Renacimiento. Es un período de tiempo por el cual no siento simpatía. Mis primeros preparativos consistieron en ir desempolvando los libros que leí en el IPA, buscar los apuntes de Universal Iy II; en fin, volver a estudiar aquellos temas que hacía tiempo no leía. (Ana Buela) El artículo de Ana Buela trata precisamente de la eventualidad en la cual las circunstancias van configurando un desdibujamiento incesante de los lincamientos del proyecto de trabajo considerado en su dimensión anual, y nos sirve para recordar que el proyecto de trabajo forma parte de la acción de enseñar, entrelazándose con ella de una manera que podríamos decir estructural. Esto nos lleva al siguiente punto, tratando de explicitar en alguna medida los posibles componentes de un proyecto para dar clase de Historia.
b. ¿De qué está hecho un proyecto para la enseñanza de la historia?
Un proyecto de enseñanza de un conocimiento, la historia por ejemplo, está hecho de muchas cosas. El problema para nombrarlas es que es muy difícil hacer una lista, porque en esa lista todo tiene que ver con todo. De todas formas, vale intentar un cierto orden.
Pues bien, este proyecto está obviamente hecho del saber que uno va a enseñar en esa(s) clase(s) o en ese curso. La didáctica clásica se hubiera quedado allí: contenidos, y punto. En realidad, en un nivel de proyecto el enunciado de unos contenidos en titulares no quiere decir casi nada. La palabra absolutismo en un proyecto de clase (o en un programa oficial) no significa prácticamente nada, es decir, puede querer decir de todo... o muchas cosas muy distintas. ¿Cuánto sabe el autor del proyecto acerca del tema? ¿Leyó lo último? ¿Leyó «todo» o «la gran mayoría» o «lo más importante»... o solo el manual de los alumnos? Lo que piensa dar, ¿qué es?, ¿todo lo que sabe?, ¿lo que piensa que sus alumnos pueden aprender, merecen saber (o simplemente merecen o no el esfuerzo de tratar de enseñárselos en una forma en que lo puedan tal vez aprender)? ¿Piensa enseñar lo que —en su opinión— «manda» un programa que lo conforma, lo irrita, lo desafía, lo supera...? ¿Qué relación guarda lo que sabe con lo que efectivamente ha decidido enseñar en clase? ¿Qué representa ese tema para él? ¿Un desafío innovador, una toma de posición en algún sentido (desde historiográfico hasta político o ideológico)? ¿Una concesión al statu quo? ¿Una forma de no exponerse a rechazos, sanciones, cuestionamientos, demandas de explicaciones..? Y la lista de preguntas podría ampliarse todavía mucho en busca de qué quiere decir exactamente «doy el absolutismo desde el punto de vista político» en un proyecto de enseñanza.
Mirando algunas de estas preguntas nos damos cuenta de que es muy difícil separar los diferentes componentes de un proyecto en compartimentos claros y separados. Solo podemos hacer foco en cada uno de ellos sabiendo que los demás están allí, y que es eso precisamente lo que les da sentido a la interna del proyecto. Obviamente estamos hablando de un saber que el profesor tiene (no se puede enseñar el que uno no sabe), del cual tomará una parte grande o pequeña (profunda o superficial...) para dar esa clase o ese curso. Y así, sin darnos cuenta, el proyecto se instaló sobre el sujeto de la acción de enseñar historia y su relación con el saber que enseñará en su clase,18 o sea que esa representación que es el proyecto incluye simultáneamente al conocimiento enseñado y al sujeto de la acción en una forma difícil de abordar por separado. Podríamos decir entonces que en el proyecto se entrelazan íntimamente el sentido que el sujeto ha construido para tener unos ciertos saberes y el que ha construido para darlos a otros.19 Cuando vivo esos momentos únicos en el aula, en que percibo que alguno de mis alumnos «descubre», «se da cuenta de algo», sobre todo cuando creía que era de otra manera vuelvo a sentir a través de sus rostros el mismo profundo placer; y en ese momento sé que hemos compartido «algo especial» sobre el aprender historia. [...] Estoy segura que aunque en la clase no sucedieran nada más que estas fugaces experiencias, aunque más no fuera por ellas, vale el esfuerzo que cotidianamente realizamos enseñantes y «aprendientes», en las aulas. Esta idea de ayudar a mirar o a ver con la historia como herramienta, es lo que me llevó a enseñarla. (Gabriela Rak).
Por otra parte, y ya lo hemos visto, en tanto representación el proyecto está hecho de otras representaciones que incluyen las vivencias del autor respecto de acontecimientos similares al que está planeando realizar: cuando era alumno, las clases anteriores que ha dado en ese mismo curso, en esa misma institución, en otras oportunidades no muy parecidas a la que deberá enfrentar ahora, etcétera, sobre las cuales decide si innovar o conservar, o un poco de cada cosa. Así como el proyecto toma los saberes formales poseídos por su autor, también toma parte de sus saberes prácticos y de sus experiencias en ese y otros campos de práctica. Este es uno de los aspectos que aparece con mayor claridad en alguno de los artículos de este libro. Veamos un fragmento del artículo de Magdalena de Torres: Tenía que dictar un curso de Historia nacional y no era la primera vez que lo hacía. Más allá de cierta solidez conceptual e incluso historiográfica, siempre tuve la sensación de que aquel curso de Historia econó- mica en Malvín Norte fue para los estudiantes un curso de chino básico.
La misma percepción tuve al año siguiente cuando renuncié al enfoque económico y opté por el político. Siguiendo con la búsqueda, solo me quedaba probar un enfoque social o de las mentalidades.
Efectivamente, tal como lo habíamos visto antes, las imágenes pasadas forman una especie de banco del cual cada uno de nosotros se nutre para generar esa imagen proyectada en la pantalla del futuro para tratar de neutralizar la incertidumbre que le es constitutiva. Anteriormente, lo habíamos visto desde el punto de vista de la conservación, y ahora lo vemos — como es el caso del trabajo de Ana Buela, en «A la deriva»— en la intención de rompimiento, de alejamiento, de abandono de un pasado que no puede proveer representaciones finalizantes al sujeto de la acción.
También es cierto que Barbier y otros autores hacen bastante énfasis en la cuestión de lo afectivo y del papel del deseo en relación con la conformación de un proyecto para la acción. Todos sabemos que no es lo mismo morirse por hacer algo que tener que hacerlo a pesar de todo. Hay temas, hay cursos, hay grupos, hay momentos del día o del año... que hacen la diferencia. Para muchos, esta cuestión integra la zona innombrable (en el sentido de imposible de ser puesta en palabras) del proyecto, y en su discurso público acerca de la acción, nunca incide.20 Desde una cultura profesional portadora de un discurso hegemónico heredero del impersonalismo objetivista y laicista, esto es comprensible. Sin embargo, eppur si muove...
La emergencia esporádica y continua de un discurso público acerca de la laicidad en la enseñanza, también rebautizada como neutralidad valorativa del docente respecto del saber enseñado, hace difícil reconocer y poner en palabras los aspectos ideológicos que componen un proyecto de enseñanza.
Es más, de hecho hace suponer o bien que no existen o bien que no deberían existir, y entonces, si lo hacen, algo anda mal. En realidad, nada de eso, y menos en la enseñanza de la historia. Es cierto que algunos sueñan con una enseñanza ahistoriográfica, atemporal, apartidista y aideológica de la historia, como si la enseñanza de la historia fuera o bien solo información (objetiva, no hay duda), o bien una especie de mínimo común múltiplo de todas las posturas historiográficas, o sea el paraíso del consenso en el cual tomar posición no tiene sentido.21 Como sea, en la realidad, hagamos lo que hagamos, tomamos algún tipo de posición, y lo que no tiene sentido es tratar de jugar a las escondidas con la postura del docente. Si damos el absolutismo según Roland Mousnier, según Perry Anderson, o según el manual... si eliminamos los refinamientos o las complicaciones «innecesarias», estamos necesariamente tomando posición respecto a lo que hay que dar para dar el absolutismo en ese curso, en ese grupo, en esa institución, en ese momento histórico, a esta altura de mi vida... Si leemos Bossuet o Maquiavelo, o los dos, tomamos posición, como la tomamos al hacer comprensión lectora, inferencias o comparación entre esas posiciones, como la tomamos al decir que no tomamos ninguna posición. Hobbes, ¿va o no va? Siempre tomamos posición y actuamos en consecuencia. En realidad, no podemos no hacerlo. ¿Damos la guerra de Vietnam para alabar el esfuerzo que hicieron los Estados Unidos para tratar de salvar al mundo libre o para tener el placer de verlo derrotado? ¿Hablamos con el mismo tono de voz o con los mismos adjetivos de Ho Chi Minh que de Nixon? Las potencias imperialistas, ¿son buenas o son malas? Seguro que los nazis nunca fueron buenos.22 El proyecto de enseñanza comprende, pues, también nuestra posición personal23 no solofrente a la historiografía, sino también frente a los acontecimientos que relatamos en clase, antiguos o modernos, con pasión o sin pasión.
En mis clases busqué cambiar la óptica del relato al comenzar hablando de los obreros y no del Estado. Pero, ¿qué fue lo que hizo que optara por este enfoque? Esto se entronca con uno de los sentidos que le atribuyo a la historia, la de ser un espejo donde poder reflejarse. Reconozco que vibro cada vez que mis alumnos manifiestan que han encontrado un lugar en el pasado, cuando la historia los conecta con sus raíces, sus orígenes. (Magdalena de Torres) El gusto por la veta política de la enseñanza de la historia tiene su origen —como el de todos— en lo que ha sido la dialéctica de mi propia formación. Provengo de una familia militante; padres y abuelos docentes; un abuelo, el materno, que de hacerme los cuentos para ir a dormir la siesta me inició en los cuentos de la política; un profesor de literatura [...] que te hacía ver lo que no aparecía a simple vista (y transmitía un compromiso estético increíble); y una temprana pasión por los revisionistas que siempre están transpirando compromiso. (Gabriel Quirici) Existen por otra parte razones por las cuales decidimos hacer las cosas de una manera o de otra. Ese nivel de fundamentación de la acción no puede no formar parte de un proyecto para la acción, aunque el proyecto sea una representación anticipatoria de una acción que acontecerá en el futuro. La acción presente, y también la que ha de venir planeada desde el presente, nos dice y nos hace a la vez. No podemos desconocernos en ella. Nos dice machistas o feministas o indiferentes, nos dice tolerantes o intolerantes, nos dice cautelosos o imprudentes, nos dice socialistas o liberales, conformistas o rebeldes, apasionados o insensibles, de la misma manera que nos dice sabios o ignorantes. En algún lugar, todos los proyectos para la acción dicen «hago esto porc¡ue...».24La respuesta puede parecer simplemente práctica, pero en el fondo la mayor parte de las veces tiene que ver con las dimensiones identitarias del sujeto de la acción reconocidas en el sistema de valores o en las opciones ideológicas de las cuales el sujeto participa. Existe pues una especie de razón identitaria de la acción, que tiene que ver más que nada —como hemos visto— con la construcción autobiográfica del sujeto. Luego, existe otro tipo de razones, si se quiere más racionales, que tienen que ver con éxitos o fracasos anteriores en experiencias similares, con cuestiones más circunstanciales como recuperar el tiempo perdido por... feriados, licencia por enfermedad, etcétera, o con otro tipo de factores. Como sea, estas otras razones nunca son antiidentitarias o simplemente no identitarias.
Finalmente, hay que admitir que la acción educativa, lejos de ser neutral, es una acción esencialmente intencional. No solo es intencional porque todos los sujetos que participan en ella lo hacen intencionalmente (con muy diversas intenciones, es cierto) sino porque son acciones voluntarias, conscientes y, sobre todo, porque estas acciones tienen siempre un interés en producir algún tipo de cambio, mejora, adquisición... No son acciones hechas para simplemente acontecer y ser vividas como un presente (como podría ser por ejemplo, ir a ver una película...), sino que además tienen siempre la expectativa de que, como consecuencia de ellas, sucedan otras cosas posiblemente más duraderas que el tiempo estricto de su acontecer.
Los profesores de Historia, por ejemplo, esperamos (esperar en el sentido de tener la esperanza), y de hecho también lo deseamos, que nuestros alumnos disfruten las clases, etcétera, pero también esperamos y deseamos que aprendan algo de historia a lo largo del curso en relación con lo que allí aconteció. De manera que además de una pregunta ¿por qué hace esas cosas de esa manera?, existe otra igualmente importante que es: ¿para qué hace esas cosas de esa manera? Naturalmente muchas de las respuestas a esta pregunta son en modo subjuntivo. Puedo contestar para que aprendan, para que disfruten, para que se interesen, para que les sirva para algo, etcétera, pero también puedo contestar, y no en modo subjuntivo, para dar una buena clase, para superarme, para mostrar otro tipo de historia, o para sobrevivir a la situación...
Dos dimensiones corren paralelas sobre el fondo de mi proyecto: el profesor de Historia Política y el profesor de Secundaria. Estas se re- únen en una utopía trascendente que mueve e impulsa mi práctica. Este concepto fue otro de los importantes hallazgos que se produjeron como consecuencia de mi participación en Andamios. Analizando los porqué y para qué de mi proyecto salía a luz una fuerte vocación de tinte misional, el deseo de que lo enseñado y lo vivido junto con los alumnos les quede para siempre: que no crean más tales cosas, que se sensibilicen con estas otras, que sepan quién fue fulano, que cuestionen la fecha de tal feriado, que cuando vean el informativo se acuerden de lo que dimos en Historia, que tengan herramientas para formarse políticamente. Es una cuestión de contenidos y también de praxis, pues este impulso está presente al poner tanto énfasis en el cuaderno de aula, al trabajar sistemáticamente las reelaboraciones,25 y al crear normas y juegos de disciplina en clase, acciones todas que evidencian un sentido por dejar sello personal en los alumnos. (Gabriel Quirici).
El fantasma del patrón causal lineal, directo, seguro y simple heredado de la dimensión interpretativa conductismo a través de la didáctica clásica (hago tal cosa para que suceda tal otra...) no deja jamás de acosarnos, precisamente en el contexto de una actividad que adquiere sentido en una interacción intencional por definición: que otros aprendan o al menos conozcan lo que yo ya sé.26 De hecho, la permanente percepción de la incertidumbre que caracteriza todos los ámbitos de la práctica, y particularmente el de la enseñanza, tendría que desalentarnos de algunas cosas, pero el paquete viene armado todo junto. No solo nos imaginamos dando la clase de una manera, sino también a los alumnos reaccionando de alguna forma como consecuencia de lo que haremos o les propondremos hacer.
Aclaremos que en la mayor parte de los casos, y no solo en relación con la práctica de la enseñanza, las cosas funcionan así, puesto que de otra forma colapsaríamos en un mundo absolutamente incierto, en el que no pudiéramos siquiera imaginar lo que puede llegar a suceder cuando uno haga o diga tal cosa.
Detengámonos ahora un momento en este segundo plano: lo que pasará como consecuencia de lo que cada uno de nosotros hará en su clase.
Sería bueno entonces que pudiéramos distinguir lo que, en términos de Boutinet es una genuina anticipación cognitiva (como ya hemos visto, tenemos experiencia en el terreno, y «sabemos» lo que va a pasar si tratamos de hacer una tarea en equipos o una salida al museo de Historia del Arte con el 2.9 1 del liceo tal, y planeamos en consecuencia)27 de lo que podríamos llamar una fantasía causal (les muestro esta lámina para que se emocionen... y espero —tengo la esperanza, fantaseo con— que lo hagan). También sería bueno que pudiéramos distinguir ambas cosas de los simples deseos (me gustaría que se dieran cuenta de cómo influyó la tecnología en el curso de la guerra fría...).
Obviamente no podemos trazar una frontera precisa entre anticipación, fantasía causal y simple deseo. Lo que tiene que quedar claro es que, dada la naturaleza intencional de la acción educativa, no podemos no imaginar la acción de enseñanza rodeada de algunos efectos posibles, porque esta acción tiene sentido si puede al menos aspirar a tener alguna capacidad de generar efectos en los que participan en ella como alumnos. Esa idea es la que nos permite elegir entre una propuesta y otra, ante la hipótesis de que resulte más atractiva, más clara para los estudiantes, que en definitiva permita que algunos aprendan (sea lo que sea que signifique aprender en el contexto de una interacción de aula) si ese es su deseo-objetivo.29 Esto sería relativamente sencillo y se cubriría más eficazmente cuanto más experiencia tuviera un profesor. Sin embargo, un amplio stock de representaciones no asegura el buen uso de ellas en un proyecto viable, exitoso, o al menos defendible. (Volveremos sobre este punto al final de esta introducción). De todas formas, habría todavía un factor más a tener en cuenta: uno mismo. Claudine Blanchard-Laville30 ha destacado reiteradamente —y lo hemos mencionado anteriormente— que en definitiva una buena parte de la proyección de la enseñanza está hecha hacia uno mismo, hacia el alumno que uno ha sido, y por lo tanto el conocimiento que uno tiene del grupo, etcétera, compite —en su opinión— con lo que uno prefiere (temas, ejercicios, etc.), con la forma en que uno mismo aprende.
Podríamos pensar, desde este punto de vista, que la enseñanza no es solo una práctica profundamente identitaria, sino que lo es doblemente, desde quien la práctica y desde la posibilidad de percibirse fantasmagóricamente en quienes interactúan con uno mismo en los salones de clase. Y así hemos vuelto, una vez más y bajo otra perspectiva, al sujeto de la acción como eje del proyecto de acción de ese mismo sujeto.
Independientemente de esas respuestas, siempre voy a la clase con la expectativa de que se deslumhren con lo que les voy a decir. Siempre planifico pensando en que ese ejercicio o ese texto que elegí, les va a gustar o a conmover. Doy mis clases con el deseo de que eso que les enseño trascienda y se imprima en ellos; que deje huellas. La verdad es que esto casi nunca ocurre. [...] No puedo pensar la clase creyendo que eso que voy a trabajar es aburrido, innecesario o que seguramente no lo van a entender. Las ganas con las que doy mis clases necesariamente implica que «me las crea»; que las crea removedoras, imprescindibles. El día que pierda esa sensación, entonces el trabajo va a convertirse únicamente en un sustento de vida, dejando de ser mi profesión. (Ana Buela).
Para terminar, retomemos la idea del papel de los otros en la construcción de un proyecto de enseñanza. Podríamos desdoblar esta cuestión, en muchos casos, en la presencia de otro fiscalizador (inspector, director, profesor de Didáctica, grupo de trabajo, colegas en la coordinación...) y la de un otro destinatario de la acción, es decir, los alumnos. En este trabajo haremos foco en este último caso.
Para este curso de segundo año tuve que desarrollar algunas «estrategias» —así preferiría llamarlas— de supervivencia, diría. Intenté convertir en ameno aquello que me resultaba terrible o al menos ingrato, porque también es cierto que uno termina acostumbrándose a lo malo. Era ingrato ser profesora de Ciencias Sociales y serlo además de un programa nuevo, larguísimo y cuyos temas no me gustaban. Lo era también sentirme sin rumbo, trabajando en un presente corto que no tenía proyección más que para dos o tres semanas. Frente a esta situación busqué algo que me devolviera el placer de la docencia. Un respiro, una pausa en la adversidad.
Tenía que hacer algo distinto, que al menos entusiasmara frente a temas que ellos ya habían visto y no querían volver a estudiar. (Ana Buela).
El mejor grupo, un grupo apático, un liceo periférico, un privado de clase media, un preuniversitario elitista, un grupo en un Nocturno, todo eso también cuenta en la configuración de un proyecto de enseñanza de la Historia. Y además, estas realidades no son simplemente, son construidas desde una percepción que nos delata continuamente. Esto lo hemos visto ya, al analizar el funcionamiento de anticipaciones operativas y cognitivas. Reaparece al final, solamente para reforzar la idea de la unidad de la práctica (hacer un proyecto es también una práctica, como lo es ponerlo por escrito) segmentable solo artificialmente a la luz de las distintas herramientas de análisis de las que disponemos para comprenderla más profundamente.
En resumen, acabamos de ver que la acción de hacer un proyecto para otra acción que es la acción de enseñar (es decir una representación anticipatoria de ella) es una cuestión compleja. Hemos aclarado también que en tanto la acción de enseñar no implica necesariamente que otros aprendan en consecuencia de ella, los proyectos para la enseñanza no incluyen los efectos de esa enseñanza (es decir, el aprendizaje, si lo fuera) más que en dimensiones estrictamente Acciónales o ligadas a la expresión de deseo, sino solamente lo referente a la acción de enseñar.
Por otra parte, vimos que aunque los proyectos están pensados para la ejecución de acciones inéditas, eso no quiere decir que sean estricta y necesariamente innovadores. Toda la dimensión de expresión identitaria del sujeto de la acción que sustenta cualquier proyecto para la acción los pone mucho más en un plano conservador que en uno innovador (al menos respecto de sí mismo). Es posible sin embargo, que en términos sociales o institucionales, estos proyectos puedan ser vistos como innovadores o portadores de dimensiones de cambio. En este sentido, los proyectos educativos hechos por los profesores y maestros son diferentes de otros proyectos institucionales que se justifican esencialmente por su aspiración de cambio respecto de la realidad presente.
Finalmente, vimos que la identidad del sujeto de la acción abarca también su necesario e inevitable punto de vista acerca del conocimiento que va a enseñar y de la forma en que va a hacerlo, lo cual se entrelaza esencialmente con las formas en las cuales el sujeto se comprende a sí mismo y a los otros que también participan activamente en la acción educativa.
Ahora pues, nos abocaremos a ver la manera en que todos estos componentes del proyecto se encaminan hacia la acción a través de una prefiguración mucho más minuciosa y operativa de la acción, que es el guión.
2. Traducir un proyecto para la acción en un guión.
¿Qué es un guión de clase, tema o curso?
En realidad, el guión principalmente anticipa la ruta conceptual-temática y discursiva de la clase y es para eso que se hace, para guiarse en el desarrollo de una acción inédita. Entrelazadas con esa secuencia conceptual, temática o simplemente discursiva, pueden aparecer naturalmente otras cuestiones como: distribuir textos, pedir que busquen en el cuaderno, anotar en el pizarrón, etcétera. Viéndolos, se distingue a simple vista cuál es el proyecto y cuál es el guión. El proyecto está redactado —posiblemente en primera persona—, es un texto formal (podría estar tipeado en una máquina de escribir o en una computadora) que se atiene a todas las reglas del discurso: oraciones, párrafos, títulos, subtítulos... En cambio, el guión tiene otro aspecto completamente distinto. En primer lugar, es muy personal. Esto quiere decir que difícilmente otra persona podría utilizarlo para dar la clase que yo he pensado tal cual lo yo lo haría.33 El guión es un texto personalmente codificado: para entenderlo cabalmente necesitamos siempre de la ayuda de su autor y tener el proyecto a la vista o haberlo visto anteriormente.
En este momento, sin embargo, no interesa demasiado insistir en la forma de un guión, si se redacta en infinitivo (como dándose órdenes a uno mismo) o en cualquier otro tiempo de verbo, si señaliza el texto con colores, tamaños diferentes de letra, flechas, recuadros, aclaraciones personales como «insistir en...» o «recordar que» (o incluso «Atención!!!», «No olvidar!!!», etc.). Por ello, en la mayor parte de los casos los guiones tienen el aspecto de escritura a mano, y cuando han sido pasados en limpio en una computadora es porque su autor tiene un cierto manejo de los recursos gráficos del programa (y la paciencia de ponerlos en práctica).
Muchas personas sostienen que no pueden hacer un guión porque se sienten como encorsetadas, argumentan que les quita libertad, espontaneidad en la clase y que prefieren dejarse llevar.2,5 De hecho, algunas de ellas lo que no quieren es tomarse el trabajo de hacerlo, y sobre todo enfrentar después las consecuencias en el momento del análisis de la clase. Como sea, es necesario aclarar que el guión es más que nada un indicativo conceptual (lo que no excluye dimensiones de método) del abordaje del tema, una salvaguardia de que hay al menos una ruta prevista a recorrer.
Lo que importa ahora es tratar de desentrañar la relación que existe entre el proyecto y el guión de clase o de curso (al que también llamamos programa). La idea es que el guión traduce, dice al proyecto, pero no lo sustituye ni es independiente de él.36 El guión siempre está hecho en clave proyecto. Es cierto que a veces tenemos un guión a la vista y no un proyecto. Eso no quiere decir que no haya un proyecto implícito compuesto de todo lo que hemos visto anteriormente. En esos casos, y con paciencia, podemos deducir el proyecto desde el guión.
La pregunta que surge entonces —y naturalmente— para muchos profesores y practicantes es: ¿cómo expresar en un guión todo lo que está en el proyecto sin hacer-decir el proyecto de nuevo? ¿Cómo traducir en él mis intenciones, mis expectativas, mis preferencias, mis puntos de vista? En los hechos no cabría la posibilidad de no traducir el proyecto, en tanto uno se siente medianamente coherente. Cuando aparecen las contradicciones entre ambos, o bien las no coincidencias (aparecen cosas en el proyecto que después no se ven en el guión, o al revés), es necesario detenerse y ver por qué sucede eso. Puede ser una simple distracción, un pequeño desajuste o puede ser algo más grave que cueste más esfuerzo enmendar.
No puede ser que en el proyecto yo me haya mostrado interesada por las últimas producciones historiográficas, o las más radicales respecto de un tema y después el guión muestre una visión tradicional y conformista del tema. No puede ser que yo diga que es importante tener en cuenta la visión de los historiadores y después no se los encuentre por ningún lado en el guión. De la misma manera que no puede ser que en el proyecto yo argumente que las posturas historiográficas no son importantes en relación, por ejemplo, con la edad de los estudiantes, y después el guión esté todo en clave marxista, lleno de oprimidos y opresores, de clases dominantes, de medios y modos de producción, etcétera.
De todas formas, la discordancia entre el guión y la acción real a la que dio lugar su puesta en práctica (y la del proyecto también), puede tener varios sentidos.37 De esto nos ocuparemos más adelante, cuando lleguemos al trabajo de análisis. En este momento nos ocupa solamente lo que podríamos llamar impropiedad manifiesta del guión. Es el caso, por ejemplo, de pensar en el análisis de un texto de doscientas páginas en cuarenta y cinco minutos, o de pensar que se puede llenar una clase con (no a partir de) una definición de paleolítico de veinte palabras. También podría ser el caso de una clase que comenzara por el Directorio, luego continuara por la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, luego siguiera con el Consulado para terminar con la situación de Francia en las vísperas de la Revolución... salvo que hubiera una muy buena fundamentación de ese ordenamiento de los acontecimientos. Un guión puede, en efecto, anunciar una «mala» o una «buena» clase, en el sentido de una clase defendible o indefendible.
De estos ejemplos podría quedar la idea de que el guión simplemente ordena la información que se manejará en la clase o en el curso. De hecho, hay mucho más en el guión, particularmente en el guión de clase. Es precisamente allí donde quedan claras las cuestiones de abordaje que se plantearon en el proyecto, porque es allí donde dice contar, analizar, comparar, retomar, nombrar el caso de, el ejemplo de, donde aparecen los ejercicios que se plantearán, los mapas, figuras, cuadros de cifras, gráficos, textos sobre los que se apoyará la clase... si es que son necesarios para la clase.
A menudo la tecnificación de la didáctica ha hecho pensar que todos estos artefactos son imprescindibles para una clase y, a veces, lo son.
En el guión de la clase o del curso es donde se ve la coherencia entre lo que en el proyecto presentado y explicitado dice acerca de lo que para uno es la historia y cómo piensa (es decir, debe, porque el proyecto tiene sobre uno mismo una dimensión prescriptiva) enseñarla, si en efecto aparece de la misma manera que lo declaró. Los guiones de clase hablan a veces en un lenguaje demasiado instituyente, demasiado impresentable según los códigos explí- citos del proyecto en su dimensión más pública y ritual. Eso los hace —sintomáticamente— desdoblarse en el guión para uno y el guión para mostrar...
Como veremos a continuación, es precisamente la dimensión del análisis la que carga con todo el peso de la explicitación del juego entre guión, proyecto y acción de enseñanza, que de otra manera podría quedar acorralada —lo queda frecuentemente— en el juego entre el guión y la clase dada.
Hasta aquí hemos visto la parte de dicho que precede al hecho. Requiere de quienes trabajan en la explicitación de su proyecto de trabajo un gran esfuerzo de sistematización y de honestidad. Es, sin lugar a dudas, la marca de la profesionalidad. Es cierto que a medida que uno se va volviendo experto en un tema o en un curso deja de hacer proyectos y guiones escritos, y si los hace a veces caben en una servilleta de papel o en media carilla...
Por esto es que, muchas veces, para el análisis de la práctica nos conformamos con el registro —si es una clase observada por otra persona— de la clase como reconstrucción del guión... suponiendo que no tendrá mucha diferencia con el guión mental que precedió y acompañó la clase dictada.
También es cierto que los proyectos escritos son muy raros en nuestra cultura profesional, que como mucho pide un programa, y si lo pide fundamentado, lo que aparece no es precisamente el proyecto que hay detrás de él, sino un poco más de letra, de esa que jamás será leída, cuestionada, alabada, recomendada a otros... En general, tenemos la idea de que esto de proyecto y guión, y después el análisis y todo lo demás, es para los practicantes del IPA, mientras están aprendiendo a ser profesores. Después, nadie tiene tiempo ni siente verdadera necesidad de ponerse a hacer todo esto. Lo que sucede es que, si uno realmente quiere instalarse en niveles de profesionalización que en algún momento puedan dar lugar a procesos de investigación práctica, esto es ineludible. Nadie se despierta una mañana y dice: «Oh, mi práctica no me conforma, voy a tratar de cambiarla con una investigación práctica...». Es solo a través de instancias sistemáticas de aná- lisis y de teorización que, llegado el caso y si las circunstancias lo ameritan, se puede sostener un proceso de investigación práctica que no sobrevive sin una tradición de análisis y teorización bien incorporada.
Andamios lleva su buen tiempo trabajando en esto. El aspecto que más ha absorbido el tiempo del grupo ha sido precisamente el de delinear, explicitar y defender los proyectos de curso que cada uno de los integrantes tenía al comenzar el año y su traducción a un guión para el curso. Los artículos de este libro reflejan en realidad poco de este trabajo minucioso, y tal vez desde fuera no se pueda entrever como se podría haberlo hecho habiendo seguido toda la aventura desde dentro y paso a paso.
El esfuerzo de poner en palabras todo lo que hay en el proyecto ayuda no solo a hacer el guión, sino a entenderlo y a poder defenderlo llegado el caso. Como veremos más adelante, proyecto y guión son dos pilares básicos para el análisis de la acción. En realidad, y es lo que sucede en el mundo de los proyectos y guiones reales, ahora tendríamos que entrar al salón de clase y ver qué pasa. Eso, no lo tenemos. En esta introducción no hay ni proyectos ni guiones reales, porque esto es algo acerca de ellos. De esta forma, en este trabajo introductorio nos salteamos los hechos y volvemos a los dichos. Vamos pues del hecho al dicho en la tarea de reconstrucción discursiva de la acción que permite y a la vez constituye el análisis.
[Falta página 29].
…de el proyecto, aunque bien podría serlo, en la medida en que la evaluación es antes que nada una acción de valoración.42 El problema es que el proyecto puede no ser tenido como el referente de la acción (cosa que sí puede suceder con más propiedad —como veremos— en relación con el guión).
Mucha gente piensa que este tipo de tareas no conduce a ninguna parte. ¿Para qué tomarse el trabajo de analizar-comprender algo que en definitiva se lo lleva el viento? En general, los que le encuentran sentido a este tipo de tareas son quienes provienen de la academia, desde la búsqueda de categorías teóricas para la comprensión de la enseñanza como práctica profesional, como práctica social, como sistema educativo... En un proyecto de trabajo que pretende orientarse hacia la investigación práctica, la dimensión de análisis tiene, sin embargo, un sentido diferente.
La comprensión-teorización de la acción no es otra cosa —lo hemos visto reiteradamente— que llegar a construir un sentido para ella. Podríamos acordar que esa construcción de sentido, ya se trate de una clase o de un curso, es temporalmente compleja. Una parte de ese sentido se construye cuando la clase es mera representación anticipatoria, otra se construye cuando la clase acontece, y otra a partir de su(s) reconstrucción(es) discursiva(s), ya sea en una tarea de simple narración descriptiva, ya sea en una tarea más compleja como la del análisis propiamente dicho. En realidad, la tarea de análisis reconstruye triplemente el sentido del proyecto: sentido del proyecto como acción de anticipar y sentido del texto en sí del proyecto, a la vez que da sentido a la acción acontecida en la puesta en práctica de ese proyecto. No es para nada una tarea sencilla, al menos desde su dimensión temporal. De hecho, la clase empieza a existir en el papel o en la mente del profesor mucho antes de su realización (en el sentido de hacerse real) en el salón de clase, y continúa existiendo en la memoria que soporta todas sus reconstrucciones discursivas posteriores. A estas alturas no es necesario aclarar que la mediación de la escritura en la acción de reconstrucción discursiva de la acción acontecida es esencial. Podemos hablar, y eso es muy bueno porque nos escuchamos, pero es cuando nos podemos leer que tenemos a disposición toda la superposición «arqueológica» o «genealógica» del proceso de reconstrucción discursiva presente que da pie a un análisis más contundente.
Vayamos ahora pues al trabajo de análisis propiamente dicho. Como en realidad es imposible analizar nada sin unas ciertas categorías de análisis que permitan en cierto modo la reconstrucción de lo analizado, habrá que ver cuáles son las apropiadas para este caso. El complejo entrelazamiento epistemológico de la acción de enseñar algo, como historia por ejemplo, nos provee sin duda de una buena pista para identificar las categorías de análisis más pertinentes. Desde la epistemología de la práctica: lo identitario, motivos, razones, deseos, valores, cuestiones innegociables, imagen de sí, imagen del otro, concepción de la relación entre todos los que participan activa o pasivamente en la relación pedagógica, etcétera. Desde la epistemología de la historia: lugar de los acontecimientos en la dimensión informativa, juego entre conceptos y casos particulares, papel de los vínculos causales, nivel de abordaje, presencia-ausencia de los historiadores, necesidad o no del contraste para afirmar la dimensión historiográfica del conocimiento histórico, etc. Nada que no esté ya en el proyecto.
La lectura de los cuatro trabajos que componen este libro demostrará de alguna manera que no podemos hablar aquí de cómo hacer el análisis de una práctica de enseñanza. Son todos diferentes, y todos son análisis. De la misma manera que en el caso del proyecto y del guión, lo que podemos hacer desde este lugar es verlo metateóricamente explicitando sus componentes y sus funciones. De esta manera, siendo el análisis una tarea de construcción de sentido, lo que ha de quedar claro son las circunstancias en las cuales el análisis es demandado, y por lo tanto la construcción de un sentido (que produce el análisis). Señalaremos en efecto cuatro circunstancias, entre otras posibles: como evaluación, como comprensión, como experiencia acumulada y como formación. Posiblemente, al profundizar en cada uno de ellas resulte difícil establecer con claridad sus propias fronteras en relación a las otras.
El análisis de la práctica instalado en el contraste entre proyecto-guión y proyecto-guión-acción de enseñanza tiene indudablemente un perfil evaluativo. Es lo que hacemos con los practicantes, en parte para crear una mejor herramienta de evaluación de sus clases, en parte como rito iniciático en el campo de la teorización de la práctica de la enseñanza (a veces, sin mucho éxito). De alguna manera, la coherencia entre todos los componentes y, a la vez, las potencialidades del proyecto, del guión y de la acción son los ejes sobre los cuales descansa la tarea de evaluar. Naturalmente, un proyecto indefendible, en coherencia con un guión imposible y una clase insostenible, no acaban aprobando lo que sea que se esté evaluando (en el sentido de calificar con una nota). De todas formas, sea cual sea el proyecto, este sigue siendo la clave para la comprensión de la acción, y la habilitación para una valoración-evaluación-calificación válida. En una dimensión menos pública,43 la valoración que el propio sujeto de la acción pueda hacer de esta es también en clave proyecto. En general, podemos considerar que esta dimensión evaluativa del análisis tiene un limitado espectro de construcción de sentido por fuera de las dimensiones institucionalizadas.
Estaba convencida de lo imprescindible de comenzar por el presente, «develar» el funcionamiento del mundo en que vivimos; adquirir herramientas para comprender por ejemplo de que me hablan cuando mencionan índices como PBI, o PBN, etc. Manejaba una serie de argumentos muy convincentes sobre mi experiencia en el mismo liceo (n.a 58) y con el mismo nivel y programa (cuarto año); allí entendía que por el origen económico y social de mis alumnos era imprescindible que la clase de Historia les diera claves para comprender su mundo, ya que en muchos casos lo que no recibieran en las aulas, no iban a obtenerlo en sus casas.
[...] Grande fue mi frustración, y mi estupefacción cuando comprobé que los chiquilines, mis amados jovencitos a los que esperaba esclarecer sobre «el mundo en que nos tocó vivir» se fascinaban mucho más con Hitler y la Segunda Guerra Mundial, con los Estados Unidos en la década del cincuenta, o a partir de una interrogante que plantearon en relación a las leyendas celtas que explican la «tradicional» fiesta de Halloween que con mi tan amado y preciado presente. (Gabriela Rak).
En el caso de Gabriela, el peso del efecto producido por las clases en los alumnos (simplemente interés en los temas de clase, y no necesariamente aprendizaje), y más aún cuando se suponía un proyecto generado a partir del conocimiento del alumnado del liceo, oficia prácticamente como el indicador del fracaso de un proyecto de trabajo. No implica, y lo reconoce más adelante, que no haya hecho lo que pensaba hacer, pero el problema es que no se produjo lo que esperaba que se produjera, y no por una cuestión de falla causal en la que el error en A implicaría el consecuente error en B, sino porque el proyecto es percibido como mal planteado, en la medida en que se confunden los intereses y expectativas de los alumnos con los suyos propios. En este caso, la desvalorización del proyecto no aparece desde su propia lógica interna sino desde su inconsistencia con los intereses reales de aquellos a quienes iba destinada la acción de enseñar.
Más allá de las potencialidades evaluativos que tenga la tarea de análisis de la práctica, es posible la dimensión más fuerte del análisis de las prácticas resida en su carácter de constructor de sentido para esa práctica.
Desde este punto de vista el juego proyecto (guión)-práctica no tiene estrictamente el sentido puntual del contraste para verificar si todo va bien en casa. La dimensión de teorización que significa el análisis por fuera de las perspectivas de una valoración-evaluación institucional convencional es la que hace de esta práctica —la del análisis de la práctica— algo tan especial como inusual. Lo que sucede en estas instancias (como las que trabajamos actualmente en Andamios, o como las que trabajamos en otros tiempos en Catacumbas) es que la supuesta temporalidad de un proyecto claro, consciente y explícito que precede a la acción se acaba comprendiendo como esencialmente impertinente. Esto no quiere decir que se dé primero la clase o el curso y después se haga el proyecto. Eso no. Quiere decir que por más que uno quiera tratar de expresar su proyecto de acción por anticipado, aun en una obsesión barroquista por el asunto, la reconstrucción discursiva de la clase y el análisis que se instala sobre ella, siempre acaba descubriendo algún otro «pliegue» deleuziano del proyecto. Esta dimensión del análisis no lleva ni cinco ni diez minutos y frecuentemente descansa sobre dos componentes que no abundan en los ámbitos docentes: la práctica de la escritura (y la lectura) y un grupo de trabajo en el cual el rigor en el trabajo, la empatía y la confianza no escaseen.
Pensé que la sensibilidad, al decir de Barran, podía desde ese momento formar parte de mis clases. Desde esa creencia fue que diseñé el primer borrador de mi programa, que siguiendo el criterio de Barran, dividía el siglo XIX en bárbaro y civilizado; [...]. Sin embargo, esta parte del guión del curso nunca fue llevada a la práctica ya que en un rico intercambio con mis compañeros de Andamios descubrí que mi preocupación no tenía que ver con una opción historio gráfica sino con la forma de dar clase. No me liberaría de mis esquemas o análisis, faltos de vida, por integrar a Barrán en mis clases. Hablar de la sensibilidad bárbara o civilizada no me garantizaba lo vivencial, por el contrario, me enfrentaba con conceptos difíciles, que requerían ser trabajados en profundidad por su fuerte carga valorativa. [...] Poco a poco me fui dando cuenta de que no se trataba de cambiar el enfoque historio gráfico sino de incluir el relato en mis clases, y así fue que sin llegar al hecho, descarté la opción historiográfica antes mencionada. (Magdalena de Torres).
En este caso, lo que tenemos es una especie de reconstrucción de sentido, en la medida en que Magdalena había tomado la decisión de abordar la temática de la sensibilidad, desde su perspectiva, como una manera de superar modos de trabajar que habían resultado arduos y de difícil conexión con los alumnos. En una primera instancia, Magdalena pensaba que lo que dificultaba la comunicación con los alumnos era el tipo de temáticas que elegía, y que mudándose a la sensibilidad, la cosa cambiaría. La reconstrucción del sentido tuvo que ver con identificar, no las temáticas, sino las formas de trabajar los temas como lo que la hacía sentir la clase como algo poco fluido entre ella y sus alumnos. De esta manera pues, vemos que el análisis de la práctica, incluyendo acción y proyecto, juega de una manera compleja, se incluye a sí misma, la propia práctica del análisis en la producción de un sentido para la acción de enseñar..
El análisis como comprensión de la práctica no se pregunta, por ejemplo, si esa clase o ese curso estuvieron «bien» o «mal» o cuán bien han estado...
La idea es entender por qué las cosas han sido de la manera que han sido, y eso lo van a leer en los artículos que vienen a continuación. Como actividad es bastante más sofisticada que la de la simple evaluación, en tanto no desperdicia ningún elemento que pueda ser tenido en cuenta. Por otra parte, la distinción entre comprensión y producción de sentido tiene fronteras bastante difusas y hasta puede parecer un preciosismo abordar estas cuestiones separadamente. Lo hacemos porque es posible mirar las prácticas desde ambas perspectivas, y nada más.
La preciosa dialéctica entre el por qué, el cómo y el para qué, balanceándose entre la epistemología de la práctica y la de la historia, hacen de esta tarea algo exquisito. Presentado así, podría pensarse que es una tarea para ociosos de paladar negro, para gente que no tiene otra cosa que hacer que reunirse de tanto en tanto, escribir artículos y poner en debate su trabajo como profesor de Historia. Podría ser también una concepción de la práctica de la enseñanza. También es cierto que, como hemos visto, cualquier tarea de investigación práctica descansa necesariamente sobre sólidas bases de teorización, es decir de comprensión de la práctica, de poder dotar de un sentido a esa práctica. Si algún día ese sentido fuera inaceptable para su autor (no para el resto del grupo), la emergencia de un problema práctico lo habilitaría (con el invaluable respaldo de un grupo de escucha, consejo, apoyo y contención) a embarcarse en un proceso de investigación práctica.
El profesor nos quiso enseñar a sacar apuntes y nos propuso como dinámica hacer reelaboraciones como tarea domiciliaria. Estas eran redacciones con las palabras propias del alumno sobre el tema enseñado en base a apuntes, que se leían la clase siguiente. Para mí fue muy motivante y por tanto lo aplico con algunos retoques en mis clases. [...] Las reelaboraciones hacen de las clases un taller en donde vemos qué y cómo aprendieron y también cómo lo expresan. Es un trabajo muy útil, no solo para que los alumnos vayan preparando temas sino para volver a entramar el relato del docente en el aula en un juego complejo de mimesis. (Gabriel Quirici).
Como lo muestra este corto fragmento, en el que se entrecruzan el pasado, el presente y el futuro en torno a la acción de enseñar trabajando con «reelaboraciones», la comprensión de una práctica no es una actividad autónoma y separable de todo lo que hemos visto anteriormente. Se la comprende tanto desde el cómo, desde el por qué y el para qué, con lo cual volvemos al proyecto de trabajo como codificador autorizado de la acción de enseñar.
Por otra parte, si anteriormente dijimos que —en tanto anticipación— un proyecto para la acción se nutre de las representaciones que el sujeto ya posee, las representaciones de la acción mediadas por la tarea de análisis son otro tipo de representaciones respecto de su acción pasada. Una experiencia rica en acción tiene mucho peso a la hora de pensar una acción futura, ya sea inhibiendo, ya sea alentando la repetición de acciones pasadas. Una experiencia rica —además— en análisis de acciones pasadas, da posiblemente fundamentos más sólidos a un nuevo proyecto.46 Personalmente, me gusta pensar que esto es más profesional. Profesional desde la solidez de la práctica, no desde el título, no desde el cargo, y menos, por supuesto, desde el salario.47 Finalmente, y no podía ser de otra manera, la experiencia del análisis, en tanto acción actuada, vivida por el sujeto de la acción, es un acto más en su trayecto deformación.48 Formarse en la práctica de la enseñanza, formarse en el análisis de la práctica, formarse en la reflexión que conmueve los cimientos (si un problema práctico lo requiere...), es en realidad adquirir una forma. En la actualidad proliferan los estudios en relación con las dimensiones formativas de la práctica profesional,49 y en la mayoría de ellos se insiste precisamente en el desarrollo de las capacidades analíticas de los sujetos de la práctica. Andamios —al igual que Catacumbas— es un tipo de mediación de formación profesional, con un eje fuerte y definido en la tarea de análisis de la práctica de la enseñanza de sus integrantes.
Yo que siempre he hecho un discurso sobre la tolerancia, que me confieso atea pero respetuosa de quienes creen, en realidad desprecio esas creencias y las creo menos valederas, ciertas de menor categoría que mis convicciones ideológicas, que a muchos podrían devenirles en un «nuevo tipo de fe». La incomprensión de Stephanie me enfrentó a mi propia incomprensión, el episodio con ella en la clase me interpeló hasta que no pude acallarlo y yo que creí haber enseñado algo, hube de aprender. Como Stephanie, me enojé y mefrustré por la caída estrepitosa de mi convicción sobre que mis ideas son mejores que sus creencias, mis certezas sobre mí y mis valores también se desbarataron (Gabriela Rak).
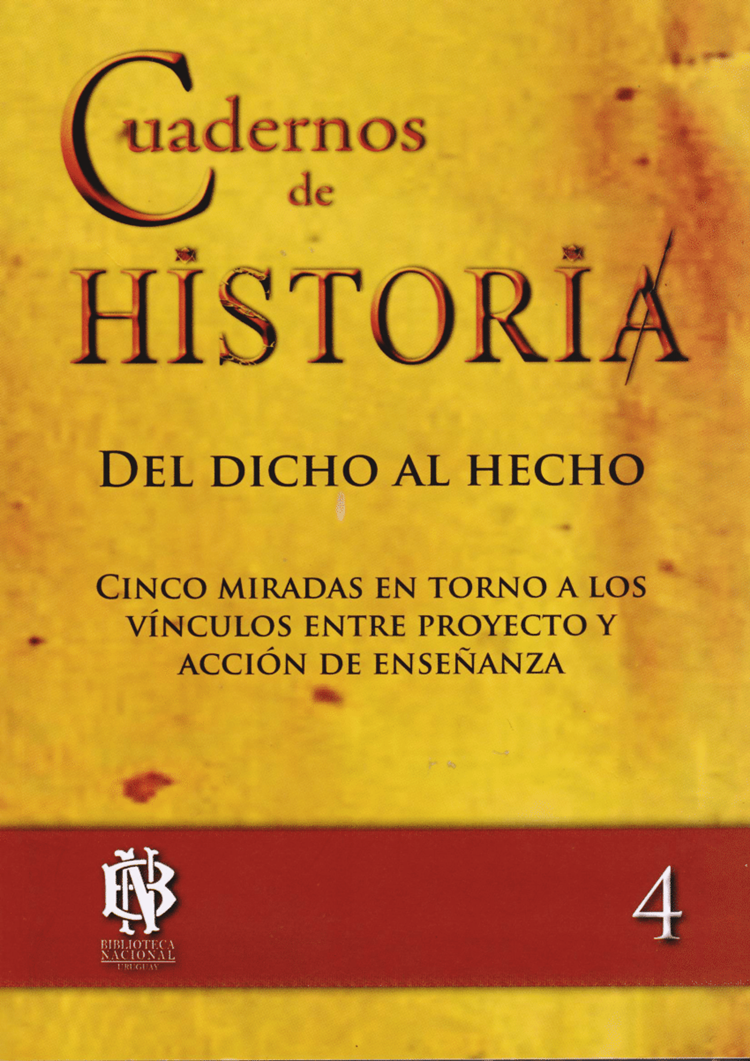 |
| Ana Zavala: Entre dichos y hechos. A modo de introducción (2010) |
Ana Zavala: Entre dichos y hechos








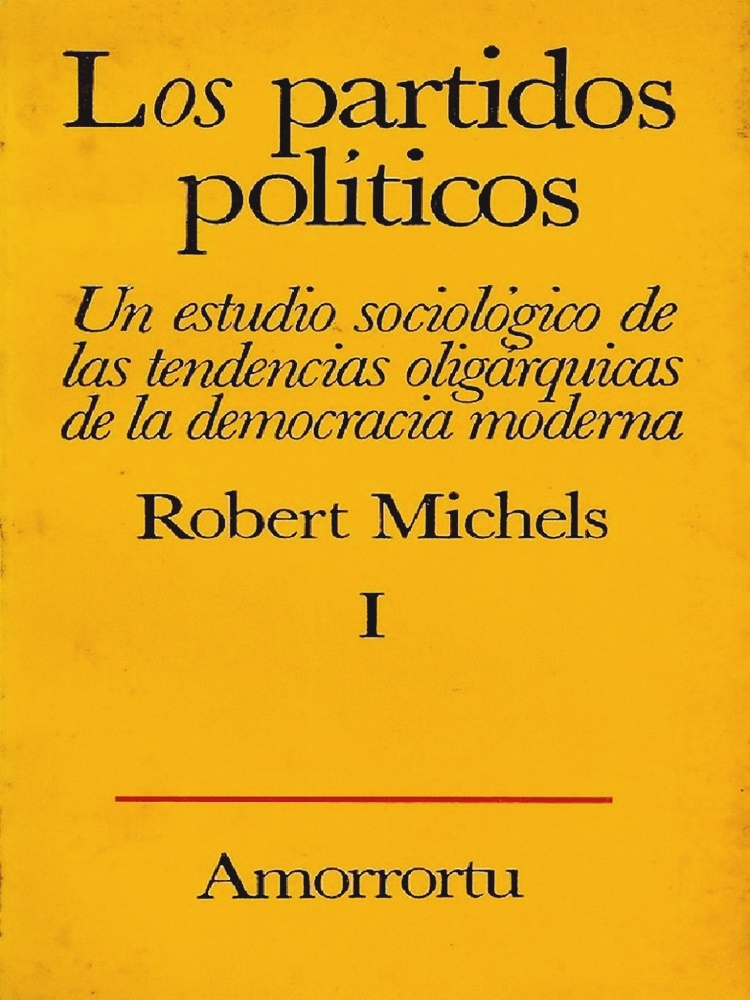
Comentarios
Publicar un comentario