Shmuel N. Eisenstadt: La tradición sociológica (1978)
La tradición sociológica
Shmuel N. Eisenstadt
I. INTRODUCCIÓN: LAS TRADICIONES Y SUS ORÍGENES
Las tradiciones culturales no son ni conglomerados de artefactos folklóricos ni cuerpos de conocimientos y creencias plenamente codificados, por más que unos y otros puedan contar entre sus elementos. Cualquiera que sea su composición, Edward Shils (1) ha mostrado recientemente que constituyen un aspecto crucial, si bien aparentemente intangible, de toda entidad o empeño intelectual y cultural continuados. Las tradiciones delinean algunos de los más cruciales y abarcantes aspectos de tales entidades o empeños —sobre todo, la extensión de sus contenidos, sus fronteras, las formas de su autoidentidad, así como los tipos básicos de orientaciones intelectuales y modos de acción y creatividad que se desarrollan en su seno—. La representación de sus orígenes ha sido un elemento esencial en las Grandes y en las Pequeñas Tradiciones (2), especialmente en las sociedades y civilizaciones tradicionales. En muchas de estas tradiciones la definición de su origen actual o reconstruido, representado en la vida de su fundador o en situaciones o sucesos de carácter histórico o mítico, ha influido fuertemente en el trazado de los límites reales y de las orientaciones básicas y ha resultado con frecuencia paradigmático en lo que a la determinación de su desarrollo futuro concierne.
Tal vez parezca que no es éste el caso de las esferas intelectuales, cognoscitivas y. sobre todo, académicas, científicas o del «deber-ser», pues en estos ámbitos los límites y el progreso del empeño intelectual vienen aparentemente determinados por sus contenidos objetivos.
Es muy cierto que la exclusiva primacía del análisis puramente objetivo intelectual y crítico-empírico en el actual proceso de desarrollo (en cuantodistinto de la validez y la validación) del trabajo científico se ha visto enérgicamente cuestionada por Thomas Kuhn (3)y Paul Feyerabend (4), y más tempranamente, desde el punto de vista de la sociología del conocimiento, en una forma radical, por Karl Mannheim (5) y, más cautelosamente, por Robert K. Merton (6).Ahora bien, lo que la mayoría de estos profesores analizaban era, o bien la relevancia de diversas fuerzas «externas» —intelectuales o institucionales— en la formación de diferentes controversias internas en el seno de un campo intelectual dado, o bien —tal y como lo han hecho Joseph Ben David y Randall Collins (7)—los factores institucionales que llevan a la emergencia de nuevas disciplinas. En todo ello había usualmente, si bien en escasa medida, una indagación del proceso que determinaba las fronteras de cualquier disciplina intelectual. La hipótesis implícita era probablemente la de que tal trazado se encuentra ampliamente determinado por los contenidos intelectuales objetivos de un determinado campo, por el descubrimiento de campos o métodos de análisis o por la combinación de los dos, y de que, una vez que tales elementos quedan establecidos, desarrollan en su seno paradigmas del tipo de lo que Kuhn entiende por tales, o programas de investigación en el sentido de Lakatos.
Un examen más detenido de la historia de las disciplinas académicas y científicas indica que bien puede suceder que semejante visión resulte ser parcial. Las fronteras y las identificaciones distintivas de las disciplinas académicas, así como las orientaciones intelectuales que se desarrollan en su interior, están formadas por combinaciones varias de contenidos intelectuales objetivos, juntamente con elementos simbólicos e institucionales similares a alguno de los componentes de otros tipos de tradiciones. Uno podría suponer que, entre tales componentes, los orígenes de la disciplina —y en particular la percepción que sus practicantes se forjan acerca de tales orígenes en relación a otras partes del panorama intelectual— tal vez fueran de gran importancia.
Sin embargo, la forma en que la percepción de los orígenes, reales o presumidos, de una tradición influye en el desarrollo de un campo académico o científico difiere grandemente del impacto de tal percepción sobre el desarrollo de una Gran Tradición (sobre todo de índole religiosa). Mientras que los orígenes de cualquier disciplina intelectual o científica a veces pueden venir representados plenamente por una única personalidad ejemplar o por la definición de una serie de sucesos históricos, tales orígenes reales o percibidos, a causa de la naturaleza abierta de la indagación científica, nunca indican enteramente los desarrollos ulteriores dentro de una disciplina. Sí pueden, empero, ser muy influyentes en muchas otras formas, tales como el trazado de programas concretos de investigación dentro de un campo, especialmente definiendo sus límites y su identidad intelectual y problemas concretos de investigación, así como formas de hacerles frente. Ahora bien, la influencia de los orígenes de cualquier campo científico en el trazado de sus fronteras y su ulterior desarrollo no puede llevarse a cabo, menos aún que en el caso de la tradición religiosa o de cualquier otra de carácter simbólico, a través de alguna emanación directa de la imagen de sus orígenes o a través del mantenimiento de tal imagen, como si se tratara de un evento simbólico ejemplar. Su influencia se verifica, más bien, por la vía de algunos mecanismos institucionales específicos, cuyo estudio, empero, debería constituir un aspecto central de análisis de las tradiciones en general y de las tradiciones académicas en particular.
En el presente trabajo trataremos de analizar algunas características básicas del desarrollo de la sociología en términos de un análisis de semejantes «tradiciones académicas y científicas abiertas», siguiendo en muchos sentidos las guías proporcionadas por Edward Shils en sus pioneros estudios del desarrollo de la tradición sociológica (8). Será nuestro empeño explicar cómo los orígenes de la sociología, formando sus fronteras iniciales y la autoidentidad de sus practicantes, han influenciado las pautas de innovaciones teóricas en el campo, las pautas de su incorporación a la tradición sociológica, las polémicas que se desarrollaron en su nombre y, sobre todo, la evolución de auto-examen, en cuanto manifestada en las declaraciones en torno a sus propias crisis, de cuyas últimas y más voceadas manifestaciones hemos sido testigos en el pasado reciente.
II. LOS ORÍGENES DE LA TRADICIÓN SOCIOLÓGICA Y LA CRISTALIZACIÓN DE SU CONDICIÓN DIFERENCIADA
La sociología desarrolló su identidad y sus fronteras internas —frágiles, por lo demás—, alcanzando un cierto grado de diferenciación frente a otras partes de la extensa tradición intelectual de autoexamen e introspección que se forjó en Europa tras la Reforma y la Ilustración y extendiendo el acercamiento crítico a los fenómenos básicos de la existencia humana y social. Esta tradición, tal y como se desarrolló en Europa desde, aproximadamente, el siglo XVII, tuvo originariamente su foco capital en la filosofía, extendiéndose, empero, hasta abarcar muchas y diversas áreas académicas e intelectuales.
La sociología se desarrolló en la medida en que logró un cierto grado de distinción frente a diversos componentes de su tradición, más particularmente frente a la propia filosofía, y dentro de ella, especialmente frente a las corrientes utilitarista-positivista y romántica que penetraron en las ideas públicas generalizadas en el siglo xix europeo. En un segundo lugar se encuentran las tradiciones de reforma y reconstrucción social, así como las del periodismo crítico y el análisis político. En tercer lugar estaban también las especializaciones, más académicas, de la historiografía y jurisprudencia modernas y las de una economía y una estadística orientadas hacia la política práctica.
El desarrollo del carácter diferenciado del análisis sociológico se predicaba, ante todo, en base al logro de una cierta distancia con respecto a movimientos filosóficos e ideológico-políticos, así como social-reformistas. De especial importancia en este desarrollo, tal y como con tanto acierto ha expuesto Edward Tiryakian (9), lo fue la ambivalencia de la mayoría de los sociólogos en relación a un compromiso de cara a ideologías y partidos políticos en general y en lo concerniente al liberalismo y al socialismo en particular.
Quizá más importante aún lo fuera la posibilidad de que la totalidad de las teorías sociológicas pudieran ser utilizadas por diferentes aspiraciones políticas o ideológicas. Así, pues, en el seno de la tradición sociológica se fue desarrollando gradualmente una tendencia a mantener una cierta distancia entre las teorías sociológicas y sus referencias filosóficas e ideológicas. Pero, por encima de todo, se desarrolló un debilitamiento general de los lazos con el optimismo filosófico o ideológico que aparecía adherido a los liberales de corte tanto revolucionario como evolucionista, o con los pesimismos de los románticos en la medida en que se aplicaban a problemas de orden social en general y al análisis de la dirección de la sociedad moderna en particular (10).
De modo similar, el desarrollo separado de la sociología también se predicaba en base al logro de un cierto grado de distinción frente a las tradiciones de reforma social. Esto era particularmente exacto en el caso de Inglaterra y los Estados Unidos, donde existían poderosas tradiciones de reforma social, y en Francia, donde las tradiciones reformistas de Saint-Simón, asumidas después —y reformuladas parcialmente, en reacción al propio Saint Simon— por Le Ploy y sus discípulos, gozaron de influencia durante un cierto período (11). El creciente distanciamiento entre estas tradiciones y la sociología se manifestó, a su vez, tanto en una reducción del celo por la acción directa y del optimismo en torno al posible impacto de tal acción, como en la creciente enfatización de la importancia de un análisis más objetivo y detallado —posiblemente también más crítico y «desmitificador»— del moderno orden social y de las tendencias posibles en el desarrollo de la sociedad moderna.
El desplazamiento más crucial se produjo desde las tradiciones y orientaciones filosóficas y social-reformistas entre algunos de los predecesores y de los propios fundadores de la sociología. Los primeros evolucionistas y positivistas en Europa y América, así como Marx y sus seguidores, se identificaban a sí mismos, en conjunto, con amplios movimientos filosóficos e ideológicos. Sobre todo, se situaban en la misma línea de un cierto conjunto de actitudes tendentes a la solución de los problemas de la sociedad moderna (12), aun cuando no se identificaran plenamente con ningún partido político o con ninguno de los movimientos concretos por entonces existentes.
Pero precisamente entre los primeros predecesores, especialmente entre los representantes de la emergente tradición del análisis sociopolítico, habría alguno, como Tocqueville o Lorenz von Stein (13), que no aceptaban enteramente la viabilidad de tales actitudes y que no se inclinaban en pro de opciones políticas «simples» —ya fuera liberales, conservadoras o reaccionarias— en calidad de vía natural y sencilla hacia la sociedad moderna.
Actitudes como éstas, más diferenciadas, complejas y ambivalentes, con respecto a diferentes visiones ideológicas y políticas, se fueron haciendo más y más pronunciadas en la última generación, especialmente entre los fundadores europeos de la tradición sociológica —Emile Durkheim, Georg Simmel, Ferdinand Tónnies, Alfredo Pareto y, también en cierta manera, Leonard T. Hobhouse (14). Todos ellos, ciertamente, mostraron una gran preocupación por los problemas morales de los órdenes social y político, evidenciando un muy profundo compromiso por la exploración de esos órdenes y su robustecimiento moral; en la investigación sociológica vieron un instrumento capital para la ilustración crítica de esos problemas, y pudieron, pues, identificar la sociología con algunas tendencias intelectuales muy extendidas, tales como el racionalismo o el secularismo. Pero esto lo hicieron en un grado mucho menor que la primera generación de los pioneros de la sociología, como Auguste Comte, Herbert Spencer, Karl Marx o, en menor medida, Lorenz von Stein, o, también, menos que otros contemporáneos suyos no tan conocidos y con los que disputaron ardorosamente acerca de estos problemas.
Por otra parte, en conjunto —con la salvedad, parcial, de Durkheim— se rehusaba identificar la empresa sociológica con cualquier mera tendencia o partido político en especial. Incluso Durkheim, quien trató de llevar la sociología a los basamentos de una nueva moralidad cívica, no llegó a equiparar la sociología con ningún grupo ideológico o político de la Tercera República (15).
Pero sobre todo no compartían el relativamente simple optimismo social, filosófico y/o reformista o el romántico pesimismo de los pioneros y de muchos de sus contemporáneos «menores». En vez de ello, tendían a enfatizar la ubicuidad y continuidad de las tensiones existentes entre los aspectos creativos y los restrictivos de la vida moderna, las contradicciones potenciales entre libertad y racionalidad, de una parte, y justicia y solidaridad, por la otra.
Algunos destacados sociólogos —Karl Mannheim (16) y los marxistas de última hora, como algunos miembros de la Escuela de Frankfurt (17) o Leonard T. Hobhouse (18) y Morris Ginsberg (19) en Inglaterra— intentaron después despertar un nuevo optimismo acerca del posible curso de la sociedad moderna y del lugar de la razón en el seno de ésta. Algunos de ellos esperaban que la sociología pudiera, con todo, proporcionar una base para una nueva moralidad construida sobre la razón; otros, como Hans Freyer (20), desarrollaron un más profundo pesimismo romántico. Sin embargo, ninguno tuvo pleno éxito en sus esfuerzos por lograr aceptación para sus actitudes ni entre sociólogos ni a lo largo y ancho del público intelectual.
Cualquiera que fuera su posición y su punto de vista personales, no pudieron por mucho tiempo identificar la empresa sociológica en cuanto tal con cualquier Weltanschauung filosófica, ideológica o política en particular. Con todo, en la medida en que trataban de realizar tal cosa, apartaban sus propias energías intelectuales y las de sus colegas de la promoción del análisis sociológico.
III
Sin embargo, el desarrollo de tal distanciamiento frente a los movimientos filosóficos, ideológicos y políticos y frente a los movimientos de reforma social constituía solamente una precondición para el desarrollo de la condición intelectual diferenciada de la sociología.
Esta diferenciación se alcanzaba en virtud de una reformulación y transformación analítica y conceptual de problemas que no eran enteramente diferentes de aquellos de los que se ocupaban otras tradiciones intelectuales o disciplinas académicas. Ciertamente, la sociología, cuando comenzaba a emerger en el siglo XIX, compartía con todas esas diferentes tradiciones muchos de sus propios y respectivos problemas centrales. Con las amplias tradiciones sociofilosóficas, la sociología compartía los ensayos de explicar la «base» y la naturaleza del orden social —de qué modo es posible, en definitiva, el orden social, cómo se relaciona con las necesidades básicas de los individuos y cuáles son sus características y problemas fundamentales—.
O, dicho sea con más detalle, compartía con aquella tradición la preocupación por saber hasta qué punto el orden o la vida social es armónico o se encuentra cargado de conflicto; la relación de los individuos con la vida social y con el orden social bueno o común; la medida en que tales características son comunes a todas las sociedades humanas, constituyen algo básicamente humano o varían de un lugar a otro; la preocupación por el grado de inamovilidad del orden social y cultural y la base de tal inamovilidad en la naturaleza o en algún mandamiento divino; y, como opuesto a dicha inamovilidad, la posibilidad de creatividad y cambio.
Con la tradición reformista-revolucionaria, la sociología compartía el interés por la evaluación crítica de algunas de las principales características de la sociedad moderna; de las condiciones de la moderna vida social y de la investigación, valoración o análisis de las posibilidades de cambiar algo en esas condiciones mediante diferentes programas de mejora o revolucionarios.
La tradición sociológica compartía con la moderna tradición publicista la dedicación a problemas tales como la naturaleza de la estructura de clases de la sociedad moderna; la naturaleza y la actuación de los diferentes sistemas políticos (lo mismo democracia que autocracia); la base social de la libertad y la tiranía; el análisis y la descripción de las características de la moderna vida urbana, y otros por el estilo.
Con la historia y con los estudios etnográficos, así como con alguna de las tradiciones del análisis político, compartía la preocupación por comprender, de manera científica y críticamente neutral, alguna de las condiciones y leyes de desarrollo de toda sociedad u orden político simples; de diferentes tipos de sociedades y órdenes políticos e, incluso, de sociedades maduras; de las instituciones y costumbres de diferentes pueblos; y también, tal vez, de las leyes del desarrollo histórico.
Con la economía orientada más hacia cuestiones de política práctica, y con la investigación demográfica compartía la observación de las pautas actuales de la vida social contemporánea (tales como la familia, la vida, las pautas de consumo y otras de índole parecida); la recogida de datos que pudieran iluminar tales pautas; y, hasta cierto punto, el desarrollo de métodos —estadísticos y de otra naturaleza— de investigación empírica o cuantitativa.
Pero, intentando analizar todos esos problemas, la sociología desarrolla diversos enfoques y un conjunto de problemas propios, siendo en torno a estas cuestiones como emergió su condición diferenciada.
Esta condición diferenciada o idiosincrasia de la sociología frente a otras orientaciones filosóficas e ideológicas emergió en el plano intelectual sobre todo en el intento de transformar las cuestiones en torno a la naturaleza y las bases del orden social de asuntos de índole filosófica en problemas analíticos sujetos a una investigación crítica —potencialmente empírica—. En segundo lugar, esta condición diferenciada surgió —en contraste con las preocupaciones de los reformadores sociales, de una parte, y de los analistas políticos, historiadores y observadores de la vida social contemporánea, por la otra— en la medida en que se intentó transformar sus problemas, relativamente concretos, en unos términos analíticos más generales concernientes a la investigación de los problemas generales del orden social, su naturaleza, sus condiciones y su variabilidad.
De esta manera, con más precisión, la condición diferenciada del enfoque sociológico se manifestó a sí misma en un plano intelectual; primeramente en el desarrollo de una Problemstellung (planteamiento) específicamente sociológica que difería grandemente de la filosófica o la ideológica, o de las preocupaciones de reformas sociales o de las vías en las que analistas políticos, historiadores, etnógrafos u observadores de la vida social contemporánea formulaban sus problemas; en segundo término, en virtud del des arrollo de las llamadas teorías sociológicas, más concretamente: modelos paradigmáticos explicativos y analíticos del orden social; en tercer lugar, por el desarrollo de una serie de cuestiones específicas relativas a aspectos más concretos de la vida, la organización y el comportamiento sociales; mediante el intento de conectarlas sistemáticamente con los más extensos problemas paradigmáticos del orden social y, finalmente, conectando todas esas cuestiones con la investigación científico-académica en general y con algunos conceptos analíticos generalizados en particular.
IV. EL PLANTEAMIENTO SOCIOLÓGICO ESPECÍFICO Y LA IDIOSINCRASIA INTELECTUAL DE LA SOCIOLOGÍA
Este planteamiento sociológico específico, desarrollado de modo muy vacilante e intermitente frente a las tradiciones filosóficas, ideológicas y otras varias de índole reformadora, se caracterizaba por no hacerse cuestión de las condiciones o características «naturales» del orden social o del «mejor» tipo sencillo de tal orden. En su lugar, el foco principal de la indagación se desplazó en la dirección del análisis de las condiciones y mecanismos del orden social y sus elementos constitutivos, de la continuidad y el cambio en el orden social en general y en diferentes tipos de orden social en particular.
Así, pues, el problema básico del orden social experimentó una gradual reformulación que fue desde cómo la sociedad emergió de una base presocial a cómo es posible alguna medida continuada de interacción entre seres humanos, dada —a la manera de un dato fundamental dé la existencia humana, de una especie de universal evolucionista del género humano— la interdependencia social básica de los seres humanos, por una parte, y su idiosincrasia, por la otra. Ciertamente, durante largos períodos de tiempo persistió entre los sociólogos la tendencia a formular el problema hobbesiano, el problema del orden social, en términos de la transición de un estado individual presocial a alguna medida de vinculación social (21). Sin embargo, a despecho de esta tendencia, los principales peldaños del análisis sociológico tendieron cada vez más a transferir el lugar de este problema a la esfera institucional misma, a la verdadera construcción de la sociedad humana. Es así como Marx pretendía que las raíces de la alienación se encontraban en la división del trabajo en general y en la división clasista del trabajo en particular (22). De modo similar, el énfasis de Durkheim en la inadecuación de los lazos puramente contractuales pretendía que era el proceso de división del trabajo el que creaba el problema central del orden social (23), mientras que el énfasis de Weber en la importancia de intereses materiales, de poder o de prestigio, constituía básicamente un punto de vista semejante (24).
El impacto de la búsqueda de las condiciones y los mecanismos del orden social —en lugar de la búsqueda de las características generales de la sociedad en cuanto hecho u orden «natural» o puramente moral— se hizo manifiesto en la transformación y reformulación gradual de varios problemas centrales del análisis social. De especial importancia al efecto, lo fue la reformulación de problemas de desorden, desorganización y transformación sociales que se puede encontrar en la especulación filosófica de todas las épocas y en las especulaciones filosóficas modernas, más particularmente.
La existencia de desorden social, la ubicuidad de los conflictos internos y la desaparición de sistemas sociopolíticos hace tiempo (por lo menos desde Platón y Aristóteles) (25) que se juzgan como constituyentes de una faceta básica de cualquier sociedad u orden político o, como en Hobbes (26), eran contemplados como un punto de partida para el análisis de la posibilidad de creación de un orden social. Sin embargo, los esfuerzos específicamente sociológicos se han desarrollado, convirtiendo el análisis de tales problemas en un punto de arranque para la comprensión de los mecanismos de orden social y de las condiciones de funcionamiento y cambio de tal orden en general y de sus varias formas en particular. Esto implica que el desorden social no es previo, y por tanto diferente, del orden social, sino que constituye un tipo especial de constelación de elementos que integran, en diferentes combinaciones, el núcleo de continuidad del orden social mismo; por ello implica que la desorganización social puede tornarse en punto de partida para el análisis de las dos cuestiones, la estabilidad o la continuidad en el orden social, y su cambio y transformación.
Ciertamente, la distinción entre lo normal y lo patológico en la forma en que fuera desarrollada por Durkheim (27), o entre estática y dinámica, tal y como la formulara Spencer (28),continuó manteniendo algunas de esas percepciones dicotómicas del desorden y la desorganización social. Sin embargo, en conjunto el impulso del análisis sociológico estaba lejos de semejante enfoque.
Este nuevo enfoque de la desorganización social se conectó muy íntimamente, en la Problemstellung sociológica, con la formulación de los problemas de cambio social. La ubicuidad del cambio en las sociedades, como era de esperar, ha gozado reconocimiento desde los días de los griegos (29). Sin embargo, la irrupción relevante en el moderno pensamiento sociológico lo ha sido el reconocimiento de la posibilidad de que los sistemas sociales y culturales puedan transformarse por sí mismos, sacando de sus propias fuerzas el ímpetu y la capacidad para la creación de nuevos tipos de formas de órdenes sociales y culturales, así como de que tales capacidades transformativas puedan conectarse, empero, con muchos de los fenómenos de desorden.
Por ello, un aspecto del pensamiento y análisis sociológico que se desarrolla y cristaliza lentamente aparece en los intentos de analizar los fenómenos de desorden en los mismos términos y conceptos que los del orden social, y de conectar tales análisis con la comprensión de las condiciones y mecanismos de su continuidad, cambio y transformación. De esta forma se enfocó el análisis de las propensiones transformadoras de los sistemas sociales viéndose en ellas no sucesos externos o aleatorios, sino aspectos principales de los fenómenos de orden social. Este enfoque de la desorganización y el cambio pudo encontrarse en algunas de las más grandes figuras del análisis sociológico; en torno a él cristalizaron algunas de las más importantes irrupciones en el desarrollo de semejante análisis. La primera irrupción de consideración en el análisis sociológico moderno lo fueron los trabajos de Marx, y el concepto analítico crucial lo integró el de la alienación en cuanto potencialmente dada en la propia construcción de su entorno por el hombre y por el proceso de división del trabajo en general y de clases e industrialismo (capitalismo) en particular (30).
De importancia central en este sentido lo era la insistencia de Marx en la ubicuidad de alienación y conflicto en la sociedad «de clases» y en las relaciones posibles entre alienación, conflicto y cambio social. La debilidad del análisis marxiano estribaba en las suposiciones de la temporalidad de la alienación y el conflicto en las sociedades «de clase», de su desaparición en la situación «sin clases» (31) y, por ende, en su concentración en aquellos aspectos del conflicto que pueden llevar a la supuesta sociedad no conflictiva.
Otra brecha la constituyó la específica contribución de Simmel acerca de lo perenne del conflicto en la vida social; pero la idea de Simmel quedaba limitada por su foco en los aspectos puramente «formales» de la interacción social (32).
Dos contribuciones analíticas ulteriores en este contexto son las que hicieron Durkheim y Weber. Ambos se concentraron en el análisis de los fenómenos de desorganización en cuanto un posible foco central para la profunda comprensión de las condiciones y los mecanismos del funcionamiento del orden social y para su análisis comparativo sistemático. El análisis de Durkheim de la interpretación social era el contrapunto de su preocupación por la anomia, especialmente en el plano de la «solidaridad orgánica» (33). Weber se centraba en la confrontación entre las tendencias del carisma creadoras y destructoras de instituciones en diversas situaciones sociales (34).
En común de Marx, Durkheim y Weber indicaron cómo la posibilidad de cambio y conflicto se hallaba dada en los mismos aspectos constitutivos del orden social; pero a diferencia de aquél, ambos abandonaron la posibilidad de ubicuidad de semejante conflicto abierto y dedicaron, en consecuencia, amplias partes de sus análisis a las diferentes condiciones estructurales bajo las que emergen diferentes manifestaciones de conflicto.
Íntimamente conectada con los análisis precedentes de la desorganización, el conflicto y el cambio, también se desarrolló en la Problemstellung sociológica un reconocimiento creciente de la gran variedad de tipos de orden social o de sociedades; de su mutabilidad interna, y de la dimensión temporal (histórica) como, si no la única determinante, sí al menos una de tales variedades de mutabilidad. El reconocimiento de la variedad de tipos de orden social (o más bien político) se remonta, como es obvio, cuando menos a Aristóteles, al igual que la búsqueda de la relación entre tal variedad de tipos diferentes y las actitudes cívicas y las posturas morales de los individuos (35). En estos dos aspectos el análisis sociológico moderno se encuentra en gran medida en la tradición aristotélica. Sin embargo, en la Problemstellung va más allá de esa tradición: en primer término, en la negativa a identificar los órdenes sociales con los políticos. Por consiguiente, el pensamiento sociológico supera aquí a la tradición aristotélica en su énfasis en la mayor variabilidad de las instituciones. En segundo lugar, el pensamiento sociológico insiste en la variedad de interrelaciones entre los compromisos morales y orientaciones trascendentales, por una parte, y los tipos de orden social, ignorando, por tanto, las suposiciones de la existencia (y búsqueda) de un orden social moralmente superior, o incluso las relaciones necesarias entre diferentes regímenes y diferentes virtudes o disposiciones morales (36). A este respecto, tal y como apuntó Edward Shils, «la Sociología ha superado en parte el abismo que Aristóteles dejara entre Ética y Política» (37).
De manera similar, la sociología moderna va más allá de Aristóteles en la medida en que trata de incorporar (o dar cuenta de él) el desarrollo histórico como uno de los mecanismos principales de la variabilidad y mutabilidad de los tipos de órdenes sociales, así como en la medida en que enfoca no sólo cambios en los órdenes sociales, sino también en sus capacidades internas de transformación.
Este reconocimiento de gran variedad de formas de la vida social y de órdenes sociales estaba, por descontado, muy íntimamente relacionado con los esfuerzos de etnógrafos, historiadores y juristas. Sin embargo, difiere de la descripción etnográfica de costumbres e instituciones en su intento de incorporal las descripciones, más concretas, en el marco de paradigmas explicativos de análisis sociológico.
En esta amplia esfera de instituciones comparativas, las primeras figuras modernas de importancia fueron Montesquieu (38) y algunos de los filósofos [...]
[Falta Página].
[...] punto de confluencia para la continua y potencial expansión y crecimiento de la moderna tradición intelectual de autovaloración crítica. Sin embargo, la sociología siempre compitió con otras tradiciones intelectuales en el intento de procurarse —en consonancia con su propia Problemstellung— su propio enfoque del análisis académico y crítico de la vida social en general y de la vida social moderna en particular.
Por tanto, la condición diferenciada de la sociología, de la manera en que emergió gradualmente en el período de los Padres Fundadores, no se alcanzaba por su completo aislamiento frente a otras tradiciones intelectuales o frente a una plenamente aceptada división del trabajo científico entre ésta y otras disciplinas. A causa del hecho de que la sociología compartía hasta cierto punto las mismas preocupaciones, su tendencia era más bien, tanto en las fases de formación como en el desarrollo subsiguiente, a mantener unas orientaciones relativamente estrechas, pero problemáticas, ambivalentes y cargadas de tensiones, con respecto a las otras disciplinas y tradiciones.
Estas ambivalentes relaciones estaban enraizadas primeramente en el hecho de que la condición diferenciada de la sociología no suponía un desarrollo de las áreas de problemas enteramente diferente a los que tenían lugar en otros quehaceres intelectuales. La sociología se hacía distinta en la medida de los diferentes problemas que compartía con las orientaciones filosófica, ideológica y social-reformista, o con los enfoques histórico, etnográfico y sociográfico, que se reunían y transformaban de acuerdo a la particular Problemstellung sociológica (44).
Sin embargo, no existía un verdadero «camino real» en el que confluyeran todos esos diferentes componentes de la tradición sociológica. Las diferentes y vecinas tradiciones intelectuales no eran sólo puntos de arranque a partir de los cuales pudiera llegar a diferenciarse una sociología todavía homogénea y simplemente unificada. En diferentes situaciones y fases del desarrollo del análisis sociológico variados componentes de tal análisis procedentes de esas tradiciones se dieron cita en diferentes combinaciones. Toda combinación de semejantes componentes o incluso cualquier componente por sí mismo, una vez reformulado en términos de la Problemstellung específicamente sociológica, podía convertirse —tal y como lo atestigua la historia de la sociología— en la base de una inicial —y, en cierto sentido, continuada— institucionalización de algún tipo de análisis sociológico.
Como cada uno de esos componentes del análisis sociológico estaba enraizado en tradiciones intelectuales e institucionales diferentes, se pudieron desarrollar, hasta cierto punto, independientemente de los otros a base de mantener o «reabrir» conexiones con disciplinas y orientaciones «paternales» o «fraternales». Esto se llevó a cabo en muchas ocasiones minimizando sus relaciones con otros componentes de la emergente tradición sociológica. Por tanto, cualesquiera que fueran las exactas combinaciones de los diferentes componentes de la tradición sociológica que cristalizaran en una situación concreta, siempre se pudieron desarrollar algunas tensiones en el seno de los que tendían a guardar un estrecho vínculo con las relaciones entre la tradición sociológica y las otras tradiciones intelectuales.
La continuada ambivalencia de las orientaciones de la sociología hacia otras tradiciones intelectuales y disciplinas académicas se vio ulteriormente remodelada por la cristalización de los principales componentes u orientaciones referenciales del amplio papel intelectual del sociólogo. Todos éstos se desarrollaron en conexión con la búsqueda de cierta identidad intelectual e institucional y con el intento de delinear el lugar de la sociología en esa nueva tradición científico-intelectual que había ido emergiendo desde el siglo XVIII. Estos problemas concretos surgieron del escepticismo y del autocriticismo dirigido frente al generalizado optimismo filosófico, así como frente a las extremas pretensiones y orientaciones de muchos de los predecesores que vieron la sociología como la cúspide de las ciencias humanísticas —una especie de sucedáneo secular de la religión o de la filosofía (45).
La prosecución del análisis académico, junto con mutantes tipos de compromiso en pro de una evaluación crítica de la sociedad en general y de la sociedad moderna en particular, así como con ciertas preocupaciones de índole práctica, se convirtieron en el núcleo central de la identidad intelectual de la mayoría de los sociólogos en relación al que se desarrollaron tensiones acerca de la concepción y la auto-concepción de la sociología que procuraban un foco para discusiones profundizantes en la disciplina y su entorno (46).
Un área de semejantes tensiones que ha sido muy prominente en Alemania en el período de los Founding Fathers —Weber, Tónnies, Sombart y, así, otros muchos— en los últimos años veinte y en los treinta; en los Estados Unidos, en los años veinte y treinta de este siglo; por períodos de tiempo más prolongados en muchos de los países de habla latina; y nuevamente —tal y como veremos— en la mayoría de los centros de investigación sociológica en los años sesenta y setenta de este siglo, lo ha constituido el relativo énfasis en el componente crítico del papel de los sociólogos con la concomitante participación en algunas comunidades o públicos ideológicos, reformistas, políticos o, más ampliamente, intelectuales, por una parte, y la investigación u orientación académica «objetiva», con sus fuertes raíces en las instituciones y públicos académicos, por la otra parte. Dentro de su papel crítico, se tendía al desarrollo de una tensión entre la concepción, más profé- tica, de la sociología como una especie de sucedáneo secular de la religión y la másdesprendida, no utópica, de una postura política.
Otra de tales áreas de tensión era la que se producía entre los componentes profesionales práctico-aplicados de los papeles del sociólogo y aquellos otros de la investigación académica o del criticismo social.
Dentro de la orientación político-práctica de los sociólogos se ha desarrollado, tal y como Edward Shils lo ha mostrado de manera sucinta, la tensión entre la sociología manipulativa, la alienada y la consensual —variante esta última que alude al uso de la sociología como parte del proceso de transformación de la relación entre autoridad y sujeto a través del realce de la autocomprensión y de una cierta idea de afinidad—. La primera y la tercera de esas distinciones son hasta cierto punto similares a los modelos de ilustración e ingeniería analizados por Morris Janowitz (47).
El peso relativo de cada uno de esos polos varió considerablemente en los diferentes períodos del desarrollo de la sociología y en las diferentes situaciones de su institucionalización. Sin embargo, todos han representado componentes continuados —aunque con frecuencia latentes— de las autoconcepciones de los sociólogos activadas en diferentes constelaciones o situaciones y entre las que habrían de desarrollarse fácilmente tensiones, controversias v disputas.
La multiplicidad de tales referencias y orientaciones —así como los diferentes puntos de partida del análisis sociológico— ocasionaron continuamente participación en —u orientación hacia— diferentes marcos organizacionales y públicos o clientelas potencialmente también diferentes (48). Fueron estas múltiples orientaciones las que constituyeron los mecanismos institucionales a través de los que se institucionalizaron y encontraron continuidad las pautas iniciales de la condición diferenciada de la sociología, y fue también por medio de tales mecanismos como se mantuvieron las continuas tensiones internas entre los sociólogos y las orientaciones en el seno de la sociología con respecto a otras tradiciones intelectuales o disciplinas académicas.
VI. EL IMPACTO DE LA PAUTA INICIAL DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA SOCIOLOGÍA SOBRE SU DESARROLLO: DEBATES Y DISCONTINUIDADES EN LOS DESARROLLOS TEÓRICOS
La pauta inicial de institucionalización de la sociología, caracterizada por su estrecha relación con otras tradiciones intelectuales, por múltiples puntos de partida y componentes del análisis sociológico, múltiples orientaciones en el rol intelectual de los sociólogos y por tensiones internas y orientaciones hacia disciplinas externas, ha conformado alguno de los principales aspectos del desarrollo en este campo.
El impacto de esta pauta inicial de institucionalización de la sociología podría entreverse en la prevalencia e importancia continuada, en la sociología y en torno a ella, de una serie de debates sobre el problema de la identidad académica e intelectual de la sociología y acerca de lo que podríamos llamar meta-problemas del análisis sociológico.
Así, pues, desde los inicios del desarrollo de la sociología hubo debates en torno a una clara definición del objeto sobre el que versa la sociología en su calidad de algo distintivo de la historia, la filosofía social o la etnografía, por una parte, y de otras ciencias sociales, tales como la economía o la ciencia política, por la otra. Aunque breve, permítasenos una ilustración de este extremo: esta búsqueda en pos de un objeto distinto del de otras ciencias sociales condujo inicialmente hacia una oscilación entre la descripción de la sociología como una especie de culminación de todas las ciencias sociales y la búsqueda de un foco analítico de más bajo nivel que girase en torno a elementos específicos en la vida social —el elemento de «sociabilidad» (49).
El problema de la definición del objeto propio de la sociología tendía a estar con frecuencia más estrechamente relacionado con la discusión metodológica y filosófica acerca del método propio de la sociología. El foco central de estos debates metodológicos consistía en si era posible en definitiva —a la vista de la especial naturaleza de los datos de las experiencias sociales humanas, así como de la implicación fundamental de la investigación en la fabricación de la vida social y cultural— que las ciencias sociales y humanas se desarrollaran a lo largo de la misma pauta que la de las ciencias naturales.
En consonancia, los debates metodológicos han tendido a enfocar diversos puntos (50). Entre los focos centrales más persistentes se contaban: los de la sociología como una ciencia nomotética o ideográfica, positivista o humanista; los de la respectiva adecuación de análisis que son causales, como en las ciencias naturales, y aparentemente deterministas, o los basados en la Verstehen y la imputación de significado a actividades de la gente, y los de la generalización comparativa frente a explicaciones en términos de situaciones históricas únicas en cuanto principal instrumento explicativo de que disponen las ciencias sociales. Íntimamente relacionadas con éstas estaban las discusiones en torno a la posibilidad o imposibilidad de «reducción» de los fenómenos sociales a explicaciones, tanto individualistas como colectivistas, y las implicaciones metodológicas y filosóficas del hecho de que el investigador en las ciencias sociales se encuentra estrechamente vinculado al objeto sobre el que versa su quehacer.
Los focos centrales de estas variadas discusiones metafísicas, filosóficas e ideológicas han sido los de la posibilidad y los límites de una sociología libre de valores; el autoexamen de la sociología en términos del enfoque de la «sociología del conocimiento» (51), y el íntimamente relacionado análisis de los conceptos capitales de la sociología —debates y discusiones que, como es bien sabido, han estado continuamente emergiendo y reemergiendo en la sociología y en torno a ella.
La importancia relativa de estos diferentes problemas meta-analíticos —así como de aquellos otros relativos a la identidad intelectual de la sociología— variaron grandemente en diferentes períodos y situaciones del desarrollo e institucionalización de la disciplina. Algunos de estos problemas —especialmente los relativos al objeto propio de la sociología— casi han desaparecido, con el continuo desarrollo de diferentes áreas de investigación y la creciente institucionalización académica de la sociología, del espectro de las controversias sociológicas. Otros —en particular los varios problemas meta-analíticos, filosóficos y metodológicos— parecieron emerger de nuevo, si bien en formas algo transformadas, precisamente en períodos de creciente consolidación del análisis y la investigación sociológicos —tales como el más reciente de todos ellos, que aún hemos de analizar con mayor detalle (52).
Cualquiera que sea su importancia relativa en el panorama del debate sociológico, todas estas controversias mantienen la tradición interna de la sociología abierta, en varios grados, hacia aquellas tradiciones intelectuales y disciplinas académicas por relación a las que ella misma llegó a alcanzar su condición peculiar —esto es: filosofía, teorías del método científico o teoría del conocimiento—; hasta cierto punto, en lo relativo a la historia y la etnografía, y a los movimientos y orientaciones ideológicos y políticos.
Un segundo e importante aspecto del desarrollo del análisis sociológico, relacionado muy de cerca con la multiplicidad tanto de los puntos de partida de su análisis como de las orientaciones del papel de los sociólogos y sus consecuencias, lo ha representado —tal y como se ha encargado de indicar Raymond Boudon (53)— un grado relativamente elevado de discontinuidad en el desarrollo del análisis y la investigación sociológicos, manifestado sobre todo en la extrema disparidad en el seno de las pautas de desarrollo de diferentes tipos de análisis e investigación sociológicos y en las considerables brechas existentes entre tales desarrollos en diferentes períodos y lugares. Esto se debía, en primer término, más allá de los puntos metodológicos acentuados por Boudon, al hecho de que todo problema importante delaná- lisis sociológico se podía formular desde los diferentes puntos de partida de tal análisis. Estos podían verse activados por diferentes orientaciones del papel de los sociólogos que podrían estar disociadas de las similares o paralelas formulaciones que han provenido del uso de otros puntos de partida ocomponentes del análisis sociológico. Cada uno de estos puntos de partida o bases del análisis sociológico podrían convertirse en una fuente del desarrollo de nuevos problemas de investigación social o de reformulación de otros ya viejos. Así, pues, la percepción estuvo con frecuencia plena de novedad, ya fuera diferente o revolucionaria (54).
Valga lo que sigue para ilustrar esta cuestión: el reciente y gran incremento del interés por la igualdad, la mujer, la familia, la juventud y la pobreza, en una ola de demostrada preocupación social y política, en pocas ocasiones, no obstante, se han puesto en relación con las muchas tradiciones precedentes. Los problemas referidos han existido desde tiempo en el análisis sociológico: por ejemplo, los análisis de Tocqueville acerca de la igualdad; o los estudios anteriores —sociológicos, antropológicos o etnológicos— de costumbres sexuales y los análisis, también anteriores, de los grupos de bajo nivel de ingresos y la encuesta social de las condiciones de vida de la pobrera. De modo similar, los estudios de modernización que se desarrollaron en los años cincuenta a partir del gran interés por los problemas del desarrollo han estado, en períodos de tiempo relativamente prolongados, disociados de las tradiciones del análisis institucional comparativo en la sociología y en la antropología (55).
Algunas de esas «brechas» se fueron cerrando de manera enteramente gradual, y los numerosos procesos de mutuo descubrimiento de las diferentes tradiciones sociológicas que servían para la elección de esos papeles contribuyeron muy frecuentemente a hacer esa discontinuidad aún más visible (56).
Tal discontinuidad tal vez no es en sí misma única en la sociología. Es posible que haya sido más aguda en otras disciplinas, tales como la filosofía o la ciencia política. Pero la propensión a percibir esta discontinuidad como problemática —o, tal vez, a aceptarla como un problema real, a ser sensible en relación a ella, a conectar tal percepción y sensibilidad con las relaciones hacia otras tradiciones y disciplinas externas— parece haber sido más aguda dentro de la comunidad sociológica y haber tenido un impacto relativamente más intenso en el desarrollo interno de la disciplina.
VII. LA PAUTA DE INCORPORACIÓN DE DESARROLLOS TEÓRICOS A LA TRADICIÓN SOCIOLÓGICA. LAS POSIBILIDADES DE DEBATES Y DECLARACIONES SECTARIOS EN TORNO A LA CRISIS DE LA SOCIOLOGÍA
Cualquiera que haya sido la fuerza de esta sensibilidad al impacto de fuentes externas y a las discontinuidades en su propia disciplina en la autopercepción de los sociólogos o en su propio trabajo, no fue, como es obvio, continuamente predominante en las discusiones y controversias en el seno de la comunidad sociológica. De modo similar, las diversas aperturas a otras tradiciones intelectuales sólo pudieron subsistir, durante muy largos períodos de tiempo, de manera marginal con respecto a las discusiones sustantivas centrales en la sociología, como una especialización dentro de sus límites, o marginalmente.
Fue sólo bajo especiales condiciones intelectuales e institucionales como estas sensibilidades a la discontinuidad interna y a esas discusiones «externas» tendieron a hacerse más centrales en la sociología, y como influyeron en el tenor más general de la prosecución del análisis y la investigación sociológicos. Semejante sensibilidad tiende a desarrollar entre los sociólogos una estrecha conexión de la reformulación de los problemas específicos de investigación que son centrales al análisis sociológico en un punto temporalmente dado —ya sean éstos los de la estructura de clases de las sociedades modernas, los del análisis comparativo de instituciones u otros por el estilo— con cambios y desplazamientos en las teorías sociológicas, en los amplios paradigmas explicativos. En segundo lugar, tal sensibilidad tiende a incrementarse cuando va emparejada a la activación de diferentes orientaciones de rol de los sociólogos —como, por ejemplo, la radical-crítica o la práctica—. En tercer lugar, tal sensibilidad es mayor en la medida en que cualquiera de las tendencias anteriores entra en contacto con tendencias intelectuales o procesos y movimientos sociales más amplios que rozan a alguno de los componentes intelectuales cruciales de la sociología, como, por ejemplo, el énfasis relativo en su base crítica o científica (57).
No resulta, pues, sorprendente que tal sensibilidad se desarrollara sobre todo en aquellas situaciones históricas en las que unas coyunturas críticas en el desarrollo de la teoría sociológica se conectaron con grandes movimientos intelectuales, como el positivismo o el romanticismo, o con cambios en la percepción ideológica de la realidad social que generaron nuevos temas de protesta social. Así, pues, tal sensibilidad a fuentes de índole externa se desarrolló en conexión con el hundimiento de las escuelas positivista, idealista y evolucionista y de su impacto en los desarrollos internos en el seno de la sociología y de la antropología social, de los que las teorías sociológicas de Durkheim, Max Weber, Simmel y Tónnies representan las más importantes ilustraciones (58).
Semejante sensibilidad a la naturaleza científica de la sociología, sus fronteras y sus relaciones con otras disciplinas intelectuales también se desarrolló (si bien menos intensamente que en Alemania), tal y como puede apreciarse en las obras de Pareto, Mosca y otros profesores, en la Italia de las postrimerías del siglo xix y albores del xx en conexión con los avances del historicismo y de las orientaciones neomaquiavélicas (59). De modo parejo, en las tres primeras décadas del siglo xx se desarrolló una sensibilidad tanto frente a la situación y los límites «académicos» y a los objetos propios de la sociología como en lo concerniente a sus relaciones con los más importantes movimientos filosóficos, ideológicos y políticos de la época; dicha sensibilidad pudo discernirse en las formulaciones acerca de la naturaleza y la dirección de la sociología en las obras, entre otros, de Franz Oppenheimer, Wefner Sombart, Robert Michels y, algo después, de Alfred Vierkandt, Hans Freyer, Alfred Weber y Karl Mannheim (60).
Sobre todo, esa sensibilidad se hizo evidente en la década de 1960, en las controversias en torno al modelo funcíonal-estructural. Es así como, en su principio en los primeros años sesenta, se dio origen a los llamados antimodelos, tales como el modelo de conflicto, el modelo de intercambio, el renacer del enfoque del interaccionismo simbólico y la etnometodología (61).
La convergencia de estas controversias internas en torno a la teoría con los nuevos tipos de antinomianismo intelectual de la protesta estudiantil (62) fue el origen de pronunciamientos acerca de la necesidad del desarrollo de varias sociologías «radicales» y del clamor contemporáneo de la crisis de la sociología (63).
Es en semejantes situaciones cuando el impacto de factores institucionales o intelectuales externos, de procesos y desarrollos procedentes de fuera del núcleo interno del trabajo sociológico, incide muy seriamente en las diversas transiciones, rupturas y aperturas del análisis sociológico. Tales choques influyen, sobre todo, en la pauta de incorporación de importantes cambios e innovaciones técnicas y de nuevos programas de investigación al marco existente del análisis sociológico.
Como resultado de tales incidencias, los problemas centrales de la investigación sociológica experimentan una reformulación no sólo en términos de las problemáticas internas de la sociología, sino también en términos de sus relaciones con otras disciplinas. Los desarrollos internos en el seno de la sociología con frecuencia se ven confrontados con aquellas tradiciones intelectuales o disciplinas académicas «externas» que de ordinario están relegadas a la periferia de la indagación sociológica (64).
En segundo lugar, esa tendencia a combinar discusiones «internas» y «externas» da lugar en muchos casos a un desplazamiento en las preocupaciones centrales de los sociólogos. En su forma más moderada, los desplazamientos se plasman en modas y caprichos pasajeros que mueven el centro del discurso sociológico desde la investigación sustantiva y el análisis teórico hacia campos marginales o externos —como la filosofía social, el auto-examen filosófico de la sociología o de la metodología—. En lugar de servir de catalizadores de las tendencias capitales, estas preocupaciones «ocupan» el centro de los empeños sociológicos. Discusiones de cuestiones tales como las dimensiones ocultas de la sociedad, la posibilidad o imposibilidad filosófica o existencia de una investigación social continuada y las bases existenciales, personales o sociales del desarrollo de tal investigación, discusiones que en tiempos relativamente normales acompañan y dan vida a la interpretación de los fenómenos sociales, se tornan ahora ocupación central de la profesión, reemplazando —en vez de ayudando— a la investigación sustantiva y el análisis teórico (65). Esto puede llevar a una aguda disociación entre los análisis metodológicos y filosóficos y la investigación empírica. En casos extremos, la proclamación de niveles «principializados» generales en torno a tales problemas es tomada como la tarea primordial del sociólogo, especialmente cuando el nivel así adoptado contiene una negación —sobre presupuestos filosóficos— de la validez objetiva de la investigación empírica (66).
El pleno impacto de estas tendencias se deja sentir cuando se entrecruzan con otra tendencia que se desarrolla en tales situaciones en el seno de las comunidades sociológicas, a saber: la transformación de las «escuelas» sociológicas en sectas metafísicas e ideológicas, cada una con sus propios y combinados paradigmas metafísicos y políticos o ideológicos, así como analíticos, desarrollados todos ellos con un intenso cerco simbólico y discursos esotéricos personales o sectarios (67).
En verdad, no todos los «desplazamientos paradigmáticos» o cambios en los programas de investigación en sociología y antropología social han estado tan estrecha y directamente conectados con este tipo de incidencia de tales «fuerzas externas». Entre los principales paradigmas explicativos que emergieron en relativo aislamiento frente a tales fuerzas se encontró el modelo funcional en la antropología social británica (68); el modelo estructural funcional en sociología; y, cuando menos, los desarrollos iniciales del modelo de intercambio y los modelos de conflicto y el del interaccionismo simbólico (69).De modo similar, otros muchos paradigmas «restringidos» de investigación —tales como los de cultura y personalidad en sus versiones psicoanalítica y de teoría del aprendizaje (70); los primeros estudios de modernización (71); estudios de estratificación en general y de incongruencia de status en particular (72); algunos de los más recientes desplazamientos de énfasis en la sociología de la religión frente al modelo funcionalista primitivo (73), y otros varios; todos estos paradigmas «restringidos», como decíamos, se han desarrollado, sin embargo, en alguna medida en tal clima de aislamiento relativo frente al impacto directo de las diversas fuerzas externas analizadas más arriba. Todos estos desarrollos estuvieron, por supuesto, grandemente influidos, de modo indirecto, por fuerzas sociales e intelectuales más amplias (74), mas no bajo el impacto de las fuerzas externas, a las que aludimos anteriormente. Estas requieren aún ser investigadas de modo sistemático, pero resulta evidente que su incorporación a la tradición sociológica existente no estuvo en su conjunto inicialmente acompañada por los varios síntomas de «crisis», aun cuando no faltaron las «usuales» discusiones doctrinales entre los seguidores de los diferentes modelos.
De modo suficientemente significante, empero, una vez que estos desplazamientos paradigmáticos se vieron «atrapados» en la telaraña de aquellas complicaciones externas a las que antes aludimos, experimentó una transformación el conjunto de su modo de incorporación a la tradición sociológica existente. Tal extremo se encuentra plenamente constatado por la forma en que se desarrollaron sectarios y acres debates en el momento en que las más recientes discusiones de áreas tales como la modernización, la sociología política, la estratificación y otras muchas, así como las de los paradigmas teóricos de la sociología se conectaron estrechamente con discusiones políticas e ideológicas y dieron lugar a una creciente sensibilidad al impacto de aquellas versiones de fuerzas externas en el formato y la dirección de la sociología (75). Tales situaciones han constituido el trasfondo de las recurrentes declaraciones acerca de la situación de crisis de la sociología (76).
Esas declaraciones comprendían frecuentemente elementos diversos: un marcado énfasis en el fracaso de la sociología en corresponder a sus premisas académicas y/o crítico-intelectuales; la imposibilidad de objetivar el análisis sociológico; una reapertura del problema de la identidad de la sociología, de sus extensas bases intelectuales y de sus relaciones con las disciplinas afines; el examen de la validez, límites y posibilidades de los conceptos sociológicos prevalentes; una preocupación por la real o presunta debilidad metodológica de la investigación y el análisis sociológicos, así como por la tenue relación entre teoría e investigación en la sociología, y un reexamen altamente crítico de los enfoques y principales conceptos del análisis sociológico. Finalmente, también se originaron discusiones en torno a la posibilidad de una sociología libre de valores.
Estos elementos de crítica pudieron encontrarse en todas las principales declaraciones de crisis en la sociología, ya sean las referidas al hundimiento del positivismo y el evolucionismo en las postrimerías del siglo xix y albores del xx, ya las acaecidas en los años veinte o treinta del presente siglo. Pero, como aún hemos de ver, la relativa impotencia de esas diferentes formas de crítica varió entre ellas diferentes estructuras en el desarrollo de la sociología, al igual que lo hizo su impacto en la prosecución del quehacer sociológico.
Tales crisis influyeron en la prosecución del trabajo sociológico en dos direcciones diferentes. Por una parte, estos desarrollos pudieron llevar a la posible abdicación de la idiosincrasia y autonomía del análisis sociológico.
Esta posibilidad pudo actualizarse en la medida en que estas situaciones causaron el énfasis —brillantemente analizado por Merton en un contexto algo distinto (77)— en la distinción entre insiders y outsiders, esto es: con la presuposición de que sólo un grupo racial, étnico o ideológico determinado puede en verdad entender fenómenos relativos al grupo en cuestión e incluso al orden social en general, creando así una fuerte tendencia a la fragmentación y la discontinuidad de la investigación. Las oportunidades de un desarrollo tal se hicieron mayores en la medida que la comunidad sociológica se desintegró fuera de los procesos conectados a dichas crisis; o fuera de los intentos de algunos de sus miembros de escapar de sus desafíos a meditaciones filosóficas, asertos dogmático-metafísicos acerca de la naturaleza de la sociedad y de la indagación sociológica, definiciones formalistas de lo que es sociología o a los aspectos puramente técnicos de la investigación sociológica.
Frente a estos resultados negativos, también podrían encontrarse derivaciones constructivas de tales crisis. Estas se ponen de manifiesto en alguna de las irrupciones analíticas capitales de la historia de la sociología; en una extensión de las miras de la investigación que se alineaba en paralelo a los paradigmas explicativos; en el desarrollo de algunos paradigmas de investigación más continuada; y en el reconocimiento mutuo y creciente entre diferentes grupos y tradiciones sociológicos.
Sin embargo, mientras que —tal y como indicamos arriba— muchos desplazamientos habidos en los paradigmas explicativos y los programas de investigación sociológica han tenido lugar fuera del momento interno de desarrollo del análisis sociológico, la situación de crisis anteriormente descrita también ha proporcionado alguno de los estímulos para la emergencia de lasmás importantes teorías sociológicas, tales como las de Durkheim y Weber, o la de Karl Mannheim; y de programas de investigación como los de la Escuela de Frankfurt (78) o los más recientes programas en campos tales como la estratificación, la sanidad, las relaciones sexuales, la desviación o la modernización, que se desarrollaron a fines de la década de los sesenta y principios de los setenta en estrecha relación con los variados esfuerzos de reexamen de los pioneros de la sociología(79).
Excedería de los objetivos del presente trabajo pretender analizar las condiciones —enespecial los varios aspectos intelectuales, institucionales y organizacionales— de las comunidades sociológicas que influyen en el extremo de que las derivaciones de tales crisis tengan unos efectos constructivos o destructivos. En su lugar intentaremos destacar alguno de los factores de fondo conectados conla másreciente «crisis» de la sociología.
VIII. LAS CONDICIONES INTELECTUALES E INSTITUCIONALES DEL DEBATE CONTEMPORÁNEO SOBRE LA CRISIS DE LA SOCIOLOGÍA
Las relaciones entre las condiciones institucionales e intelectuales que se dejan sentir en el desarrollo de la «crisis» de la sociología se pueden discernir más plenamente en el desarrollo de las controversias contemporáneas en las comunidades sociológicas, así como en las demandas de una sociología radical y el clamor de la crisis de la sociología que afectaron con verdadera frecuencia a las comunidades sociológicas desde las postrimerías de los años sesenta.
El fondo común de esas controversias lo ha constituido el desarrollo de una más grande conciencia de los aspectos externos y meta-científicos del análisis sociológico frente a los tipos más segregados y especializados de discusiones en el seno de la sociología particularmente predominantes en los Estados Unidos y, hasta cierto punto también, en Inglaterra, Holanda y los países escandinavos en los primeros momentos de la postguerra. Aquellas discusiones, en conjunto, se basaban en una aceptación bastante general del compromiso profesional para con la investigación y con el núcleo académico de la sociología. Le daba un fuerte, aunque frecuentemente implícito, énfasis en h posibilidad de su aplicación «neutra», así como un distanciamiento de jacto frente a desarrollos u orientaciones exteriores, de más amplia naturaleza intelectual, política o institucional.
Desde aproximadamente la mitad de los años sesenta, y como un resultado de la convergencia de varias tendencias institucionales e intelectuales que se desarrollaron en el seno de la comunidad sociológica y en torno suyo, se han producido importantes cambios respecto a este tipo de discusión.
Durante este período hubo un continuado crecimiento en la mayor parte de los campos de la investigación sociológica —lo mismo en la estratificación que en la modernización, la sociología de la organización, la comunicación y otros similares— y a un mismo tiempo tuvieron lugar intentos de codificación, como los que se llevaron a cabo en los diversos readers publicados en los años cincuenta (sobre todo, los editados por las «Free Press»), cubriendo todas las principales áreas de la sociología (80), en Current Sociology, en Sociology Today (81) o sus equivalentes continentales, especialmente los franceses, alemanes y holandeses (82). A continuación se produjo el desarrollo de los diversos debates teóricos centrados en torno al modelo estructural funcional y el desarrollo de los modelos contrarios mencionados más arriba (83). Finalmente hubo varios ensayos de acercar las diversas áreas de la investigación empírica a los análisis teóricos.
Todos esos desarrollos internos confirmaban el acelerado momento interno y la fuerza del análisis sociológico. Habían elevado el nivel de aspiraciones en el seno de la sociología y proporcionado un marco para un examen crí- tico y continuado de las diferentes premisas y realizaciones de las teorías y la investigación sociológicas —un examen crítico que pudo fácilmente conducir a un descontento intelectual con los logros de la sociología.
Este criticismo interno de la sociología se veía reforzado por el desarrollo de amplias tendencias intelectuales e institucionales que afectaban, en primer término, a la consideración de la sociología entre el público intelectual en general y a la autopercepción profesional de los sociólogos.
Con la creciente institucionalización de actividades sociológicas, ambos, la comunidad sociológica y el amplio público, comenzaron a tomar en serio las pretensiones de los sociólogos sobre su capacidad para contribuir al cambio y la planificación sociales, a la creación de una sociedad mejor y a la provisión de una dirección para una orientación crítica y/o una guía de índole técnica en los asuntos contemporáneos. Como consecuencia de todo ello, se desarrolló una creciente conciencia de la complejidad de las amplias implicaciones sociales y políticas de la investigación sociológica (84). Se llegó al reconocimiento de que los sociólogos tienen considerable influencia sobre las tendencias de la discusión intelectual y la formación de opinión, y de que la sociología puede contribuir a los debates críticos en torno a problemas controvertidos tales como la pobreza, las cuestiones raciales, las relaciones de clase o la rebelión de los estudiantes. Esta tendencia al examen crítico de la sociología y a los diversos problemas éticos de la investigación se vio reforzada por el desarrollo de secuelas y problemas que surgieron a consecuencia de la participación del sociólogo en el asesoramiento científico a la formulación de políticas.
De especial importancia fue la alegación de que la sociología se estaba desarrollando en un sentido tecnocrático, en parte como resultado de la complejidad de las actividades sociológicas y en parte por la razón de que los sociólogos se vieron envueltos en el asesoramiento y la investigación para el gobierno y las empresas privadas.
Así, pues, los sociólogos se van tornando cada vez más conscientes de que la concepción de autonomía profesional que se ha desarrollado a fines de los años cuarenta y a principios de los cincuenta, y que partía de la base de que los sociólogos estaban al margen de todo tipo de implicaciones políticas directas y enfatizaba sus roles puramente «técnicos» y académicos, hace tiempo que no disfruta de una aceptación generalizada.
En términos generales, los sociólogos se hicieron mucho más sensibles al cambio de las pautas de compromiso por los problemas sociales y su estudio, a causa de las crecientes demandas de una más estrecha relación de su trabajo con los problemas sociales del momento y de una más intensa conciencia de las presiones procedentes de los diversos públicos (85).
Estas tendencias intensificaron la influencia de varios públicos de nuevo cuño en la comunidad sociológica y pudieron potencialmente socavar la legitimidad de las orientaciones académico-profesionales predominantes previamente. Sobre todo, tales tendencias conducían a reactivar algunas orientaciones de roles hasta el momento segregadas o adormecidas —en particular la orientación crítica—, conduciéndolas al centro de las auto-percepciones de los sociólogos. Además, un impulso adicional era el que procuraba el desarrollo de un re-examen crítico de muchas de las premisas de la sociología y de la auto-concepción de los sociólogos (86).
Esta tendencia a un examen crítico se veía intensificada por un conjunto de tendencias intelectuales de origen externo que se desarrollaron lentamente a partir de los primeros años cincuenta y tuvieron su momento de plenitud a mediados de los sesenta. La primera de estas tendencias era la integrada por el examen crítico de la relevancia del progreso científico de cara al bienestar del género humano. En el período inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial ya se había verificado una indagación del lugar que ocupaba la ciencia. La necesidad de este paso se había proclamado primeramente en el Bulletin of Atotnic Scientists; posteriormente se intensificó sobremanera y se conectó estrechamente con los problemas más generales del lugar de la ciencia en la comunidad contemporánea, de los posibles límites de la «razón» y de la validez de la ciencia en cuanto base de los valores capitales de la sociedad. Cualquiera que fuera el impacto de estas discusiones en otras ciencias, tocaba a uno de los centros nerviosos de la sociología y cuestionaba la posición de la disciplina en la tradición intelectual(87).
Desde mediados de los años sesenta, estas discusiones se fueron refiriendo más estrechamente a (y se vieron intensificadas por) la reapertura de nuevas orientaciones de protesta frente a las realidades sociales y económicas emergentes de la sociedad «postindustrial», por una parte, y los acontecimientos de la situación internacional, por la otra, que en casos extremos se originaban como protesta contra el conjunto de las premisas de la propia cultura occidental. De importancia crucial en este sentido lo fueron los disturbios internos en los Estados Unidos en lo relativo a las cuestiones raciales, los problemas de la pobreza de los ghettos y la guerra de Vietnam. Estos disturbios se esparcieron por todo el mundo, llegando a ser tan articulados en Europa como en Asia y en África, con la explosión de los antinomianismos intelectuales de la protesta estudiantil, el radicalismo izquierdista y las dos versiones del marxismo —la sofisticada y la «cruda».
La mayor perspectiva de la comunidad sociológica, y su ingreso en las áreas más centrales de la vida intelectual y académica, ha hecho a la sociología especialmente sensible a las tendencias de protesta y antinomianismo intelectual que —con la masiva expansión de las poblaciones estudiantiles— se ha extendido en las universidades europeas desde mediados de los años sesenta. Esta sensibilidad se veía reforzada probablemente por el hecho de que los estudiantes de sociología (y los departamentos de la disciplina) estaban en la necesidad de mostrar unas características sociales que les predisponen al radicalismo (88).
El impacto de estas circunstancias quedaba reforzado también por la desigual institucionalización de diferentes partes de las comunidades sociológicas nacional y, sobre todo, internacional, al tiempo que los desarrollos en el seno de los centros de la sociología occidental se veían replicados —y hasta cierto punto remodelados— por los que tenían lugar en la mayoría de los países del Tercer Mundo. En estos países los problemas se hacían particularmente graves a consecuencia del incremento de sentimientos de independencia frente a los centros occidentales y europeos en términos de recursos, estándares profesionales y, por encima de todo, en la aceptación de la definición de problemas y técnicas de investigación que, aplicadas al estudio del Tercer Mundo, creaban —tras la fase inicial de aceptación de esos modelos, y como reacción a ello— un intenso sentimiento de inapropiación, imposición y alienación (89).
Fue la combinación de estas tendencias intelectuales con las crecientes influencia y conciencia mutuas de diferentes partes de la comunidad sociológica y sus respectivos públicos lo que proporcionó el trasfondo para la transformación de muchas de las discusiones académicas en disputas sectarias basadas en credos ideológicos y políticos. Existía una demanda en pro de nuevas sociologías radicales, y a un mismo tiempo se desarrollaban acres controversias recíprocas entre los seguidores de diversos paradigmas sociológicos, dando así lugar a un sentimiento de creciente insatisfacción y crisis en el seno de la sociología. En algunos sociólogos se desarrolló, en conexión con este extremo, una continua oscilación entre su percepción de la sociología como un empeño científico o académico y la sociología como un sucedáneo de la religión o la filosofía que pudo llevar a la posible abdicación del análisis sociológico, su autonomía y su condición diferenciada.
En estos criterios y discusiones en torno a la crisis de la sociología, todos los elementos característicos de la situación arriba mencionada quedaban en manifiesto. Sin embargo, la convergencia en la escena contemporánea de tres tendencias ha originado una constelación, más bien paradójica, de los diferentes elementos de «crisis». Constituían tales tendencias las mayores resistencias del momento interno del análisis y la investigación sociológicos, las mayores densidad de la comunidad sociológica e intensidad de contactos entre sus diferentes partes y la más fuerte politización de muchos de los debates acerca de la situación de la comunidad sociológica. Tal y como ya hemos visto, esta constelación ha estimulado un examen más serio que hasta entonces de varios aspectos del análisis sociológico, la teoría de áreas y la metodología de la investigación —un re-examen que posiblemente habrá de inaugurar nuevas vías de desarrollo y crecimiento.
Por otra parte, la intensa preocupación por muchos de estos problemas meta-analíticos externos y, sobre todo, la combinación de esta preocupación con las implicaciones políticas de los sociólogos ha engendrado una atmósfera mucho más «nihilista», una negación, potencialmente total, de la validez no sólo de determinados aspectos del quehacer sociológico, sino de la empresa entera. Muchos de los críticos contemporáneos de la sociología basaron sus críticas no en criterios derivados de otras disciplinas intelectuales —como la filosofía o la historia—, sino en consideraciones puramente ideológicas y políticas (90).
Por todo ello, pues, la constelación contemporánea de esos elementos, la constelación de la percepción de la crisis en el seno de la sociología plantea ante la comunidad sociológica un desafío mucho más difícil, pero también más fructífero que las declaraciones de crisis precedentes.
IX. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA SOCIOLOGÍA Y LA SENSIBILIDAD DE LOS SOCIÓLOGOS A LOS INFLUJOS EXTERNOS
El análisis precedente nos conduce a uno de los puntos capitales de disputa entre los sociólogos acerca de la naturaleza de la empresa sociológica y su institucionalización. La encrucijada de la disputa consiste en si esos especiales rasgos de los aspectos institucionales del trabajo sociológico —y en especial las variadas orientaciones y sensibilidades con respecto a fuentes externas, públicos múltiples y su propia discontinuidad— desaparecerán, tal y como Merton parece sugerir, con la creciente institucionalización y «madurez» de la sociología; o bien, de acuerdo con Bendix, nos habrán de acompañar, si no para siempre, sí por lo menos por un período de tiempo en verdad prolongado. El enfoque de Merton parece encontrar apoyo en el hecho de que las varias condiciones propensas a las discontinuidades en el desarrollo del análisis sociológico y a la intensificación de la conexión entre tales discontinuidades y la apertura a factores intelectuales «externos», pese a todo, se han desarrollado de la manera más visible en relación al relativamente bajo nivel de institucionalización de la sociología en los siglos xix y xx, y al relativamente largo período de su diferenciación frente a otras disciplinas (91).
Además, tal y como ha mostrado Merton, algunas de las disputas que han tenido lugar en torno a la sociología no son distintas de aquellas otras que han caracterizado las primeras fases del desarrollo de las «ciencias» naturales.
Y nuestro análisis indica todavía que esas varias discontinuidades y sus derivado:- son características no sólo de los estadios iniciales de la sociología, sino que vuelven a hacer acto de presencia —en una forma en verdad algo diferente, pero con la misma intensidad— durante el reciente período de acrecentada institucionalización de la disciplina. Unas y otros se desarrollaron al unísono con su creciente institucionalización —con las continuidades ascendentes en muchos campos de investigación, con la relación más estrecha entre programas de investigación y teorías de medio alcance y aun de tipo más general, así como con el creciente momento y vigor en el desarrollo de diferentes modelos paradigmáticos y programas de investigación.
Merced, precisamente, a esos desarrollos recientes, este impulso o momento «interno» representó sólo una de las fuentes de innovación y reformulación de problemas de investigación y análisis sociológicos. Paralelamente a esa circunstancia, tales innovaciones o reformulaciones fueron debidas también, en una medida más amplia que hasta entonces, al impacto de la reactivación de diferentes fuentes externas, intelectuales e ideológicas, y a la misma intensidad de la activación de las diferentes orientaciones de rol de los sociólogos —y más en especial el componente crítico de estos roles en relación al otro componente académico contemplativo.
Así, pues, muy bien puede ser que mientras el foco específico de las discontinuidades y sensibilidades del trabajo sociológico en relación a factores externos cambia en consonancia con el nivel de institucionalización de las actividades sociológicas, en una medida u otra se encuentran también dadas en la misma naturaleza de la empresa sociológica, intensificándose en períodos de creciente densidad e institucionalización.
También puede ser, empero, que estemos testimoniando un ejemplo de la posibilidad de que tradiciones académicas y científicas diferentes desarrollen no sólo grados diferentes, sino también diferentes pautas de institucionalización, así como de que alguno de los aspectos básicos de tales tradiciones destacados en los inicios de este trabajo —esto es: la delincación originaria de sus límites y autopercepción— constituyan importantes condiciones de tales diferentes pautas de institucionalización. Así, pues, tal vez sea posible suponer que en la medida en que continúen esas específicas condiciones de la tradición sociológica analizadas arriba, harán a la sociología sensible frente a los influjos externos y no cesarán de plantear ante la comunidad sociológica la necesidad de enfrentarse a ellos en una forma, esperamos, constructiva (92).
La posibilidad de un desarrollo constructivo del análisis sociológico se ha predicado hasta le fecha sobre todo por lo que respecta al desarrollo del momento interno de sus programas analíticos y de investigación. Pero la continuación de tal momento dependía también de la capacidad —allí donde se desarrollaban tales presiones externas— de convertirlas en marcos analíticos de la Problemstellung sociológica, así como en programas de investigación empírica. El hacer frente a estos desafíos de una manera constructiva aseguraría la continuidad de la tradición académico-científica de la sociología, así como su contribución a la evaluación crítica de la cambiante realidad social.
Traducido del inglés por J. NICOLÁS MUÑIZ.
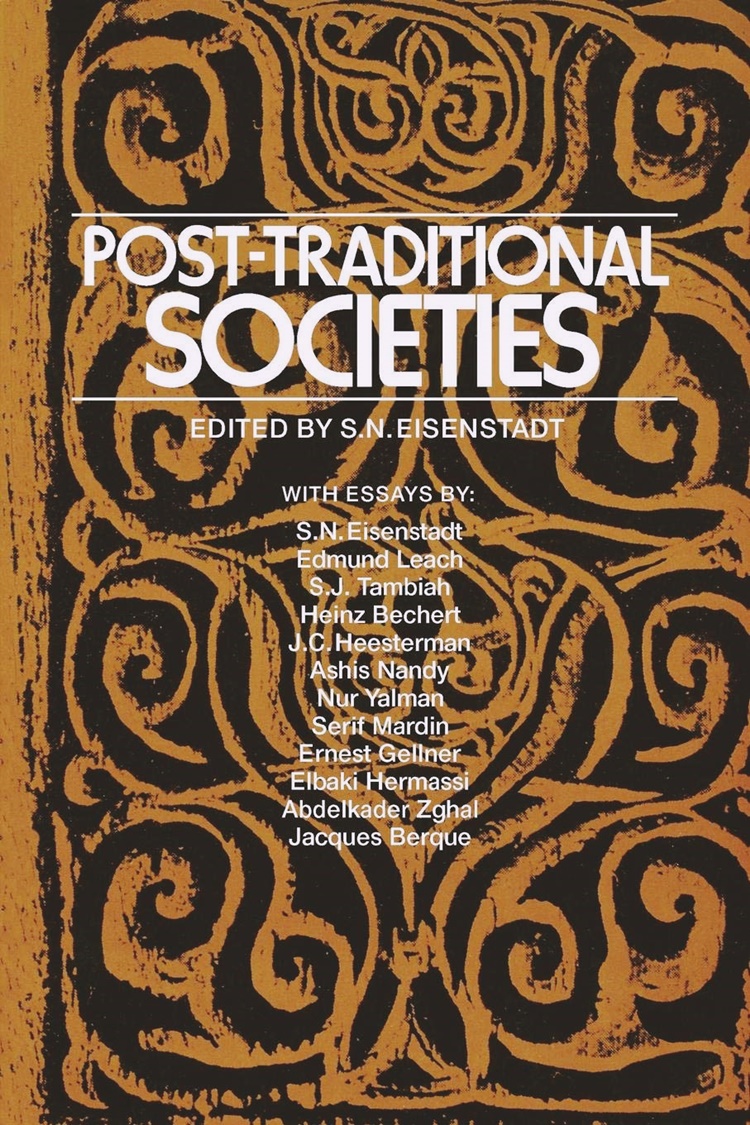 |
| Shmuel N. Eisenstadt: La tradición sociológica (1978) |
La tradición sociológica
Samuel Noah Eisenstadt
Reis: Revista española de investigaciones sociológicas, ISSN 0210-5233, Nº 1, 1978, págs. 7-44
Resumen
Se perfilan algunas de las características básicas del desarrollo de la sociología, desde las ricas tradiciones sociofilosóficas hasta las explicaciones relativas a los fundamentos y naturaleza del orden social. Se destaca el desarrollo de la tensión entre la sociología consensual, la manipulativa y la alienada en el marco de las orientaciones práctico-políticas de la disciplina. Asimismo, son abordadas las controversias más importantes y las discontinuidades en el desarrollo de la sociología, mostrando el tránsito desde las teorías de M. Weber, G. Simmel y Tönnies a las de V. Pareto, Mosca, W. Sombart, A. Vierkandt y K. Mannheim, hasta llegar a la crisis de los 60, en la cual tuvo lugar la reformulación de las premisas en que se sustentaba la disciplina. En este período se operó una institucionalización creciente de las actividades sociológicas, al tiempo que se tomaba cada vez mayor conciencia de las implicaciones políticas ligadas al ejercicio de tales actividades. Se concluye que tales discontinuidades, debates y crisis deben ser entendidos como manifestaciones normales que aparecen en la etapa más incipiente de desarrollo de toda disciplina académica. La profusión de nuevos modelos paradigmáticos y la emergencia de nuevos programas de investigación, la percepción que se tiene de sus límites y la densidad creciente de la institucionalización de la sociología ponen en evidencia la emergencia renovada de la disciplina tras la finalización del período anteriormente aludido. La investigación teorética y los programas de investigación empírica, tratando de responder a las corrientes críticas, comienzan a dar cuenta satisfactoriamente de la realidad social cambiante.









Comentarios
Publicar un comentario