Lincoln Maiztegui Casas: Vivián Trías, el socialismo nacional (Doctores, Tomo 2, 2015)
Vivián Trías, el socialismo nacional
Lincoln Maiztegui Casas
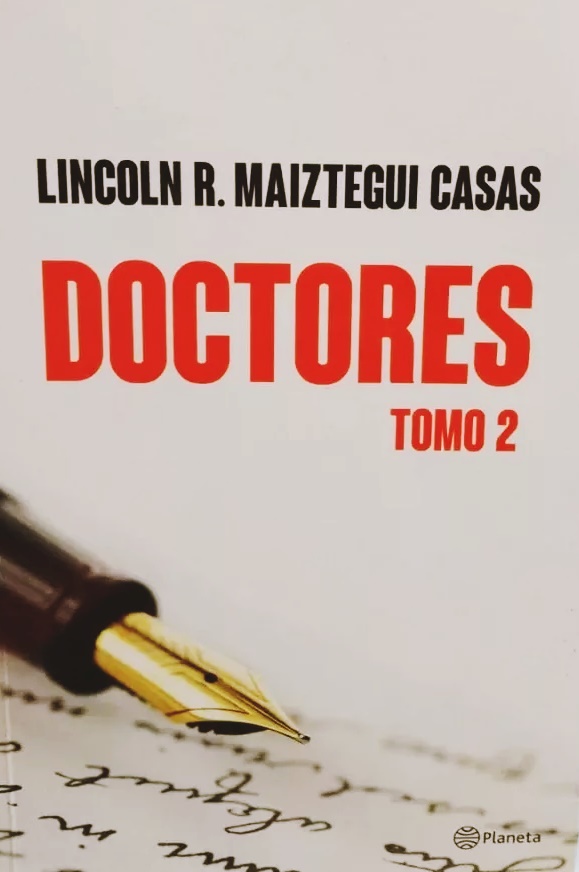 |
| Lincoln Maiztegui Casas: Vivián Trías, el socialismo nacional (Doctores, Tomo 2, 2015) |
Totalmente desconocido para los jóvenes de hoy, Vivián Trías fue, tal vez por sobre todas las cosas, un espléndido docente. «Las clases del gordo Trías eran apasionantes, y se llenaban de jóvenes que ya habían aprobado la asignatura, o que estudiaban otra cosa.
«Yo no he conocido un docente de ese nivel, y eso que cuando estudiaba en el IPA tuve a la flor y nata de la historiografía nacional. Fue, en sentido amplio, mi maestro».
El entusiasmo, cargado de nostalgia, del profesor de historia Heber Freitas, de Las Piedras, paisano y vecino de Trías, suena conocido. Todos los que tuvieron el privilegio de ser alumnos del gran intelectual y político socialista (el propio Freitas recuerda que «Trías impartía docencia no sólo en el «aula; lo hacía caminando por la calle, charlando en el café o reunido con sus amigos en su casa») lo evocan con similar admiración. No es exagerado afirmar que una generación entera de docentes orientaron sus pasos vocacionales como consecuencia de haber tenido el privilegio de conocerlo. Hoy, cuando en las menciones que se hacen en los textos de los pensadores de mediados del siglo anterior rara vez se le recuerda, parece necesario evocar su poderosa personalidad, sus extraordinarias aportaciones a la comprensión del país y del mundo —el mundo de su tiempo- y, particularmente, su bonhomía y su calidad humana, virtud esta que constituía parte esencial de su naturaleza y de su encanto. Quede claro que, en opinión de quien esto escribe y de un amplio núcleo de orientales que andan hoy en torno a los 70 años, estamos hablando de uno de los pensadores más brillantes e influyentes de entre todos los que nacieron de este lado del Río de la Plata. Un riquísimo acervo.
Había nacido en Las Piedras el 22 de mayo de 1922, hijo de don Emilio Trías Duprey: y de la rosarina Elvira de la María, a quien dedicó su libro sobre Juan Manuel de Rosas (1793-1877), con estas emotivas palabras: «A la memoria de mi madre, Elvira de la María de Trías, que nació en Rosario de Santa Fe y amó entrañablemente a su patria. Formó su hogar en tierra oriental y aquí murió, blanca y cristiana».
Resumir, en la acotada dimensión de una nota como esta, los aspectos esenciales del pensamiento de Vivián Trías es tarea sobrehumana. Una vida entera demasiado breve, pero fecunda como pocas, dedicado a pensar y a escribir, una obra bibliográfica amplia y variadísima en los temas abordados y una labor parlamentaria intensa y que provocó un impacto difícil de calibrar, conforman un riquísimo acervo. Y si además, en toda ella se desparraman ideas originales, muchas veces iconoclastas, que impulsaron la apertura de una visión nueva y con frecuencia revolucionaria de la realidad, aprehender lo fundamental de esa producción y resumirla en breves párrafos es sencillamente imposible.
Trías bebió en las fuentes del marxismo, y su visión general de la realidad se forjó a través del materialismo dialéctico. Pero jamás —y si virtud es esto en todos los que piensan, más lo es en un marxista— se ciñó a dogmas rígidos, de esos que conminan a modificar la realidad cuando esta no coincide con el esquema preconcebido. Si algo impresiona en el pensamiento de Trías es su vuelo libérrimo, su constante búsqueda de la verdad para luego, con los riesgos del caso perfectamente asumidos, interpretarla, sin invertir ese proceso, como tantos han hecho. Por eso fue creativo, seductor y polémico, y por eso aún es posible hoy encontrar textos recientes de algunos pseudoanalistas que lo citan y lo señalan como herético y equivocado. Véase, a modo de ejemplo, este comentario de Rafael Fernández al brillantísimo análisis de Trías sobre el papel de las burguesías nacionales dependientes y su fracaso histórico: «En el análisis de Trías la gran ausente es la clase obrera. [...] El paso atrás de la burguesía criolla en esta lucha no obedece a que sus demandas hayan sido satisfechas sino al peligro que representa el movimiento obrero para la propia posibilidad de arrancar la plusvalía a los trabajadores». Pese al respeto con el que el articulista se refiere al intelectual que critica «probablemente —dice- el principal teórico de la izquierda nacional»— no le perdona que se haya apartado del dogma de que debe ser la clase obrera la protagonista de todos los cambios.
Por otra parte, Trías era un nacionalista, fuertemente vinculado a las tradiciones blancas y alineado -salvaguardando distancias- dentro del llamado revisionismo histórico. Esas raíces, a las que jamás renunció, se remontan a su probable parentesco con el caudillo saravista Nicasio Trías (y digo probable porque nunca lo he podido confirmar) y a las convicciones de su madre, como ya hemos visto.
Una simbiosis originalísima
A partir de estas dos fuentes esencialmente antitéticas —el marxismo y el nacionalismo-, Trías forjó una simbiosis sobre cuya pertinencia han corrido y seguirán corriendo arroyos de tinta, pero a la que no puede negarse: coherencia y originalidad. Desde su óptica, la liberación del Uruguay respecto a las ataduras colonialistas que lo afectaban sólo podía tener éxito si adoptaba, desde el comienzo, una orientación socialista. Negaba, por lo tanto, las dos etapas sucesivas que la mayoría de los teóricos de la izquierda consideraba inevitables: una inicial, de carácter antiimperialista, y su continuación hacia el socialismo cuando la clase obrera estuviese en condiciones de liderar el proceso. Para Trías la etapa “liberadora”, que naturalmente debía conducir la ' burguesía nacional, era básicamente inviable, precisamente porque no existía en realidad una burguesía nacional. La liberación revolucionaria debería tener desde el comienzo carácter socialista, y debía ser sostenida por una amplia alianza de clases.
Esta teoría, que explicitó a lo largo de toda su obra pero esencialmente en uno de sus principales libros, Por un socialismo nacional, fue ampliamente resistida, tanto por los partidos tradicionales —algunos de cuyos dirigentes, como Luis Alberto de Herrera, por ejemplo, podían coincidir en la necesidad de un combate por la liberación antiimperial, pero no en que este debía tener carácter socialista— como por los principales sectores de la izquierda, encabezados por el Partido Comunista, que continuaba afirmando la necesidad de las dos etapas diferentes: la primera liderada por un “frente de masas” y la segunda por el “Partido” obrero transformado en vanguardia. Pero Trías fundamentaba con extraordinario rigor su conclusión; partía de la base de diferenciar claramente las burguesías europeas de las latinoamericanas y otras del mundo dependiente.
Aquellas se forjaron como fuerza transformadora dentro del régimen feudal, y en su constante avidez de expandirse y conquistar nuevos mercados, alteraron poderosamente el mundo europeo, produjeron el estallido del Renacimiento, crearon los Estados nacionales y realizaron la revolución industrial.
Al expandirse a otras áreas del mundo y generar el fenómeno del imperialismo, esa burguesía contribuyó a formar similares en otras regiones, las que en cierto momento aspiraron a la independencia y al manejo de sus propios negocios. Pero estas burguesías dependientes, si bien quebraron los lazos políticos coloniales, no hicieron sino consolidar su dominio —no hubo revolución social, pues no había feudalismo que sustituir— y actuaron inevitablemente como personeros, casi como sucursal, de las burguesías europeas, a cuyos mercados surtían de materias primas y de las cuales adquirían los productos que no eran capaces o no tenían interés en producir. Esa dependencia está en la base de nuestro subdesarrollo y niega a esas burguesías carácter nacional. Y, por lo tanto, fueron, son y serán incapaces de dirigir un auténtico proceso de reconversión de un sistema mundial en el que estaban insertas como subordinadas.
Las «quinientas familias del gordo Trías»
La célebre investigación que demostró que los dueños del país eran los integrantes de 500 familias, todas emparentadas entre sí, fue, sino el más importante, al menos el más comentado de los aportes de Trías. Su comprobación quebraba, entre otras muchas cosas, la clásica y generalmente admitida distancia entre blancos y colorados, aquellos como expresión de los sectores rurales y éstos como representantes de la burguesía portuaria. La difusión de esta realidad fue inmediata —hablar de las «500 familias del gordo Trías», como a él mismo le gustaba decir en tren de broma, se convirtió en un lugar común- y cayó como una bomba en aquel país aún autosatisfecho, que se había forjado de sí mismo una imagen benévola de sociedad equilibrada y racionalmente distribuida. Y se impuso con la fuerza de la verdad; nadie fue capaz de cuestionar seriamente la idoneidad de aquellas cifras y de aquel análisis. Pero es necesario señalar que para Trías este fue sólo un dato económico y sociológico que revelaba una realidad preocupante, pero jamás un pretexto para generar el odio de clases (lo que debería hacer pensar bastante a más de uno) o un mezquino revanchismo; eso quedó para otros que carecían de su excepcional calidad humana. De hecho, con algunos conspicuos miembros de esa oligarquía cuya existencia acababa de revelar, muchos de los cuales eran sus colegas en el Parlamento o en la docencia, mantuvo siempre relaciones personales basadas en el respeto y la cordialidad.
En sus más de 16 libros y en el mar de artículos periodísticos que escribió a lo largo de su vida, Trías realizó investigaciones y formuló teorías interpretativas sobre los más diversos temas, de alcance nacional, continental y mundial. Hoy, muchos de ellos pueden mirarse como errados, total o parcialmente; es el inevitable: precio que los hombres, aun los más lúcidos, pagan a la siempre turbia marcha de la historia, que sólo los simples 0.los pedantes (que por cierto abundan, en todas partes y también en este país) creen haber desentrañado. Pero más allá de esos errores, y de sus múltiples aciertos, que a veces asombran por su clarividencia (fue el primero que, al menos por estos pagos, habló de la «norteamericanización de la economía mundial» como consecuencia del Plan Marshall) queda en pie su insobornable honestidad intelectual, su rigor analítico y su pertinaz negativa a ajustar la realidad a convicciones adoptadas a priori. Esto es, sin duda, lo más vigente de su legado, y lo que hace que su poderosa inteligencia sea hoy en día más añorada que nunca.
La historia nacional
Trías investigó profundamente la historia nacional, y a través de ella —o al revés, que tanto monta- la historia mundial, en especial la de los tiempos contemporáneos. Como ya se ha señalado, en los temas de esta zona del mundo adhirió, sin dejar sus raíces marxistas y con reservas y distancias, a la corriente revisionista, que veía al federalismo en Argentina y a los blancos en Uruguay como los defensores de un modelo de desarrollo autónomo de carácter nacional que se identificaba con el progreso. Fue, por lo tanto, artiguista, oribista y rosista, aunque no se tragó —y muchas veces reveló las limitaciones y contradicciones en las que todos ellos cayeron, como hombres de sus respectivos tiempos.
Su espléndida biografía de Rosas, escrita en un cuartel en el que estaba preso, y cuya mera existencia demuestra el respeto que siempre le tuvieron los militares (y que ha llevado a algún canalla de los que nunca faltan a ensuciar alguna vez su memoria), destaca positivamente el nacionalismo del Restaurador, su levantado sentido de la dignidad nacional y su inclinación a favorecer a los más desposeídos; pero señala también con toda claridad las graves limitaciones de ese nacionalismo y la falta casi total de medidas concretas que favorecieran a las clases populares. En ese sentido, lo compara con desventaja con Artigas, que desde una óptica similar llevó su proyecto revolucionario mucho más lejos, al menos en el plano teórico. Pero más allá de las opiniones que se deslizan en la obra, impresiona la distancia que el autor adopta frente a los hombres y a la época, y la descarnada exposición de los hechos, aun en aquellos puntos que más pueden contradecir su concepción global. Es también notable y excepcional en la literatura revisionista, aun aquella que le es directamente deudora— la ausencia total de hostilidad hacia los hombres de la corriente unitaria o los defensores, en Uruguay, de la traición colorada. No existen los ataques personales virulentos que el revisionismo suele arrojar sobre Rivadavia, Mitre o Sarmiento, que están vistos como hombres limitados, y a su juicio globalmente errados, por la confusión de sus tiempos, que él mismo califica de bravíos. Algunos de ellos, como el general José María Paz (a quien se refiere siempre como «el manco Paz») están mirados incluso con simpatía. Trías fue un historiador en serio, no un político que aprovecha la historia para arrimar agua a su molino ideológico.
En este plano su obra es formidable; escribió una monumental Historia del Imperialismo Norteamericano, un profundo análisis de los lazos del Imperio Británico con sus colonias y con América Latina (Las Montoneras y el Imperio Británico) y realizó un notable trabajo sobre el desarrollo histórico del capitalismo en un libro de publicación póstuma que otros titularon como Tres fases del capitalismo.
Si se suma a esta aportación su fecunda labor docente, nos encontramos de forma inevitable con uno de los pensadores más influyentes de la historia de este país. o El «gran zurcidor» o 0 «Vivián dormía a la mañana, trabajaba desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche y después estudiaba y escribía toda la noche. Todos coinciden en que era fundamentalmente un hombre bueno.
Antonio Machado decía que él se consideraba un hombre fundamentalmente bueno, que es una de las cosas más importantes que se puede decir de alguien».
El exsenador Reinaldo Gargano (1934-2013), que fuera presidente del Partido Socialista y luego ministro del primer gobierno de Tabaré Vázquez, se refería así al protagonista de esta biografía, en un homenaje que se le realizara hace ya bastante tiempo (y cuyo desarrollo completo puede consultarse en Internet, lamentablemente transcripto con terrible desprolijidad: Jacobo Arbenz es “Arden”, el embajador norteamericano Braden es “Bradley”, Guy Mollet se transforma en “Molley” y el término , “tercerismo” es sistemáticamente transcripto como “terrorismo”). Y en-efecto, Trías fue un hombre esencialmente conciliador, cargado de calidez, benévolo ante las debilidades y defectos de los demás y capaz de mirar por sobre las coyunturales diferencias en los planos político e ideológico para rescatar la esencia del ser humano: con el que se relacionaba.
Por eso, como lo define bien el profesor Freitas, fue un «gran zurcidor», un hombre que cuidaba, y a veces hasta restañaba, las relaciones entre los hombres que la dureza del combate político habían horadado.: Trías, un radical en el plano del pensamiento, sabía llevarse bien con todo el mundo; en tiempos duros del pachecato, cuando a veces ni las familias podían conservar la unidad en su seno, él se venía desde Las Piedras, donde vivió siempre, con un diputado pachequista que era su amigo. Ni siquiera ante la calumnia, que también la padeció, supo mostrarse airado o rencoroso. Por eso todos los hombres de buena voluntad lo respetaron y lo quisieron.
Era un personaje entrañable hasta en sus contradicciones. Su poderoso racionalismo no le impedía ser sumamente supersticioso, y es fama que, camino de su casa, cruzaba la vereda para no pasar por frente a cierto lugar que, según creía, daba mala suerte. Se dice también que en su inmensa biblioteca —la ubicación de cuyos miles de libros sabía con precisión de burócrata— había un sitio en el que no se podía poner nada, porque estaba «mufado».
La transformación del Partido Socialista
En esta semblanza de uno de los intelectuales más importantes e injustamente olvidados de nuestro país, faltará referirse ampliamente a su labor política, que terminó por resultar fundamental. Junto a un conjunto de dirigentes jóvenes, del cual fue indiscutible líder, transformó profundamente al Partido Socialista desde la concepción de «partido picana» de Emilio Frugoni a posturas de corte revolucionario y americanista. Su ruptura con la socialdemocracia europea no le impidió mantener una postura fuertemente crítica ante la URSS y el sistema que los partidos comunistas propugnaban, y el carácter esencialmente nacional de su socialismo (que debía basarse, según afirmaba, en las grandes tradiciones de nuestra historia y seguir los senderos de la idiosincrasia nacional) lo separó irremediablemente del Partido Comunista y de todos los que sostenían la posición del “partido vanguardia”, que terminaría por ser único.
Espléndido orador (quien lo haya visto no puede olvidar su voz algo metálica, la riqueza increíble de su vocabulario, su capacidad de decir cosas difíciles en términos accesibles para todos, sus brazos alzados al cielo en ademán de esperanza o de victoria), fue también un parlamentario de gran nivel. En una de sus primeras intervenciones en la Cámara de Diputados inició una controversia con Zelmar Michelini (1924-1976), por entonces una de las estrellas de la dirigencia colorada. «Bueno, diputado Michelini, usted me está obligando a hacer mi primer discurso parlamentario», dijo Trías, y Michelini le respondió: «No, diputado Trías, usted no está improvisando discursos, yo lo escucho a usted siempre y usted es un orador de una experiencia y una capacidad como pocos tienen acá en esta Cámara». Otro de los mártires de la democracia nacional, Héctor Gutiérrez Ruiz (1934-1976), lo miraba sonriendo y le decía, en referencia a sus raíces blancas: «Gordo, vos sos socialista como hueso de bagual». «¿Ya sacaste la credencial?».
Cometió, como dirigente político, gruesos errores, y hay muchos, en especial dentro de su amado partido, que lo recuerdan más por ellos que por sus inmensos aciertos: la creación de la Unión Popular en 1962, una alianza política con el sector blanco que encabezaba Enrique Erro (1912-1984), que significó una catástrofe electoral y que costó a su partido toda su representación parlamentaria y a él, personalmente, la secretaría del Partido Socialista, su entusiasta y poco fundamentado apoyo a los famosos e hipócritas Comunicados 4 y 7, que los incipientes dictadores hicieron públicos en febrero de 1973; su tozuda negativa de abandonar su despacho del Palacio Legislativo ya desatado el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, con la falsa esperanza de que los militares progresistas lo abortaran a último momento. Pero estos fallos deben considerarse en la perspectiva de una acción política de extraordinaria repercusión, después de la cual el país no volvió a ser el mismo que había sido previamente. No es exagerado, en mi opinión, sostener que Trías fue, tal vez, el político de izquierda más original e influyente de su tiempo. La dictadura lo respetó en el plano personal («mire, Trías -le dijo en una ocasión el entonces ministro del Interior de la dictadura, coronel y abogado Néstor Bolentini (1923-1984) — los mili tares podemos ser muy torpes, pero sabemos distinguir entre las personas. A usted nadie lo va a tocar»), pero le hizo sentir duramente su hostilidad: destitución de todas sus clases, clausura de sus haberes como parlamentario, prohibición de publicar artículos en periódicos nacionales.
Vivió sus últimos años en la máxima estrechez, en su amado Las Piedras, escribiendo para revistas internacionales y recibiendo en su casa a todo el que quisiera verlo y hablar con él. Ya enfermo terminal (murió a los 68 años, como consecuencia de un cáncer de pulmón, pese a que no fumó, hasta donde sabe: quien esto escribe, en toda su vida), la primera pregunta que hacía a los jóvenes que venían a visitarlo -y a despedirse— era: «¿Ya sacaste la credencial?». Demócrata sin un solo desliz, pensaba en los procesos electorales, que veía como inevitables, al borde mismo del sepulcro.
Falleció el 24 de noviembre de 1980, pocas horas antes del plebiscito constitucional que supondría la más tremenda derrota de la dictadura y, posiblemente, de todas las dictaduras del universo. El país que surgió de esa victoria electoral y que recuperó poco después (no tan poco, en verdad: cuatro años) las perdidas libertades, muestra hoy en día poca memoria y aún menos gratitud hacia quien fue, sin duda alguna, uno de sus hijos más ilustres.
Vivián Trías se había casado con la señora Alicia Laphitz, y de ese matrimonio nació un solo hijo, cuyo nombre de pila es todo un emblema: Facundo.
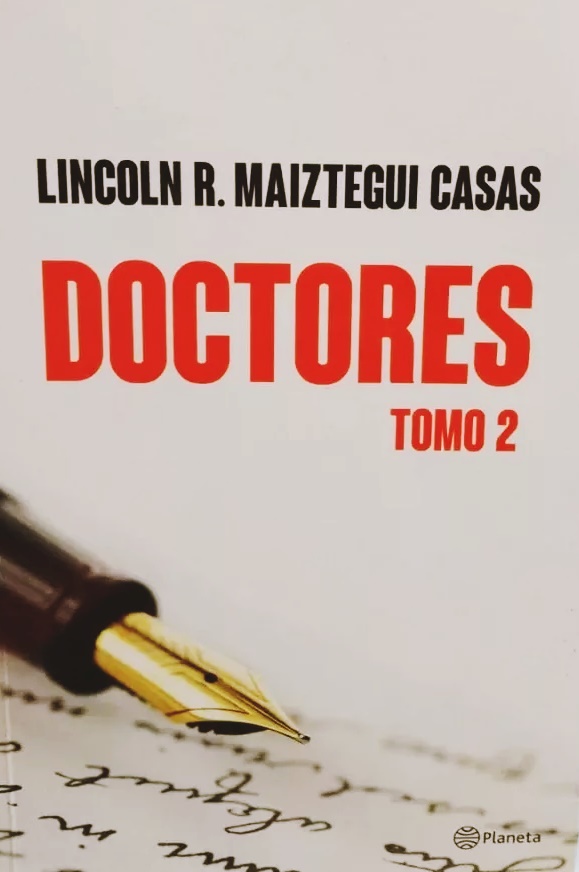 |
| Lincoln Maiztegui Casas: Vivián Trías, el socialismo nacional (Doctores, Tomo 2, 2015) |
— Lincoln Maiztegui Casas, Doctores, Tomo 2 (2015).









La biografía de Pedro Figari que acaba de publicar el Dr. Julio María Sanguinetti ha renovado -o suscitado, según los casos- el interés sobre este polifacético intelectual que ejerció, en su tiempo y en los campos más diversos, una influencia mucho más grande que la que la historia suele reconocerle.
ResponderEliminar