Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (Tema 5: Teorías modernas de la estratificación social)
Estratificación social y desigualdad
Harold R. Kerbo
CONTENIDO SINTÉTICO DE:
Kerbo, Harold R. Estratificación social y desigualdad. El conflicto de clases en perspectiva histórica, comparada y global, Madrid, McGraw-Hill, 2003.
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
TEMA 1. Perspectivas en el estudio de la estratificación social y dimensiones de la desigualdad. Definiciones y conceptos. La estratificación social en el moderno sistema mundial. Desigualdad de la renta. Desigualdad de la riqueza. Desigualdad en la cobertura de las necesidades básicas. Desigualdades de salud. Resultados políticos desiguales: impuestos y servicios públicos. Conclusión. [Capít. 1 y 2]
TEMA 2. La estratificación social en las sociedades humanas: la historia de la desigualdad. Distintos sistemas de estratificación humana: sociedades comunales primitivas; esclavitud; castas; estamentos y clases. La aparición de la desigualdad y la estratificación social: los primeros grupos humanos; la revolución neolítica; los antiguos imperios agrarios; sociedades agrarias tardías; la caída del feudalismo y el nacimiento de las sociedades industriales. La reducción de la desigualdad en las sociedades industriales y posindustriales. [Capít. 3]
TEMA 3. El sistema de estratificación mundial. Características del sistema de estratificación mundial. Desarrollo del moderno sistema mundial: una breve historia del conflicto y de la hegemonía en el centro. La desigualdad en Estados Unidos y el futuro del conflicto en el centro. Modelos de capitalismo y competencia en el centro en el siglo XXI. La clase corporativa global. [Capít. 8]
TEMA 4. Estratificación social en los Estados Unidos. Sucinta historia de los Estados Unidos y su sistema de clases. La clase alta. La clase alta como clase dominante. La clase corporativa. La clase media y la clase trabajadora. La nueva clase media. Estabilidad y cambio en la clase trabajadora. La cambiante estructura ocupacional. Algunas consecuencias de la posición de clase. La pobreza. Raza, etnicidad y estratificación por género. Una historia comparada de la diversidad estadounidense. Género, raza y desigualdades étnicas. [Capít. 9]
TEMA 5. Estratificación social en Japón. El rango en Japón: algunas observaciones introductorias. Una historia de la estratificación social en Japón. Las reformas de la ocupación estadounidense y el auge del Japón moderno. Las bases estructurales de la estratificación social en Japón: la estructura ocupacional; estructuras de la autoridad burocrática; estructura de la propiedad. La élite del poder en Japón: la clase corporativa; la elite burocrática; la élite política; la unidad de la élite nipona; la sociedad de masas. Logro y adscripción en Japón. Discriminación racial, étnica y sexual en Japón. Desigualdad y rango de status en Japón: clase, status y poder en Japón. La desigualdad de la renta en Japón. La competencia en los países del centro y el declive japonés. [Capít. 10]
TEMA 6. Estratificación social en Alemania. Breve historia de la economía política alemana: el ascenso del nazismo; la reconstrucción de posguerra; una desigualdad reducida. La estratificación social en Alemania: algunas similitudes básicas, y unas pocas diferencias. Estructuras de la estratificación social: ocupación, autoridad y propiedad; educación y clase; desigualdades de género; conflictos raciales y étnicos; pobreza. Las élites corporativas y burocráticas. La estructura corporativa alemana. La élite burocrática y política. La unidad de la élite. [Capít. 11]
TEMA 7. La estratificación mundial y la globalización: los pobres de la Tierra. La extensión de la pobreza mundial. El sistema mundial y el desarrollo económico de las naciones de la periferia: ¿por qué algunos de los pobres del mundo siguen siendo pobres? Las grandes corporaciones pueden hacer daño: alguna evidencia. Los efectos del sistema mundial en los sistemas de estratificación que no pertenecen al Centro. La inmigración global: una perspectiva comparada de las nuevas dimensiones de los conflictos étnicos y raciales globales. Las reacciones a la diversidad en las naciones ricas. Las características de algunas naciones del Este y el Sudeste de Asia: excepciones a los milagros económicos asiáticos. Tradiciones asiáticas y formas de organización social: algunos rasgos comunes. El caso de Tailandia. El sistema de estratificación mundial: conclusión y perspectivas de futuro. [Capít. 12]
TEMA 5
TEORÍAS MODERNAS DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIAL
Visiones de la estratificación social en los Estados Unidos de América: los primeros años.
Sólo durante los últimos cincuenta años los sociólogos estadounidenses han reconocido ampliamente la importancia del estudio de la estratificación social.
La sociología como disciplina distintiva de estudio se remonta en los Estados Unidos a principios del siglo XX. Además, en las obras de los fundadores hallamos una visión de la sociedad estadounidense que ignora la clase. Esto no es sorprendente si consideramos que las desigualdades de clase eran menos evidentes en la sociedad estadounidense. No sería hasta la Gran Depresión de los años treinta cuando se empezó a examinar el asunto.
El primer estudio estadounidense minucioso sobre la estratificación social apareció en 1929 con la obra Middeltown de Robert y Helen Lynd. Los Lynd denunciaban como un mito la todopoderosa imagen de la igualdad de oportunidades en la sociedad estadounidense.
En las décadas de los treinta y los cuarenta, la obra de Lloyd Warner fue la más influyente. El objetivo de sus obras era examinar el grado de desigualdad y movilidad social en pequeñas comunidades.
La escuela de Warner difería de la tradición de los Lloyd en tres importantes aspectos. En primer lugar, la escuela de Warner definía la estratificación social en términos de status, y pasaba por alto las desigualdades económicas y de poder.
En segundo lugar, la escuela de Warner no examinó desde una perspectiva crítica el grado real de la igualdad de oportunidades.
Por último, encontramos en la escuela de Warner un énfasis en la estratificación social en tanto que funcional y necesaria para las sociedades complejas como la nuestra.
El estudio de la estratificación social en los años cincuenta estaba claramente dominado por la perspectiva funcional, y sólo desde hace poco tiempo las perspectivas del conflicto han empezado a ser ampliamente respetadas por los científicos sociales académicos como un contrapeso a la limitada visión de las teorías funcionalistas de la estratificación social.
Teorías funcionales de la estratificación social
La teoría de Davis y Moore
Esta teoría subraya la visión funcionalista según la cual se precisa de la estratificación social para satisfacer las necesidades de todo sistema social complejo. La estratificación social es vista como un mecanismo que garantiza la satisfacción de estas necesidades.
Los siguientes siete puntos ofrecen un resumen básico de esta teoría:
1.En todas las sociedades hay posiciones funcionalmente más importantes que otras, y su ocupación requiere una cualificación especial.
2.En todas las sociedades hay sólo una cantidad limitada de personas con suficiente talento para obtener la cualificación que requieren esas posiciones.
3.La transformación del talento en cualificación implica un período de formación y de sacrificios.
4.Con el fin de inducir a la gente con talento a que haga esos sacrificios y adquiera formación, sus futuras posiciones deben entrañar el acceso privilegiado a las recompensas escasas y deseadas que la sociedad ofrece.
5.Estos bienes escasos y deseados están incorporados a las posiciones y contribuyen: a) al sustento y al bienestar, b) al humor y a la diversión, y c) al autorrespeto y la expansión del ego.
6.Este acceso diferente a las recompensas básicas de la sociedad constituye la desigualdad social institucionalizada; es decir, la estratificación.
7.Por lo tanto, esta desigualdad social es positivamente funcional e inevitable en todas las sociedades.
La teoría de la estratificación de Davis y Moore equivale a un modelo de mercado laboral: como la oferta de trabajo cualificado es baja en relación con la cantidad de trabajo requerido, el empleador (la sociedad) tendrá que pagar más por ese trabajo. Pero este modelo de mercado de trabajo es erróneo en algunos aspectos.
Críticas a Davis y Moore
Davis y Moore pasan por alto las restricciones que pesan sobre el mercado de trabajo en forma de desigualdad de poder o influencia. Sin estas restricciones existiría una tendencia hacia la igualdad: los procesos de oferta y demanda tienden al equilibrio.
Davis y More tienen dos líneas de defensa ante esta crítica. Por un lado, la estructura familiar crea un freno a la igualdad, pues las familias situadas en la cima del sistema de estratificación pueden asegurar a sus hijos un mejor acceso a la educación y al trabajo.
Por otra parte, no todos los individuos tienen el mismo talento o capacidad para realizar las tareas de algunas de las posiciones más importantes. Es decir, no se da la situación de libre competencia laboral.
Los teóricos del conflicto responden que la teoría se aparta de la vida real donde, por ejemplo, no todos los que están capacitados tienen acceso a los puestos privilegiados. Por otro lado, tampoco está claro cuales son las posiciones más importantes de la sociedad, o cual es el grado de desigualdad a aplicar entre las diferentes posiciones de nuestra sociedad.
Por último, las críticas de Tumin argumentan que la estratificación social y una gran desigualdad pueden ser, a veces, disfuncionales, pues por una parte limitan la posibilidad de descubrir la cantidad total de talento en una sociedad y por otra parte pueden fomentar la hostilidad, el recelo y la desconfianza entre los diversos segmentos de una sociedad.
Investigación empírica sobre la teoría de Davis y Moore
La investigación empírica que se ha realizado sobre esta cuestión es, más bien, escasa; y sus resultados son ambiguos.
Las comprobaciones realizadas por Abrahamson apoyan la tesis de Davis y Moore. Pero Abrahamson también ha sido muy criticado en sus procedimientos.
Una serie de estudios empíricos sugieren que, en general, la población tiende a creer que la desigualdad y la estratificación social deberían funcionar del modo que sugiere la teoría de Davis y Moore. Pero, por supuesto, esto no significa que la teoría se ajuste a la realidad.
La teoría funcional de la estratificación social de Parsons
Parsons argumentó que, para poder comprender la estratificación social, es importante la evaluación diferencial en sentido moral de los individuos como unidades; o dicho de otro modo, el status o el honor es la dimensión más importante de la estratificación social.
Parsons reconoció la existencia de diferencias de riqueza y poder, pero para él esas diferencias eran secundarias.
Parsons nos ofrece una descripción de los cuatro grandes subsistemas funcionales de una sociedad en relación con los cuatro prerrequisitos funcionales que deben cumplir todas las sociedades para sobrevivir. Es decir, todas las sociedades deben resolver los problemas de: 1) la adaptación al entorno; 2) la capacidad para alcanzar metas; 3) la integración; y 4) el mantenimiento de patrones latentes. Las principales instituciones que deben cumplir estos prerrequisitos funcionales son, respectivamente, la economía, el Estado, el sistema legal o a veces la religión y, por último, la familia, las escuelas y las instituciones culturales.
Utilizando la analogía orgánica, decimos que cada uno de estos tipos de instituciones cumple una función en beneficio de la salud de todo el organismo, es decir, de la sociedad.
Parsons afirmaba que: 1) las diferentes tareas de las distintas instituciones las lleva a subrayar valores diferentes; y 2) las sociedades difieren en cuanto a cuál de los cuatro conjuntos de instituciones es el que prevalece sobre los demás. En una sociedad donde prevalece un conjunto de instituciones dado, su sistema de valores comunes se inclinará más hacia los valores más coherentes con ese conjunto de instituciones. Los individuos que viven más de acuerdo con los valores moldeados por las instituciones principales recibirán más status, así como las recompensas secundarias.
En resumen:
1.El lugar de una persona en el sistema de estratificación está determinado por la evaluación moral de los demás.
2.Esta evaluación moral se hace en los términos de un sistema de valores común.
3.El sistema de valores común está moldeado por la institución a la que se da mayor importancia en la sociedad.
4.Las personas que viven más de acuerdo con estos valores recibirán un status alto y otras recompensas.
La autoridad (o poder) se obtiene a través de la posición funcional de un individuo en la estructura ocupacional.
En Estados Unidos, por ejemplo, el subsistema de la adaptación (la economía) es al que se le da más importancia. La gente que desempeña su cometido correctamente y se ajusta a los ideales de logro en la estructura económica de las ocupaciones será recompensada con un status más alto, con el avance en la estructura ocupacional y recibirá las recompensas secundarias de la riqueza y una renta alta.
Críticas a Parsons
Para Parsons, los intereses de los individuos y de los grupos sociales son secundarios. La gente que ocupa las posiciones institucionales más altas hace lo que hace en beneficio de los intereses y necesidades de toda la sociedad.
Así, por ejemplo, rechazó la noción de que el poder suele utilizarse para promover los intereses de unos individuos o grupos particulares sobre otros.
Parsons no contemplaba que la gente se esforzara por obtener poder y riqueza material en nombre de sus intereses personales. También pasó por alto la idea de que el sistema dominante de valores podía estar influido por el interés de los que ocupan posiciones de poder y riqueza en la sociedad.
Teóricos del conflicto como Tumin señalan cómo una élite puede legitimar su propio status alto influyendo en lo que la gente piensa que debe valorarse.
Otra crítica apunta hacia la consideración del status, pues la lucha por el status ocupa una posición central en la teoría de Parsons. Debe recordarse que para Weber, el status era sólo una de las dimensiones, a la que añadió la clase y el poder, siendo esta última la que tendría un papel cada vez más importante en la sociedad moderna.
Sabemos que la mayoría de las sociedades cazadoras y recolectoras, o sociedades comunales primitivas, presentan poca o ninguna desigualdad de riqueza y poder, pero sí desigualdades de status. Así, las explicaciones funcionales de la estratificación “sirven” para este tipo de grupo humano.
Sin embargo, a medida que aumenta el nivel tecnológico crece también el nivel de otros tipos de desigualdad. Desde luego que las desigualdades de status siguen existiendo, pero su base ha cambiado. Ahora la base fundamental o el logro de status procede del dominio político y económico.
Los teóricos del conflicto no descartan la importancia de las desigualdades de status, o que, bajo circunstancias especiales, la desigualdad de status sea la dimensión más importante de la estratificación social. Pero en las sociedades modernas, en general, son las desigualdades de poder y riqueza las más significativas.
En conclusión, la teoría de Parsons más que una teoría es una guía para ayudarnos a comprender fenómenos como la estratificación social. Su teoría es tan abstracta que podríamos describirla más atinadamente como un paradigma.
Estudios sobre prestigio ocupacional
La inmensa mayoría de la gente de las sociedades industriales depende del ingreso procedente de un trabajo para satisfacer sus necesidades. Esto hace que, por lo general, la forma más visible de estratificación sea la estructura ocupacional, antes que las relaciones de propiedad o las diferencias de poder. Los teóricos funcionales sugieren que esta visibilidad conduce a un amplio acuerdo de la población sobre las posiciones relativas en la estructura ocupacional, posiciones que se basan, según estos teóricos, en el status o el prestigio.
Diferentes estudios sobre prestigio ocupacional nos muestran que, efectivamente, existe un amplio consenso entre la población a la hora de valorar diferentes ocupaciones. Incluso si se hace una comparación entre estudios en diversos países, la correlación es alta.
Una excepción a esta regla la encontramos en la comparación entre estudios realizados en EE. UU. Y en los antiguos países comunistas. Las ocupaciones de trabajo manual o de clase trabajadora se sitúan en una posición bastante más alta en las naciones comunistas que en los Estados Unidos.
Se puede concluir que una ideología comunista que elogia a la clase trabajadora ha influido en el concepto de prestigio ocupacional de la población.
Las escalas de status socioeconómico
La posición de clase o el status ocupacional se ha medido de muchas maneras. Una de las primeras mediciones, desarrollada por la escuela ecológica de Chicago, empleó un enfoque residencial: la posición de clase de una persona podía conocerse por su zona de residencia. Este enfoque tenía muchas limitaciones.
Warner desarrolló un método reputacional para identificar la clase. Este método se basaba principalmente en los juicios de status que la gente hacía sobre los demás miembros de su comunidad. Warner identificó seis posiciones de clase distintas basadas en el status: clase alta-alta (viejas familias ricas); clase alta-baja (nuevos ricos); clase media-alta (éxito en los negocios); media-baja (pequeños negocios y ocupaciones de cuello blanco); baja-alta (no acomodados con altos criterios morales); Y baja-baja (pobres y desempleados con bajos criterios morales).
Esta técnica es difícil de usar y presenta algunos problemas añadidos: estudios de otras comunidades que recurren a la misma técnica han hallado un número diferente de posiciones de clase.
El estudio sobre prestigio ocupacional denominado “Indice socioeconómico de Duncan”, que incluía 425 ocupaciones, supuso un importante avance en la medición del prestigio o la clase.
El índice de dos factores de la posición social de Hollingshead, da distintos pesos al tipo de ocupación (de una lista simple de ocupaciones) y nivel educativo del entrevistado, para indicar su posición de clase.
Estas escalas se basan principalmente en el supuesto fundamental de que el prestigio es el aspecto más importante de las divisiones en la estructura ocupacional. Ambas se utilizan mucho en la actualidad y se han convertido en métodos uniformes de medición de la clase en los estudios sobre la relación entre la estratificación social y factores tales como las actitudes, el comportamiento político, la desviación, etc.
Crítica de la ocupación como una jerarquía de status
Todo lo hasta aquí comentado sobre prestigio ocupacional demuestra un grado alto de acuerdo sobre la ordenación relativa de las distintas ocupaciones. Pero, ¿muestran estos estudios que el acuerdo se basa en el status o prestigio antes que en otros factores relacionados con la ocupación?
Los teóricos del conflicto afirman que la gente hace estas ordenaciones en función de la renta y el poder de la ocupación, siendo secundarios los factores relativos al status.
Por otro lado, un estudio ha revelado que hay un desacuerdo significativo cuando se pide a personas de diferente clase, raza y nivel educativo que ordenen las ocupaciones. Así, cuanto más alto es el nivel educativo de los entrevistados, mayor es su acuerdo sobre el nivel de status de determinadas ocupaciones.
Otros teóricos del conflicto afirman que la opinión de una persona sobre qué trabajos son más importantes y respetados puede estar influida por las desigualdades de poder.
Podemos concluir que, aunque entre la población existe un amplio acuerdo sobre las ordenaciones ocupacionales, estas se basan más en el nivel de cualificación ocupacional, la renta y el poder de mercado, que en el status o prestigio.
Teorías del conflicto sobre la estratificación social
Las teorías de la estratificación han tendido a acentuar alguna de las tres dimensiones señaladas por Weber: clase, status o partido (poder).
Las teorías que se enmarcan en el paradigma no crítico del conflicto han tendido a acentuar el poder o partido. Las teorías enmarcadas en el paradigma crítico del conflicto han solido subrayar las relaciones económicas o de propiedad, es decir, la clase. Las teorías funcionales han hecho primar la dimensión del status.
Los teóricos críticos del conflicto suponen que la fuente principal de desigualdad en nuestra sociedad está asociada al desarrollo histórico de las relaciones de propiedad. Para reducir la desigualdad habrá que cambiar las relaciones de propiedad o de clase.
Los teóricos del conflicto no críticos tienden a considerar que la desigualdad y la estratificación social se basan en los intereses divergentes de individuos y grupos. Estos intereses divergentes se reflejarán en las estructuras del poder organizado que promueven los intereses de grupo.
Los teóricos funcionales tienden a resaltar que la razón de la desigualdad reside en las necesidades de las organizaciones humanas complejas. Así, es la estructura de status la que ayuda a proporcionar orden social y la que explica la estratificación y la desigualdad social.
Teoría marxista moderna
Los teóricos marxistas modernos siguen aceptando la visión básica de la estratificación de Marx. Su principal preocupación consiste en aplicar esa visión marxiana de la sociedad a las sociedades industriales que han experimentado cambios desde la época de Marx.
Las naciones capitalistas no han experimentado los períodos de crisis que Marx previó. La clase obrera a la que Marx consideraba encargada de hacer la revolución parece haber perdido conciencia de clase y se ha vuelto menos crítica con el capitalismo.
Como Marx predijo, se ha desarrollado un capitalismo monopolista. Pero ya no existe una clase alta en el sentido tradicional de las familias acaudaladas que poseen los grandes medios de producción. Además, encontramos una disminución relativa de las ocupaciones tradicionales de clase obrera en las sociedades capitalistas avanzadas y la aparición de una nueva clase media. Por último, las naciones que se declararon comunistas estaban bastante lejos del ideal que Marx imaginó.
Frente a estos problemas, muchos teóricos señalan que no se puede hacer a Marx responsable de haber fracasado en predecir el futuro en cada uno de sus aspectos. Además, Marx no se ocupó de formular leyes universales exactas, sino sólo tendencias históricas.
¿Por qué no se ha producido una crisis importante en las sociedades capitalistas o por qué se han manejado estas crisis sin cambios revolucionarios? La respuesta marxista a esta pregunta descansa en dos factores generales: 1) el crecimiento y la fuerza del Estado, y 2) las influencias imprevistas en la clase obrera.
Los teóricos marxistas de hoy, en lugar de considerar al Estado como cautivo de los capitalistas de clase alta, lo ven como una entidad que, con alguna autonomía, controla la economía en provecho de los intereses de la clase alta. Este control se lleva a cabo: 1) mediante la planificación económica; 2) mediante el gasto en bienestar; y 3) mediante la gestión de los conflictos en el seno de la propia burguesía.
Además de las reformas del Estado de bienestar destinadas a apaciguar a la clase obrera, los marxistas modernos citan otros factores que atenúan la conciencia revolucionaria. En primer lugar, los sindicatos obtienen ganancias materiales para los trabajadores, pero a costa de controlar a la clase trabajadora en beneficio de los intereses a largo plazo de los capitalistas: institucionalización del conflicto de clase.
En segundo lugar, la clase obrera ha logrado un alto nivel de vida, lo que ayuda a que apoyen al sistema capitalista básico y a tolerar alienantes condiciones laborales siempre que puedan compartir los frutos del capitalismo.
Un tercer factor es la fuerza del proceso de legitimación. La influencia de los medios de comunicación, de las instituciones educativas, etc., explican la aceptación del sistema capitalista por parte de la población en general.
En contra de lo previsto por Marx, ha habido un aumento de los trabajadores de clase media, en detrimento de la clase obrera. Pero algunos teóricos marxistas creen que esto todavía se puede explicar en un contexto marxiano. Lo que se ha producido es una internacionalización del capitalismo, donde los empleos de clase obrera y el empeoramiento de sus condiciones han sido exportados de las naciones capitalistas ricas hacia los países pobres.
Las críticas y la oposición contra la clase capitalista también han disminuido debido a la división existente entre los que se sitúan por debajo del rango de la clase capitalista. Además, la expansión de la estructura ocupacional y la esperanza de movilidad social han atenuado la conciencia de clase debido a la posibilidad de eludir trabajo de cuello azul y de bajo status.
Por último, un gran número de teóricos marxistas admite ahora que la Unión Soviética creó una forma de comunismo de Estado muy alejado de lo que Marx predijo.
Ni Marx concibió el Estado como una estructura de poder generalizada, ni Rusia era una nación capitalista avanzada con una clase obrera fuerte y con el suficiente poder para mantener sus intereses de clase.
El trabajo empírico reciente y las categorías de clase de Wright
A partir de la idea de Marx de que la clase debe definirse recurriendo a la relación de una persona con los medios de producción, Wright ha desarrollado un modelo de cuatro clases. Con su modelo de cuatro clases Wright muestra la utilidad de la visión marxiana de la clase.
Estas cuatro clases son: los capitalistas (poseen los medios de producción, compran y controlan el trabajo de otros); los directivos: (controlan el trabajo de otros en beneficio de los capitalistas, a los que venden su trabajo); los trabajadores (sólo tienen su trabajo, que venden a los capitalistas); y la pequeña burguesía (poseen una parte pequeña de los medios de producción pero emplean pocos o ningún trabajador).
Los funcionalistas creen que los ingresos, el status y los niveles educativos se sitúan más o menos en un continuum desde el rango más bajo hasta el más alto. Pero la investigación no muestra una relación simple entre estos grados ocupacionales y la renta; además, el nivel educativo no predice muy bien el nivel de renta.
Utilizando las categorías marxistas de clase, Wright descubrió que la posición de clase era casi tan adecuada como el nivel educativo y el status ocupacional para explicar las diferencias de renta entre la gente.
Hay otros descubrimientos interesantes. En promedio, la educación no ayuda a los trabajadores a lograr un aumento de la renta. Entre los directivos, en cambio, un nivel educativo más alto sí proporciona una renta mayor. Cuando se examina a la gente dentro de cada clase, no se encuentran muchas diferencias de renta entre varones y mujeres, ni entre blancos y negros. Las diferencias que se dan se deben fundamentalmente a la posición de clase.
Robinson y Kelley también encontraron pautas diferentes de movilidad en función de la posición de clase y del status ocupacional.
Pero la posición de clase definida en términos marxistas no lo explica todo sobre la movilidad social y el logro de renta, y por sí sola no nos dice todo sobre la estratificación social.
La debilidad más importante de la teoría marxista es el supuesto de que la clase o los conflictos económicos son los únicos conflictos de intereses que se producen entre los grupos. La historia, al menos hasta ahora, sugiere que esta suposición es incorrecta. La desigualdad puede ser reducida hasta cierto punto, pero hay otros intereses en conflicto en las sociedades modernas.
Teorías del poder y del conflicto
Otras teorías del conflicto sobre estratificación social se ajustan al paradigma del conflicto no crítico. Estas teorías ven el conflicto como el aspecto más característico de los seres humanos y de las sociedades humanas.
También coinciden en que el conflicto y la explotación de una u otra forma y en mayor o menor grado existirán siempre entre los seres humanos y en las sociedades humanas.
Partiendo del supuesto de que la gente tiene intereses opuestos de muchos tipos, los teóricos de este tipo de teoría del conflicto sobre la estratificación social sugieren que se requiere una idea más general del poder y el conflicto para comprender la estratificación social.
La teoría del conflicto de Dahrendorf
En la revisión que hace de Marx, Dahrendorf coincide en que las sociedades se deben considerar desde la perspectiva del conflicto y los intereses opuestos. Además, cree que Marx estaba en lo cierto al centrarse en dos tipos de intereses de grupo, los organizados (o manifiestos) y los no organizados (o latentes). Por último, Dahrendorf acepta el modelo de dos clases de Marx.
Dahrendorf rechaza otros aspectos de Marx. Por ejemplo, no está de acuerdo en que la revolución destruirá el conflicto de clase. También rechaza la idea de Marx de que el conflicto de clase en la sociedad industrial avanzada se basa sólo o primordialmente en los intereses económicos. Asimismo, Dahrendorf cree que el crecimiento de la clase media en las sociedades industriales ha transformado la naturaleza de las divisiones económicas que Marx describió.
Pero, ¿dónde sitúa Dahrendorf la base del conflicto? Dahrendorf recurre a la idea de que todas las sociedades complejas deben tener alguna forma de organización social que Weber llamaba asociaciones imperativamente coordinadas. Estas asociaciones son como organizaciones burocráticas que se orientan a la realización de las tareas más importantes de la sociedad. Dentro de estas asociaciones los individuos ocupan y representan diferentes roles o posiciones.
Los intereses individuales o de grupo se estructuran conforme a las relaciones de los individuos o grupos con estas asociaciones.
Dahrendorf reconoce todos los tipos de intereses individuales o de grupo: económicos, de status, de libertad, etc. Pero la cuestión más importante es que los medios para satisfacer estos intereses guardan relación con las posiciones de autoridad en las asociaciones imperativamente coordinadas.
Es también importante reconocer que los individuos ocupan posiciones en muchas de estas asociaciones al mismo tiempo. Cada una de estas posiciones representa un conjunto diferente de intereses en relación con la autoridad que se tenga o con la falta de autoridad. Estos intereses son sólo intereses latentes que se tienen en común hasta que se reconocen y se actúa de acuerdo con ellos frente a grupos de interés opuestos (intereses manifiestos).
Resumen y críticas de las teorías del poder y del conflicto
Hay otras teorías que también entran en la categoría del paradigma no crítico del conflicto. En muchos aspectos, la teoría de Lenski (1966) entra dentro de esta categoría.
Más recientemente Randall Collins (1975) construyó una teoría del conflicto basada en diferentes intereses opuestos.
En resumen, todas las teorías del poder y del conflicto parten de los siguientes supuestos: 1) que las teorías de la estratificación social deben basarse en los diferentes intereses individuales o de grupo; 2) que éstos son variados; y 3) que forman la base del conflicto de clase. Los funcionalistas los critican aduciendo que los individuos persiguen sobre todo status a partir de un sistema de valores. Los teóricos críticos del conflicto tienden desde luego a subrayar la importancia primordial de las relaciones económicas.
Las críticas a la teoría de Dahrendorf atañen a su tratamiento harto general de las asociaciones imperativamente coordinadas. Si bien todas ellas son estructuras de relaciones jerárquicas de autoridad en las que algunas personas dentro de ellas tienen más autoridad que otras, también es cierto que algunas asociaciones imperativamente coordinadas son en ocasiones más importantes en una nación que en otras.
Otro problema con la teoría de Dahrendorf es cómo decidir quiénes forman cada una de las dos clases.
Otro estudio relevante es el de Robinson y Kelley. Estos investigadores correlacionaron diferentes medidas de clase y status ocupacional con tres variables dependientes principales (diferencias de renta entre los individuos, identificaciones de clase y voto diferencial a los partidos políticos), observando que las tres medidas servían igual de bien para explicar las variables. Por último, sus descubrimientos muestran que la clase y el logro ocupacional siguen líneas diferentes.
Kalleberg y Griffin (1980) examinaron los efectos de las divisiones del poder burocrático sobre la renta y la satisfacción laboral. Aunque las medidas que utilizaron eran algo toscas, las diferencias de renta en relación con las divisiones de autoridad eran importantes tanto en el sector capitalista como en el no capitalista. Por último, cuanto más alta es la posición en la estructura de autoridad, mayor es la satisfacción con el trabajo que se reconoce.
Por lo tanto, además de tener valor analítico, la teoría de las clases de Dahrendorf disfruta de cierto apoyo empírico. Sin embargo, la teoría de Dahrendorf no nos dice todo lo que necesitamos saber sobre la estratificación social.
Las bases de la estratificación de clase y de la situación de clase
Al considerar las controversias teóricas en el estudio de la estratificación social surge la polémica sobre cuál es la definición mejor y más clara de clase.
Denis Wrong esboza lo que llama la definición realista frente a la definición nominalista de la clase. En la primera, las personas se identifican como miembros de una clase determinada e interactúan fundamentalmente con los que están en su misma clase. En la definición nominalista, sin embargo, son más importantes las características comunes que pueden tener los grupos de gente. Las personas se sitúan en las diferentes categorías de clase en función de estas características comunes, sean o no conscientes de estas características.
La definición subjetiva se centra en si la clase tiene significado para la gente que se supone pertenece a una clase determinada, mientras que la objetiva acentúa las oportunidades vitales o las características económicas particulares que las personas pueden tener en común. Marx y Dahrendorf usan el término clase en ambos sentidos, reservando subdefiniciones de clase para los aspectos subjetivos u objetivos.
La visión continua de las clases implica que las clases o estratos se deben considerar como rangos de una escala, por lo que resulta difícil determinar fronteras específicas de clase. En cambio, la visión discontinua de las clases implica que podemos encontrar divisiones de clase con fronteras estrictas. Los teóricos del conflicto tienden a apoyar las visiones discontinua y objetiva de la clase, mientras los funcionalistas suelen hacer hincapié en las perspectivas continua y subjetiva.
Cuando intentamos contestar a la pregunta ¿quién obtiene qué y por qué?, nos es más útil usar las divisiones objetivas de clase que pueden tener en común las personas.
Para identificar algunos de los factores objetivos más importantes de la situación de clase debemos centrarnos primero en la estructura ocupacional, la estructura de la autoridad burocrática y la estructura de la propiedad capitalista.
La estructura ocupacional
Por posición en la estructura ocupacional entendemos la relación de una persona con el mercado. Dentro de la estructura ocupacional las personas están ordenadas en términos del nivel de cualificación, y cuanta más cualificación tienen tienden a recibir mayores recompensas. Así, con el término estructura ocupacional hacemos hincapié en los factores objetivos de la clase y en una ordenación continua.
Divisiones de la autoridad burocrática
Cuando hablamos de organizaciones burocráticas nos referimos a las estructuras organizadas de la autoridad o el poder.
La cantidad de personal y su función exacta varía de una organización a otra, pero lo normal es que haya posiciones superiores, posiciones encargadas de funciones más específicas o departamentos de la organización, posiciones de supervisión y, por último, en el estrato más bajo empleados que realizan varios tipos de trabajo dentro de la organización.
Divisiones en la estructura de la propiedad
La estructura de la propiedad, en el sentido marxista del término, hace referencia a las divisiones entre aquellos que poseen los grandes medios de producción y controlan tanto el uso de esta propiedad como los beneficios que de ella se derivan, y aquellos que no se encuentran en ninguna de estas condiciones.
A la hora de definir las relaciones o divisiones de propiedad podemos utilizar el esquema de Wright, quien distinguió entre los capitalistas, que poseen los medios de producción y emplean a muchas personas; los directivos, que son los que trabajan para los capitalistas y controlan el trabajo de otros; los trabajadores, que simplemente venden su trabajo a los capitalistas; y la pequeña burguesía, formada por los que poseen sus medios de producción pero emplean a pocos trabajadores.
La convergencia de ocupación, poder y propiedad en la estratificación de clase
Estas tres estructuras contribuyen a conformar los intereses de las grandes divisiones o clases de la población y proporcionan en su mayor parte el marco donde se producen los conflictos por las recompensas que la sociedad valora.
Una definición operativa de clase
Podemos definir la clase como el grupo de personas que comparten intereses objetivos comunes en el sistema de estratificación social.
En las sociedades contemporáneas lo más frecuente es que sea la interacción o convergencia de las tres estructuras de clases (ocupacionales, burocráticas y de propiedad) la que influya en las oportunidades vitales y las recompensas.
Para identificar las clases en relación con la convergencia de las tres estructuras institucionales podemos utilizar las conocidas denominaciones de clase alta, clase media, clase trabajadora y clase baja, añadiendo un grupo más: la clase corporativa.
Podemos representar esta síntesis de los tres paradigmas principales de la estratificación mediante la siguiente tabla:
Convergencia de las dimensiones ocupacionales, burocráticas y de propiedad en las categorías de clase
Posiciones en los tres principales tipos
de estructuras institucionales
Autoridad Relación de Categoría de clase Ocupación Burocrática propiedad
Clase alta Alta Alta Propietarios
Clase corporativa Alta Alta No propietarios
Clase media Nivel alto-medio Nivel medio No propietarios
Clase trabajadora Nivel medio-bajo Baja No propietarios
Clase baja Baja Baja No propietarios
Una nota sobre la identificación subjetiva de clase
Hay fuerzas objetivas claras que determinan la porción de las recompensas valoradas que recibe la gente y sus oportunidades vitales.
Cuando en una sociedad el grado de identificación de clase es alto, el conflicto de clase es más intenso y puede desembocar bien en un cambio en la distribución de las recompensas, bien en un fortalecimiento de los que ocupan las posiciones superiores.
Un aspecto elemental de la conciencia de clase es la mera identificación subjetiva de clase.
Uno de los primeros estudios empíricos sobre identificación de clase en los Estados Unidos lo dirigió Richard Centers (1949).
Centers concluyó que la clase era un concepto significativo para la mayoría de la gente y que se correspondía en buena medida con las divisiones objetivas de clase (al menos con las divisiones ocupacionales).
Pero el estudio de Centers ofrece ciertas limitaciones. Por ejemplo, cuando a las personas no se les ofrecían opciones fijas y sólo se les pedía mencionar su posición de clase, casi un 40 por 100 respondía que no pertenecía a ninguna clase o que no sabía.
A pesar de estas críticas, es claro que el concepto de clase sí tiene significado para la mayoría de la gente.
Numerosas investigaciones han mostrado recientemente que las denominaciones más aceptadas de las clases (alta, media, trabajadora y baja) muestran una correspondencia razonable con indicadores objetivos de clase.
Otra cuestión importante hace referencia al lugar en el que hay que considerar a las mujeres en el sistema de clases. Algunos sociólogos afirman que la ubicación de clase de las mujeres está determinada por la posición de sus maridos en las estructuras ocupacional, de autoridad y de propiedad del sistema de estratificación.
Davis y Robinson (1988) abordaron este tema y hallaron que las mujeres de los ochenta identifican más su posición de clase con su propia ocupación y educación. Es interesante hacer notar que los varones hacen también lo mismo. Este tipo de descubrimientos nos debe hacer que prestemos más atención a las posibles realidades separadas de la posición de clase de hombres y mujeres, además de a las realidades combinadas de la unidad familiar.
La naturaleza compleja de las divisiones jerárquicas en los EE.UU. hace que la mayoría de la gente tenga un concepto de clase poco claro y ambiguo.
Además, aunque algunas de estas divisiones puedan considerarse continuas, otras son más discontinuas.
Por lo tanto, las divisiones objetivas de clase no dejan de ser importantes para la distribución de las recompensas valoradas y las oportunidades vitales entre la gente.
Aunque los términos clase alta, clase corporativa, clase media, clase trabajadora y clase baja enmascaran divisiones importantes e intereses diferentes entre los grupos y no muestran una relación simple o inequívoca con la identificación subjetiva de clase, siguen siendo útiles.
Una nota sobre sociobiología
El argumento central de la sociobiología es que si relacionamos nuestros estudios de la sociedad y el comportamiento humano con ciertas tendencias biológicas de los seres humanos podremos comprender mejor algunos aspectos de este comportamiento.
Un supuesto básico de la sociobiología es que el proceso de la selección natural tuvo como resultado la supervivencia de los seres humanos que estaban genéticamente mejor preparados para adaptarse al entorno en el que vivían. En este marco, es importante considerar que: 1) para que un conjunto de genes cambie de modo significativo se requiere el paso de muchas generaciones; y 2) ha sido el entorno humano más antiguo el que ha moldeado gran parte de nuestro comportamiento influido por la biología.
¿Qué sabemos de este primer entorno? Los primeros seres humanos rara vez tenían asegurados productos básicos como la comida. Había mucha competencia por los recursos existentes. Tras unos pocos millones de años en este entorno, sólo habrán sobrevivido las personas más agresivas y egoístas.
Sin embargo, si todo esto fuese cierto, ¿cómo se explica el comportamiento altruista y cooperativo que se da con frecuencia entre los seres humanos? Los sociobiólogos añaden otros dos argumentos adicionales. Primero, subrayan que la supervivencia de un conjunto de genes requiere el comportamiento altruista de las personas hacia sus parientes. Y segundo, afirman que la supervivencia requiere también una cooperación más general (por ejemplo para la caza).
Aunque hay evidencia de que existen factores genéticos detrás de algunos tipos de comportamiento humano tales como la violencia extrema, el alcoholismo y la homosexualidad, es patente que la amplia variedad de comportamientos en las sociedades humanas se debe a factores no biológicos. Pero la descripción anterior de una tendencia biológica tanto hacia el egoísmo como hacia el altruismo o comportamiento cooperativo parece razonable.
¿Hasta qué punto nos ayudan estas tendencias a comprender la estratificación social? Probablemente no mucho. Pero el comportamiento egoísta de origen biológico nos puede conducir a maximizar nuestras recompensas bajo ciertas condiciones. Y, en combinación con una tendencia hacia el comportamiento cooperativo, las personas tienden a compartir con unos, al tiempo que cooperan para explotar a otros.
Aunque todo esto nos dice muy poco de lo que necesitamos saber sobre los sistemas de estratificación social, nos sugiere que debemos reconocer una tendencia egoísta entre las personas, y una tendencia a cooperar para explotar a otros bajo ciertas condiciones.
Teorías de la estratificación social: conclusión
Las teorías funcionales tienen un cierto valor, pero en su mayor parte son bastante limitadas. Hemos encontrado más valor en varias teorías del conflicto, pero también cierta debilidad. La tarea de los científicos sociales es examinar la lógica de las distintas teorías, comparar y sopesar la evidencia que las apoya y tomar una decisión sobre cuál de las teorías o grupo de teorías rivales es más útil. Sin embargo, esta tarea se complica cuando descubrimos que unas teorías responden mejor a algunas preguntas, mientras otras responden mejor a otras.
Tras comparar y sopesar la evidencia podemos llegar a la conclusión de que las teorías del conflicto son las que mejor responden a un mayor número de preguntas sobre la estratificación social.
Un supuesto básico es que los sistemas de estratificación son esfuerzos para reducir el conflicto abierto por la distribución de los bienes y servicios valorados de una determinada sociedad. Sin embargo, los conflictos regulados por el sistema de estratificación social terminan por salir a la palestra una y otra vez.
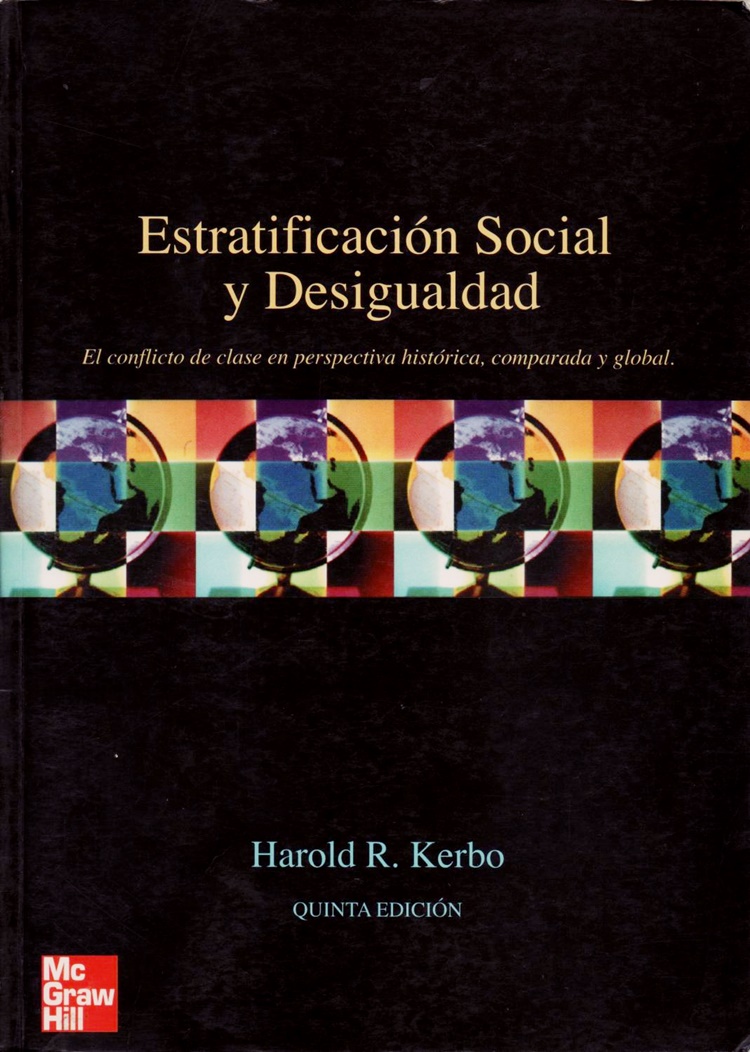 |
| Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (Tema 5) |
Estratificación social y desigualdad: el conflicto de clase en perpectiva histórica, comparada y global
Año de publicación original: 1983
Esta obra constituye un examen actualizado y global de la desigualdad y la estratificación social de las sociedades humanas. Desde la primera edición de este libro, la orientación básica ha sido una perspectiva general del conflicto, sin olvidar las bondades de otras perspectivas. Con respecto a ediciones anteriores, en esta 5a edición se ha producido una importante actualización de los datos sobre desigualdad en todo el libro. Este manual es un texto adaptado, por el propio autor, a las necesidades académicas de los estudiantes de habla hispana. En síntesis, esta adaptación ha consistido en resumir en un solo capítulo todo lo referente a desigualdad, estratificación social y las clases en Estados Unidos, y por tanto se convierte en un caso más de estudio de los que se consideran en las pautas de estratificación a lo largo del mundo.
Título
Estratificación social y desigualdad: el conflicto de clase en perpectiva histórica, comparada y global
Autor
Harold R. Kerbo
Traducido porMaría Teresa Casado
Edición 5
Editor
McGraw-Hill, 2003
Largo
506 páginas
Lee también
Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (4: Teorías de la estratificación social)
Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (Tema 6: Movilidad social)
Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (Tema 7: El proceso de legitimación)
Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (Tema 10: Estratificación social en Japón)
Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (Tema 11: Estratificación social en Alemania)
Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (4: Teorías de la estratificación social)









Comentarios
Publicar un comentario