Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (Tema 6: Movilidad social)
Estratificación social y desigualdad
Harold R. Kerbo
CONTENIDO SINTÉTICO DE:
Kerbo, Harold R. Estratificación social y desigualdad. El conflicto de clases en perspectiva histórica, comparada y global, Madrid, McGraw-Hill, 2003.
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
TEMA 1. Perspectivas en el estudio de la estratificación social y dimensiones de la desigualdad. Definiciones y conceptos. La estratificación social en el moderno sistema mundial. Desigualdad de la renta. Desigualdad de la riqueza. Desigualdad en la cobertura de las necesidades básicas. Desigualdades de salud. Resultados políticos desiguales: impuestos y servicios públicos. Conclusión. [Capít. 1 y 2]
TEMA 2. La estratificación social en las sociedades humanas: la historia de la desigualdad. Distintos sistemas de estratificación humana: sociedades comunales primitivas; esclavitud; castas; estamentos y clases. La aparición de la desigualdad y la estratificación social: los primeros grupos humanos; la revolución neolítica; los antiguos imperios agrarios; sociedades agrarias tardías; la caída del feudalismo y el nacimiento de las sociedades industriales. La reducción de la desigualdad en las sociedades industriales y posindustriales. [Capít. 3]
TEMA 3. El sistema de estratificación mundial. Características del sistema de estratificación mundial. Desarrollo del moderno sistema mundial: una breve historia del conflicto y de la hegemonía en el centro. La desigualdad en Estados Unidos y el futuro del conflicto en el centro. Modelos de capitalismo y competencia en el centro en el siglo XXI. La clase corporativa global. [Capít. 8]
TEMA 4. Estratificación social en los Estados Unidos. Sucinta historia de los Estados Unidos y su sistema de clases. La clase alta. La clase alta como clase dominante. La clase corporativa. La clase media y la clase trabajadora. La nueva clase media. Estabilidad y cambio en la clase trabajadora. La cambiante estructura ocupacional. Algunas consecuencias de la posición de clase. La pobreza. Raza, etnicidad y estratificación por género. Una historia comparada de la diversidad estadounidense. Género, raza y desigualdades étnicas. [Capít. 9]
TEMA 5. Estratificación social en Japón. El rango en Japón: algunas observaciones introductorias. Una historia de la estratificación social en Japón. Las reformas de la ocupación estadounidense y el auge del Japón moderno. Las bases estructurales de la estratificación social en Japón: la estructura ocupacional; estructuras de la autoridad burocrática; estructura de la propiedad. La élite del poder en Japón: la clase corporativa; la elite burocrática; la élite política; la unidad de la élite nipona; la sociedad de masas. Logro y adscripción en Japón. Discriminación racial, étnica y sexual en Japón. Desigualdad y rango de status en Japón: clase, status y poder en Japón. La desigualdad de la renta en Japón. La competencia en los países del centro y el declive japonés. [Capít. 10]
TEMA 6. Estratificación social en Alemania. Breve historia de la economía política alemana: el ascenso del nazismo; la reconstrucción de posguerra; una desigualdad reducida. La estratificación social en Alemania: algunas similitudes básicas, y unas pocas diferencias. Estructuras de la estratificación social: ocupación, autoridad y propiedad; educación y clase; desigualdades de género; conflictos raciales y étnicos; pobreza. Las élites corporativas y burocráticas. La estructura corporativa alemana. La élite burocrática y política. La unidad de la élite. [Capít. 11]
TEMA 7. La estratificación mundial y la globalización: los pobres de la Tierra. La extensión de la pobreza mundial. El sistema mundial y el desarrollo económico de las naciones de la periferia: ¿por qué algunos de los pobres del mundo siguen siendo pobres? Las grandes corporaciones pueden hacer daño: alguna evidencia. Los efectos del sistema mundial en los sistemas de estratificación que no pertenecen al Centro. La inmigración global: una perspectiva comparada de las nuevas dimensiones de los conflictos étnicos y raciales globales. Las reacciones a la diversidad en las naciones ricas. Las características de algunas naciones del Este y el Sudeste de Asia: excepciones a los milagros económicos asiáticos. Tradiciones asiáticas y formas de organización social: algunos rasgos comunes. El caso de Tailandia. El sistema de estratificación mundial: conclusión y perspectivas de futuro. [Capít. 12]
TEMA 6
MOVILIDAD SOCIAL: ADSCRIPCIÓN DE CLASE Y LOGRO
La movilidad social es una de las cuestiones más serias e importantes en el estudio de la estratificación social.
La investigación de la movilidad social se centra en el grado y las pautas del movimiento vertical ascendente y descendente dentro de la estructura ocupacional. La investigación del logro de status aborda la cuestión de por qué se produce o no se produce esta movilidad social.
En todas las sociedades industriales la posición de clase se basa tanto en la adscripción como en el logro. La cuestión es determinar la combinación exacta de adscripción y logro.
A lo largo de la primera mitad de nuestro siglo el interés sociológico por el estudio de la movilidad social generó más especulación teórica que investigación empírica. El primer adelanto real en la investigación sobre movilidad social se debe a Rogoff (1953). Pero fue la obra de Blau y Duncan (1967) la que provocó una virtual explosión de la investigación en este campo.
Desde los años sesenta los estudios de la movilidad social y del logro de status se han convertido en el principal referente de las investigaciones sobre estratificación social.
El desarrollo bastante reciente y rápido de la investigación sobre movilidad social y logro de status es impresionante. Pero aún hay mucho que aprender.
Movilidad social
La movilidad horizontal es el movimiento que se produce entre posiciones del mismo rango en la estructura ocupacional.
La movilidad social vertical es el movimiento desde una posición ocupacional a otra de rango superior o inferior.
La movilidad vertical es la principal preocupación del estudio de la estratificación social. El grado general de movilidad vertical nos dice lo abierto que es un sistema de clases, y si la desigualdad de clase se basa más en el logro o en la adscripción.
La movilidad intergeneracional se estudia comparando la posición de los padres con la de sus vástagos. La movilidad intrageneracional se estudia comparando la posición ocupacional de una persona durante un largo período de tiempo.
La mayoría de los estudios sobre movilidad y logro se basan sobre todo en medidas de prestigio ocupacional, como la ordenación de las ocupaciones conforme al status.
Esta ordenación de status plantea problemas para comprender adecuadamente la estratificación social de las sociedades industriales.
Los años noventa nos han proporcionado algunos estudios nuevos sobre movilidad social y logro de status que superan estos problemas usando las categorías de clase de Wright.
Es importante hacer otra observación: la mayoría de los estudios sobre movilidad social se basan en datos concernientes a varones ocupados. Las mujeres han solido ser excluidas de estos estudios.
La movilidad social en los Estados Unidos
Los estudios más minuciosos sobre movilidad social en los Estados Unidos los han realizado Blau y Duncan (1967) y, once años más tarde, Featherman y Hauser (1978).
Entre las herramientas más importantes de la investigación sobre movilidad están las tablas de salida y llegada de la movilidad intergeneracional. Una tabla de salida identifica los orígenes ocupacionales de la familia de la gente que ha sido reclutada para diferentes posiciones ocupacionales. En cambio, una tabla de llegada nos ofrece una imagen más precisa de dónde se sitúan los hijos de diferentes orígenes familiares en la estructura ocupacional. Las tablas de llegada nos indican principalmente el grado de herencia ocupacional, mientras las tablas de salida nos indican el grado de reclutamiento ocupacional a partir de diversos orígenes ocupacionales.
Un análisis de una tabla de movilidad de llegada para los años 1962 y 1973 en EE.UU. nos ofrece algunos datos de interés:
- La herencia ocupacional fue similar en 1962 y 1973.
- Las ocupaciones no manuales altas tienen el grado más alto de herencia ocupacional tanto en 1962 como en 1973, mientras que la tasa más baja la encontramos entre los agricultores en ambos años.
- La estructura ocupacional es más rígida en la cima y en la base (hijos de padres con ocupaciones no manuales altas, y con ocupaciones manuales bajas).
Un análisis de los datos de una tabla de movilidad de salida para esos dos mismos años nos ofrecen otros datos interesantes:
- De nuevo el reclutamiento ocupacional es muy semejante en 1962 y 1973.
- La tasa más alta de autorreclutamiento en ambos años se da entre los agricultores.
- La tasa de movilidad ascendente es más alta que la de movilidad descendente en ambos años.
Existen dos importantes argumentos para explicar que la tasa de movilidad intergeneracional ascendente sea más alta que la descendente. Uno de los factores es que, a medida que nuestra sociedad avanza tecnológicamente, se creaban más trabajos en la parte alta de la estructura ocupacional que en la baja. Junto a este factor, encontramos que las familias tienen más hijos a medida que descendemos en la estructura ocupacional.
Resumiendo las cifras generales de movilidad intergeneracional de 1962 y 1973 vemos que se produjo algo más de movilidad en 1973 que en 1962. Sin embargo, hubo una poca más movilidad descendente en 1973 que en 1962.
Se puede también hacer la comparación entre esos dos años en cuanto a movilidad estructural y movilidad circulatoria. La movilidad estructural puede definirse como la cantidad de movilidad que se explica por los cambios de la estructura ocupacional. La movilidad circulatoria es la cantidad de movilidad que se explica por el movimiento de intercambio ascendente y descendente en la estructura ocupacional.
Aquí encontramos que la tasa de movilidad estructural fue más alta en 1962, mientras que la cantidad de movilidad circulatoria fue más alta en 1973.
Aunque actualmente no contamos con investigaciones tan completas como la de Featherman y Hauser, lo más probable es que los años ochenta y noventa hayan empujado a la movilidad estructural en una dirección descendente. Así parece indicarlo la investigación de Hout para el período de 1972 a 1985.
La movilidad social y las categorías de clase de Wright
Una de las limitaciones de las investigaciones anteriores sobre movilidad social ha sido que se han centrado exclusivamente en el status ocupacional y no han tenido en cuenta las otras dos dimensiones de la clase esbozadas por Wright: la propiedad privada capitalista y la autoridad.
Con datos de Estados Unidos, Canadá, Noruega y Suecia, Western y Wright (1994) han descubierto que en los cuatro países la frontera de la propiedad capitalista es la menos permeable. La categoría de los expertos (profesionales y técnicos cualificados) se sitúa, en general, entre la permeabilidad de los propietarios capitalistas y la de la autoridad.
En un interesante suplemento a estos estudios, Wright y Cho (1992) descubrieron que, no sólo era más difícil entrar en la clase capitalista, sino que también lo era establecer lazos de amistad con personas de esa clase si la persona en cuestión aún no pertenecía a ella.
La movilidad social en la zona alta
La zona alta del sistema de estratificación la forman las clases alta y corporativa. La clase alta se define fundamentalmente en términos de las relaciones de propiedad. La clase corporativa se define principalmente por las relaciones de autoridad.
Lo que nos interesa saber es: 1) el grado de herencia de las posiciones de la clase alta y la clase corporativa; y 2) el grado de reclutamiento para estas posiciones entre posiciones inferiores. Por lo general se ha supuesto que en esas dos clases (y sobre todo en la clase alta) el grado de herencia es bastante alto y el reclutamiento entre las clases inferiores es muy escaso.
Una de las razones para suponer que la movilidad de llegada o salida de la clase alta es muy lenta es que, por su propia naturaleza, las instituciones de clase alta están diseñadas para impedir tal movilidad.
Una serie de estudios descriptivos realizados por especialistas en la materia, así como cierta investigación directa sobre el matrimonio entre miembros de la clase alta, nos indican que estas instituciones de clase alta operan de ese modo.
Las cifras sobre las familias más ricas de los Estados Unidos sugieren que hoy en día la mayoría hereda su riqueza. Dye subraya que en los años ochenta se ha producido mucho movimiento de entrada en la categoría de “multimillonario”; Pero esto no indica que se haya producido un movimiento de entrada en la clase alta tal y como nosotros lo definimos.
La estimación de la herencia y el reclutamiento de la clase corporativa presenta problemas más complejos. Los problemas se derivan de que cuando se adopta una definición amplia de la clase corporativa, el reclutamiento de esta clase entre las clases inferiores es mayor que si se suponen fronteras más restrictivas. Otro problema es que la investigación previa raramente ha establecido diferencia entre la clase alta y la clase corporativa.
La investigación de Dye (1995) indica que casi el 90 por 100 de la clase corporativa tiene su origen en o cerca de la zona alta del sistema de estratificación.
Otros estudios han sugerido que la clase corporativa tiene orígenes de clase aún más restringidos: Domhoff (1983), Useem (1978, 1979b, 1984) y Soref (1976).
En resumen, los estudios disponibles no nos proporcionan conclusiones sólidas, pero parece razonable estimar que la tasa de herencia para la clase corporativa es considerablemente mayor que el 59,4 calculado por Featherman y Hauser (1978) para las ocupaciones no manuales altas. Y parece asimismo razonable estimar que el reclutamiento para la clase corporativa es más restringido que el de las ocupaciones no manuales altas descubierto por Featherman y Hauser.
Pautas de movilidad de los negros
Si analizamos los datos de una tabla de movilidad de llegada para los negros en 1962 y 1973, podemos sacar algunas conclusiones.
En 1962 la herencia ocupacional en la parte alta estaba considerablemente limitada entre los negros: la mayoría de los hijos de padres negros con ocupaciones no manuales altas van hacia abajo en la estructura ocupacional.
Estos datos nos ayudan a entender por qué la mayoría de los negros siguen siendo pobres.
En la zona baja de la estructura ocupacional existe una tasa de herencia ocupacional mayor para los negros que para los blancos.
Con los porcentajes de 1973 descubrimos al menos una mejora significativa. En lo más alto de la estructura ocupacional aumenta la herencia intergeneracional. Los negros siguen mostrando un porcentaje inferior a las tasas de herencia de los blancos, pero la mejora es muy importante.
Si comparamos los datos de 1962 y 1973 descubrimos un grado ligeramente más alto de herencia ocupacional en el caso de los negros con posiciones manuales altas y no manuales bajas, y un grado algo menor de herencia en las posiciones manuales bajas.
Sin embargo, los beneficios que obtuvieron los negros y otras minorías con respecto al logro educativo y ocupacional se deterioraron en los años ochenta.
A pesar de las tasas persistentemente altas de desigualdad de renta entre blancos y negros, los datos muestran que en lo esencial había en 1973 una clase media negra relativamente pequeña que se pudo beneficiar del cambio social estimulado por el movimiento a favor de los derechos civiles de los años sesenta. En cambio, los negros de clase baja no obtuvieron tantos beneficios. La desigualdad de los negros sigue siendo una cuestión racial, sin embargo también es cada vez más una cuestión de clase.
Pautas de movilidad entre las mujeres
Uno de los primeros estudios sobre la movilidad entre las mujeres (De Jong, Bawer y Robin, 1971) reveló que las pautas de movilidad de las mujeres eran bastante similares a las de los varones. Sin embargo, este estudio contenía varios e importantes problemas. El problema más importante atañe a las grandes categorías ocupacionales que se emplean en el estudio.
Si se examinan las pautas de movilidad usando dieciocho categorías ocupacionales aparecen varias diferencias relevantes entre los varones y las mujeres. Por ejemplo, es más probable que las hijas de padres profesionales se situaran en categorías de cuello blanco que los hijos de esos mismos padres. Otra diferencia es que, en conjunto, las mujeres obreras tendían menos que los varones de la clase trabajadora a tener un status ocupacional cercano al de sus padres.
La mayor parte de la diferencia en las pautas de movilidad entre varones y mujeres se debe a que la distribución ocupacional es distinta. Eso es así porque las mujeres experimentan más movilidad tanto ascendente como descendente que los varones.
Las mujeres se concentran más en las ocupaciones no manuales bajas como, por ejemplo, oficinista. Así, al margen de la ocupación de sus padres, las mujeres suelen verse abocadas a ascender o descender para ocupar posiciones bajas de cuello blanco.
Sin embargo, hay dos casos diferentes de movilidad social entre las mujeres. Por un lado y, tradicionalmente, se ha supuesto que el status de las mujeres en el sistema de estratificación se correspondía con el de sus maridos; supuesto éste que se cuestiona cada vez más.
Por otro lado, algo menos del 50 por 100 de las mujeres casadas no forman parte de la fuerza de trabajo. En este caso, podemos considerar las pautas de movilidad intergeneracional de las mujeres comparando la posición ocupacional de sus padres con la de sus maridos.
Algunos estudios referentes a este supuesto han descubierto que las pautas de movilidad intergeneracional de las mujeres eran muy similares a las de los varones. Así, para una elevada cantidad de mujeres el mercado matrimonial reproduce con gran precisión las pautas de movilidad intergeneracional de los varones.
Estos estudios han descubierto también que hay ligeramente más movilidad intergeneracional de las mujeres a través del matrimonio que de los hombres a través de la ocupación, pero la movilidad es tanto ascendente como descendente.
La movilidad social: perspectiva histórica y comparada
Una vez examinadas las pautas contemporáneas de movilidad en los Estados Unidos, nos quedan dos cuestiones bastante importantes. Primera, queremos saber qué ocurre si comparamos las pautas de movilidad social que acabamos de descubrir con las de períodos anteriores de la historia de los Estados Unidos.
Segunda, saber si es cierto que en los Estados Unidos hay una mayor movilidad social que en otras naciones industrializadas como Inglaterra, Francia, Alemania o Japón.
Pautas históricas de movilidad en los Estados Unidos
En un estudio centrado en la movilidad social en Boston durante la segunda mitad del siglo XIX aparecen indicios de que se produjo más movilidad ascendente que descendente.
En otro estudio Rogoff comparó las pautas de movilidad de Indianápolis en 1910 con las de 1940 y descubrió que la movilidad intergeneracional era muy similar en ambos años. Además, la movilidad ascendente y descendente fueron muy similares en ambos años.
Guest, Landale y McCann (1989), usando los censos de 1880 y 1900, descubrieron que a finales del siglo XIX la movilidad ascendente era menor y la herencia ocupacional mayor que las correspondientes a 1962 y 1973. Sin embargo, cuando restringieron el análisis exclusivamente a las familias no agrarias hallaron escasas y pequeñas diferencias.
Otro método para detectar posibles cambios es el análisis de cohortes. Los estudios de Duncan indican un ligero aumento de la movilidad ascendente desde la Segunda Guerra Mundial, tendencia que como ya hemos visto se invirtió en la década de los ochenta.
Aunque los estudios tradicionales de movilidad no nos proporcionan una imagen adecuada de la parte más alta del sistema de estratificación, se han hecho algunos estudios históricos de la élite de empresarios que muestran que la movilidad hacia la zona más alta del sistema de estratificación ha sido muy limitada en el transcurso de los años, sobre todo para aquellos que se situaban por debajo del nivel no manual alto.
Estudios comparados de movilidad
Comparar los diferentes grados o pautas de movilidad entre distintas naciones no es una tarea sencilla.
Para empezar, la movilidad social comparada se puede medir de muchas maneras, y cada medida nos proporciona una información diferente. Además, hay que tener en cuenta que las estructuras ocupacionales de los diferentes países pueden no ser similares.
Por último, la estructura ocupacional no tiene la misma importancia en el sistema de estratificación de cada nación. Es decir, las distintas sociedades pueden diferir en cuanto al grado en que la distribución de las recompensas depende de una combinación de autoridad política, propiedad, casta racial y posición ocupacional.
La tarea se simplifica un poco cuando nos limitamos a las naciones industriales occidentales, pero aún así surgen preguntas difíciles de contestar.
Los estudios comparados de movilidad nos pueden decir si existe o no una pauta común de movilidad social moldeada por el proceso de industrialización, o si se puede influir de algún modo en el grado y dirección de la movilidad social para crear más igualdad de oportunidades en la sociedad.
Los estudios de Ishida, Goldthorpe y Erikson (1987) y de Ishida (1993) sobre los Estados Unidos, Japón y Europa Occidental nos han descubierto que Japón tenía una tasa más alta de movilidad ascendente desde la clase trabajadora, y también menos movilidad descendente hacia la clase trabajadora, que los Estados Unidos o los países europeos.
La “hipótesis Featherman-Jones-Hauser” afirma que las tasas de movilidad social y las oportunidades de la gente de ascender o descender son por lo general iguales en todas las naciones industriales y que son determinados aspectos de la industrialización los que configuran de forma casi exclusiva tales oportunidades y tasas de movilidad circulatoria.
El estudio más extenso y minucioso de Erikson y Goldthorpe (1992) rechaza rotundamente algunos de los principales elementos de esta hipótesis: 1) que todas las naciones industriales se mueven hacia una misma tasa de movilidad social; 2) que en todas las naciones industriales hay una tendencia común a que se den tasas de movilidad social cada vez más altas; y 3) que los factores no económicos (como la intervención política) no influyen en las tasas de movilidad social.
Otros estudios menos completos de los años ochenta sugieren un rechazo similar de la hipótesis de Featherman-Jones-Hauser acerca de las pautas similares de movilidad circulatoria.
En cuanto a las tasas comparadas de movilidad social de las mujeres, Erikson y Goldthorpe descubrieron dos pautas muy semejantes a las que antes describimos para las mujeres en los Estados Unidos. Por una parte, la experiencia de movilidad de clase de las mujeres difiere poco de la de los hombres. Por otra parte, encontramos más movilidad social entre las mujeres que entre los hombres, pero buena parte de tal movilidad es descendente.
En general, todos estos estudios indican que los Estados Unidos sólo se sitúan en la media por lo que se refiere a su tasa de movilidad circulatoria o a la igualdad de oportunidades en general.
La movilidad social: conclusión
Las pautas de movilidad de una sociedad son siempre muy importantes.
El análisis de la historia mundial sugiere que una sociedad relativamente abierta suele ser buena porque contribuye a mantener la estabilidad social. En cambio, cuando la desigualdad es grande, los que están en la parte baja pueden revelarse de forma violenta. Por lo tanto, la movilidad social es funcional para los que están en la parte más alta, pues sin ella sus posiciones y recompensas podrían verse amenazadas.
Hasta ahora, la mayoría de las sociedades industriales no han cesado de expandirse y los cambios que se han producido en la estructura ocupacional han generado más movilidad ascendente que descendente. La predicción de Marx sobre la destrucción del capitalismo ha sido incorrecta en este punto. Pero como todavía la desigualdad social es bastante alta, puede ser peligroso el estancamiento económico a largo plazo que conduce a una disminución considerable de la movilidad.
Breve resumen de lo que hemos descubierto sobre la movilidad social:
La herencia ocupacional en los Estados Unidos es bastante alta en las partes más alta y más baja de la estructura ocupacional. En la parte alta se produce también movimiento hacia las posiciones ocupacionales más altas a pesar del alto grado de herencia, debido a que las posiciones altas están aumentando y a que hay una menor cantidad de hijos en la zona alta de la estructura. En general, la movilidad social en los Estados Unidos, tanto en la parte alta de la estructura como en la baja, es una movilidad de corto alcance.
El sesgo de la investigación sobre movilidad la ha llevado a centrarse en el status ocupacional, pasando por alto la importancia de las posiciones de propiedad y/o control de los medios de producción. Hay cierto acuerdo en torno a que la herencia es muy alta en las clases alta y corporativa. Cualquiera que sea la tasa de reclutamiento para las posiciones más altas, se trata indudablemente de movilidad patrocinada.
Los numerosos y completos datos de 1962 y 1973 sugieren que las pautas de movilidad para los varones blancos han sido muy estables entre esos dos años. Estabilidad que parece dilatarse en el tiempo hasta 50 o quizá 150 años, con excepción de las ocupaciones agrícolas. El lento aumento de la movilidad ascendente que se ha producido con los años parece haber disminuido en los años ochenta y noventa.
Para los negros, la herencia ocupacional en la parte baja ha sido la regla, así como también una tasa bajísima de herencia en la parte alta. Con todo, los datos de 1973 muestran cierto cambio; datos que vuelven a empeorar en los años ochenta.
Se pueden distinguir dos pautas de movilidad en el caso de las mujeres. Por un lado, y desde su posición en la fuerza de trabajo, las mujeres se concentran en ocupaciones no manuales bajas. Por otra parte, cuando se considera que el status ocupacional de las mujeres se corresponde con el de sus maridos, la pauta de movilidad intergeneracional se asemeja mucho a la de los varones blancos, aunque se observa algo más de movilidad ascendente y descendente.
El proceso de logro
Existen diversos factores que explican el logro de ciertas posiciones en la estructura ocupacional. Ya hemos visto que los orígenes familiares contribuyen en muy buena medida al logro ocupacional. Pero los orígenes familiares no determinan por sí solos el logro.
Las investigaciones del logro de status estudian el proceso de logro en la estructura del status ocupacional, aunque también el logro de renta y educación.
Modelos de logro de status
Blau y Duncan investigaron los efectos que tenían la educación y la ocupación del padre, y la educación y el primer trabajo del hijo, en el status ocupacional de sus entrevistados, en el año 1962. Así descubrieron que: 1) la educación del padre afecta a la ocupación del hijo a través del logro educativo del hijo; 2) la ocupación del padre también influye en la ocupación del hijo a través del logro educativo y del primer trabajo del hijo; y 3) de todas las variables, el logro educativo del hijo era la que tenía un efecto más fuerte.
La investigación de Blau y Duncan supuso un adelanto significativo, pero dejó muchas preguntas sin respuesta. Este modelo se amplió para elaborar lo que se conoce como el modelo de Wisconsin del logro de status.
El modelo de Wisconsin
El modelo de logro de status de Wisconsin añade algunas variables psicológicas al modelo original de Blau y Duncan. Específicamente, estas variables sociopsicológicas incluyen las aspiraciones educativas y ocupacionales del hijo y la influencia de otras personas importantes (los otros significativos) en estas aspiraciones. También incluye indicadores de capacidad mental y de rendimiento académico.
En este modelo todos los efectos del status socioeconómico (SES) de los padres en el logro educativo y ocupacional del hijo operan a través de otras variables. El SES de los padres afecta a los otros significativos del hijo, que a su vez influyen considerablemente en las aspiraciones educativas y ocupacionales.
Las aspiraciones ocupacionales influyen débilmente en el logro ocupacional, pero las aspiraciones educativas repercuten fuertemente en el logro educativo real, que a su vez influye directa y fuertemente en el logro ocupacional. La capacidad mental repercute enormemente en el rendimiento académico, que a su vez tiene una influencia directa (aunque débil) en las aspiraciones y en el logro educativo real.
En resumen, lo que indican estos estudios es que existe una combinación de factores adscritos y de logro que explican los logros educativo y ocupacional.
Los estudios que se incluyen en la tradición de Wisconsin han hecho una importante contribución. Sin embargo, contienen algunas deficiencias. Por ejemplo, no han tenido en cuenta el grado en que la estructura de desigualdad de oportunidades establece límites al logro; también se demuestran débiles a la hora de intentar explicar el logro de ingresos.
La educación como estructura mediadora
Todas las partes del debate coinciden en la importancia de la educación tanto para promover el logro como para reproducir las desigualdades de clase por medio de la herencia.
Los primeros años de escuela
Los niños de familias de clase alta tienen más probabilidades de tener un entorno familiar que les proporciona la capacidad intelectual necesaria para tener un buen rendimiento escolar. La capacidad intelectual se hereda biológicamente hasta cierto punto (sólo el 45 por 100 del coeficiente intelectual está determinado por la biología), y el coeficiente intelectual apenas guarda relación con la clase social.
Otro factor importante son las expectativas del maestro; varios estudios han mostrado que los maestros esperan más de los niños de orígenes de clase alta y que el trato diferente a los niños en función de las expectativas del maestro conduce a que el rendimiento de esos niños sea mayor.
Cerca del 85 por 100 de los institutos de los EE.UU. siguen la práctica de situar a los niños en diferentes trayectorias (encauzamiento).
Las capacidades intelectuales demostradas son las que más influyen en el encauzamiento, aunque los orígenes de clase influyen también en cierta medida. Pero el efecto es que el encauzamiento tiende a separar a los niños conforme a sus orígenes de clase y raza.
Otras consecuencias son que los niños que siguen la trayectoria superior suelen abandonar menos la escuela y tienen aspiraciones educativas más altas, lo que en definitiva sirve para reforzar las diferencias de clase y tiene el efecto independiente de fomentar la diferenciación entre los niños en términos de sus orígenes familiares.
Otro factor a considerar con respecto al logro educativo es la calidad escolar. El estudio de Jencks et al. Muestra que la calidad escolar apenas está relacionada con el logro educativo.
En cambio Griffin y Alexander (1978) descubrieron que sí había una débil relación. Lo que sí parece cierto es que los efectos de la calidad escolar influyen de manera más importante en el logro ocupacional una vez que se ha alcanzado el nivel universitario.
Orígenes familiares y asistencia a la universidad
La asistencia a la universidad es un mecanismo clave de la adscripción de clase y del logro. Los estudiantes que terminan la universidad tienen un 49 por 100 de ventaja ocupacional sobre los que no lo hacen. Con respecto a los ingresos, la ventaja de los licenciados universitarios es mucho mayor y sigue aumentando.
Varios factores relacionados con la clase influyen de modo considerable en la asistencia a la universidad. Sin embargo, buena parte del efecto de los orígenes de clase en la asistencia a la universidad opera a través de las aspiraciones educativas.
Las aspiraciones educativas reciben la influencia de los padres y de otros significativos tales como el grupo de pares. El acceso a pares privilegiados es casi tan importante como el acceso a padres privilegiados para el logro educativo.
El origen de clase está estrechamente relacionado con la asistencia a la universidad. Si la asistencia a la universidad se basara fundamentalmente en las capacidades intelectuales, habría muy poca herencia de clase. Pero la desigualdad de clase opera de modo que retrasa la relación entre la capacidad intelectual y la asistencia a la universidad.
Otra nota importante es la exigua relevancia que los orígenes de clase tienen para predecir la nota media y la terminación de los estudios universitarios. El escaso efecto de los orígenes de clase en este nivel educativo parece indicar que en la universidad el logro es más importante que la adscripción.
En resumen, el origen de clase es muy importante para determinar quién va a la universidad; pero, una vez que el estudiante ha llegado a la universidad, el origen de clase ofrece poca seguridad de que los estudios se terminarán.
Una perspectiva del conflicto sobre la educación
La teoría funcional hace hincapié en el aspecto del logro que tiene la educación: los más talentosos adquieren importantes cualificaciones y se preparan así para ocupar las posiciones importantes en la sociedad. Sin embargo, debemos cuestionar que esta visión funcional de la educación sea completamente válida.
La perspectiva del conflicto sobre la educación, por su parte, nos dice que, en el conflicto por las recompensas valoradas, los miembros de la clase alta tienen más capacidad para asegurar a sus hijos una ventaja a través de la educación.
El estudio de Collins (1971) ha proporcionado la evidencia de que el aumento de los requisitos técnicos de las ocupaciones, más que explicar el aumento real de los requisitos educativos de estas ocupaciones, sirve para mantener las fronteras de clase. Por ejemplo, cuando los títulos universitarios estaban más limitados y la clase media solía obtener sólo títulos de educación secundaria, las ocupaciones típicas de clase media requerían un título de estudios secundarios. Pero, al aumentar los hijos de clase media que obtenían títulos universitarios, las ocupaciones de clase media típicamente ascendieron para pasar a exigir un título universitario.
Desde la perspectiva del conflicto la educación certifica la pertenencia a una clase antes que las capacidades técnicas.
Si, como indican los datos, el sistema educativo no sirve fundamentalmente para enseñar las capacidades que se relacionan con las ocupaciones, sí certifica que la gente ha aprendido a respetar la autoridad y a aceptar los valores, ideales y el sistema de desigualdad de la estructura ocupacional.
Así, la educación proporciona dos servicios importantes a los miembros de clase alta: es un medio para la herencia de clase y un medio para seleccionar nuevos miembros responsables para que ocupen las posiciones ocupacionales superiores.
La perspectiva del conflicto: una crítica y una reinterpretación de la investigación del logro de status
Las críticas más generales a la investigación del logro de status se pueden dividir en cuatro grandes categorías: 1) los modelos del logro de status tienen una capacidad explicativa limitada; 2) intentan explicar un aspecto que no es el más adecuado (es decir, el status ocupacional); 3) se centran en las características individuales en lugar de hacerlo en otras variables estructurales de igual importancia; y 4) la mayoría de los descubrimientos de esta investigación los explica mejor una perspectiva del conflicto que una teoría funcional de la estratificación social.
Limitada capacidad explicativa
La limitada capacidad explicativa de los modelos de status se ha puesto de manifiesto de dos maneras. Primera, desde la perspectiva metodológica actual, que combina todas las variables, se explica sólo cerca del 50 por 100 de la varianza del status ocupacional y el 40 por 100 de la varianza del logro de ingresos. Segunda, desde otra perspectiva metodológica, cuando comparamos la varianza del logro intergeneracional con las divisiones ocupacionales y de ingreso, los datos revelan que existe casi la misma varianza dentro de las categorías que entre las categorías.
Frente a esta falta de capacidad explicativa Jencks hizo hincapié primero en que la suerte influye mucho en el logro de status ocupacional y de ingresos, y más tarde admitió que las fuerzas económicas estructurales no medidas en su obra anterior podían ayudar a explicar gran parte de la desigualdad ocupacional y de ingresos.
El proceso de logro es muy complejo e indica en buena medida lo que podemos llamar suerte personal.
Sin embargo, si salimos del enfoque individualista de los modelos del logro de status, podemos encontrar fuerzas económicas y políticas mensurables que nos pueden ayudar a explicar un porcentaje mayor de la varianza del logro ocupacional y de ingresos.
Las limitaciones del status ocupacional
El concepto de status ocupacional o prestigio en la teoría funcional presenta algunos problemas. Estos problemas tienen dos raíces principales:
Los rangos de status no siempre se corresponden con los rangos más importantes que se basan en la complejidad o cualificación del trabajo y la autoridad. Asimismo, la perspectiva funcional presupone un mercado libre y abierto, situación muchas veces alejada de la realidad.
Aunque los modelos del logro de status nos ayudan a entender el logro en lo que respecta a la estructura ocupacional, se han pasado por alto las divisiones de autoridad y propiedad.
Veamos un ejemplo del primer problema. La posición no manual baja suele puntuar más alto en la escala de prestigio que la posición manual alta cualificada. Sin embargo, la posición no manual baja bien puede tener menos complejidad laboral, menos autoridad y menos remuneración que la posición manual alta cualificada.
Spaeth (1979) descubrió que las medidas de autoridad y complejidad estaban más correlacionadas entre sí que con el status ocupacional. Por lo tanto, no se puede suponer que el status ocupacional sea un indicador de la autoridad en el trabajo o del nivel de cualificación.
El enfoque tradicional sobre el status ocupacional sólo ha podido explicar una parte muy pequeña de la varianza del logro de ingresos. Wilson, en cambio, utilizando un índice de poder ocupacional y un índice de educación basado en el currículo necesario para alcanzar ciertas posiciones ocupacionales de poder, llegó a explicar el 46 por 100 de la varianza de ingresos en su muestra.
El proceso del logro de autoridad ocupacional y el proceso del logro de status ocupacional no son idénticos. Podemos explicar un porcentaje mayor de la varianza del logro de ingresos si incluimos las divisiones de propiedad y autoridad, y no sólo el status ocupacional.
Influencias económicas estructurales en el proceso de logro
El problema de los modelos tradicionales del logro de status es que se centran en las características personales. Pero hay fuerzas económicas impersonales, más allá del control de la mayoría de la gente, que contribuyen a determinar el rendimiento de los recursos de capital humano.
La investigación sobre la economía dual ha descubierto que hay trabajadores con el mismo status ocupacional que reciben diferentes ingresos dependiendo del tipo de empresa en que trabaja, si central o periférica. Asimismo, los ingresos que proporciona la educación también pueden variar dependiendo de la situación del trabajador en el centro o la periferia.
En el proceso del logro ocupacional y de ingresos influyen otras características de las empresas: si están más o menos burocratizadas, que sea una industria nueva y próspera o una en decadencia, etc.
Baron y Bielby (1980) sugieren que al menos cinco niveles de análisis son importantes: la economía general, el sector industrial, las empresas individuales, las ocupaciones específicas en las empresas y los trabajadores individuales. Su conclusión es que la mayor parte de la varianza del logro ocupacional y de ingresos que la investigación tradicional sobre el logro de status no explica se debe a las variables que están por encima de los trabajadores individuales.
Una perspectiva del conflicto: asignación frente a logro
Frente a la perspectiva de los modelos del logro de status, que considera que el individuo es “relativamente libre para moverse por el sistema social”, la perspectiva del conflicto considera que el proceso de asignación es más importante que el del logro: la estructura social constriñe relativamente a los individuos, estando sus logros determinados por lo que se le permite hacer. El aspecto más importante de la estructura social que constriñe el libre movimiento de la gente es la estructura corporativa. Son las necesidades de esta estructura corporativa y del capitalismo las que determinan qué posiciones necesitan ser ocupadas.
El modelo del logro de status subraya que el logro ocupacional se basa en la mercantilización de la cualificación que se obtiene en el sistema educativo. Por el contrario, la perspectiva de la asignación insiste en que la selección se basa en criterios culturales de clase. Collins, por ejemplo, considera que cuando se produce movilidad intergeneracional ascendente, es porque la persona que se mueve cumple los criterios culturales de la posición de clase alta.
El agente más importante de este proceso es el sistema educativo. El éxito en el sistema educativo llego no sólo con la capacidad cognitiva, sino también con la capacidad de aprender los valores y los estilos de vida de las clases superiores.
Tanto la perspectiva del logro de status como la de la asignación admiten que la educación es la clave de la herencia ocupacional y la movilidad, pero por diferentes razones.
Kerckhoff (1976) mostró que hasta cierto punto ambas perspectivas se ajustan a los datos existentes en el nivel individual. Pero la perspectiva de la asignación enmarcada en la teoría del conflicto de la estratificación social es la más respaldada actualmente.
La perspectiva del conflicto sobre el logro: conclusión
De acuerdo con el modelo del logro de status de Wisconsin los otros significativos, la capacidad y las aspiraciones vinculan los orígenes familiares con el logro ocupacional y educativo.
Sin embargo, el modelo de Wisconsin demostró tener limitaciones: primera, el status no es lo más importante en la estructura ocupacional; segunda, tiene una capacidad explicativa limitada; tercera, hace demasiado hincapié en las características individuales sin considerar adecuadamente los efectos de la estructura corporativa.
Por último, una perspectiva del conflicto sobre la estratificación social puede explicar los datos resultantes de la investigación sobre el logro de status mejor que una perspectiva funcional.
La gente compite por alcanzar el éxito y lo logra mediante su motivación y sus capacidades. Pero se trata de una competencia por el éxito basada en las necesidades del conjunto de la estructura corporativa.
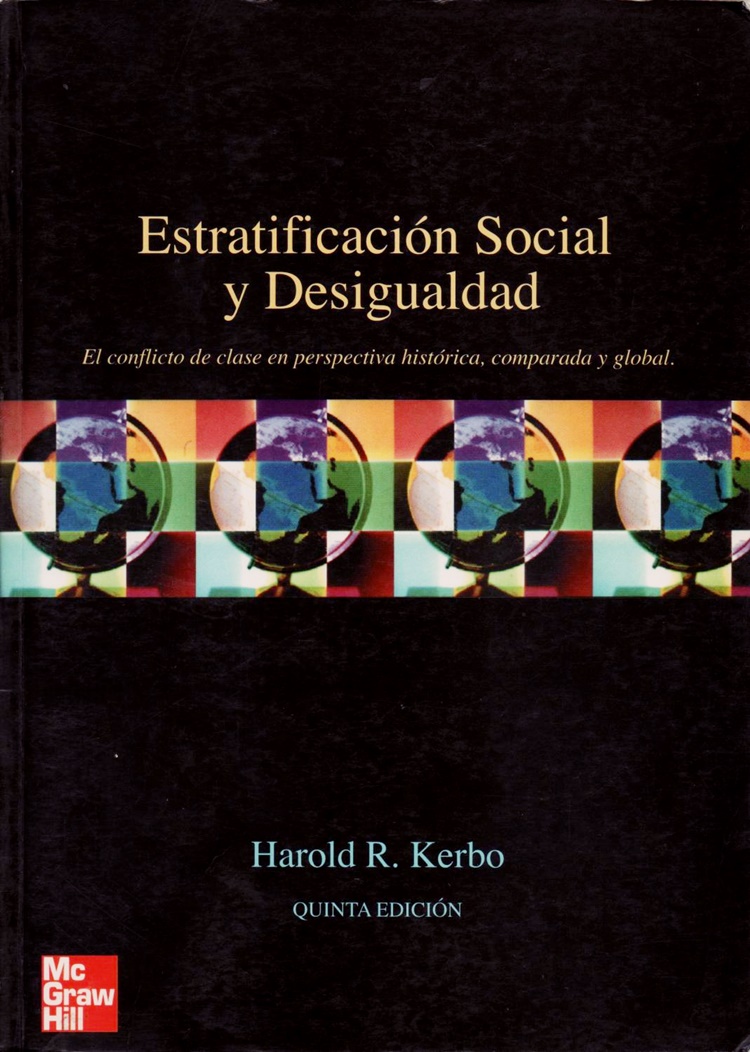 |
| Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (Tema 6-7) |
Estratificación social y desigualdad: el conflicto de clase en perpectiva histórica, comparada y global
Año de publicación original: 1983
Esta obra constituye un examen actualizado y global de la desigualdad y la estratificación social de las sociedades humanas. Desde la primera edición de este libro, la orientación básica ha sido una perspectiva general del conflicto, sin olvidar las bondades de otras perspectivas. · Con respecto a ediciones anteriores, en esta 5a edición se ha producido una importante actualización de los datos sobre desigualdad en todo el libro. Este manual es un texto adaptado, por el propio autor, a las necesidades académicas de los estudiantes de habla hispana. · En síntesis, esta adaptación ha consistido en resumir en un solo capítulo todo lo referente a desigualdad, estratificación social y las clases en Estados Unidos, y por tanto se convierte en un caso más de estudio de los que se consideran en las pautas de estratificación a lo largo del mundo.
Título
Estratificación social y desigualdad: el conflicto de clase en perpectiva histórica, comparada y global
Autor
Harold R. Kerbo
Traducido por María Teresa Casado
Edición 5
Editor
McGraw-Hill, 2003
Largo
506 páginas
Lee también
Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (4: Teorías de la estratificación social)
Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (Tema 6: Movilidad social)
Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (Tema 7: El proceso de legitimación)
Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (Tema 10: Estratificación social en Japón)
Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (Tema 11: Estratificación social en Alemania)
Harold R. Kerbo: Estratificación social y desigualdad (4: Teorías de la estratificación social)









Comentarios
Publicar un comentario