Raymond Boudon: Las teorías del cambio social (La place du désordre, 1985)
Las teorías del cambio social
Raymond Boudon
Este trabajo es el primer capítulo del texto de Raymond Boudon, La place du désordre. Critique des théories du changement social, editado por la Presses Universitaires de France, en París durante 1985. Traducción del francés por José Luis Torres Franco, profesor Investigador de la UAM-Iztapalapa.
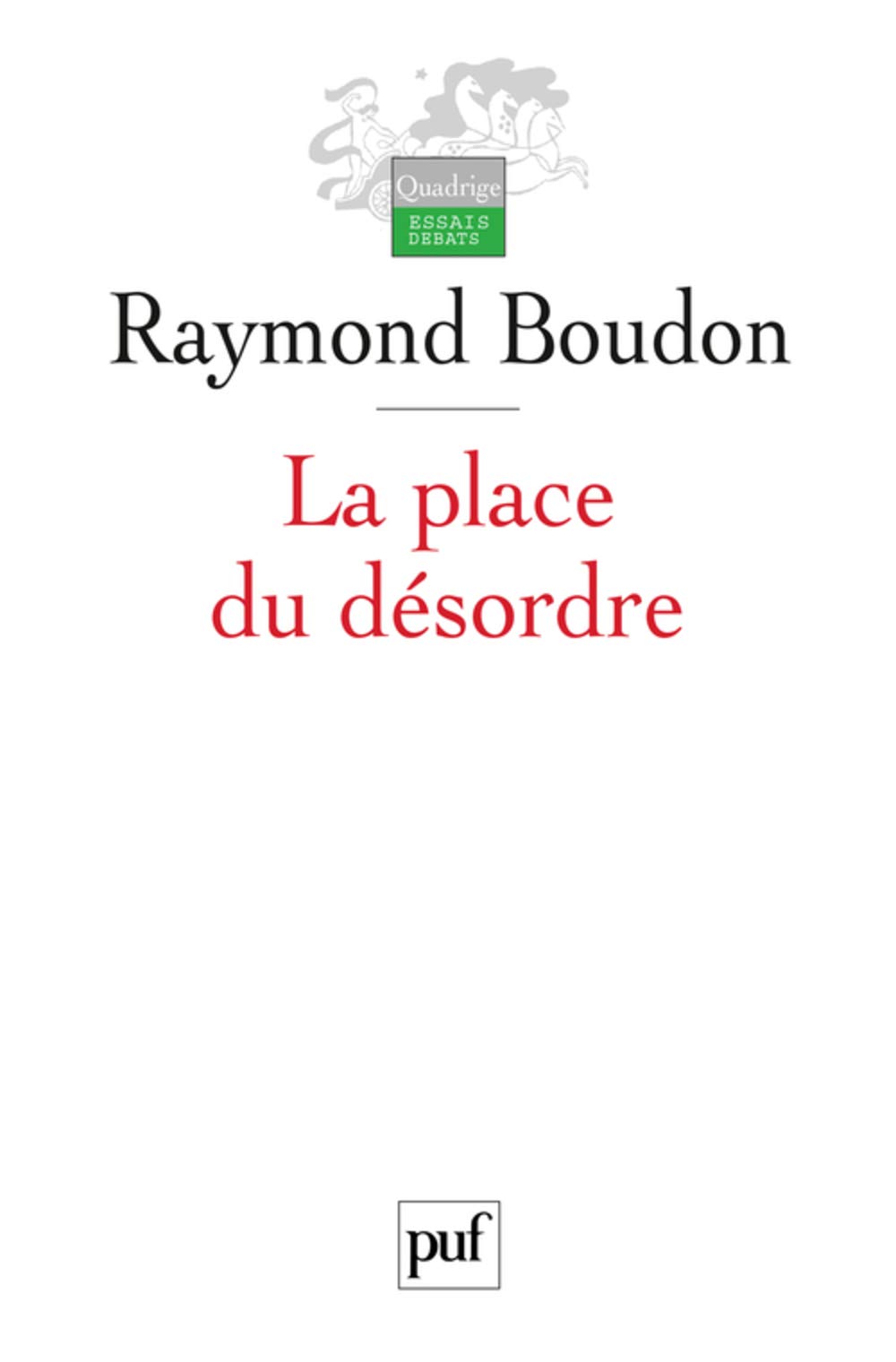 |
| Raymond Boudon: Las teorías del cambio social (La place du désordre, 1985) |
Hace algún tiempo que un viejo debate se ha reabierto: un historiador de las ciencias sociales, Robert Nisbet, publicó un libro titulado "Social Change and History". Sin embargo, en este título la conjunción "y" tiene en realidad el sentido de "contra"; un título más explícito habría sido "La historia contra el cambio social", o mejor todavía "La Historia sí, el cambio social no". Resumiendo y simplificando un poco, la tesis principal que sostiene Nisbet es que ninguna reflexión teórica o investigación sobre el cambio social podría distinguirse claramente de la actividad intelectual que se designa habitualmente con el término de historia.
La tesis de Nisbet ha tenido grandes repercusiones, Desde que las ciencias sociales existen (institucionalmente hablando, ya que desde el punto de vista intelectual ellas existen desde hace mucho, sino es que desde siempre), se ha considerado al cambio social como uno de sus temas esenciales, aunque se le ha designado con diferentes términos según la época. En la actualidad, un tratado de ciencias sociales no se considera de calidad si no contiene un capítulo sobre el cambio social, casi como si un manual de estadísticas descriptivas no incluyera un capítulo sobre las distribuciones clásicas. Así, la noción de cambio social ha terminado por designar, si no una especialidad de las ciencias sociales, por lo menos un campo de actividad y una orientación fundamental para la investigación y la reflexión. Este campo de actividad, concebido no sólo como legítimo sino también como esencial, ha producido numerosas frutos: existe un conjunto importante de estos productos que se pueden clasificar como "teorías del cambio social".
Las teorías del cambio social propuestas por sociólogos, politólogos, economistas y demógrafos se pueden dividir en dos grandes categorías:
a) Un conjunto de teorías falsas, o más genéricamente, inaceptables.
b) Y un segundo conjunto que se puede clasificar como teorías del cambio social y que no se distinguen de los trabajos de los historiadores.
En las teorías del cambio social, la noción misma de cambio afirma la existencia de una orientación de investigación y reflexión original en relación con la historia. Pretensión injustificada, declararía Nisbet. La historia existe en tanto que disciplina legítima, no así las teorías del cambio.
Atendiendo a los puntos que Nisbet presenta en apoyo a su tesis, no es comprensible esta postura. Ya se tendrá ocasión de volver a ellos y discutirlos, explícita o implícitamente, en varios de los desarrollos siguientes. Sin duda, la proposición de Nisbet no dejó de provocar protestas. Lenski? publicó en una de las más prestigiadas revistas americanas de sociología un artículo con el título de Nisbet pero invertido: "History and Social Change", en el que se reafirmaban algunas evidencias, a saber, que más allá del ruido y la furia de los historiadores, más allá de la complejidad del cambio en singular, no sería difícil registrar cambios orientados en un sentido constante: ¿Podría dudarse seriamente de la acumulación de conocimientos, del progreso técnico, del crecimiento demográfico, del desarrollo de la urbanización? Para resumir su punto de vista, Lenski no sólo reafirmaba la legitimidad de la noción de cambio social, sino que trataba de restablecer en su antigua dignidad un concepto sobre el cual el tiempo había depositado algo de polvo, el concepto de evolución. De Comte a Durkheim, y de Spencer a Hobhouse,' este concepto había tenido un lugar eminente dentro de las ciencias sociales, pero en seguida había caído en un profundo descrédito. Al inicio de los años sesenta, los antropólogos Sahlins y Service, tuvieron que reotorgarle un nuevo vigor con el propósito de distinguir entre dos concepciones de la evolución, la lineal y la multilineal. Sólo la primera, afirmaban, está condenada. La visión según la cual la historia de la humanidad no tendría posibilidad de retroceder hacia una especie de punto omega, es una evidencia inadmisible, como inadmisible es también la idea de que toda sociedad singular debía alinearse al curso general de la historia. Aun más inadmisible sería el principio según el cual los diferentes componentes de la evolución deberían marchar al mismo paso: La cultura técnica puede desarrollarse sin que la cultura científica progrese al mismo ritmo; la industrialización no implica de manera necesaria el desarrollo de una organización democrática del poder político. Por todas estas razones, una concepción lineal de la evolución (concepción prácticamente indistinta de aquella que, en un registro lingüístico menos sabio y más popular, se llamaba en el siglo XIX el Progreso) es, según Sahlins y Service, insostenible, Según estos autores, la noción de evolución resulta útil, por el contrario, si se precisa que ésta es de tipo multilineal: aun cuando los caminos son variados y los objetivos están mal precisados, el hilo resulta perceptible aunque no se pueda definir su longitud precisa. Remontándose a la teoría multilineal de la evolución, y apoyándose sobre la existencia incuestionable de cambios parciales orientados, Lenski defendió contra Nisbet la legitimidad de una teoría del cambio social distinta de la historia. La ambición nomológica o nomotética (para retomar una célebre expresión de Piaget") mostrada por los teóricos del cambio social está fundamentada, contrariamente a la opinión de Nisbet.
Los nombres de Nisbet y Lenski no son de aquellos que surgen espontáneamente al evocar los grandes debates teóricos delas ciencias sociales, pues tanto uno como el otro han sido autores de obras importantes. "The sociological tradition" del primero es, sin duda, uno de los miles de libros actualmente disponibles sobre la historia de las ciencias sociales, mismo que por cierto es bastante discutible. "Power and privilege" del segundo es considerado como un clásico dela teoría y dela historia de la estratificación social.
La resistencia del primero al derecho del evolucionismo en todas sus formases claramente perceptible en "The sociological tradition": la sociología no es, como lo creía Comte, la última y más compleja de las ciencias, cuya aparición no habría sido posible más que en una fase determinada de la evolución histórica, Esta ciencia es parte de un movimiento de pensamientos e ideas, ligado a los sobresaltos históricos. Según Nisbet, la sociología nació sobre el terreno de la reacción romántica y tradicional de la Revolución Francesa, con la cual la filosofía de la Ilustración estaría en parte ligada. Este rechazo del evolucionismo es retomado por Nisbet tanto en "Social Change and History", como en "The idea of progress" el progreso es ante todo una idea, que según la época y la coyuntura, va y viene.
Lenski, por el contrario, en "Power and privilege", aparece como resueltamente evolucionista. En este libro defiende la idea de que la historia de la estratificación tiene una orientación. De ahí que no sea sorprendente que en esa obra haya tomado las armas en contra de un libro que pretendía poner en tela de juicio la legitimidad, no sólo del concepto de evolución, sino del mismo concepto de cambio social.
Es por lo tanto cierto que, en las posiciones de Nisbet y Lenski, se puede descubrir la presencia de una actitud filosófica, de una Weltanschauung (cosmovisión) constante, dado que sus conclusiones a favor o en contra de las nociones de cambio y evolución se fundamentaron sobre una argumentación precisa. ¿Esto querría decir que no se puede estar a favor de uno u otro? Si he elegido introducir el debate —al que este libro tiene intención de contribuir— recordando la discusión entre Nisbet y Lenski, se debe más que nada a que esta discusión, según tengo entendido, es la última manifestación presentada sobre un principio recurrente, o mejor dicho, porque esta discusión enmarca, en términos adaptados a la situación actual de las ciencias sociales, una cuestión epistemológica fundamental: la existencia de regularidades en el cambio social. La misma cuestión había sido propuesta antes de Lenski y Nisbet, de manera repetitiva. Schumpeter, por ejemplo, en su History ofeconomic analysis, discute el aporte de lo que llama la sociología histórica? Schumpeter declara explícitamente que considera esta denominación como sinónimo de un concepto más antiguo que sería el de filosofía de la historia.
Sin embargo, deja entender que si la noción de sociología histórica es más aceptable a los oídos de sus contemporáneos, ella contiene los mismos problemas epistemológicos que la noción de filosofía de la historia, Schumpeter no analiza explícitamente estos problemas, ya que son abordados más profundamente por Condorcet, cuyos elogios a Montesquieu y Vico indican más claramente la dirección de sus preferencias. Sin embargo, tiene el gran mérito de haber puesto la atención sobre el hecho de que los mismos problemas pueden aparecer bajo diversas formulaciones.
Siguiendo las indicaciones de Shumpeter, uno se puede preguntar si la noción de cambio social no contiene, bajo un título diferente, los mismos problemas que contienen las nociones de sociología histórica y filosofía dela historia, las cuales prosperaron en otras épocas. Una observación me inclinaría a contestar de manera afirmativa a esta cuestión: cuando, a principios de siglo en su libro Probleme der Geschicbtsphilosophie ("Problemas de Filosofía de la Historia"), Georg Simmel discute los problemas epistemológicos que considera relevantes dentro del dominio de la "Filosofía de la Historia", desarrolla argumentos cuya certeza, a pesar de que los expresa en otro lenguaje, reaparece en Nisbet. De realismo de Ranke, Nisbet orientaba su atención hacia las ciencias sociales. Esta cuestión del realismo se retomará en el capítulo VII.
La noción de cambio social no es, y por lo tanto no puede ser, más que la transformación de la Historia con "H" mayúscula.
Las teorías del cambio social no son, y no pueden ser por su parte, más que la transformación de la Filosofía de la Historia, ¿No afirmaría Pareto que la condición (socialmente) necesaria para que una idea antigua tuviera una posibilidad sería de resucitar, es que se formulara de una manera lo suficientemente novedosa para que la filiación fuera difícil de restablecer? No volveré en las páginas siguientes sobre la filiación eventual, y que personalmente tengo por probable, entre la Filosofía de la Historia (para emplear el vocabulario de Simmel, por ejemplo), la sociología histórica (Schumpeter) y las teorías del cambio social (Nisbet). Limitaré mi horizonte sólo a estas últimas, o, si se prefiere, al análisis del cambio social en las ciencias sociales contemporáneas y más aun en la sociología contemporánea. Sin embargo, me veo obligado a señalar que las cuestiones filosóficas y, más precisamente, epistemológicas que se puedan marcar —y que a su manera Lenski y Nisbet marcaron— a propósito de las nociones de cambio social y teorías del cambio social, no están exentas de una relación con aquellas expuestas a principios de siglo por un Georg Simmel, por ejemplo, con respecto a la "Filosofía de la Historia".
Un programa: Las Teorías del cambio social
El filósofo de las ciencias, Imre Lakatos, designaba con la noción de "programa" a las orientaciones generales que guían a las subcomunidades de científicos en sus trabajos de investigación. Un ejemplo de programa sería la metafísica cartesiana, es decir, la teoría mecánica del universo según la cual, éste puede ser concebido como un inmenso reloj (o como un sistema de turbinas).
Otro ejemplo de programa sería la economía clásica que separaba a los agentes económicos en clases según sus funciones, que veía en el trabajo el fundamento del valor y que tenía como objetivo principal realizar el análisis de los fenómenos del crecimiento. A éste se opuso un programa neoclásico, en el que se consideraba de manera indiferenciada a los actores económicos, haciendo de la utilidad el principio del valor y preocupándose, en primer término, por dar cuenta de los fenómenos del equilibrio económico.
Igualmente, las teorías del cambio social constituyen un todo que implica la existencia de un programa, al que un Lenski, por ejemplo, se apega, pero que Nisbet rechaza.
Considerado en su nivel de generalidad más amplio. Este programa descansa en el supuesto de que es posible enunciar proposiciones sobre el cambio social, a la vez que interesantes, verificables y nomotéticas, es decir, proposiciones cuya validez no se limita a un contexto espacio-temporal determinado, sino que tienen un alcance más general.
Es evidente que esta definición es demasiado abstracta para ser útil. Igualmente, es difícil definir el programa de las teorías del cambio social en unas cuantas líneas, como en los casos del programa de la Metafísica Cartesiana o el de la Economía Clásica.
Más pertinente y útil, para resolver el problema dela definición de un objeto mental tan complejo como lo es un programa, es la utilización del método que consiste en seleccionar algunas teorías del cambio social, y cuestionar los elementos de esta pseudomuestra sobre los objetivos que persiguen y los principios que introducen en su obra.
Un análisis de este tipo conduciría a distinguir cuatro o cinco tipos principales de teorías sobre el cambio social. Y digo cuatro O cínico, ya que uno de ellos comprende dos variantes, como se verá más adelante. En todo caso, el objetivo del programa es hacer aparecer las regularidades o demostrar la existencia de éstas.
Sin embargo, la naturaleza y forma de dichas regularidades varía de un tipo a otro. La descripción sucinta, apoyada en ejemplos, de estos cuatro o cinco tipos de teorías, nos permitirá explicar los rasgos más generales del programa implícito y común a las teorías del cambio social.
Algunas de estas teorías (tipo I) evidencian y demuestran la existencia de tendencias (trends) más o menos generales e irreversibles: la división del trabajo está encauzada sobre un devenir que la hace cada vez más compleja; las sociedades modernas se vuelcan hacia una burocratización creciente; las relaciones entre individuos están condenadas a un devenir que las hace cada vez más impersonales; etcétera. No es difícil imaginar los numerosos ejemplos de proposiciones de este tipo. Actualmente se les designa generalmente con la expresión de tendencias, traducción más o menos común del vocablo inglés trend. En otros términos, desde la época en que Simmel redactaba sus Probleme der Geschichtspbilosophie, hasta cuando Popper publicaba su "Miseria del Historicismo", ya se había hablado mucho sobre las leyes de la Historia. Con la influencia creciente de la estadística en las ciencias sociales, esto que ahora es un concepto técnico forjado originalmente para describir series cronológicas, vino a revestir una vieja noción con un hábito nuevo, Estadísticamente hablando, cuando en una serie cronológica se elimina la duración de los ciclos, queda una tendencia o trend. Cuando estas series describen, por ejemplo, el volumen de las importaciones desprovistas de las fluctuaciones plurianuales, anuales y temporales, subsiste una tendencia al aumento o a la baja, que se ve en la constancia de las importaciones.
Sin embargo, una cosa es constatar empíricamente una tendencia al crecimiento o a la baja de las importaciones, y otra es proponer que la tendencia fundamental de las sociedades modernas reside en la sustitución cada vez más marcada de relaciones de tipo impersonal o, para emplear el lenguaje de Parsons, de tipo "universalista" sobre las relaciones de tipo particularista. Evidenciar una tendencia en materia de importaciones se obtiene por la aplicación de procedimientos simples y relativamente confiables. La segunda proposición, por el contrario, se basa sobre una interpretación intuitiva y difícilmente controlable de impresiones que a su vez descansan sobre datos mal definidos. Entre estos dos extremos, todos los casos intermedios podrían ser examinados. Sin embargo, este señalamiento implica una conclusión esencial: se deberá distinguirla precisión técnica de un concepto (la noción de trend) de la precisión de los datos a los que se aplica el concepto.
Sin duda se deberán anexar a este primer tipo todos aquellos enunciados que afirman la existencia de etapas o, para recuperar la expresión de Comte, de estadios destinados a aparecer en un cierto orden. La ley de los tres estadios es, de seguro, el ejemplo que viene a la mente a este respecto. Si bien hoy día se consideraría de buen gusto rechazar este tipo de enunciados, se deberá recordar que no hace mucho Rostow trató de demostrar que el crecimiento económico pasa por un cierto número de estados, las célebres etapas del crecimiento (stages ofgrowth).3 Más recientemente, la teoría de la transición demográfica'* propone que el régimen demográfico de las sociedades modernas se caracteriza por seguir un proceso de transformación en tres fases sucesivas: 1) baja de la mortalidad sin baja de la natalidad; 2) estabilización de la mortalidad y baja de la natalidad que conducen a un régimen de crecimiento desacelerado; y 3) estabilización del crecimiento demográfico. En su libro sobre las clases y el conflicto de clases, Dahrendorf sostenía, a principios de los sesenta, que los conflictos sociales en las sociedades industriales tendrían cada vez menos el carácter de conflictos de clase. El aumento de la movilidad social y de otros "factores" ayudaría a ello, los conflictos de clase perderían su importancia, según Dahrendorf, y cederían su lugar a nuevos conflictos en los que estaría en juego la distribución de la autoridad y de la influencia.
Poco tiempo después, C. Wright Mills!* proponía que a una fase de crecimiento económico y de aumento en la movilidad social, sucedería una fase de estancamiento de esta última, atrayéndola reaparición de los conflictos de clase, así como un reforzamiento de las líneas políticas sobre las posiciones de clase. El conjunto constituido por los análisis de Dahrendorf y los de Mills (si se acepta poner sus conclusiones de un extremo a otro), constituye una especie de ley de tres etapas que conducen a un retorno al caso inicial con la tercera etapa. Las otras teorías, que una investigación "arqueológica" (en el sentido que Foucault le da a este término) haría remontarse hasta Comte y Saint Simon, harían válida la candidatura de grupos sucesivos en la conducción de las sociedades, Después de los obreros, los técnicos. Después de los dueños del capital, los depositarios del saber. Correlativamente y aunque algo más débil, ahí donde los conflictos de las sociedades industriales oponían a los trabajadores contra los "funcionarios del capital", las sociedades posindustriales oponen a los funcionarios de la información o, para hablar como Daniel Bell, empleados del cuaternario, a las clases dominantes salidas de la sociedad industrial. Tal sería, según Alain Touraine, el sentido del movimiento del 68: signo antecesor de los conflictos de las sociedades posindustriales, reflejaría la "contradicción" fundamental entre la importancia de la información y del saber en estas sociedades, y el débil poder concedido al personal del cuaternario. Como se ve, sería muy fácil multiplicar los ejemplos de leyes de sucesión. La ley de los tres estados ya no convence de verdad a la mayoría de las personas, pero ello no impide que la investigación de las etapas del cambio deje de ser una actividad muy difundida, El segundo tipo de teorías toma la forma de aquello que generalmente se denomina como leyes condicionales, a saber, proposiciones del tipo <Si A, entonces B> o, en el caso de los enunciados que revisten una forma probabilística: <Si A, entonces (muy probablemente) B >. En la primera fase de su prólogo a "L’Ancien Regime et la Revolution, Toqueville" afirmaba que no tenía el propósito de escribir una historia de la Revolución francesa, sino más que nada realizar un "estudio": "el libro que publico en este momento no es principalmente una historia de la revolución [...], es un estudio sobre esta revolución". Bajo la modestia aparente del término "estudio", un proyecto y una ambición se perciben: poner en evidencia, a partir del estudio de procesos espacio-temporales particulares (la Revolución francesa), proposiciones de alcance y validez más generales. En lenguaje moderno, la ambición de Toqueville es no sólo proponer una interpretación suplementaria de la Revolución francesa, sino contribuir a la teoría del cambio social. Esta ambición se manifiesta de manera compleja y diversa, pero no es mi propósito analizar aquí esta cuestión en toda su extensión. Sin embargo, se puede notar que el proyecto de 'Toqueville cristaliza, en parte, en su esfuerzo por establecer leyes condicionales. Una de las más célebres de estas leyes podría ser calificada como la ley toquevilliana de la movilización política: "la irrupción más común de un pueblo que había soportado sin quejarse [...] las leyes más agobiantes, es el rechazo violento de aquellos que lo oprimían antes de irse".
Se tiene entonces un enunciado de la forma <Si A, entonces (muy probablemente) B >. Es inútil insistir sobre el interés de esta ley, cuya seducción reside en su carácter paradojal. El sentido común tiende a aceptar que una mejora objetiva de las condiciones en las que se desarrolla un individuo, tiende a restituir una mayor satisfacción y por lo tanto está más llevado a considerar las leyes, las instituciones y al Poder político como legítimos. Toqueville sugiere, por el contrario, que la liberación de una sociedad política, si bien responde en la mayoría de los casos a los deseos de la población o al menos de las fracciones más importantes, puede tener sobre todo como consecuencia facilitar la expresión del descontento y de la oposición.
La formulación de leyes condicionales representa indudablemente una parte importante del programa implícito al que se apegan las teorías del cambio social. La teoría de la movilización política ofrece muchos ejemplos que son reseñados, presentados y discutidos en un artículo muy citado de James Davies." Algunos sugieren que la movilización política, o más precisamente la violencia colectiva, se desarrolla sobre todo en los casos en donde un periodo de mejoramiento continuo de las condiciones económicas es seguido abruptamente por otro de recesión o de regresión: la hipótesis implícita o explícita en este caso es que un crecimiento regular crea expectativas que se traducen rápidamente en desilusión cuando sobreviene la fase de recesión. Otros autores proponen que la violencia colectiva tiene mayores posibilidades de aparecer cuando las condiciones de cada sujeto se mejoran relativamente de manera rápida. El mejoramiento puede, en efecto, generar la protesta más fácilmente, y éste sería el caso considerado por Toqueville. El mejoramiento puede crear también expectativas excesivas en relación con las posibilidades que para su realización ofrece el sistema; tal sería la hipótesis considerada por Durkheim." Otros más proponen que la violencia colectiva es simplemente una función dela degradación de las condiciones de existencia: los individuos ajustan sus expectativas a las posibilidades, sin embargo son particularmente sensibles y prestos a reaccionar ante cualquier deterioro de su situación. Aun más, otros todavía señalan que la degradación de las condiciones de vida pueden propiciar un efecto de desmovilización y apatía más que de movilización." La cuestión aquí es, por lo tanto, saber en que medida estas leyes son compatibles, complementarias o, para emplear una expresión de Fayerabend, "mensurables".2 Por el momento dejaré esta cuestión de lado. Ya habrá ocasión de retomarla más tarde.
Si se ha entendido bien, la búsqueda de leyes condicionales no se limita al dominio de la movilización política, pues es una de las orientaciones esenciales del programa "teoría del cambio social". Una ley célebre, debida a Parsons," sugiere, por ejemplo, que la industrialización tiene por efecto hacer de la familia "nuclear", reducida a la pareja y los hijos, el tipo "normal" o modal.
Esta evolución resultaría del hecho de que la industrialización modifica al sistema de la división del trabajo y los procesos de adquisición del estatus social. Mientras que en las sociedades "tradicionales", el estatus es generalmente heredado (adscribed), en las sociedades "modernas" tiende a ser adquirido (achieved). Así, en muchas sociedades "tradicionales" el hijo del campesino hereda una parcela que sólo él valora, su aprendizaje se efectúa en el seno familiar. El hijo del ingeniero debería, por el contrario, adquirir su estatus a través de uno de los diplomas otorgados por el sistema escolar, y buscar un empleo eventualmente alejado de su localidad de origen. Tomando en conjunto estos mecanismos parciales, producirían, según Parsons, un efecto convergente: la destrucción dela familia extendida y el desarrollo del modelo familiar nuclear. El análisis también concluye en la existencia de una ley condicional (cuando un proceso de industrialización aparece, tiende a acarrear un efecto de nuclearización de la familia) de la que se supone su validez no se reduce a un campo de aplicación singular, ya que si bien Parsons la concibió al analizar una sociedad singular, la sociedad norteamericana, la estructura lógica de su análisis implica una validez que excede el cuadro singular a partir del cual ha sido elaborada. Igualmente, la "ley" toquevilliana de la movilización política, si bien fue inspirada por un proceso espacio-temporal, comporta, por la naturaleza lógica de sus supuestos, una ambición de generalización: eso que podría llamarse su espacio de validez desborda el cuadro del proceso espacio-temporal quela inspiró.
El subprograma "búsqueda de leyes condicionales" contempla una variante esencial, sobre la que conviene insistir ahora. Se puede hablar de leyes "estructurales" más que de leyes condicionales cuando en los enunciados <Si A, entonces B> o <Si A, entonces (muy probablemente) B>, el elemento A describe, no una condición o variable única (esta variable única podría ser como en el caso dela "industrialización", de naturaleza compuesta, es decir, resultar de la combinación de variables elementales), sino un sistema de variables. La distinción entre leyes condicionales y estructurales no siempre puede ser tratada con perfecto rigor, pues seguramente existen casos intermedios entre las dos categorías.
Pese a ello, considero que la distinción es útil.
Revisemos un ejemplo: las teorías neomarxistas del cambio social se preguntan continuamente sobre la estabilidad o inestabilidad de tal o cual sistema de relaciones de producción. Así, en ellas se propone generalmente que un sistema semifeudal tiende a ser estable. En un sistema de este tipo, donde el trabajador de la tierra, si bien es legalmente libre para vender su fuerza de trabajo, se encuentra en un estado permanente de endeudamiento con respecto al dueño de la tierra, este último tendrá muy a menudo una actitud de reserva con respecto a la introducción de innovaciones susceptibles de aumentar la productividad de la tierra o del trabajo. En efecto, el aumento de la productividad conduciría a un crecimiento de la renta del trabajador, y por consecuencia de una eventual reducción de su endeudamiento. El propietario puede, por lo tanto, temer mucho que el aumento de sus rentas, que resultaría de las ganancias de la productividad, no compense la baja de los beneficios que deduce o saca de la usura. De ahí la consecuencia: en un sistema de relaciones de producción de tipo semifeudal, la innovación técnica tiene grandes posibilidades de ser rechazada. Corolario: El sistema de fuerzas y relaciones de producción está, en un sistema de este tipo, más o menos seguro de mantenerse, en tanto no sea expuesto a la acción de un evento o factor exógeno.
Dejaremos de lado la cuestión de la credibilidad de esta teoría, sobre la que ya se tendrá ocasión de volver, para subrayar que su conclusión tiene la forma de un enunciado de tipo <Si A, entonces B>; la diferencia con los casos señalados anteriormente es que aquí Á no es una variable, sino un sistema de variables o características que se resume en la expresión "relaciones de producción de tipo semifeudal".
Más aún se tiene que subrayar que el programa "búsqueda de leyes condicionales (y estructurales)" no se limita a problemas o campos de interés particulares, sino que, por el contrario, está provisto de una gran generalidad. Se ha revelado en las ¡lustraciones pertenecientes al dominio de la movilización política. El ejemplo anterior lo señala, en cuanto a la existencia del programa, en la tradición marxista, a través de su orientación, y en la sociología del desarrollo económico a través de su campo. Se puede decir que una gran parte de esta tradición esta preocupada por investigar las implicaciones de las estructuras de relaciones y fuerzas productivas sobre el cambio de los sistemas sociales. Sin embargo, sería inexacto creer que esta preocupación sería el único objeto, para hablar como Schumpeter, de la "sociología histórica" en la tradición marxista. Todas las teorías del desarrollo económico (e igualmente, todas las teorías del "desarrollo político") consisten, cualquiera que sea la tradición del pensamiento —marxista o no marxista— a la que ellas tienen referencia, en buscar las implicaciones dinámicas de las "estructuras". Las teorías del desarrollo tienden muy frecuentemente a responder cuestiones del tipo: "Dado que un sistema social se caracteriza, en el momento t, por una estructura St, ¿cuál será el estado del sistema en £+1? La teoría rápidamente evocada es también una respuesta a una cuestión de este tipo. Ella conduciría al diagnóstico: "Si la estructura es semifeudal en t, la innovación (eventual) será (lo más seguro) rechazada en t+ 1; la estructura se reproducirá, las fuerzas y relaciones de producción serán idénticas en +1 a las que existían en £. De la misma manera, la teoría del "círculo vicioso de la pobreza" (Nurkse) que fue célebre en los años sesenta, preveía que un país pobre en £ tenía todas las posibilidades de quedarse igual en £+ 1, salvo un choque exógeno, ya que la pobreza implica una capacidad de ahorro e inversión negligente y por consecuencia una cuasi-imposibilidad de asegurar un aumento de la productividad. Si la productividad no puede aumentar, la pobreza deberá persistir. Como en el caso anterior, no se discutirá en este punto la credibilidad o validez de tal teoría. Importa únicamente subrayar que, cualquiera que sea la orientación y las tradiciones intelectuales a las que se remitan, las teorías del desarrollo económico (la misma proposición será verdadera para las teorías del desarrollo político), presentan frecuentemente la búsqueda de leyes estructurales.
Subrayemos, entre paréntesis, que los dos primeros tipos de teorías no siempre son independientes una de otra. Mejor dicho, los enunciados concernientes a las tendencias descansan a menudo sobre leyes condicionales más o menos explícitas. Así, la tendencia al crecimiento irreversible de la burocratización se afirma generalmente sobre la fe en las leyes condicionales de la forma < Si A, entonces B >, como si fuera consecuencia de la industrialización (A).
Las dos primeras teorías se caracterizan por sus conclusiones o diagnósticos que se pueden calificar de empíricos (la cuestión quedaría abierta para saber si efectivamente se fundan en un punto de vista empírico), en la medida en que anuncian la aparición de ciertas etapas sociales: en un sistema semifeudal, la innovación tiene todas las posibilidades de ser rechazada; si el proceso de industrialización se desarrolla, la familia de tipo extendido tiende a desaparecer en beneficio de la familia nuclear; cuando la movilidad deja de aumentar, los conflictos sociales tienden con mayor frecuencia a tomar el carácter de conflictos de clase, etcétera.
En contraste, el tercer tipo de teorías entra, no sobre el contenido del cambio, sino más bien sobre su forma. Me contentaré con aportar en este capítulo algunos breves ejemplos.
El filósofo e historiador de las ciencias Thomas Kuhn* propone, en su libro Estructura delas revoluciones científicas, que el desarrollo científico obedece generalmente a un proceso de tres fases. En una primera fase, la de la "ciencia normal", un paradigma, es decir, un conjunto de orientaciones teóricas más o menos coherentes, sirve de marco de referencia a la comunidad de investigadores ligados a una disciplina o rama de la actividad científica. Después de un tiempo, las dificultades aparecen, o para emplear el vocabulario de Kuhn, las "anomalías" aparecen. Los datos de la observación se presentan como difícilmente interpretables dentro del cuadro del paradigma dominante para la comunidad científica. Mejor dicho, los datos contradicen la o las teorías formuladas en el cuadro del paradigma. Sin embargo, las teorías en cuestión así como el paradigma sobre el que reposan no serán rechazados de manera radical.
Pasado un tiempo de reflexión, se pone un punto y se lanza un nuevo paradigma. Es, por otra parte, verosímil que los investigadores se hayan interesado en mantener el antiguo paradigma, tratando de arreglar las teorías existentes para hacerlas compatibles con los nuevos datos y ponerlas en condición de reabsorber las "anomalías", Sin embargo, estas anomalías corren el riesgo de acumularse al mismo tiempo. Como un viejo motor forzado, el paradigma termina por hundirse en provecho de un paradigma o paradigmas alternativos que estaban en el ocio y que tienen la ocasión de prosperar. A la imagen lineal convencional del desarrollo científico, Kuhn opone un esquema ciencia normal-revolución-(nueva) ciencia normal que incluye al mismo tiempo la famosa triada hegeliana y la concepción hegeliano-marxista según la cual la "contradicción" es esencial para el cambio.
¿La representación trifásica de la ciencia que desarrolla Kuhn es más o menos aceptable que la representación lineal tradicional? Muchas dudas pueden ser emitidas a este respecto. Sin embargo esto no es la cuestión que nos interesa por el momento. Lo que importa aquí es el carácter formal de las conclusiones de Kuhn.
Ellas no nos anuncian aquello que va a cambiar. Nos dicen cómo, bajo qué forma y de qué manera se producirá el cambio. La referencia a la dialéctica hegeliana y marxiana subraya que la búsqueda de las formas del cambio es una vieja actividad. El esquema de Kuhn muestra por su parte que, a pesar del descrédito en el que parecía (¿provisionalmente?) haber caído la "dialéctica", el proyecto al que ella pretendía responder aún está vivo, Se observa coincidentemente que, al igual que el éxito de Kuhn se explica porque opuso una visión discontinuista y conflictual del desarrollo científico a la visión continuista "tradicional", el éxito de Hegel residió en gran medida en el hecho de que opuso una visión discontinuista a la visión continuista del cambio propuesta por ciertos filósofos de la Ilustración, concretamente por Condorcet.
El ejemplo de Kuhn no es aislado. En otro dominio y sobre otro sujeto, Crozier ha defendido, por ejemplo, la idea de que en Francia el cambio tomaría la forma de grandes periodos de inmovilización seguidos por otros de crisis. El análisis sobre el que descansa esta conclusión no deja de recordar al de Kuhn, aunque se apoye sobre hipótesis culturales que no tienen equivalentes en éste. Los hábitos culturales franceses tendrían por efecto, según Crozier, que, cuando un "problema" apareciera en una organización, cada uno se esforzaría en adaptarse por su cuenta a la situación, sin buscar un debate con los demás. A decir verdad, el "problema" no se constituye inmediatamente como problema. Al igual que las "anomalías" de Kuhn no reciben el estatus de "anomalía" en pleno derecho más que a partir del momento en que los esfuerzos desplegados para absorberlos son colectivamente considerados como vanos, los problemas señalados para el funcionamiento de una organización no toman el estatus de "problema" hasta que su acumulación vuelve la situación explosiva, los ajustes personales se tornan impracticables o la organización se ve acorralada. Sin embargo, el punto importante es que, como Kuhn, Crozier propone aquí una teoría que trata de la forma de ciertos procesos.
¿El cambio (en tal o cual dominio) tiene un carácter continuista, discontinuista, lineal, cíclico, etc.? Estas cuestiones son, evidentemente, tan antiguas como la reflexión sobre el cambio.
En su preocupación sobre empirismo y modernidad, las ciencias sociales rechazan generalmente las formulaciones que la Filosofía de la Historia ha dado a estas cuestiones. ¿Qué sociólogo de las organizaciones, qué historiador de la ciencia, o qué politólogo considerarían sin desdén la "dialéctica" hegeliana, por ejemplo? Sin embargo, por otra parte, si las ciencias sociales se disputan la formulación, no repudian las cuestiones de la filosofía de la historia por sí mismas. Por ello es importante remarcar la relación de parentesco que las "contradicciones" mantienen con las "anomalías", o la tríada hegeliana con la secuencia trifásica de Kuhn.
El cuarto tipo de teorías trata de las causas O factores del cambio. En razón de la existencia de procesos de causalidad circular, la noción de causa es a menudo ambigua cuando se utiliza en el análisis del cambio social, con algunos simples ejemplos es suficiente para demostrarlo: el gobierno toma una medida A; ella provoca una reacción B, la cual conduce al gobernante a modificar la medida A y a sustituirla por la medida A". En este caso banal de causalidad circular, no es legítimo buscar las causas de A', a condición de señalar que no se puede, en este caso, hacer de A 'el efecto de un factor único, ya que la medida tomada por el gobernante y la reacción que ha provocado son solidaria y conjuntamente las causas de A". En otros casos, la imputación causal es resueltamente imposible: el gobernante está persuadido de que un problema político será resuelto por una medida de tipo técnico; experiencia habida, todas las medidas de tipo técnico fracasan; poco a poco surge la idea de que la solución no sólo es técnica, sino también social. ¿Cuál es la causa de la nueva política?: ¿la idea resumida por la proposición "la solución es social"? ¿El fracaso del paradigma precedente? ¿Las realidades responsables de ese fracaso? Poner la cuestión bajo esta forma es limitarla al absurdo. La nueva política es el resultado de un proceso caracterizado por un encadenamiento de acciones y reacciones o retroacciones, más que de una causa o, lo mismo, de un conjunto de causas. Ella es el resultado del conjunto del proceso, y es imposible imputar la causalidad de la nueva política a uno solo de los elementos del proceso.
Este señalamiento deja entrever cuestiones epistemológicas difíciles sobre las que se volverá más tarde. Una proposición tal que "A es causa de B" es, si bien se entiende, en ciertos casos válida y desprovista de ambigüedad. Yo puedo enunciar sin gran riesgo una proposición tal que "el mal tiempo ha sido causa de la mala cosecha, y la mala cosecha causa él alza de los precios". Sin embargo, en otros casos, toda proposición de tipo "A es causa de B" aparece como cargada de ambigüedad. El resultado del riesgo de la ambigüedad es un problema de demarcación: ¿En qué condiciones una proposición "A es causa de B" puede tenerse como no ambigua?
Por el momento, me conformo con hacer notar que, a pesar de este problema de demarcación, la búsqueda de causas y factores del cambio ha sido siempre y de manera permanente uno de los objetivos del programa "Teoría del cambio social". La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber" es seguramente una obra de gran importancia, sin embargo no puede considerarse como la obra más acabada e impecable de Weber, si bien sería la más conocida, la más popular. La razón de su éxito no radica en la validez de la teoría (actualmente se dice que debería ser seriamente revisada y corregida), ni en su complejidad. Radica sin duda más bien en el hecho de que ella contiene una conclusión antimaterialista: si la teoría es verdadera, demuestra en efecto que los valores pueden ser la causa de la transformación de las relaciones de producción, de manera inversa a la relación que Marx había pretendido establecer entre estos dos términos.
El sociólogo "profesional" de hoy juzgaría conveniente extrañarse de que se insista sobre tales discusiones en su presencia.
Problemas filosóficos, atajaría, sin duda. De hecho una buena parte delas ciencias sociales no hablan de otra cosa. Ya antes de los años sesenta, un buen número de teóricos del desarrollo económico se interrogaban a propósito de la influencia de los valores sobre el desarrollo. En los años sesenta y setenta, el funcionamiento de los sistemas sociales se analizaba como si descansaran sobre un pivote: la socialización, que aseguraría no sólo la transmisión de valores de una generación a la siguiente, sino la "reproducción" o perpetuación de las "estructuras" sociales, es decir, de las relaciones de clase. En los mismos años, los teóricos del desarrollo político se interrogaban sobre el papel que juegan los valores y los mecanismos de la socialización en el mantenimiento y la transformación de los regímenes políticos o de los sistemas sociales.
Un estudio bien conocido a este respecto es el libro de McClelland, "La sociedad del logro". La tesis principal es que, cuando una sociedad aparece industriosa o innovadora, sus miembros han tenido que asignar una gran importancia o valor al logro (achievement): realizar los objetivos considerados como socialmente legítimos, realizarse, serían los valores dominantes en una sociedad tal. Ciertamente, el libro de McClelland nos parecería hoy anticuado, la noción de cumplimiento evoca, de una manera más o menos infalible, al cuadro joven, dinámico y conquistador de los años cincuenta. Sin embargo, el esquema explicativo que presenta en su obra es, haciendo abstracción de su contenido, el de un gran número de las ciencias sociales actuales: este esquema descansa sobre el postulado de que todo proceso social es "en último análisis" el resultado de comportamientos inspirados por las nociones o valores interiorizados por los individuos en el curso de su socialización.
Otros sociólogos, que se apegan a otras tradiciones, señalarían que el cambio (o el no cambio) sería producto de las estructuras.
Evidentemente quedaría, en este caso, saber qué se entiende por "estructura", Varias opciones se abren este respecto. Recientemente, en un libro de alto nivel analítico, Cohen" trató de demostrar que las fuerzas productivas deberían ser concebidas como el primum mobile de la teoría de la historia de Marx. Igualmente esta sería la hipótesis de Lynn White," para quien la innovación técnica debería tenerse como el principio del cambio social. White reconocía por otra parte que una innovación no tiene posibilidades de ser aceptada a menos que encuentre condiciones favorables: el arado de reja metálica, pesado para tirar pero que surca profundamente, no puede sustituir al arado tradicional en un medio de habitat disperso, en donde cada campesino no dispone, aun en las mejores condiciones, más que de un buey enclenque.
Para algunos, el primum mobile está representado, por lo tanto, por las fuerzas productivas. Para otros, por las relaciones de producción. Y para otros, aun más, por el progreso técnico. Si bien se entiende, esta lista no es limitativa.
Todas estas discusiones, que en este punto debí limitarme a evocar de una manera resumida, son las respuestas a una cuestión clásica. Brevemente formulada, esta cuestión viene a determinar la zona real dentro de la cual los factores del cambio deberían ser buscados, ¿Estructuras o instituciones? ¿Estructuras o ideas? ¿Ideas o mitos? ¿Tales variables estructurales o tales otras? ¿Fuerzas productivas o relaciones de producción? Es extraño que la cuestión sea expuesta de manera tan abierta y brutal. Sin embargo, ella está implícitamente presente en los numerosos debates y discusiones. Más precisamente, muchas teorías del cambio social sostienen implícitamente que, dentro del conjunto de variables que teóricamente pueden ser consideradas para el análisis del cambio social, algunos subconjuntos aparecen como si fueran, de manera general, más pertinentes que otros. ¿Tiene sentido una cuestión de este género? Ya se tendrá la ocasión de examinar este punto.
El esquema uno resume, para comodidad del lector, los cuatro tipos de proyectos que corresponden al programa "Teoría del cambio social". Si bien se entiende —aunque no he tenido la ocasión de precisarlo, pero que sin embargo lo tendré— los cuatro tipos de proyectos deberían ser concebidos de una manera interdependiente. Una obra como la de Marx contiene proposiciones no sólo sobre la cuestión de las causas del cambio, o sobre la forma del cambio, sino también enunciados presentados bajo el aspecto de leyes condicionales o estructurales. En otros autores, se da un programa más reducido. Algunos se limitaron a la búsqueda de leyes condicionales o estructurales. Sin embargo es raro que en este caso dichas leyes impliquen una toma de posición en cuanto a las cuestiones del cuarto tipo, El esquema uno presenta, creo yo, cierta utilidad para quienes quisieran emprender una historia de las teorías del cambio. No me empeñaría por mí mismo en este camino aquí, los problemas que busco clarificar son más bien de orden epistemológico y más precisamente crítico, que de orden histórico, si bien estos dos aspectos estarían ligados.
¿Una ilusión? Tratándose del programa de las teorías del cambio social, tal como aquí se ha venido definiendo, lo menos que se puede decir es que este programa, para hablar en los términos de Kuhn, está poblado de anomalías. Así, las tendencias que se había creído descubrir no son confirmadas por los hechos. Las leyes condicionales propuestas entran en contradicción con los resultados de la investigación. Si un estudio de caso conduce al enunciado <Si A, entonces B >, otra investigación sugiere <Si A, entonces no B >.
Idéntico diagnóstico se tiene para las leyes estructurales. En cuanto a las causas y los factores del cambio (o en su defecto del no cambio), la respuesta aún tarda en llegar.
Se nos había explicado que a la industrialización no podía corresponder más que una familia reducida al núcleo conyugal y los niños y adolescentes. Que esta teoría tiene parte de verdad es evidente. Como también es evidente que en una sociedad rural los útiles de trabajo y la posición social son transmitidos del padre a los hijos, mientras que el estatus del maestro o del médico no son transmitidos sino más bien adquiridos. Sin embargo, una cosa es percibir estas distinciones y otra deducir de ahíla ley condicional "Si A (industrialización), entonces B (familia nuclear)". La prueba del non sequitur radica simplemente en el hecho de que, en algunas sociedades como la de Japón, la industrialización se dio más bien con la existencia de un tipo de familia extensa, a la que contribuyó a reforzar más que en contra de ella, al menos por un largo periodo.
Se nos había explicado que un país pobre estaría condenado a permanecer así. Nada de desarrollo sin inversión, nada de inversión sin ahorro, nada de ahorro en un contexto de pobreza, ergo, nada de desarrollo sin ayuda externa. Nuevamente, cada una de estas proposiciones tienen en parte algo de verdad indudablemente.
El aumento de la productividad es fuente de enriquecimiento, si bien se entiende. La inversión supone, efectivamente, que algunos agentes económicos tienen la capacidad de no consumir enseguida todos los recursos de los que disponen. Por lo tanto, la teoría está compuesta de proposiciones que, tomadas aisladamente, por sí mismas no son molestas, sino que en conjunto conducen a consecuencias incómodas. En caso de que la teoría de la industrialización-familia nuclear fuera verdadera, Japón no se debería haber desarrollado así o, en todo caso, no de la manera en que se desarrolló históricamente.
Se nos había pronosticado que cada vez más la población activa se insertaría en organizaciones cada vez más amplias y burocratizadas. Según esto, parecería que la dimensión de las empresas francesas o italianas casi no habría variado desde principios de siglo.* La teoría dela expansión necesaria de la burocratización descansa sobre proposiciones que no son "chocantes" cuando son consideradas de manera individual, pero que, sin embargo, tomadas en conjunto conducen a consecuencias dudosas.
Se nos había explicado que la modernización implicaba la secularización. Después se nos ha explicado que el siglo XXI será religioso. Y Max Weber ya había señalado que la industrialización fulminante de los Estados Unidos de América en el siglo XIX había generado una revitalización más que una depresión del protestantismo.
Se nos ha explicado que las revoluciones tendrán posibilidades de desencadenarse tanto cuando un periodo de crecimiento es seguido por un brusco periodo de recesión, como cuando, por el contrario, uno de estancamiento es seguido de otro de crecimiento. Igualmente se ha sostenido que el desencadenamiento delas revoluciones podría no tener ninguna relación con los indicadores económicos.
Se ha pretendido que la adquisición y extensión de los derechos jurídicos estarían llamados a ser seguidos, en este orden, de la extensión de los derechos políticos, y después por el de los derechos sociales. O, como desgraciadamente se admite hoy día, que los derechos sociales pueden también extenderse a costa de los derechos políticos, esto que de alguna manera más o menos parecida Toqueville ya había entrevisto.
La teoría de la transición demográfica había predicho que al abatimiento de las tasas de mortalidad le seguiría el abatimiento general de las tasas de natalidad y que se esperaría una estabilización en el crecimiento demográfico.
Se nos había anunciado que los conflictos sociales y las elecciones políticas estarían cada vez menos delineadas sobre las separaciones de clase. Posteriormente se nos ha pronosticado un retorno a los conflictos de clase. Pareciera que ninguna de estas proposiciones ha recibido una confirmación definitiva.
Resumiendo, la mayoría de las tendencias o leyes condicionales propuestas por las ciencias sociales parecerían tener una validez dudosa. Algunas son claramente contradictorias al compararlas con los hechos. Otras son portadoras de un nivel de generalización mucho menor de lo queso creía.
Queda claro que los ejemplos que he mencionado no constituyen de ninguna manera una muestra. Sin embargo, se trata de ejemplos célebres que, cada uno en su tiempo, han llamado la atención y de cualquier manera provocan la adhesión o el entusiasmo.
Sería demasiado fácil prolongarla letanía anterior. Yo la detendría, por lo tanto, sobre la evocación de una investigación cuyas conclusiones poseen, creo, cuestiones interesantes.
En 1929, Robert y Helen Lynd publicaron los resultados de una encuesta de sobra famosa: "Middletown: an study in American culture". Esta encuesta es tenida como clásica, ya que representa la primera que se elaboró sobre un plan de método. Middletawn, la ciudad media. Ésta sería a la vez una ciudad real y al mismo tiempo, en relación con un conjunto de criterios, una ciudad que parecería a Robert y Helen Lynd típica de América: en su parecer, era posible tomar a partir de este sitio singular a la sociedad americana en su conjunto. Ellos decidieron, por lo tanto, considerar todo aquello que pudieran observar, multiplicando las encuestas y recurriendo a diversas formas de observación. Algunos años después, ellos regresaron sobre el terreno y repitieron sus observaciones. Los resultados de esta nueva encuesta fueron publicados en 1937 bajo el título de "Middletoron in transition: a study of cultural conflicts". Medio siglo después del primer estudio del matrimonio Lynd, Theodor Caplow y sus colaboradores regresaron a Middletowny repitieron (con algunas variantes) las observaciones efectuadas en los estudios precedentes. El objetivo de Caplow era "verificar" sobre un terreno limitado, pero también típico, las conjeturas de los teóricos del cambio social. Ahora bien, él se encontró que si, en medio siglo, Middletown había cambiado, no lo había hecho en el sentido previsto por los teóricos.
El aporte de esta conclusión es tal, que creo amerita citar en detalle el texto de Caplow:
Nosotros no hemos observado las tendencias convergentes a la igualación, secularización, burocratización, aumento de la movilidad y a la despersonalización, contrariamente a esto que diversas teorías del cambio social nos habían inducido a esperar. En lugar de una tendencia única a la igualación, los datos mostraron una igualación notable de los niveles de escolaridad, un aumento notable en las desigualdades de ingreso, una igualación poco perceptible del estatus socio profesional entre 1921 y 1937. Con respecto a la secularización, se observa un aumento importante en la frecuencia de asistencia a la iglesia, un aumento, tanto absoluto como per capita, de la proporción de ingresos de la economía para el sostenimiento de las instituciones religiosas, e igualmente un aumento considerable de la influencia y del prestigio delas iglesias; por otro lado se señala una desafección por la lectura de la Biblia y más dudas sobre el dogma, un acortamiento delos servicios religiosos, una baja en el interés por la instrucción religiosa, una baja de la endogamia religiosa, sin embargo un aumento de los matrimonios religiosos; un aumento dela tolerancia religiosa, pero un aumento dela actividad política de los organismos religiosos. En lugar de una tendencia simple a la burocratización, se observa que la fuerza de trabajo local se encuentra dispersa en las unidades de más pequeña dimensión; por otra parte, las oficinas dependientes del Estado federal, inexistentes en 1924, florecieron en cada esquina hacia 1977, En lugar de un aumento de la movilidad, los datos hacen aparecer una disminución de la movilidad residencial por lo que respecta a las familias obreras, poco cambio en los otros casos, una baja en los movimientos migratorios, una baja en la movilidad profesional en curso de carrera, sin embargo un aumento de la movilidad profesional entre generaciones. Por lo que respecta a la despersonalización, se ha observado en Middletown que los lazos familiares son más estrechos en 1977 que en 1924; si bien se encuentran menos en las logias y clubes políticos, se encuentran más en las asociaciones cívicas; se conocía menos a los notables. Una sola tendencia coherente se observa en estos resultados: La incoherencia de las tendencias parciales. (37).
La tendencia a la incoherencia, único elemento coherente de estos resultados...
Tres respuestas
Se puede tener una primera actitud hacia la letanía de la sección precedente y del acta de Caplow: negar la comprensión. Puede ser falsa la teoría parsoniana de la correlación entre estructuras familiares e industrialización. Puede ser falsa la ley de Toqueville sobre el desencadenamiento delas revoluciones. Sin embargo esto no resulta de ninguna lista finita de leyes falsas, pues sería imposible enunciar leyes verdaderas.
Se puede también objetar a Caplow que Middletown no es un objeto pertinente. En verdad no se ha observado ninguna tendencia a la "burocratización" y la población activa está diseminada en un conjunto de unidades más numeroso y con una talla más pequeña en promedio, a fines de los setenta que a principio de los veinte. ¿Pero no sería eso resultado de contingencias? La estructura delas actividades socioeconómicas en una sociedad particular puede cambiar en un sentido, mientras que la misma estructura observada en otra escala, a escala nacional por ejemplo, cambia en sentido opuesto. Esto es verdad: Middletown no puede ser considerada realmente como un sistema autónomo. Sin embargo las discordancias entre la observación y las conjeturas propuestas por los teóricos del cambio que Caplow ha señalado para Middletown, se observan también en otras escalas y en otros contextos.
Para que las dificultades señaladas por Caplow y los ejemplos de la sección anterior pudieran ser eliminados, faltaría poder presentar —aparte dela lista de enunciados inciertos y falsos que no es difícil de establecer— una lista también breve de proposiciones que pudieran ser tenidas por incontestables. Esto no será cierto hasta que la tarea sea emprendida.
Si bien es verdad, ello sería volver, y se vuelve y se volverá siempre, a los autores para proponer que las apariencias son engañosas y que falta distinguir lo esencial de lo no esencial. Las apariencias nos dicen que la democracia no es la forma inevitable de organización política en las sociedades desarrolladas. Quizá baste esperar. Ellas nos dicen que el socialismo no entraña necesariamente una extensión de los derechos del individuo. Sin embargo, el verdadero socialismo no ha sido, quizá todavía, encontrado.
Las apariencias nos dicen que las sociedades cambian de manera "incoherente" (Caplow); sin embargo, un ojo más aguzado discerniría, sin dificultad, bajo las apariencias del cambio, la permanencia de las estructuras. El Japón se desarrolló a pesar de la ausencia casi total de contactos con el exterior; pero el desarrollo del Japón quizá sea atípico, y el de Inglaterra típico. Que los recursos de la retórica pueden ser fácilmente movilizados para "demostrar" que puede existir una teoría del cambio social, al igual que es difícil mostrar que no fue aquello que afirmaban algunas proposiciones de esta teoría, no es ni asombroso ni relevante. Lo que sí es relevante es la permanencia y la generalización de la creencia en la posibilidad de una teoría del cambio social, mientras que es difícil enunciar la primer proposición.
La segunda actitud es la escéptica. Ésta es la de Robert Nisbet en el libro al que me he referido al inicio de este capítulo. La noción de cambio social designa un proyecto: buscar las regularidades del cambio, determinar las leyes de la evolución del sistema social, aislar los procesos típicos. Sin embargo, los teóricos del cambio social tienen la tendencia, según Nisbet, a soñar despiertos. Ellos desearían que el cambio fuera endógeno y necesario; que la estructura de un sistema en el momento ! permitiera determinar su estado en el momento t+ 1. Este modelo endogenista es observable en Marx (en las leyes del desarrollo del sistema feudal o del sistema capitalista), pero también, según Nisbet, en Parsons, Más generalmente, se puede descubrir su existencia en todos aquellos que emplean la expresión de cambio social. Nisbet sugiere que la noción de cambio social en sí misma implica en la práctica una visión endogenista que le parecería falsa. Él no tiene, naturalmente, ningún empacho en demostrar que el cambio no es siempre endógeno: la desaparición del imperio Inca es, seguramente, menos el resultado de un proceso de degeneración, que el resultado de la conquista española. Sin embargo, esto es quizá ser demasiado ligero para rechazar de un plumazo toda una literatura.
Toqueville precisó, como se ha visto, que no tenía la intención de escribir una historia de la Revolución francesa, sino de realizar un estudio. Nosotros diríamos hoy un estudio sociológico del cambio social. ¿Le faltó tomar en cuenta por descuido la distinción que Toqueville hacía en su introducción?, o bien, ¿consideró El antiguo régimen como una obra sin importancia? El Capital de Marx no es una obra histórica. ¿Resultaría, entonces, que no sería más que una urdimbre de errores? (que en El Capital haya proposiciones más o menos cuestionables es otra cosa).
Una variante de la actitud escéptica consiste en conformarse con afirmar que los fracasos del conocimiento, tanto en el dominio del cambio social como en otros, se deben a la complejidad del mundo. La proposición es más profunda que sencilla, a pesar de los esfuerzos realizados a partir de los años setenta por algunos autores en los Estados Unidos para dar contenido a la noción de complejidad y por constituir una Teoría de la complejidad.
Sin embargo, parecería ilusorio buscar una explicación para las dificultades encontradas por el conocimiento en su recorrido, a partir de una simple noción como la de complejidad. No más que la noción de círculo es lo mismo que rueda, la noción de complejidad es compleja.
Yo calificaría la tercera actitud de relativista o crítica, en el sentido que tiene esta palabra en su acepción kantiana clásica. Ella consiste en preguntarse sobre las condiciones de posibilidad del programa resumido en la expresión de teoría del cambio social.
Evidentemente, muchos de los enunciados producidos por este programa parecerían caducos. ¿Resultaría de ello que el programa mismo estaría desprovisto de significación, qué las teorías del cambio social no tendrían nada que enseñarnos sobre su objeto, el cambio social? ¿Que a su pretensión de generalidad —o para hablar como Piaget, su ambición nomotética— estaría totalmente desprovista de fundamento? En otras palabras: ¿un enunciado aceptable, legítimo o válido sobre el cambio social sería necesariamente espacio-temporal? ¿Resultaría que las teorías del cambio social, desde que muchos de sus enunciados empíricos han sido aparentemente desmentidos por la realidad, se están haciendo caducas para la investigación? ¿Por qué muchos de los enunciados relativos al cambio social aparecen como caducos? No procederé en los siguientes planteamientos a hacer un análisis a priori. Creo que una repuesta matizada a las cuestiones que se han venido proponiendo no puede provenir de una encuesta sobre piezas. En medio de la innumerable multitud de productos que se pueden clasificar bajo la etiqueta de análisis del cambio social, algunos son frágiles (como se ha visto en algunos ejemplos), sin embargo, otros resisten perfectamente, para emplear una expresión de Popper, a la crítica racional más exigente.
La empresa crítica consiste, por su naturaleza misma, en ensayar a determinar, o en todo caso a identificar y precisar, las razones de la fragilidad o solidez de tal o cual teoría, y deducir de esta encuesta proposiciones de carácter general.
Resumiendo brevemente, la tesis principal que defenderé en este libro es que, si se toman en serio los principios de la tradición del pensamiento a la que se ha adherido frecuentemente la etiqueta de "sociología de la acción" y se les otorga la importancia que se merecen, mismos que han sido mal interpretados y cuestionados, se desprende un cierto número de consecuencias relevantes, a saber:
1) Es arriesgado buscar el establecimiento de relaciones condicionales a propósito del cambio social, por ejemplo, tratar de determinar las condiciones sobre las que la violencia colectiva en general tiene más posibilidades de aparecer, o el desarrollo socioeconómico tiene más posibilidades de producirse.
2) Igualmente, en la mayoría de los casos es peligroso tratar de deducir las consecuencias dinámicas de datos "estructurales". Así, para retomar una cuestión frecuentemente planteada por los marxistas, el hecho de que un sistema se caracterice portal "estructura" de las "condiciones de producción", generalmente no implica gran cosa en cuanto a su devenir.
3) Queen la mayoría de los casos no se fundamenta, ni lógica ni sociológicamente, la investigación de las causas del cambio social. Así, proposiciones tales como "tal cambio se debe —en último análisis— a una innovación técnica (o a una "mutación" cultural)" en general están desprovistas de sentido.
4) Que, a pesar de estas reservas, el cambio social puede ser objeto de análisis científicos, obedeciendo a los principios de la crítica racional tal como son contemplados en las obras de las ciencias llamadas "exactas". Este señalamiento se aplica tanto a los cambios observables en escala macroscópica —en la escala de las sociedades— que nos retendrán principalmente aquí, como a los cambios concernientes a fenómenos situados en una escala más modesta, como la de las organizaciones, por ejemplo.
5) Que, si es peligroso buscar el establecimiento de proposiciones empíricas con validez general a propósito del cambio social, la noción de "teoría del cambio social" designa una actividad que, no sólo no está desprovista de sentido, sino que es fundamental, a condición de percibir bien la significación de la noción de teoría en este contexto.
 |
| Raymond Boudon: Las teorías del cambio social (La place du désordre, 1985) |
Raymond Boudon: Las teorías del cambio social (La place du désordre, 1985)
Artículos de Raymon Boudon
Raymond Boudon: Las teorías del cambio social (La place du désordre, 1985)









Comentarios
Publicar un comentario