Mario Bunge: Razón y pasión (Una filosofía realista para el nuevo milenio 2007)
Razón y pasión
Mario Bunge
Tomado de Una filosofía realista para el nuevo milenio, 2007
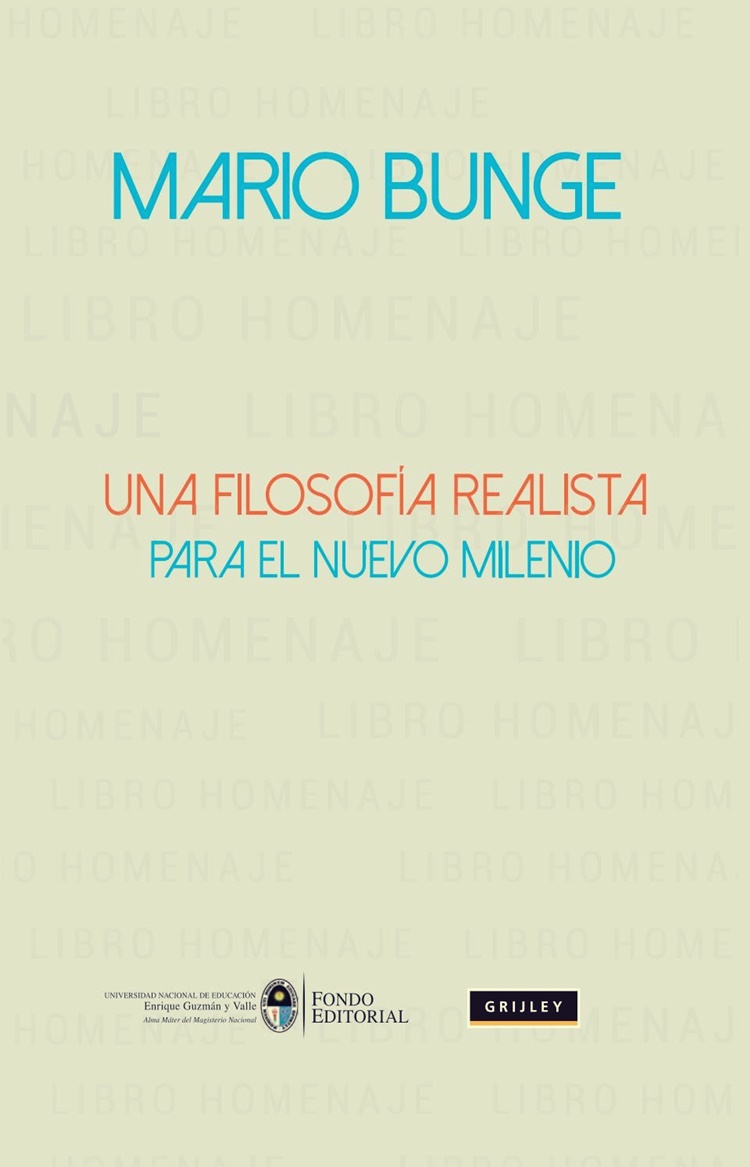 |
| Mario Bunge: Una filosofía realista para el nuevo milenio (2007) |
Alejandro Agostinelli plantea francamente un problema que nos angustia a todos los ilustrados (o iluministas, lúcidos, o progresistas). Este problema es: ¿qué hacer para salvar la modernidad de los ataques de los fundamentalistas religiosos, morales, políticos, económicos, y de otro tipo? En otras palabras, ¿qué podemos hacer para salvaguardar y enriquecer los ideales progresistas de las revoluciones americana (1776), francesa (1789) y latinoamericanas (ca. 1810)? ¿Cómo actualizar la noble consigna «Libertad, igualdad, fraternidad», y qué hacer para impedir que las iglesias o las grandes corporaciones coarten la búsqueda y la difusión de la verdad? Alejandro Agostinelli propone combinar la racionalidad con la mística. Esta propuesta me recuerda a los cristianos que se suicidaban al acercarse el año 1000 por temor al fin del mundo. Yo creo que la racionalidad es tanto más necesaria cuanto más peligra. Y no se la defiende contemplándose el ombligo ni repitiendo fórmulas mágicas tales como «Om», «Cristo Rey», «Ala inshala», o «Libre comercio ». La racionalidad y los demás valores se defienden enfrentando la realidad con ayuda de su conocimiento y del amor a la vida y la pasión por el bien público.
La mística sólo puede estorbar, porque ni siquiera se puede saber qué es. En efecto, lo místico es inefable, inexpresable e incomprensible. El recurso a la mística es, pues, escapista. Porque sé que Agostinelli es un luchador y no un escapista, supongo que se ha expresado mal. Sospecho que quiso decir «pasión», no «mística». Me explicaré.
La razón, aunque necesaria para entender el mundo y para corregirlo, no basta: también hace falta la pasión. Por esto es que el órgano del conocer (el neocórtex) está íntimamente conectado con el órgano de la emoción (el sistema límbico, ubicado debajo de la corteza cerebral). Ambas regiones del cerebro humano se conectan mediante haces de nervios por los que las señales se propagan en ambos sentidos. Esto hace que podamos controlar las pasiones y que nos apasionemos por el conocimiento (a menos que hayamos sido amaestrados para «Creer, obedecer, combatir », como exigía Mussolini).
En otras palabras, unas veces la razón es esclava de la pasión (Hume), pero otras la pasión energiza a la razón. El que ocurra lo uno o lo otro depende de la naturaleza de la tarea que nos propongamos. Cuando buscamos los medios más adecuados para alcanzar una meta que nos interesa, utilizamos la razón como instrumento. En cambio, cuando nos entusiasma un problema intelectual, la pasión hace de esclava de la razón. Sólo las tareas rutinarias exigen tan poca pasión como razón. ¿Quién ha visto un burócrata o un artefacto tan imaginativo como entusiasta? Volvamos al problema práctico: ¿qué hacer para parar la ola fanática? En otras palabras, ¿cómo podemos salvar lo mejor de la modernidad? Movilizando a la gente. Pero hay que admitir que las masas no se movilizan predicándoles las virtudes de la búsqueda de la verdad. Hay que procurar mostrar a la gente que la verdad científica puede servir para mejorar la calidad de vida, al cuidar la salud, aliviar el trabajo insalubre o riesgoso, mejorar las cosechas, etc.
Lo que acabo de decir no convencerá al obrero, campesino, artesano, o pequeño comerciante, ni menos aun al desocupado. Éstos saben de sobra que los más beneficiados por el conocimiento moderno son los poderosos. Los demás han quedado al margen de la modernidad, y en particular de la ciencia y de la técnica. Y seguirán marginados culturalmente mientras también sigan marginados económica y políticamente. Si pretendemos que todos se beneficien con el conocimiento, debemos propender a que todos tengan la oportunidad económica y política de acceder a la cultura. En otras palabras, tenemos que ayudar a que el desarrollo, o progreso, sea integral, no parcial.
Esto vale para todos los países, pobres o ricos. De poco vale manejar un Cadillac, ya sea en Dallas o en Buenos Aires, si se piensa y siente como un bárbaro. Tampoco sirve de mucho amar la mecánica quántica o la literatura del Siglo de Oro si no se dispone de tiempo o de energía para cultivarlas, porque hay que dar clases durante diez horas seguidas para parar la olla. El progreso, o desarrollo, debe ser global, o sea, para todos y tanto económico y político como cultural.
El trabajo por el iluminismo y contra el oscurantismo debiera ser parte del trabajo por el desarrollo integral. Cuando no lo es, da resultados magros y vulnerables, como ocurrió en toda Latinoamérica con las élites librepensadoras («afrancesadas») de los siglos XIX y XX. Mientras los patrones pensaban de segunda mano ideas avanzadas, vivían lujosamente y estaban al tanto de las últimas novedades literarias, filosóficas y políticas de Europa o de los EE.UU., sus peones pasaban hambre y eran maltratados por sus capangas.
La moraleja para el ilustrado (o lúcido, progresista) es que no basta dar o escuchar conferencias contra el oscurantismo. También, que hay que militar en política por un orden social más justo, que no use la superstición como instrumento de control social para beneficio de unos pocos.
Sin embargo, para hacer política en serio, y no como pasatiempo, hay que empezar por conocer el medio en que se actúa: hay que estudiar los problemas sociales del barrio, la ciudad, la provincia o la nación en que se vive.
En los países avanzados, tal estudio se hace principalmente en las universidades. En los demás países, los problemas sociales rara vez son estudiados en serio en las universidades.
En éstas, el típico profesor de economía, sociología o politología repite textos gringos o gabachos, que en el mejor de los casos tratan de sociedades avanzadas, y en el peor son diatribas ideológicas que solo sirven para indignar. En otras palabras, allí donde los problemas sociales más duelen, no son estudiados científicamente, de modo que los políticos no disponen de guías teóricas fehacientes.
¿Qué hacer para promover el estudio serio de los problemas sociales cuando los descuida la universidad? Propongo que se los estudie fuera de ella, en centros o asociaciones de aficionados empeñados en convertirse en expertos. (El primer economista argentino fue mi tío Alejandro, ingeniero; y el primer sociólogo empírico argentino fue mi padre, Augusto, médico de profesión).
Los escépticos podrían ser útilísimos en tales centros, ayudando a detectar el macaneo, tanto el importado como el de industria nacional, y que constituye el principal obstáculo al avance de las ciencias sociales en nuestros países.
En resumen, creo que el problema que plantea Agostinelli se resuelve enfrentando la realidad social en lugar de rehuirla y caer en el estupor místico. A su vez, para enfrentar la realidad hay que comenzar por estudiarla en serio y en todos sus aspectos, y no sólo en el cultural. Y el estudio serio de cualquier problema es apasionado. Místico no, porque el arrebato místico ofusca y paraliza. Apasionado sí, porque sin pasión la inteligencia se gasta en tareas rutinarias. Y la salvaguarda de la civilización moderna no es tarea menuda, sino empresa grandiosa que exige grandes inteligencias apasionadas o, lo que es igual, grandes pasiones inteligentes.
 |
| Mario Bunge: Razón y pasión (Una filosofía realista para el nuevo milenio 2007) |
Mario Bunge
Razón y pasión
Una filosofía realista para el nuevo milenio (2007).
Textos de Mario Bunge en Leer Sociología
Mario Bunge: La relación entre pseudociencia y política (Materia y mente, 2015)
Mario Bunge: El efecto San Mateo (1991)
Mario Bunge: La naturaleza humana es del todo antinatural (Las ciencias sociales en discusión, 1997)
Mario Bunge: Complicar (100 Ideas. El libro para pensar y discutir en el cafe, 2006)
Mario Bunge: Filosofías y filosofobias (Evaluando filosofías, 2012)
Mario Bunge: Buscar la filosofía en las ciencias sociales. Prefacio (1996)
Mario Bunge: Razón y pasión (Una filosofía realista para el nuevo milenio 2007)
El último humanista: Una entrevista a Mario Bunge por Gustavo Romero (2015)
Mario Bunge: Las ciencias sociales tienen algo de filosofía (1996)
Mario Bunge: La relación entre la sociología y la filosofía (Reseña [1]) (2000)
Mario Bunge: La relación entre la sociología y la filosofía (Reseña [2]) (2000)









Comentarios
Publicar un comentario