Erving Goffman: La presentación de la persona en la vida cotidiana. Prólogo e introducción (1959)
La presentación de la persona en la vida cotidiana
Erving Goffman
Amorrortu editores Buenos Aires
Director de la biblioteca de sociología, Luis A. Rigal
The Presentation of Self in Everyday Life, Erving Goffman Primera edición en inglés, 1959
Traducción, Hildegarde B. Torres Perrén y Flora Setaro
Las máscaras son expresiones fijas y ecos admirables de sentimientos, a un tiempo fieles, discretas y superlativas. Los seres vivientes, en contacto con el aire, deben cubrirse de una cutícula, y no se puede reprochar a las cutículas que no sean corazones. No obstante, hay ciertos filósofos que parecen guardar rencor a las imágenes por no ser cosas, y a las palabras por no ser sentimientos. Las palabras y las imágenes son como caparazones: partes integrantes de la naturaleza en igual medida que las sustancias que recubren, se dirigen sin embargo más directamente a los ojos y están más abiertas a la observación. De ninguna manera diría que las sustancias existen para posibilitar las apariencias, ni los rostros para posibilitar las máscaras, ni las pasiones para posibilitar la poesía y la virtud. En la naturaleza nada existe para posibilitar otra cosa; todas estas fases y productos están implicados por igual en el ciclo de la existencia...
George Santayana, Soliloquies in England and Later Soliloquies, 1922.
Reconocimientos
Este informe fue desarrollado junto con un estudio de interacción que se llevó a cabo para el Departamento de Antropología Social y la Comisión de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad de Edimburgo, y con un estudio de estratificación social financiado por un subsidio de la Fundación Ford y dirigido por el profesor E. A. Shils en la Universidad de Chicago. Estoy reconocido a estas fuentes que me sirvieron de guía y apoyo. Quisiera expresar mi agradecimiento a mis maestros C. W. M. Hart, W. L. Warner y E. C. Hughes. Desearía agradecer también a Elizabeth Bott, James Littlejohn y Edward Banfield, quienes me ayudaron al comienzo del trabajo, y a los colegas de tareas de la Universidad de Chicago por su ayuda ulterior. Sin la colaboración de mi esposa, Angélica S. Goffman, este informe no hubiera sido escrito.
Prólogo
Al preparar este trabajo tuve la intención de que sirviera como una especie de manual que describiese en forma detallada una perspectiva sociológica desde la cual es posible estudiar la vida social, especialmente el tipo de vida social organizado dentro de los límites físicos de un establecimiento o una planta industrial. Expondremos una serie de características que forman, en su conjunto, un marco de referencia aplicable a cualquier establecimiento social concreto, ya sea familiar, industrial o comercial. En este estudio empleamos la perspectiva de la actuación o representación teatral; los principios resultantes son de índole dramática. En las páginas que siguen consideraré de qué manera el individuo se presenta y presenta su actividad ante otros, en las situaciones de trabajo corriente, en qué forma guía y controla la impresión que los otros se forman de él, y qué tipo de cosas puede y no puede hacer mientras actúa ante ellos. Al utilizar este modelo analógico trataré de no hacer mucho hincapié en sus insuficiencias obvias. El escenario teatral presenta hechos ficticios; la vida muestra, presumiblemente, hechos reales, que a veces no están bien ensayados. Pero hay algo quizá más importante: en el escenario el actor se presenta, bajo la máscara de un personaje, ante los personajes proyectados por otros actores; el público constituye el tercer partícipe de la interacción, un partícipe fundamental, que sin embargo no estaría allí si la representación escénica fuese real. En la vida real, estos tres participantes se condensan en dos; el papel que desempeña un individuo se ajusta a los papeles representados por los otros individuos presentes, y sin embargo estos también constituyen el público. Más adelante consideraremos otras insuficiencias de este modelo analógico. Los materiales ilustrativos que se utilizan en este estudio pertenecen a distintas categorías: algunos provienen de autorizadas investigaciones, en las que se formulan generalizaciones positivas acerca de regularidades registradas en forma confiable; otros se basan en crónicas informales escritas por individuos pintorescos; muchos corresponden a categorías intermedias. Además, se recurre con frecuencia a un trabajo que llevé a cabo en una comunidad rural (agrícola) de la isla Shetland.1
La razón de ser de este enfoque (que a mi juicio sirve también como justificación para el de Simmel) es que los ejemplos encajan, en su conjunto, en un marco coherente, que une los fragmentos vivenciales ya experimentados por el lector y brinda al estudioso una guía que merece ser sometida a prueba en los estudios de casos de la vida social institucional.
Presentamos este marco de referencia según un orden gradual de pasos lógicos. La introducción es necesariamente abstracta y el lector podrá, si así lo desea, pasarla por alto.
Introducción
Cuando un individuo llega a la presencia de otros, estos tratan por lo común de adquirir información acerca de él o de poner en juego la que ya poseen. Les interesará su status socioeconómico general, su concepto de sí mismo, la actitud que tiene hacia ellos, su competencia, su integridad, etc. Aunque parte de esta información parece ser buscada casi como un fin en sí, hay por lo general razones muy prácticas para adquirirla. La información acerca del individuo ayuda a definir la situación, permitiendo a los otros saber de antemano lo que él espera de ellos y lo que ellos pueden esperar de él. Así informados, los otros sabrán cómo actuar a fin de obtener de él una respuesta determinada.
Para los presentes, muchas fuentes de información se vuelven accesibles y aparecen muchos portadores (o «vehículos de signos») para transmitir esta información. Si no están familiarizados con el individuo, los observadores pueden recoger indicios de su conducta y aspecto que les permitirán aplicar su experiencia previa con individuos aproximadamente similares al que tienen delante o, lo que es más importante, aplicarle estereotipos que aún no han sido probados. También pueden dar por sentado, según experiencias anteriores, que es probable encontrar solo individuos de una clase determinada en un marco social dado. Pueden confiar en lo que el individuo dice sobre sí mismo o en las pruebas documentales que él proporciona acerca de quién o qué es. Si conocen al individuo o saben de él en virtud de experiencias previas a la interacción, pueden confiar en suposiciones sobre la persistencia y generalidad de rasgos psicológicos como medio para predecir su conducta presente y futura.
Sin embargo, durante el período en que el individuo se encuentra en la inmediata presencia de otros, pueden tener lugar pocos acontecimientos que proporcionen a los otros la información concluyente que necesitarán si han de dirigir su actividad sensatamente. Muchos hechos decisivos se encuentran más allá del tiempo y el lugar de la interacción o yacen ocultos en ella. Por ejemplo, las actitudes, creencias y emociones «verdaderas» o «reales» del individuo pueden ser descubiertas solo de manera indirecta, a través de sus confesiones o de lo que parece ser conducta expresiva involuntaria. Del mismo modo, si el individuo ofrece a los otros un producto o un servicio, con frecuencia descubrirán que durante la interacción no habrá tiempo ni lugar inmediatamente disponible para descubrir la realidad subyacente. Se verán forzados a aceptar algunos hechos como signos convencionales o naturales de algo que no está al alcance directo de los sentidos. En los términos de Ichheiser,1 el individuo tendrá que actuar de manera de expresarse intencionada o involuntariamente, y los otros, a su vez, tendrán que ser impresionados de algún modo por él. La expresividad del individuo (y por lo tanto, su capacidad para producir impresiones) parece involucrar dos tipos radicalmente distintos de actividad significante: la expresión que da y la expresión que emana de él. El primero incluye los símbolos verbales —o sustitutos de estos— que confiesa usar y usa con el único propósito de transmitir la información que él y los otros atribuyen a estos símbolos. Esta es la comunicación en el sentido tradicional y limitado del término. El segundo comprende un amplio rango de acciones que los otros pueden tratar como sintomáticas del actor, considerando probable que hayan sido realizadas por razones ajenas a la información transmitida en esta forma. Como tendremos que ver, esta distinción tiene apenas validez inicial. El individuo, por supuesto, transmite intencionalmente información errónea por medio de ambos tipos de comunicación; el primero involucra engaño, el segundo, fingimiento. Si se toma la comunicación en ambos sentidos, el limitado y el general, se descubre que, cuando el individuo se en- cuentra en la inmediata presencia de otros, su actividad tendrá un carácter promisorio. Los otros descubrirán probablemente que deben aceptar al individuo de buena fe, ofreciéndole, mientras se encuentre ante ellos, una justa retribución a cambio de algo cuyo verdadero valor no será establecido hasta que él haya abandonado su presencia. (Por supuesto, los otros también viven por inferencia en su manejo del mundo físico, pero solo en el mundo de la interacción social los objetos acerca de los cuales ellos hacen inferencias facilitarán y obstaculizarán en forma expresa este proceso inferencial.) La seguridad que ellos justificadamente sienten al hacer inferencias sobre el individuo variarán, como es natural, de acuerdo con factores tales como la cantidad de información que ya poseen acerca de él; pero no hay cantidad alguna de pruebas pasadas que pueda obviar por completo la necesidad de actuar sobre la base de inferencias. Como sugirió William I. Thomas:
Es también muy importante que comprendamos que en realidad no conducimos nuestras vidas, tomamos nuestras decisiones y alcanzamos nuestras metas en la vida diaria en forma estadística o científica. Vivimos por inferencia. Yo soy, digamos, huésped suyo. Usted no sabe, no puede, determinar científicamente que no he de robarle su dinero o sus cucharas. Pero por inferencia yo no lo he de hacer, y por inferencia usted me tendrá como huésped.2
Volvamos ahora de los otros hacia el punto de vista del individuo que se presenta ante ellos. Este puede desear que tengan un alto concepto de él, o que piensen que él tiene un alto concepto de ellos, o que perciban cuáles son en realidad sus sentimientos hacia ellos, o que no tengan una impresión definida; puede querer asegurar que exista suficiente armonía para mantener la interacción, o defraudarlos, librarse de ellos, confundirlos, llevarlos a conclusiones erróneas, enfrentarlos en actitud antagónica o insultarlos. Independientemente del objetivo particular que persigue el individuo y del motivo que le dicta este objetivo, será parte de sus intereses controlar la conducta de los otros, en especial el trato con que le corresponden.3 Este control se logra en gran parte influyendo en la definición de la situación que los otros vienen a formular, y él puede influir en esta definición expresándose de modo de darles la clase de impresión que habrá de llevarlos a actuar voluntariamente de acuerdo con su propio plan. De esta manera, cuando un individuo comparece ante otros, habrá por lo general alguna razón para que movilice su actividad de modo que esta transmita a los otros una impresión que a él le interesa transmitir. Ya que las compañeras de dormitorio de una joven obtendrán evidencia de su popularidad por el número de llamados telefónicos que recibe, podemos sospechar que algunas jóvenes harán arreglos para que se las llame, y el descubrimiento de Willard Waller resulta previsible.
Muchos observadores han informado que una joven que es llamada al teléfono en los dormitorios, con frecuencia se permitirá dejar que la llamen varias veces antes de acudir, a fin de dar a las otras jóvenes amplia oportunidad para que oigan los llamados.4
De los dos tipos de comunicaciones mencionadas —las expresiones dadas y las que emanan del individuo—, en este informe nos ocuparemos sobre todo de la segunda, o sea de la expresión no verbal, más teatral y contextual, presumiblemente involuntaria, se maneje o no en forma intencional. Como ejemplo de lo que debemos tratar de examinar, me gustaría citar extensamente un incidente novelístico en el cual Preedy, un inglés en vacaciones, hace su primera aparición en la playa de su hotel de verano en España:
Pero, de todos modos, se cuidó muy bien de encontrarse con la mirada de alguno. En primer lugar, tenía que dejar bien sentado ante esos posibles compañeros de vacaciones que ellos no despertaban el menor interés en él. Miraba fijamente a través de ellos, alrededor de ellos, por encima de ellos —los ojos perdidos en el espacio—. La playa podría haber estado vacía. Si por casualidad se cruzaba una pelota en su camino, la observaba sorprendido; entonces una sonrisa divertida le iluminaba el rostro (Preedy Bondadoso), miraba a su alrededor deslumbrado al ver que había gente en la playa, la lanzaba de vuelta sonriendo para sí (no a la gente), y luego reanudaba como al descuido su impasible exploración del espacio.
Pero era tiempo de hacer una pequeña exhibición, la exhibición del Preedy Ideal. Mediante tortuosos manejos daba una oportunidad de ver el título de su libro a todo aquel que lo deseara —una traducción de Hornero al español, clásico en este caso, pero no atrevido, cosmopolita también— y luego recogía ^su bata de playa y su bolso en una prolija pila a prueba de "arena (Preedy Metódico y Sensato), se levantaba en forma lenta para estirar a sus anchas su enorme figura (el Gran Gato Preedy), y echaba a un lado sus sandalias (Preedy Despreocupado, después de todo). ¡Las nupcias de Preedy y el mar! Había rituales alternativos. El primero implicaba el paseo que se torna carrera y zambullida directa en el agua, para suavizarse después en un fuerte crol sin chapoteo, hacia el horizonte. Pero por supuesto no realmente al horizonte. En forma bastante súbita, se volvería de espaldas y batiría las piernas, arrojando grandes salpicaduras blancas y mostrando así de algún modo que podría haber nadado más lejos si lo hubiera deseado; luego se pararía sacando un cuarto de su persona fuera del agua para que todos vieran de quién se trataba. El curso de acción alternativo era más simple, evitaba el choque del agua fría y el riesgo de parecer demasiado brioso. El objeto era parecer tan acostumbrado al mar, al Mediterráneo, y a esta playa en particular, que era lo mismo estar en el mar que fuera de él. Involucraba una lenta caminata hasta el borde del agua —sin darse cuenta siquiera de que tenía los dedos mojados, ¡tierra y agua eran lo mismo para él!— con los ojos elevados al cielo gravemente, investigando portentos del tiempo invisibles a los otros (Preedy Pescador Nativo).5
El novelista se propone advertirnos que Preedy se preocupa en forma desmedida de las extensivas impresiones que él siente que su mera acción corporal emite hacia quienes lo rodean. Podemos ir más lejos en nuestras calumnias a Preedy, suponiendo que ha actuado con el único fin de dar una impresión particular, que esta es una impresión falsa, y que los otros presentes no reciben ninguna impresión o, lo que es peor, la impresión de que Preedy está tratando afectadamente de hacer que ellos reciban esta impresión particular. Pero el punto importante para nosotros aquí es que la clase de impresión que Preedy cree causar es, en realidad, la que los otros recogen, correcta e incorrectamente, de alguien que se encuentra en medio de ellos. Ya he dicho que cuando un individuo aparece ante otros sus acciones influirán en la definición de la situación que ellos llegarán a tener. A veces el individuo actuará con un criterio totalmente calculador expresándose de determinada manera con el único fin de dar a los otros la clase de impresión que, sin duda, evocará en ellos la respuesta específica que a él le interesa obtener. A veces el individuo será calculador en su actividad pero relativamente ignorante de ello. A veces se expresará intencional y conscientemente de un modo particular, pero sobre todo porque la tradición de su grupo o status social requiere este tipo de expresión y no a causa de ninguna respuesta particular (ajena a una vaga aceptación o aprobación) que es probable sea evocada en aquellos impresionados por la expresión. A veces las tradiciones propias del rol de un individuo lo llevarán a dar una determinada impresión bien calculada, pese a lo cual, quizá no esté ni consciente ni inconscientemente dispuesto a crear dicha impresión. Los otros, a su vez, pueden resultar impresionados de manera adecuada por los esfuerzos del individuo para transmitir algo, o, por el contrario, pueden interpretar erróneamente la situación y llegar a conclusiones que no están avaladas ni por la intención del individuo ni por los hechos. De todos modos, en la medida en que los otros actúan como si el individuo hubiese transmitido una impresión determinada, podemos adoptar una actitud funcional o pragmática y decir que este ha proyectado «eficazmente» una determinada definición de la situación y promovido «eficazmente» la comprensión de que prevalece determinado estado de cosas.
Hay un aspecto de la respuesta de los otros que merece aquí un comentario especial. Al saber que es probable que el individuo se presente desde un ángulo que lo favorezca, los otros pueden dividir lo que presencian en dos partes: una parte que al individuo le es relativamente fácil manejar a voluntad, principalmente sus aseveraciones verbales, y otra sobre la cual parece tener poco interés o control, derivada sobre todo de las expresiones que él emite. Los otros pueden usar entonces los que se consideran aspectos ingobernables de su conducta expresiva para controlar la validez de lo transmitido por los aspectos gobernables. Esto demuestra una asimetría fundamental en el proceso de comunicación, en el cual el individuo sólo tiene conciencia de una corriente de su comunicación, y los testigos, de esta corriente y de otra más. Por ejemplo, en la isla de Shetland la mujer de un agricultor, al servir platos nativos a un visitante de la parte continental de Gran Bretaña, escuchará con una sonrisa cortés sus amables expresiones de aprobación acerca de lo que está comiendo; al mismo tiempo, tomará nota de la rapidez con que el visitante lleva el tenedor o la cuchara a la boca, la avidez con que coloca en ella el alimento y el gusto demostrado al masticarlo, utilizando estos signos como verificación de los sentimientos expresados por el comensal. La misma mujer, a fin de descubrir lo que un conocido suyo A piensa «realmente» de otro conocido B, espera hasta encontrarse en presencia de A, pero en conversación con una tercera persona, C. Examinará entonces con disimulo las expresiones faciales de A cuando mira a B mientras conversa con C. Al no estar en conversación con B, y no ser observado directamente por él, A olvidará por momentos sus precauciones habituales y engaños impuestos por el tacto y expresará con libertad lo que «verdaderamente» siente por B. En resumen, esta mujer observará al observador no observado.
Ahora bien, dado el hecho de que es probable que los otros verifiquen los aspectos más controlables de la conducta por medio de los menos controlables, se puede esperar que a veces el individuo trate de explotar esta misma posibilidad, guiando la impresión que comunica mediante la conducta que él considera informativa y digna de confianza.6 Por ejemplo, al lograr la admisión en un restringido círculo social, el observador participante puede no solo lucir una mirada de aceptación mientras escucha a un informante, sino que también puede tener el cuidado de adoptar la misma mirada al observar al informante mientras este habla con otros; los observadores del observador no descubrirán entonces tan fácilmente cuál es su posición. Esto puede ser ilustrado con un ejemplo específico de la isla de Shetland. Cuando un vecino entraba a tomar una taza de té, mostraba, por lo general, al menos la insinuación de una cálida e ilusionada sonrisa al atravesar la puerta de entrada de la casa. Como los obstáculos físicos fuera de ella —y la falta de luz dentro— generalmente hacían posible observar al visitante mientras se aproximaba a la casa, sin ser observados por él, los isleños se complacían a veces en reparar cómo este dejaba de lado cualquier expresión que manifestara en ese momento para reemplazarla por un gesto de sociabilidad apenas llegaba a la puerta. Sin embargo, algunos visitantes, al advertir este examen, adoptaban ciegamente un rostro sociable a una larga distancia de la casa, asegurándose así la protección de una imagen constante. Este tipo de control sobre la parte del individuo restablece la simetría del proceso de comunicación, y prepara la escena para una especie de juego de la información —un ciclo potencialmente infinito de secreto, descubrimiento, falsa revelación y redescubrimiento—. Se debe agregar que como es probable que los otros no abriguen demasiadas sospechas acerca del aspecto presumiblemente no guiado de la conducta del individuo, este puede obtener grandes ventajas controlándolo. Los otros, por supuesto, pueden sentir que el individuo está manejando los aspectos presumiblemente espontáneos de su conducta, y buscar en este mismo acto de manipulación algún matiz de conducta que el individuo no haya podido controlar.
Esto impone de nuevo una limitación a la conducta del individuo, esta vez su conducta presumiblemente no controlada, con lo que se restablece la asimetría del proceso de comunicación. Me gustaría tan solo agregar aquí la sugerencia de que el arte de penetrar el esfuerzo de un individuo para actuar con una calculada falta de intención parece más desarrollado que nuestra capacidad para manejar nuestra propia conducta, de manera que, independientemente del número de pasos existentes en el juego de la información, es probable que el testigo tenga ventaja sobre el actor, y que se conserve así la asimetría inicial del proceso de comunicación.
Cuando permitimos que el individuo proyecte una definición de la situación al presentarse ante otros, debemos también tener en cuenta que los otros, por muy pasivos que sus roles puedan parecer, proyectarán a su vez eficazmente una definición de la situación en virtud de su respuesta al individuo y de cualquier línea de acción que inicien hacia él. Por lo general, las definiciones de la situación proyectada por los diferentes participantes armonizan suficientemente entre sí como para que no se produzca una abierta contradicción. No quiero decir que existirá el tipo de consenso que surge cuando cada individuo presente expresa cándidamente lo que en realidad siente y honestamente coincide con los sentimientos expresados. Este tipo de armonía es un ideal optimista y, de todos modos, no necesario para el funcionamiento sin tropiezos de la sociedad. Más bien, se espera que cada participante reprima sus sentimientos sinceros inmediatos y transmita una opinión de la situación que siente que los otros podrán encontrar por lo menos temporariamente aceptable. El mantenimiento de esta apariencia de acuerdo, esta fachada de consenso, se ve facilitado por el hecho de que cada participante encubre sus propias necesidades tras aseveraciones que expresan valores que todos los presentes se sienten obligados a apoyar de palabra. Además, hay por lo general en la formulación de definiciones una especie de división del trabajo. A cada participante se le permite establecer las disposiciones oficiales experimentales en lo referente a asuntos vitales para él pero que no presentan importancia inmediata para los otros, por ejemplo, las racionalizaciones y justificaciones por las cuales él da cuenta de su actividad pasada. A cambio de esta cortesía, calla o se reserva la opinión en asuntos importantes para los otros pero de no inmediata importancia para él. Tenemos entonces una especie de modus vivendi interaccional. En conjunto, los participantes contribuyen a una sola definición total de la situación, que implica no tanto un acuerdo real respecto de lo que existe sino más bien un acuerdo real sobre cuáles serán las demandas tempora- riamente aceptadas (las demandas de quiénes, y concernientes a qué problemas).
También existirá un verdadero acuerdo en lo referente a la conveniencia de evitar un conflicto manifiesto de definiciones de la situación.7 Me referiré a este nivel de acuerdo como a un «consenso de trabajo». Se debe entender que el consenso de trabajo establecido en una escena de interacción será de contenido muy diferente del consenso de trabajo establecido en un tipo de escena diferente. Así, en un almuerzo entre dos amigos se mantiene una apariencia recíproca de afecto, respeto e interés por el otro. En ocupaciones profesionales, por otra parte, el especialista mantiene con frecuencia una imagen que lo muestra implicado en forma desinteresada en el problema del cliente, mientras el cliente responde con una muestra de respeto por la competencia e integridad del especialista. Independientemente de tales diferencias de contenido, la forma general de estos arreglos de trabajo es, sin embargo, la misma. Al notar la tendencia de un participante a aceptar las exigencias de definición hechas por los otros presentes podemos apreciar la importancia decisiva de la información que el individuo posee inicialmente o adquiere sobre sus coparticipantes, porque sobre la base de esta información inicial el individuo comienza a definir la situación e inicia líneas correspondientes de acción. La proyección inicial del individuo lo compromete con lo que él se propone ser y le exige dejar de lado toda pretensión de ser otra cosa. A medida que avanza la interacción entre los participantes, tendrán lugar, como es natural, adiciones y modificaciones de este estado de información inicial, pero es imprescindible que estos desarrollos posteriores estén relacionados sin contra- dicciones con las posiciones iniciales adoptadas por los diferentes participantes, e incluso estar construidos sobre la base de aquellas. Parecería que a un individuo le es más fácil elegir la línea de trabajo que exigirá y ofrecerá a los otros presentes al comienzo de un encuentro, que alterar la línea seguida una vez que la interacción se inició. En la vida diaria, por cierto, existe el supuesto bien claro de que las primeras impresiones son importantes. Así, la adaptación al trabajo de aquellos que se dedican a ocupaciones de servicio dependerá de la capacidad para tomar y mantener la iniciativa en esa relación, capacidad que habrá de requerir una sutil agresividad por parte del que presta el servicio cuando su status socioeconómico es inferior al de su cliente. W. Whyte sugiere como ejemplo a la camarera:
El primer punto que se destaca es que la camarera que mantiene su ánimo frente a la presión no se contenta con responder simplemente a los clientes. Actúa con cierta habilidad para controlar la conducta de estos últimos. El primer interrogante que debemos plantearnos cuando estudiamos la relación con el cliente es: ¿gana de mano la camarera al cliente, o sucede a la inversa? La camarera experta se da cuenta de la naturaleza decisiva de esta cuestión. .. La camarera experta ataja al cliente con confianza y sin vacilaciones. Por ejemplo, puede descubrir que un nuevo cliente ha tomado asiento antes de que ella haya podido retirar los platos sucios y cambiar el mantel. El se inclina sobre la mesa estudiando el menú. Ella lo saluda y le dice: «¿Me permite cambiar el mantel, por favor?»; y, sin esperar una respuesta, le saca el menú, de manera que el cliente debe retirarse hacia atrás alejándose de la mesa, y se dedica a hacer su trabajo. La relación ha sido manejada cortés pero firmemente, y no cabe duda alguna acerca de quién domina la situación.8
Cuando la interacción que se inicia por «primeras impresiones» es en sí meramente la interacción inicial en una amplia serie de interacciones que involucran a los mismos participantes, hablamos de «comenzar con el pie derecho» y sentimos como decisivo el hecho de hacerlo así. Uno se entera, de este modo, de que algunos maestros adoptan el siguiente punto de vista:
No deje que le saquen ventaja, porque está liquidado. Yo siempre empiezo mostrándome duro. El primer día que llego a una clase nueva, les hago saber quién es el patrón.. . Usted tiene que comenzar así; entonces puede aflojar gradualmente, sobre la marcha. Si se muestra blando desde el comienzo, cuando trate de ponerse severo no harán más que mirarlo y reírse.9
Del mismo modo, los asistentes de las instituciones neuropsiquiátricas pueden sentir que si el nuevo paciente es puesto en su lugar cuanto antes, el primer día que llega a la sala, y se le hace ver quién manda, se evitarán muchas dificultades futuras.10 Dado el hecho de que un individuo proyecta eficazmente una definición de la situación cuando llega a presencia de otros, cabe suponer que dentro de la interacción quizá tengan lugar hechos que contradigan, desacrediten o arrojen dudas sobre esta proyección. Cuando ocurren estos sucesos disruptivos, la interacción en sí puede llegar a detenerse en un punto de confusión y desconcierto. Algunos de los supuestos sobre los cuales se habían afirmado las respuestas de los participantes se vuelven insostenibles, y los participantes se encuentran en el seno de una interacción cuya situación había sido equivocadamente definida y ahora ya no está definida en modo alguno. En tales momentos, el individuo cuya presentación ha sido desacreditada puede sentirse avergonzado, mientras los demás circunstantes se sienten hostiles, y es posible que todos lleguen a encontrarse incómodos, perplejos, desconcertados, experimentando el tipo de anomia que se genera cuando el pequeño sistema social de la interacción cara a cara se derrumba. Al colocar el acento en que la definición inicial de la situación proyectada por un individuo tiende a proporcionar un plan para la actividad cooperativa subsiguiente —al prestar énfasis a este punto de vista de la acción— no debemos pasar por alto un hecho decisivo: cualquier definición pro- yectada de la situación tiene también un carácter moral particular. Es este carácter moral de las proyecciones el que nos interesa principalmente en este trabajo. La sociedad está organizada sobre el principio de que todo individuo que posee ciertas características sociales tiene un derecho moral a esperar que otros lo valoren y lo traten de un modo apropiado. En conexión con este principio hay un segundo, a saber: que un individuo que implícita o explícitamente pretende tener ciertas características sociales deberá ser en la realidad lo que alega ser. En consecuencia, cuando un individuo proyecta una definición de la situación y con ello hace una demanda implícita o explícita de ser una persona de determinado tipo, automáticamente presenta una exigencia moral a los otros, obligándolos a valorarlo y tratarlo de la manera que tienen derecho a esperar las personas de su tipo. También implícitamente renuncia a toda demanda a ser lo que él no parece ser,11 y en consecuencia renuncia al tratamiento que sería apropiado para dichos individuos. Los otros descubren, entonces, que el individuo les ha informado acerca de lo que «es» y de lo que ellos deberían ver en ese «es».
No se puede juzgar la importancia de las disrupciones que causan problemas de definición por la frecuencia con que aquellas tienen lugar, ya que aparentemente ocurrirían con mayor asiduidad aún si no se tomaran precauciones constantes.
Encontramos que se emplean de continuo prácticas preventivas para evitar estas perturbaciones, y también prácticas correctivas para compensar los casos de descrédito que no se han podido evitar con éxito. Cuando el sujeto emplea estas estrategias y tácticas para proteger sus propias proyecciones, podemos referirnos a ellas como «prácticas defensivas»; cuando un participante las emplea para salvar la definición de la situación proyectada por otro, hablamos de «prácticas protectivas» o
«tacto». En conjunto, las prácticas defensivas y protectivas comprenden las técnicas empleadas para salvaguardar la impresión fomentada por un individuo durante su presencia ante otros. Se debería agregar que si bien podemos mostrarnos dispuestos a aceptar que ninguna impresión fomentada sobreviviría si no se empleasen las prácticas defensivas, estamos quizá menos dispuestos a ver cuán pocas impresiones sobrevivirían si aquellos que las reciben no lo hicieran con tacto.
Además de que se toman precauciones para impedir la disrupción de las definiciones proyectadas, podemos notar también que un intenso interés en estas disrupciones llega a desempeñar un importante papel en la vida social del grupo. Se practican bromas y juegos sociales en los cuales se crean expresamente perturbaciones que se deben tomar en broma.12 Se inventan fantasías en las cuales tienen lugar devastadoras revelaciones. Se cuentan y recuentan anécdotas del pasado —reales, adornadas o ficticias—, que detallan disrupciones que ocurrieron o estuvieron a punto de ocurrir, o que ocurrieron y fueron admirablemente reparadas. Parece no haber grupo que no tenga un acervo siempre listo de estos juegos, ensueños y cuentos admonitorios para ser usados como fuente de humor, catarsis para las ansiedades, y sanción para inducir a los individuos a ser modestos en sus reclamos y razonables en sus expectativas proyectadas. El individuo puede denunciarse mediante sueños en que se encuentre en posiciones imposibles. Las familias cuentan de aquella vez en que un huésped confundió sus fechas y llegó cuando ni la casa ni nadie estaba listo para recibirlo. Los periodistas cuentan de aquella vez en que tuvo lugar un error de impresión demasiado significativo y la pretensión de objetividad o decoro del diario quedó humorísticamente desacreditada. Los empleados públicos cuentan de la ocasión en que un sujeto entendió en forma equivocada y ridícula las instrucciones para llenar formularios, y dio respuestas que denotaban una definición imprevista y grotesca de la situación.13 Los marineros, cuyo hogar lejos del hogar es rigurosamente masculino, narran historias como aquella de cuando volvieron a su casa y, sin advertirlo, pidieron a la madre que les «pasara la maldita manteca».14 Los diplomáticos cuentan de la vez en que una reina corta de vista preguntó al embajador de una república acerca de la salud de su rey.15 Para resumir, entonces, doy por sentado que cuando un individuo se presenta ante otros tendrá muchos motivos para tratar de controlar la impresión que ellos reciban de la situación. Este informe se ocupa de algunas de las técnicas comunes empleadas por las personas para sustentar dichas impresiones y de algunas de las contingencias comunes asociadas con el empleo de estas técnicas. El contenido específico de cualquier actividad presentada por el individuo participante o el rol que este desempeña en las actividades interdependientes de un sistema social en marcha no se discutirán; solo me ocuparé de los problemas de índole dramática del participante en cuanto hace a la presentación de su actividad ante los otros. Los problemas enfrentados por el arte teatral y la dirección de escena son triviales a veces pero bastante generales; en la vida social, parecen ocurrir en todas partes, proporcionando una nítida dimensión para el análisis sociológico formal. Será conveniente finalizar esta introducción con algunas definiciones, que están implícitas en lo anterior y son necesarias para lo que ha de seguir. A los fines de este informe, la interacción (es decir, la interacción cara a cara) puede ser definida, en términos generales, como la influencia recíproca de un individuo sobre las acciones del otro cuando se encuentran ambos en presencia física inmediata. Una interacción puede ser definida como la interacción total que tiene lugar en cualquier ocasión en que un conjunto dado de individuos se encuentra en presencia mutua continua; el término «encuentro» (encounter) serviría para los mismos fines. Una «actuación» (performance) puede definirse como la actividad total de un participante dado en una ocasión dada que sirve para influir de algún modo sobre los otros participantes. Si tomamos un determinado participante y su actuación como punto básico de referencia, podemos referirnos a aquellos que contribuyen con otras actuaciones como la audiencia, los observadores o los coparticipantes. La pauta de acción preestablecida que se desarrolla durante una actuación y que puede ser presentada o actuada en otras ocasiones puede denominarse «papel» (parí) o «rutina».16 Estos términos situacionales pueden relacionarse fácilmente con los términos estructurales convenidos. Cuando un individuo o actuante representa el mismo papel para la misma audiencia en diferentes ocasiones, es probable que se desarrolle una relación social. Al definir el rol social como la promulgación de los derechos y deberes atribuidos a un status dado, podemos añadir que un rol social implicará uno o más papeles, y que cada uno de estos diferentes papeles puede ser presentado por el actuante en una serie de ocasiones ante los mismos tipos de audiencia o ante una audiencia compuesta por las mismas personas.
ÍNDICE
Confianza en el papel que desempeña el individuo
Fachada
Realización dramática
Idealización
El mantenimiento del control expresivo
Tergiversación
Mistificación
Realidad y artificio
5. Comunicación impropia Tratamiento de los ausentes
Conversaciones sobre la puesta en escena
Connivencia del equipo
Realineamiento de las acciones
6. El arte de manejar las impresiones
Prácticas y atributos defensivos
1. Lealtad dramática
2. Disciplina dramática
3. Circunspección dramática
Prácticas protectoras
El tacto con relación al tacto
El marco de referencia El contexto analítico
Personalidad - Interacción - Sociedad
Comparaciones y estudio
La expresión cumple el papel de transmitir las impresiones del «sí mismo»
La puesta en escena y el «sí mismo»
NOTAS
1 E. Goffman informó en parte acerca de este estudio en «Communication Conduct in an Island Community», tesis inédita de doctorado, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1953. En lo sucesivo daremos a esta comunidad, a título de brevedad, el nombre de «isla Shetland».
2 Citado en E. H. Volkart, ed., Social Behavior and Personality.
3 Contributions of W. I. Thomas to Tbeory and Social Research, Nueva York: Social Science Research Council, 1951, pág. 5. En este punto debo mucho a un trabajo inédito de Tom Burns, de la Universidad de Edimburgo, quien argumenta que, en toda interacción, un tema básico subyacente es el deseo de cada participante de guiar y controlar las respuestas dadas por los otros presentes. Jay Haley, en un reciente trabajo inédito, anticipó un argumento semejante, pero en relación con un tipo especial de control, el que se refiere a la definición de la naturaleza de la relación que mantienen los sujetos involucrados en la interacción.
4 Willard "Waller, «The Rating and Dating Complex», en American Sociológica Review, n, pág. 730.
5 William Sansom, A Contest of Ladies, Londres: Hogarth, 1956, págs. 230-32.
6 Los muy difundidos y juiciosos escritos de Stephen Potter se ocupan en parte de los signos que pueden ser manejados para dar a un observador astuto las sugerencias necesarias para descubrir las virtudes ocultas que el jugador en realidad no posee.
7 Se puede establecer expresamente una interacción como tiempo y lugar para poner de manifiesto diferencias de opinión, pero en tal caso los participantes deben tener cuidado en concordar y no en disentir respecto del adecuado tono de voz, vocabulario y grado de seriedad mediante los cuales se expresarán todos los argumentos, y sobre el respeto mutuo que deben continuar guardándose los participantes en desacuerdo. Esta definición académica de la situación puede también ser invocada súbita y sensatamente como modo de convertir un serio conflicto de opiniones en otro que puede ser manejado dentro de un marco aceptable para todos los presentes.
8 W. F. Whyte, «When Workers and Customers Meet», en W. F. Whyte, ed., Industry and Society, cap. vn, Nueva York: McGraw-Hill, 1946, págs. 132-33.
9 Entrevista con un maestro citada por Howard S. Becker, «SocialClass Variations in the Teacher-Pupil Relationship», en Journal of Educationál Sociology, xxv, pág. 459.
14 Harold Taxel, «Authority Structure in a Mental Hospital Ward», tesis inédita de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1953.
16 El papel que cumple el testigo, al limitar lo que el individuo puede ser, ha sido destacado por los existencialistas, que lo ven como una amenaza básica a la libertad individual. Véase Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness, trad. al inglés por Hazel
E. Barnes, Nueva York: Philosophical Library, 1956, pág. 365. (El ser y la nada, Bue- nos Aires: Losada, 1966.)
17 Goffman, op. cit., págs. 319-27.
19 Peter Blau, «Dynamics of Bureaucracy», tesis de doctorado, Co-lumbia University, Departamento de Sociología, págs. 127-29.
21 Walter M. Beattie, hijo, «The Merchant Seaman», informe inédito de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1950, pág.35.
23 Sir Frederick Ponsonby, Recollecttons of Three Reigns, Nueva York: Dutton, 1952, pág. 46.
25 Sobre la importancia de distinguir entre una rutina de interacción y cualquier instancia particular en que la rutina se desarrolla en su totalidad, véanse los comentarios de John von Neumann y Oskar Morgenstern, The Theory of Gantes and Economic Behaviour, Princeton: Princeton University Press, 2a ed., 1947, pág. 49.
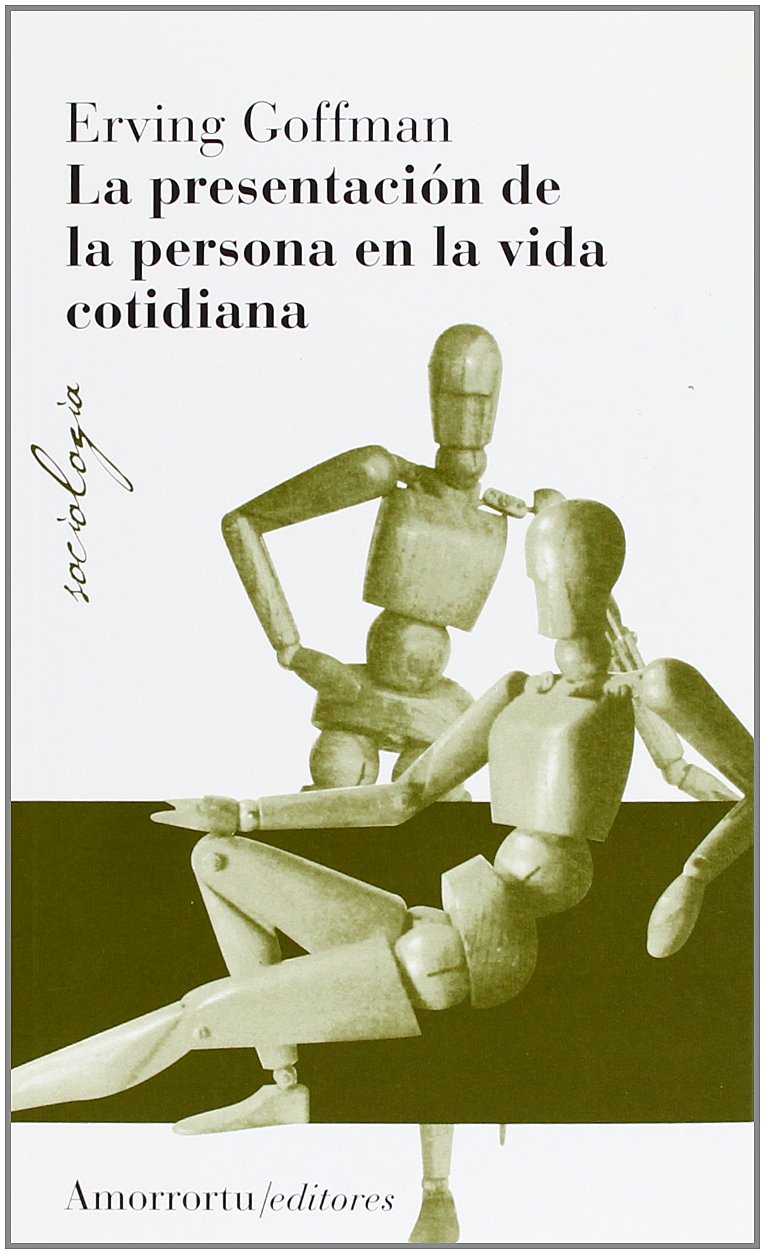 |
| Erving Goffman: La presentación de la persona en la vida cotidiana (1959) |
Amorrortu editores Buenos Aires
Director de la biblioteca de sociología, Luis A. Rigal
The Presentation of Self in Everyday Life, Erving Goffman Primera edición en inglés, 1959
Traducción, Hildegarde B. Torres Perrén y Flora Setaro
Lee los demás capítulo de La presentación de la persona en la vida cotidiana
5. Comunicación impropia Tratamiento de los ausentes








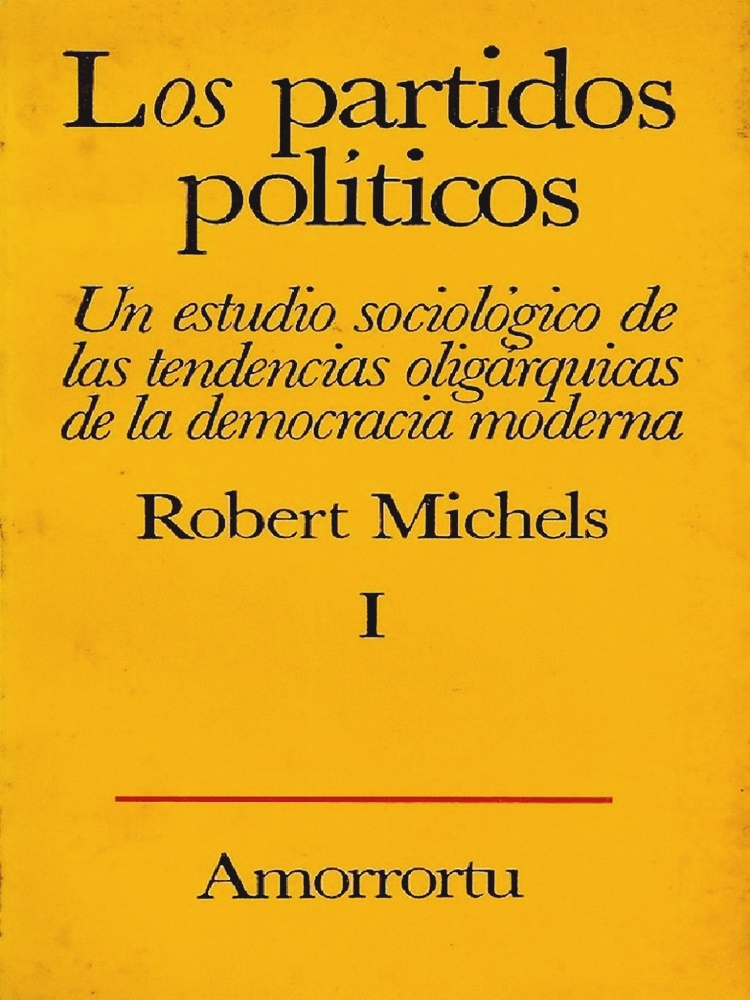
Comentarios
Publicar un comentario