Erving Goffman: La presentación de la persona en la vida cotidiana. 7. Conclusiones (1959)
La presentación de la persona en la vida cotidiana
Erving Goffman
Amorrortu editores Buenos Aires
Director de la biblioteca de sociología, Luis A. Rigal
The Presentation of Self in Everyday Life, Erving Goffman Primera edición en inglés, 1959
Traducción, Hildegarde B. Torres Perrén y Flora Setaro
Las máscaras son expresiones fijas y ecos admirables de sentimientos, a un tiempo fieles, discretas y superlativas. Los seres vivientes, en contacto con el aire, deben cubrirse de una cutícula, y no se puede reprochar a las cutículas que no sean corazones. No obstante, hay ciertos filósofos que parecen guardar rencor a las imágenes por no ser cosas, y a las palabras por no ser sentimientos. Las palabras y las imágenes son como caparazones: partes integrantes de la naturaleza en igual medida que las sustancias que recubren, se dirigen sin embargo más directamente a los ojos y están más abiertas a la observación. De ninguna manera diría que las sustancias existen para posibilitar las apariencias, ni los rostros para posibilitar las máscaras, ni las pasiones para posibilitar la poesía y la virtud. En la naturaleza nada existe para posibilitar otra cosa; todas estas fases y productos están implicados por igual en el ciclo de la existencia...
George Santayana, Soliloquies in England and Later Soliloquies, 1922.
7. Conclusiones
El marco de referencia
Un establecimiento social es todo lugar rodeado de barreras establecidas para la percepción, en el cual se desarrolla de modo regular un tipo determinado de actividad. A mi juicio, todo establecimiento social puede ser estudiado provechosamente desde el punto de vista del manejo de las impresiones. Dentro de los muros de un establecimiento social encontramos un equipo de actuantes que cooperan para presentar al auditorio una definición dada de la situación. Esta incluirá la concepción del propio equipo y del auditorio, y los supuestos concernientes a los rasgos distintivos que han de mantenerse mediante reglas de cortesía y decoro. Observamos a menudo dos regiones: la región posterior, donde se prepara la actuación de una rutina, y la región anterior, donde se ofrece la actuación. El acceso a estas regiones se halla controlado a fin de impedir que el auditorio pueda divisar el trasfondo escénico y que los extraños puedan asistir a una representación que no les está destinada. Vemos, asimismo, que entre los miembros del equipo prevalece una relación de familiaridad, suele desarrollarse un espíritu de solidaridad, y los secretos que podrían desbaratar la representación son compartidos y guardados. Entre los actuantes y el auditorio se establece un convenio tácito para actuar como si existiese entre ambos equipos un grado determinado de oposición y de acuerdo. En general, pero no siempre, se acentúa el acuerdo y se minimiza la oposición. El consenso de trabajo resultante tiende a ser contradicho por la actitud que asumen los actuantes hacia el auditorio cuando este se halla ausente, y por la comunicación impropia cuidadosamente controlada que los actuantes transmiten mientras el auditorio está presente. Advertimos que se ponen de manifiesto roles discrepantes: algunos de los individuos que son aparentemente miembros del equipo de actuantes o del auditorio —o extraños— obtienen información acerca de la actuación, y aun de las relaciones del equipo que no son manifiestas y que complican el problema de la puesta en escena de la representación. A veces se producen disrupciones a través de gestos impensados, pasos en falso y escenas, con lo cual se desacredita o contradice la definición de la situación que se quiere mantener. La mitología del equipo hará frente a estos hechos disruptivos. Los actuantes, el auditorio y los extraños aplican técnicas para salvaguardar la representación, ya sea tratando de evitar probables disrupciones, subsanando las inevitables o posibilitando que otros lo hagan. Para asegurar el empleo de estas técnicas, el equipo tenderá a elegir miembros leales, disciplinados y circunspectos, y un auditorio que se comporte con tacto.
Estos rasgos y elementos constituyen el marco de referencia característico, a mi juicio, de gran parte de la interacción social que se desarrolla en los medios naturales de nuestra sociedad angloamericana. Es un marco formal y abstracto, en el sentido de que puede ser aplicado a cualquier establecimiento social; no es, sin embargo, una mera clasificación estática. Se relaciona con problemas dinámicos creados por la motivación que conduce a sustentar la definición de la situación proyectada ante otros.
El contexto analítico
En este informe estudiamos en gran medida los establecimientos sociales considerados como sistemas relativamente cerrados. Se ha supuesto que la relación de un establecimiento con otros es en sí misma un área inteligible de estudio y que debe ser tratada analíticamente como parte de un orden fáctico diferente: el orden de la integración institucional. Sería conveniente tratar de situar la perspectiva adoptada en este estudio dentro del contexto de otras perspectivas que parecen ser las empleadas en forma habitual, implícita o explícitamente, en el estudio de los establecimientos sociales como sistemas cerrados. Sugerimos de modo exploratorio cuatro enfoques distintos.
Un establecimiento social puede ser considerado desde el punto de vista «técnico», en función de su eficacia e ineficacia como sistema de actividad intencionalmente organizado para el logro de objetivos predefinidos. Un establecimiento social puede ser enfocado desde el punto de vista «político», en función de las acciones que cada participante (o clase de participantes) puede exigir de otros participantes, los tipos de privaciones e indulgencias que pueden ser prorrateados para hacer cumplir esas demandas, y los tipos de controles sociales que guían este ejercicio del mando y la aplicación de sanciones. Un establecimiento social puede ser considerado desde el punto de vista «estructural», en función de las divisiones de status horizontales y verticales y de los tipos de relaciones sociales que vinculan mutuamente a estos diversos grupos. Por último, un establecimiento social puede ser considerado desde el punto de vista «cultural», en función de los valores morales que influyen sobre la actividad del establecimiento, valores relativos a las modalidades, costumbres y cuestiones de gusto, a la cortesía y el decoro, a los objetivos esenciales y restricciones normativas sobre los medios, etc. Hay que advertir que todos los hechos que es posible averiguar acerca de un establecimiento social son relevantes para cada una de las cuatro perspectivas, pero cada perspectiva confiere su propia prioridad y su propio orden a estos hechos.
El enfoque dramático puede constituir, a mi entender, una quinta perspectiva, que podría sumarse a las perspectivas técnica, política, estructural y cultural.1 La perspectiva dramática, al igual que cada una de las otras cuatro, puede ser empleada como punto final del análisis, como medio final para el ordenamiento fáctico. Esto nos llevaría a describir las técnicas de manejo de las impresiones empleadas en un establecimiento dado, los principales problemas de manejo de las impresiones que se presentan en dicho establecimiento y la identidad e interrelaciones de los distintos equipos de actuantes que operan en el establecimiento. Empero, al igual que ocurre con los hechos utilizados en cada una de las otras perspectivas, los específicamente atinentes al manejo de las impresiones también desempeñan un papel en cuestiones que interesan a todas las demás perspectivas. Creo que sería útil explicar sucintamente estos conceptos.
El punto de intersección más claro de las perspectivas técnica y dramática está constituido, quizá, por los estándares de trabajo. Para ambas perspectivas es importante el hecho de que un grupo de individuos se preocupe por someter a prueba las características y cualidades no manifiestas de los logros del otro grupo de individuos en la esfera del trabajo, y que este otro grupo se preocupe por dar la impresión de que su trabajo encarna esos atributos ocultos. Las perspectivas política y dramática se intersectan claramente con respecto a la capacidad de un individuo para dirigir las actividades de otro. Entre otras cosas, si un individuo ha de dirigir a otros, descubrirá a menudo que es conveniente impedir que estos se enteren de los secretos estratégicos. Por otra parte, si un individuo intenta dirigir la actividad de otros por me- dio del ejemplo, el esclarecimiento, la persuasión, el intercambio, la manipulación, la autoridad, la amenaza, el castigo o la coerción será necesario que, independientemente de su nivel de poder, comunique eficazmente qué quiere que hagan las personas a quienes dirige, qué se propone hacer para lograr que lo hagan y qué medidas tomará si no lo hacen. Este tipo de poder debe estar revestido de medios eficaces para exhibirlo, y sus efectos serán distintos según la forma en que se lo dramatice. (Claro está que la capacidad para comunicar eficazmente una definición de la situación servirá de poco si el individuo no puede dar el ejemplo, establecer un intercambio, aplicar un castigo, etc.) Así, la forma más objetiva del poder desnudo, del poder liso y llano, es decir, la coerción física, no es, con frecuencia, ni objetiva ni simple, sino que funciona como una exhibición destinada a persuadir al auditorio; suele ser un medio de comunicación y no simplemente un medio de acción. Las perspectivas estructural y dramática parecen intersectarse con mayor claridad respecto de la distancia social. La imagen que un grupo de un status determinado es capaz de sustentar ante un auditorio constituido por grupos pertenecientes a otros status dependerá de la capacidad de los actuantes para restringir el concepto comunicativo con el auditorio. Las perspectivas cultural y dramática se intersectan más claramente con respecto al mantenimiento de las normas morales. Los valores culturales prevalecientes en un establecimiento social determinarán en forma detallada la actitud de los participantes acerca de muchas cuestiones, y al mismo tiempo establecerán un marco de apariencias que será nece- sario mantener, sean cuales fueren los sentimientos ocultos detrás de las apariencias.
Personalidad - Interacción – Sociedad
En fecha reciente se trató de reunir y presentar en un marco de referencia los conceptos y resultados derivados de tres campos diferentes de estudio: la personalidad individual, la interacción social y la sociedad. Quisiera sugerir aquí un simple agregado a estos intentos de englobar diversas disciplinas.
Cuando un individuo aparece ante otros, proyecta, consciente e inconscientemente, una definición de la situación en la cual el concepto de sí mismo constituye una parte esencial. Cuando tiene lugar un hecho que es, desde el punto de vista expresivo, incompatible con la impresión suscitada por el actuante, pueden producirse consecuencias significativas que son sentidas en tres niveles de la realidad social, cada uno de los cuales implica un punto de referencia y un orden fáctico distintos.
En primer lugar, la interacción social, considerada aquí como un diálogo entre dos equipos, puede llegar a una interrupción confusa y embarazosa: la situación cesa de estar definida, las posiciones previas se vuelven insostenibles, y los participantes se encuentran sin un curso de acción claramente trazado. Por lo general, estos últimos perciben una nota discordante en la situación y llegan a sentirse molestos, con- fundidos y desconcertados. En otras palabras, se desorganiza el pequeño sistema social creado y sustentado por la interacción ordenada y metódica. Estas son las consecuencias que tiene la disrupción desde el punto de vista de la interacción social. En segundo lugar, además de las consecuencias desorganizadoras momentáneas para la acción, las disrupciones de la actuación pueden tener secuelas de mayor alcance.
Los auditorios suelen aceptar el «sí mismo» proyectado durante toda actuación corriente por el actuante individual como representante responsable de su grupo de colegas, de su equipo y de su establecimiento social. También aceptan la actuación particular del individuo como prueba de su capacidad para representar la rutina, e incluso como prueba de su capacidad para representar cualquier rutina. En cierto sentido, estas unidades sociales más amplias —equipos, establecimientos sociales, etc.— se ven comprometidas cada vez que el individuo representa su rutina; en cada actuación tiende a ser sometida a prueba su legitimidad y puesta en juego su reputación permanente. Este tipo de compromiso es especialmente fuerte durante ciertas actuaciones. Así, cuando el cirujano y su enfermera se alejan de la mesa de operaciones y el paciente anestesiado muere accidentalmente al rodar de la camilla y caer al suelo, no solo se desbarata la operación en forma muy embarazosa sino que puede debilitarse la reputación del médico, como cirujano y como hombre, al igual que la reputación del hospital. Estas son las consecuencias que pueden tener las disrupciones desde el punto de vista de la estructura social.
Por último, observamos con frecuencia que el individuo puede comprometer profundamente su yo, no solo en su identificación con un papel, un establecimiento y un grupo determinados, sino también en la imagen de sí mismo como alguien que no desorganiza la interacción social ni traiciona a las unidades sociales que dependen de esa interacción. Por ende, cuando se produce una disrupción advertimos que pueden llegar a desacreditarse las imágenes de sí mismo en torno de las cuales se forjó su personalidad. Estas son las consecuencias que pueden tener las disrupciones desde el punto de vista de la personalidad individual. Por lo tanto, las disrupciones de la actuación repercuten en tres niveles de abstracción: la personalidad, la interacción y la estructura social. Si bien la probabilidad de disrupción variará ampliamente de una interacción a otra, y la importancia social de las probables disrupciones variará de una interacción a otra, no hay al parecer ninguna interacción en la que los participantes no tengan una marcada probabilidad de sentirse ligeramente molestos o una leve probabilidad de sentirse profundamente humillados. La vida puede no ser un juego, pero la interacción sí lo es. Además, en la medida en que los individuos se esfuerzan por evitar las disrupciones o enmendar las que no fueron eludidas, estos esfuerzos también tendrán consecuencias simultáneas en los tres niveles. Aquí tenemos, entonces, un medio simple de articular estos tres niveles de abstracción y las tres perspectivas desde las cuales enfocamos la vida social.
Comparaciones y estudio
En este estudio utilicé ejemplos tomados de sociedades distintas de nuestra sociedad angloamericana. Con esto no quise significar que el marco de referencia aquí presentado sea independiente de la cultura, o aplicable en las mismas áreas de la vida social de las sociedades no occidentales y de la nuestra. Llevamos una vida social de puertas adentro. Nos especializamos en medios estables, en no dejar entrar a los extraños y en conceder al actuante cierta posibilidad de aislamiento a fin de que pueda prepararse para la representación. Una vez que empezamos una actuación, tendemos a terminarla, y somos sensibles a las notas discordantes que pueden producirse en su transcurso. Si se nos sorprende en una tergiversación, nos sentimos profundamente humillados. Dadas nuestras reglas dramáticas generales y nuestras inclinaciones para dirigir la acción, no debemos pasar por alto ciertas áreas de la vida de otras sociedades en las cuales aparentemente se aplican otras reglas. Los informes de muchos viajeros occidentales están repletos de casos en los cuales es fácil percibir que su sentido dramático fue agraviado o sorprendido, pero si queremos llevar las generalizaciones a otras culturas debemos considerar dichos casos, así como los ejemplos más favorables. Tenemos que estar preparados para comprender que, si bien en China las acciones y el decorado pueden ser admirablemente armoniosos y coherentes en un salón de té privado, es posible que se sirvan platos sumamente refinados en restaurantes muy sencillos, y negocios que parecen tugurios, atendidos por empleados toscos y confianzudos, pueden abrigar en sus rincones piezas de seda exquisitamente delicadas, envueltas en viejo papel de estraza.2 Y en un pueblo que, según dicen, tiene cuidado de salvar las apariencias, debemos estar preparados para leer informaciones como esta:
Afortunadamente, los chinos no tienen el mismo criterio que nosotros acerca de la reserva e intimidad en el hogar. No les importa que todos los detalles de su vida privada sean observados por todo aquel que quiera mirar. Cómo viven, qué comen, e incluso las riñas familiares que nosotros tratamos de ocultar al público, son cosas que parecen pertenecer a la comunidad y no detalles que incumben exclusivamente a las familias en cuestión.3
Y tenemos que estar preparados para comprender que, en sociedades con arraigados sistemas de status no igualitarios y fuertes orientaciones religiosas, los individuos suelen ser menos formales que nosotros acerca de todo el drama cívico, y cruzarán las barreras sociales con gestos fugaces que otorgan al hombre que se oculta tras la máscara un reconocimiento mayor que el que podríamos considerar permisible.
Además, debemos ser muy cautos en todo esfuerzo para caracterizar a nuestra propia sociedad en su conjunto con respecto a las prácticas dramáticas. Así, por ejemplo, sabemos que, en las relaciones corrientes entre la dirección y las fuerzas laborales, un equipo puede participar en reuniones deliberativas conjuntas con el bando opuesto sabiendo que podría ser necesario dar la impresión de abandonar la reunión con paso airado. A veces se exige a los equipos diplomáticos que monten en escena una representación similar. En otras palabras, si bien en nuestra sociedad los equipos están por lo general obligados a reprimir su ira detrás de un consenso de trabajo, en ciertas ocasiones se ven obligados a suprimir la apariencia de oposición serena y desapasionada para ofrecer una demostración de sentimientos ultrajados. De modo similar, hay casos en que los individuos, de grado o por fuerza, están obligados a destruir una interacción para salvaguardar su honor y su fachada. Sería más prudente, entonces, empezar con unidades más pequeñas, con establecimientos sociales o tipos de establecimientos, o con status determinados, y documentar modestamente las comparaciones y los cambios por medio del método de la historia de casos. Así, por ejemplo, poseemos la siguiente información acerca de las representaciones que los hombres de negocios están autorizados legalmente a poner en escena:
La última mitad del siglo fue testigo de un cambio profundo en la actitud de los tribunales respecto del problema de la confianza justificable. Los antiguos fallos, influidos por la doctrina prevaleciente del «caveat emptor», hacían mucho hincapié en el «deber» del demandante de protegerse y desconfiar de su antagonista, y sostenían que no debía confiar ni siquiera en las afirmaciones fácticas positivas hechas por la persona a quien enfrentaba en ese momento. Se daba por sentado que toda persona está dispuesta a engañar a otra en una negociación si tiene la posibilidad de hacerlo, y que solo un tonto esperaría una actitud honesta por parte de su oponente. Por lo tanto, el demandante debe realizar una investigación razonable y formarse su propio juicio. El reconocimiento de un nuevo estándar de ética comercial, por el cual se exige honestidad y prudencia en la exposición de los hechos, y en muchos casos la garantía de su veracidad, con-| dujo a un cambio casi total en este punto de vista. Según el criterio actual, se puede confiar justificadamente en la información de hechos relativos a la cantidad y calidad de las tierras y mercaderías que se ofrecen en venta, el estado financiero de las corporaciones y otras cuestiones similares que estimulan las transacciones comerciales, sin tener que investigar la veracidad de esas informaciones no solo donde dicha investigación sería difícil y onerosa, como en el caso en que las tierras que se venden están situadas en lugares remotos, sino también donde la falsedad de la representación podría ser puesta fácilmente al descubierto a través de medios que se hallan muy a mano.4
Y, si bien es posible que día a día aumente la franqueza y sinceridad en las relaciones comerciales, los consejeros matrimoniales concuerdan cada vez más en que el individuo no debe sentirse obligado a contar a su cónyuge sus «asuntos» previos, ya que esto solo provocaría una tensión innecesaria. Veamos otros ejemplos. Sabemos que hasta cerca de 1830 las tabernas inglesas proporcionaban a los trabajadores un trasfondo escénico que se diferenciaba muy poco de las cocinas de sus propias casas, y que a partir de esa fecha irrumpieron en escena verdaderos palacios para la venta de ginebra, que brindaban, casi a la misma clientela, una región anterior más fantástica que la que hubieran podido soñar.5 Poseemos registros de la historia social de algunas ciudades norteamericanas gracias a los cuales nos enteramos de la reciente declinación en el esmero y el detalle elaborado de las fachadas doméstica y profesional de las clases altas de la localidad. En contraposición, disponemos de algunos materiales que describen el reciente incremento en el carácter elaborado del medio que utilizan las organizaciones sindicales,6 y la creciente tendencia a «acumular» en dicho medio expertos con preparación académica, quienes proporcionan un aura de sabiduría y respetabilidad.7 Es posible investigar los cambios introducidos en la disposición de las plantas de organizaciones industriales y comerciales específicas y demostrar la creciente preocupación por la fachada, tanto en lo que respecta al aspecto exterior de los edificios de oficinas y administración cuanto a sus salones de conferencias, corredores y salas de espera. En una comunidad campesina determinada podemos observar que el establo para los animales, que en una época se hallaba detrás de la cocina, y al cual se tenía acceso directo por una pequeña puerta situada al lado del fogón, fue trasladado no hace mucho a cierta distancia de la casa, y la casa misma —que antes se levantaba en medio de la huerta, los equipos de labranza, los trastos viejos y el ganado de pastoreo— está orientada ahora, en cierto sentido, hacia las relaciones públicas, con su patio bastante limpio y cercado en la parte delantera, presentándose a la comunidad, de ese modo, acicalada con su ropaje dominguero, mientras que los desperdicios se acumulan en la región posterior sin tapiar. Y, a medida que desaparece el establo de las vacas pegado a la casa, y el mismo fregadero se hace cada vez menos frecuente, es posible observar el mejoramiento del nivel de la vivienda, donde la cocina, que en un tiempo tuvo sus propias regiones posteriores, se está convirtiendo ahora en la región menos presentable de la casa, mientras que al mismo tiempo se vuelve cada vez más presentable. También podemos estudiar ese peculiar movimiento social que indujo a algunos barcos, restaurantes, fábricas y viviendas particulares a limpiar a tal punto su trasfondo escénico que, al igual que los monjes, los comunistas y los concejales alemanes, siempre están alerta y no hay ningún lugar donde descuiden la fachada, mientras que al mismo tiempo los miembros del auditorio llegan a estar tan fascinados con el ello de la sociedad que exploran los lugares aseados y acondicionados con tal objeto. La asistencia paga a los ensayos de las orquestas sinfónicas es solo uno de los ejemplos más recientes.
Observamos, asimismo, lo que Everett Hughes llama movilidad colectiva, a través de la cual los individuos de un status dado tratan de modificar el conjunto de tareas que desempeñan, de suerte que no se vean obligados a realizar ningún acto que sea expresivamente incompatible con la imagen que intentan crear para sí mismos. Y dentro de un establecimiento social determinado se puede observar un proceso paralelo, que podríamos denominar «actividad del rol», por medio del cual un miembro particular no se esfuerza tanto por ocupar una posición superior ya establecida como por crear para sí una nueva posición, que implique deberes y obligaciones que expresen adecuadamente atributos con los que congenia y simpatiza. Podemos examinar el proceso de especialización que lleva a muchos actuantes a hacer uso, en común y durante breve tiempo, de medios sociales muy elaborados, contentándose con dormir solos en pequeños cubículos sin ninguna pretensión.
Podemos observar la difusión de fachadas fundamentales —como el complejo de vidrio, acero inoxidable, guantes de goma, azulejos blancos y guardapolvo del laboratorio—, que abren a un número creciente de personas conectadas con tareas indignas un camino hacia la autopurificación. Partiendo de la tendencia de ciertas organizaciones muy autoritarias a exigir que un equipo emplee su tiempo en mantener en un estado de riguroso orden y limpieza el medio en el que actuará otro equipo, podemos observar, en establecimientos tales como hospitales, bases aéreas y grandes mansiones, una declinación de la hipertrófica severidad existente en esos medios. Y, por último, podemos estudiar el crecimiento y difusión del jazz y de las pautas culturales de la «Costa Oeste», donde términos tales como bit (solo o parte en que uno de los músicos tiene papel destacado), goof (equivocarse, cometer un error grosero), scene (lugar en que los músicos de jazz se reúnen para tocar), drag (música lenta y tediosa, y también reunión danzante), dig (entender y apreciar cabalmente una obra), son de uso corriente, permitiendo a los individuos mantener cierto nivel profesional en la relación del actuante con los aspectos técnicos de las actuaciones cotidianas.
La expresión cumple el papel de transmitir las impresiones del «sí mismo»
Al llegar al final de este estudio, quizá nos sea permitido incluir una acotación de índole moral. En el curso de estas páginas consideramos el componente expresivo de la vida social como una fuente de impresiones dadas a otros, o recibidas por otros. La impresión fue considerada, a su vez, como una fuente de información acerca de hechos no manifiestos y como un medio a través del cual los receptores pueden orientar sus respuestas al informante sin tener que esperar que se hagan sentir todas las consecuencias de las acciones de este último. Por lo tanto, la expresión fue considerada en función del papel comunicativo que desempeña durante la interacción social y no, por ejemplo, en función del papel de consumación o de liberación de tensiones que podría tener para el sujeto que la pone de manifiesto. 8
Debajo de toda interacción social parece haber una dialéctica fundamental. Cuando un individuo se encuentra con otros, quiere descubrir los hechos característicos de la situación. Si tuviera esta información podría saber, y tener en cuenta, qué es lo que ocurrirá, y estaría en condiciones de dar a conocer al resto de los presentes el debido cupo de información compatible con su propio interés. Para poner plenamente al des- cubierto la naturaleza fáctica de la situación sería necesario que el individuo conociera todos los datos sociales pertinentes acerca de los otros. Sería necesario que conociera, asimismo, el resultado real o el producto final de la actividad de las demás personas durante la interacción, así como sus sentimientos más íntimos respecto de su propia persona. Raras veces se tiene acceso a una información completa de este orden; a falta de ella, el individuo tiende a emplear sustitutos —señales, tanteos, insinuaciones, gestos expresivos, símbolos de status, etc.— como medios de predicción. En suma, puesto que la realidad que interesa al individuo no es perceptible en ese momento, este debe confiar, en cambio, en las apariencias. Y, paradójicamente, cuanto más se interesa el individuo por la realidad que no es accesible a la percepción, tanto más deberá concentrar su atención en las apariencias.
El individuo tiende a tratar a las otras personas presentes sobre la base de la impresión que dan —ahora— acerca del pasado y el futuro. Es aquí donde los actos comunicativos se transforman en actos morales. Las impresiones que dan las otras personas tienden a ser consideradas como reclamos y promesas hechos en forma implícita, y los reclamos y promesas suelen tener un carácter moral. El individuo piensa: «Utilizo las impresiones que tengo de ustedes como un medio de comprobar lo que son y lo que han hecho, pero ustedes no deben llevarme por un camino equivocado». Lo peculiar acerca de esto es que el individuo tiende a asumir esta posi- ción aunque crea que los otros no tienen conciencia de muchos de sus comportamientos expresivos y pueda esperar que los explotará sobre la base de la información que recoge acerca de ellos. Puesto que las fuentes de impresiones usadas por el sujeto-observador entrañan una multitud de normas relativas a la cortesía y al decoro, al intercambio social y al desempeño de la tarea, podemos apreciar otra vez cómo la vida diaria se halla enredada entre líneas morales discriminatorias.
Adoptemos ahora el punto de vista de los otros. Si quieren comportarse como caballeros y jugar limpio con el individuo, darán poca importancia consciente al hecho de suscitar impresiones acerca de sí mismos, y actuarán, en cambio, sin engaños ni estratagemas, permitiendo que el individuo reciba impresiones válidas sobre ellos y sus esfuerzos. Y, si prestan atención al hecho de que son observados, no se dejarán influir indebidamente por esto, satisfechos de saber que el individuo obtendrá una impresión correcta y será justo con ellos. Si quisieran influir en el tratamiento que les dispensa el individuo —y esto es algo que oportunamente cabría esperar—•, tendrán a su disposición, entonces, un medio caballeresco de hacerlo. Solo necesitan guiar su actividad en el presente de modo que sus futuras consecuencias sean de un tenor que induciría a un individuo justo a tratarlos ahora en la forma en que quieren ser tratados; una vez hecho esto, solo les queda confiar en la perceptibilidad y rectitud del individuo que los observa. A veces quienes son observados emplean, por supuesto, estos medios adecuados para influir en el trato que les da el observador; pero hay otro camino, más corto y más eficaz, a través del cual el observado puede influir sobre el observador. En vez de dejar que la impresión que suscita su actividad surja como un derivado incidental de esta, puede reorientar su marco de referencia y dedicar sus esfuerzos a la creación de las impresiones deseadas. En lugar de tratar de lograr ciertos fines por medios aceptables, puede tratar de producir la impresión de que logra ciertos fines por medios aceptables. Siempre es posible manipular la impresión que el observador usa como sustituto de la realidad, porque el signo que sustituye la presencia de una cosa, no siendo esa cosa, puede ser empleado a falta de ella. La necesidad que tiene el observador de confiar en las representaciones de las cosas crea la posibilidad de la tergiversación. Hay muchos grupos de personas que piensan que no podrían seguir actuando en la esfera de los negocios —sea cual fuere la índole de su actividad— si tuvieran que limitarse a los medios caballerescos para influir sobre el individuo que los observa. En un momento u otro de su ciclo de actividad creen que es necesario reunirse y manipular directamente la impresión que producen. Los observados se convierten en un equipo de actuantes, y los observadores en el auditorio. Los actos que parecen ser hechos sobre los objetos se transforman en gestos dirigidos al auditorio.
El ciclo de actividad se dramatiza
Llegamos ahora a la dialéctica fundamental. En su calidad de actuantes, los individuos se preocuparán por mantener la impresión de que actúan de conformidad con las numerosas normas por las cuales son juzgados ellos y sus productos. Debido a que estas normas son tan numerosas y tan profundas, los individuos que desempeñan el papel de actuantes hacen más hincapié que el que podríamos imaginar en un mundo moral. Pero, qua actuantes, los individuos no están preocupados por el problema moral de cumplir con esas normas sino con el problema amoral de construir la impre- sión convincente de que satisfacen dichas normas. Nuestra actividad atañe en gran medida, por lo tanto, a cuestiones de índole moral, pero como actuantes no tenemos una preocupación moral por ellas. Como actuantes somos mercaderes de la moralidad. Nuestra jornada de trabajo está consagrada al contacto físico con las mercancías que exhibimos, y nuestra mente está absorbida por ellas; pero muy bien podría suceder que, cuanto más atención les prestemos, más alejados nos sintamos de ellas y de quienes son suficientemente crédulos para comprarlas. Para emplear un conjunto de imágenes distintas, la misma obligación y la misma circunstancia ventajosa de aparecer siempre en una firme posición moral, de ser personajes socializados, nos obliga a actuar como personas prácticas en las técnicas del montaje escénico.
La puesta en escena y el «sí mismo»
La opinión general de que todos los seres humanos representamos ante los demás no es nueva; lo que como conclusión habría que subrayar es que la propia estructura del «sí mismo» puede concebirse en función de la forma en que disponemos esas actuaciones en nuestra sociedad angloamericana.
En este estudio dividimos al individuo, por implicación, de acuerdo con dos papeles básicos: fue considerado como actuante —un inquieto forjador de impresiones, empeñado en la harto humana tarea de poner en escena una actuación— y como personaje —una figura (por lo general agradable) cuyo espíritu, fortaleza y otras cualidades preciosas deben ser evocadas por la actuación—. Los atributos del actuante y los atributos del personaje son fundamentalmente de distinto orden, y sin embargo ambos grupos tienen su significado en función de la representación que debe continuar. En primer término, examinemos al individuo como personaje. En nuestra sociedad, el personaje que uno representa y el «sí mismo» propio se hallan, en cierto sentido, en pie de igualdad, y este «sí mismo»-como-personaje es considerado en general como algo que está alojado dentro del cuerpo de su poseedor, especialmente en las partes superiores de este, constituyendo de alguna manera un nódulo en la psicobiología de la personalidad. A mi juicio, este concepto es una parte implícita de lo que todos tratamos de presentar, pero proporciona, precisamente por ello, un análisis deficiente de la representación. En este estudio concebimos el «sí mismo» representado como un tipo de imagen, por lo general estimable, que el individuo intenta efectivamente que le atribuyan los demás cuando está en escena y actúa conforme a su personaje. Si bien esta imagen es considerada en lo que respecta al individuo, de modo que se le atribuye un «sí mismo», este último no deriva inherentemente de su poseedor sino de todo el escenario de su actividad, generado por ese atributo de los sucesos locales que los vuelve interpretables por los testigos. Una escena correctamente montada y representada conduce al auditorio a atribuir un «sí mismo» al personaje representado, pero esta atribución —este «sí mismo»— es un producto de la escena representada, y no una causa de ella. Por lo tanto, el «sí mismo», como personaje representado, no es algo orgánico que tenga una ubicación específica y cuyo destino fundamental sea nacer, madurar y morir; es un efecto dramático que surge difusamente en la escena representada, y el problema característico, la preocupación decisiva, es saber si se le dará o no crédito. Al analizar el «sí mismo» nos desprendemos, pues, de su poseedor, de la persona que más aprovechará o perderá con ello, porque él y su cuerpo proporcionan simplemente la percha sobre la cual colgará durante cierto tiempo algo fabricado en colaboración. Y los medios para producir y mantener los «sí mismos» no se encuentran dentro de la percha; en realidad, estos medios suelen estar encerrados en establecimientos sociales. Allí habrá una región posterior con sus herramientas para modelar el cuerpo, y una región anterior con su utilería estable. Habrá un equipo de personas cuya actividad escénica, junto con la utilería disponible, constituirá la escena de la cual emergerá el «sí mismo» del personaje representado, y otro equipo, el auditorio, cuya actividad interpretativa será necesaria para esta emergencia. El «sí mismo» es un producto de todas estas providencias, en todos sus componentes lleva las marcas de su génesis. Toda la maquinaria de producción del «sí mismo» es, por supuesto, difícil de manejar, y a veces se descompone, exhibiendo sus componentes separados: control de la región posterior, connivencia del equipo, tacto del auditorio, y así sucesivamente. Pero, si está bien aceitada, fluirán de ella las impresiones con suficiente rapidez para dejarnos atrapar por uno de nuestros tipos de realidad: la actuación se pondrá en marcha y el sólido «sí mismo» otorgado a cada personaje parecerá emanar intrínsecamente de su actuante. Pasemos ahora del individuo como personaje representado al individuo como actuante. El individuo como actuante tiene capacidad para aprender, y la ejercita en la tarea de prepararse para desempeñar un papel. Es propenso a dejarse llevar por fantasías y sueños; algunos de ellos se desenvuelven agradablemente para llegar a una actuación triunfal; otros, llenos de ansiedad y de temor, se relacionan con descréditos vitales en la región anterior pública. A menudo manifiesta un deseo gregario respecto de los compañeros de equipo y del auditorio, una consideración llena de tacto por sus preocupaciones; posee, además, la capacidad de sentirse profundamente avergonzado, lo cual lo induce a minimizar las probabilidades de exponerse a correr ese riesgo.
Estos atributos del individuo qua actuante no son un simple efecto descripto sobre la base de actuaciones determinadas; son de naturaleza psicobiológica, y no obstante parecen surgir de la interacción íntima con las contingencias de la puesta en escena de las actuaciones.
Y ahora solo me resta hacer un comentario final. Al desarrollar el marco conceptual empleado en este estudio, utilicé en parte el lenguaje teatral. Hablé de actuantes y auditorios; de rutinas y papeles; de actuaciones exitosas o fallidas; de indicaciones, medios escénicos y trasfondo; de necesidades dramáticas, habilidades dramáticas y estrategias dramáticas. Debo admitir ahora que este intento de llevar tan lejos una mera analogía fue en parte una retórica y una maniobra. La afirmación de que el mundo entero es un escenario es bastante conocida como para que los lectores estén familiarizados con sus limitaciones y se muestren tolerantes con ella, sabiendo que en cualquier momento serán capaces de demostrar fácilmente que no debe ser tomada demasiado en serio. La acción que se representa en un teatro es una ilusión relativamente inventada y reconocida; a diferencia de la vida corriente, nada real o verdadero puede sucederles a los personajes representados, aunque en otro nivel puede ocurrir algo real y verdadero para la reputación de los actuantes qua profesionales, cuyo trabajo cotidiano es poner en escena actuaciones teatrales.
Y, por lo tanto, abandonaremos ahora el lenguaje y la máscara del escenario. Después de todo, los tablados sirven también para construir otras cosas, y deben ser levantados pensando en que habrá que derribarlos. Este estudio no atañe a los aspectos teatrales que se introducen furtivamente en la vida cotidiana. Atañe a la estructura de las interacciones sociales, la estructura de esas entidades de la vida social que surgen toda vez que los seres humanos se encuentran unos con otros en presencia física inmediata. En esta estructura, el factor clave es el mantenimiento de una definición única de la situación, definición que será preciso expresar, y esta expresión debe ser sustentada a pesar de la presencia de multitud de disrupciones potenciales.
El personaje que sube a escena en un teatro no es, en cierta medida, un personaje real ni tiene el mismo tipo de consecuencias reales que el personaje, totalmente inventado, escenificado, pongamos por caso, por el estafador; pero la puesta en escena exitosa de cualquiera de estos tipos de figuras falsas implica el uso de técnicas reales, las mismas mediante las cuales las personas corrientes sustentan en la vida cotidiana sus situaciones sociales reales. Quienes dirigen la interacción cara a cara en un escenario teatral deben hacer frente al requerimiento clave de las situaciones de la vida real; deben sustentar desde el punto de vista expresivo una definición de la situación, pero lo hacen en circunstancias que facilitan el desarrollo de una terminología apropiada para las tareas interaccionales que compartimos todos nosotros.
ÍNDICE
Confianza en el papel que desempeña el individuo
Fachada
Realización dramática
Idealización
El mantenimiento del control expresivo
Tergiversación
Mistificación
Realidad y artificio
5. Comunicación impropia Tratamiento de los ausentes
Conversaciones sobre la puesta en escena
Connivencia del equipo
Realineamiento de las acciones
6. El arte de manejar las impresiones
Prácticas y atributos defensivos
1. Lealtad dramática
2. Disciplina dramática
3. Circunspección dramática
Prácticas protectoras
El tacto con relación al tacto
El marco de referencia El contexto analítico
Personalidad - Interacción - Sociedad
Comparaciones y estudio
La expresión cumple el papel de transmitir las impresiones del «sí mismo»
La puesta en escena y el «sí mismo»
NOTAS
7. CONCLUSIONES
1 Compárese la posición adoptada por Oswald Hall con respecto a las posibles perspectivas para el estudio de los sistemas cerrados en su «Methods and Techniques of Research in Human Relations», abril de 1952, a las que se refieren E. C. Hughes y otros, Cases on Vield "Work (próximo a publicarse).
3 J. Macgowan, Sidelights on Chínese Life, Filadelfia: Lippincott, 1908, págs. 178- 79.
3 Ib'td., págs. 180-81.
4 William L. Prosser, Handbook of the Lato of Torts, Hortibook Se ries; St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1941, págs. 749-50.
6 M. Gorham y H. Dunnett, Inside the Fub, Londres: The Architectural Press, 1950, págs. 23-24.
8 Véase, por ejemplo, Floyd Hunter, Community Power Structure,Chapel HUÍ: University of North Carolina Press, 1953, pág. 19.
10 Véase Hatold L. Wilensky, «The Staff "Expert": A Study of the Intelligence Function in American Ttade Unions», tesis inédita de doctorado, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1953, cap. IV, donde se hallará un estudio de la función de «decoración de la vidriera» de los expertos de las planas mayores de distintos establecimientos sociales. Véase David Riesman en colaboración con Reuel Denny y Nathan Glazer, The Lonely Crowd, New Haven: Yale University Press, 1950, págs. 138-39, quien se refiere a la contraparte comercial de este movimiento.
12 Un enfoque reciente de este tipo puede encontrarse en Talcott Par-sons, Robert F. Bales y Edward A. Shils, Working Papers in the Theory of Action, Glencoe, 111.: The Free Press, 1953, cap. II, «The Theory of Symbolism in Relation to Action». {Apuntes sobre la teoría de la acción, Buenos Aires: Amorrortu editores, 1970.)
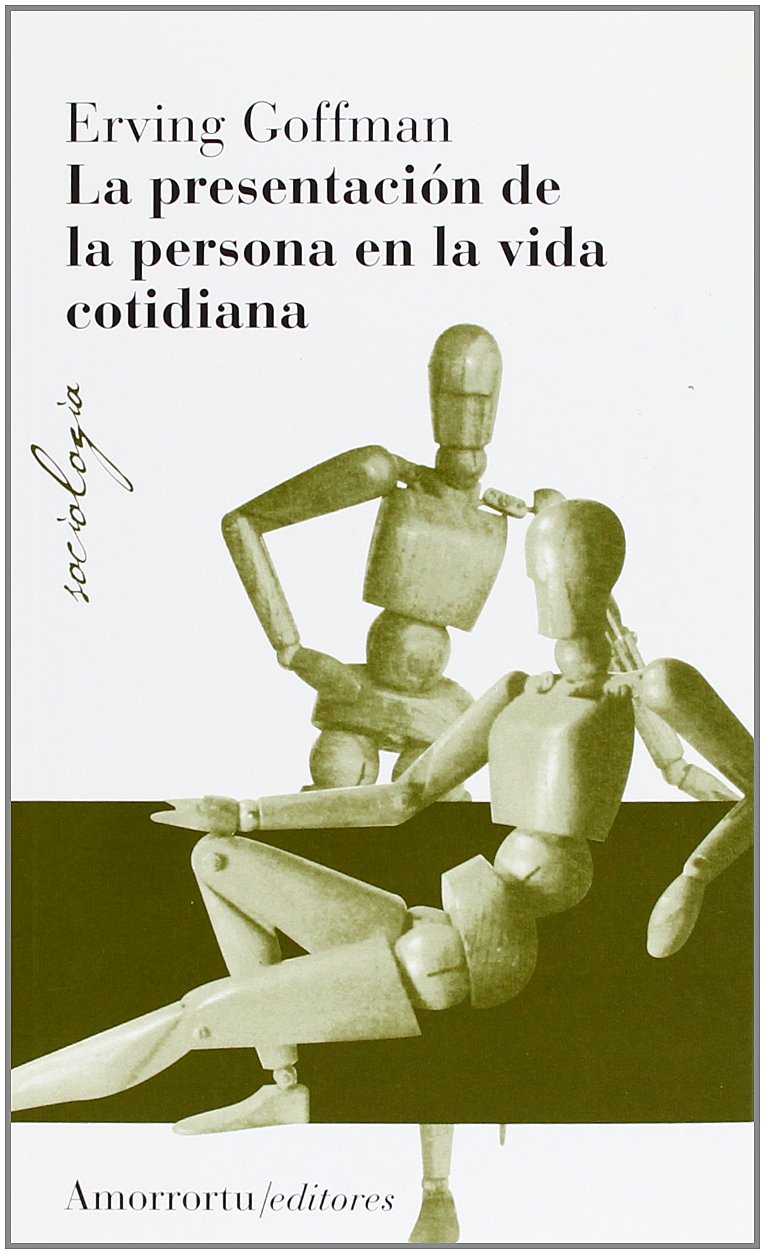 |
| Erving Goffman: La presentación de la persona en la vida cotidiana (1959) |
Amorrortu editores Buenos Aires
Director de la biblioteca de sociología, Luis A. Rigal
The Presentation of Self in Everyday Life, Erving Goffman Primera edición en inglés, 1959
Traducción, Hildegarde B. Torres Perrén y Flora Setaro
Lee los demás capítulo de La presentación de la persona en la vida cotidiana
5. Comunicación impropia Tratamiento de los ausentes








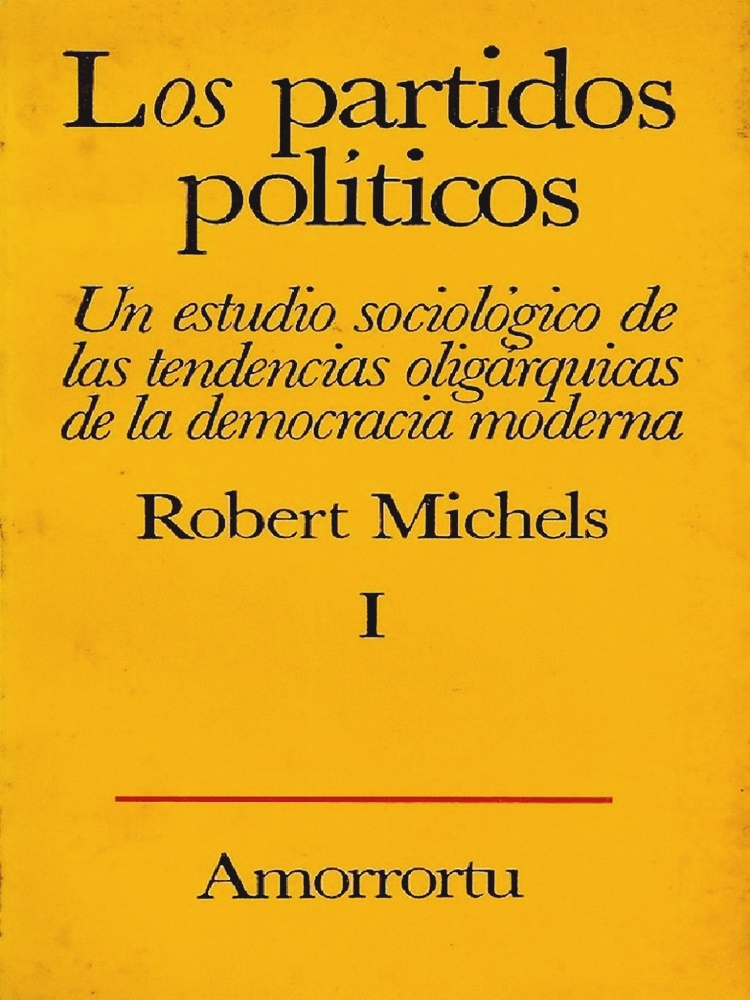
Comentarios
Publicar un comentario