Erving Goffman: La presentación de la persona en la vida cotidiana. 2. Equipos (1959)
La presentación de la persona en la vida cotidiana
Erving Goffman
Amorrortu editores Buenos Aires
Director de la biblioteca de sociología, Luis A. Rigal
The Presentation of Self in Everyday Life, Erving Goffman Primera edición en inglés, 1959
Traducción, Hildegarde B. Torres Perrén y Flora Setaro
Las máscaras son expresiones fijas y ecos admirables de sentimientos, a un tiempo fieles, discretas y superlativas. Los seres vivientes, en contacto con el aire, deben cubrirse de una cutícula, y no se puede reprochar a las cutículas que no sean corazones. No obstante, hay ciertos filósofos que parecen guardar rencor a las imágenes por no ser cosas, y a las palabras por no ser sentimientos. Las palabras y las imágenes son como caparazones: partes integrantes de la naturaleza en igual medida que las sustancias que recubren, se dirigen sin embargo más directamente a los ojos y están más abiertas a la observación. De ninguna manera diría que las sustancias existen para posibilitar las apariencias, ni los rostros para posibilitar las máscaras, ni las pasiones para posibilitar la poesía y la virtud. En la naturaleza nada existe para posibilitar otra cosa; todas estas fases y productos están implicados por igual en el ciclo de la existencia...
George Santayana, Soliloquies in England and Later Soliloquies, 1922.
2. Equipos
Cuando se piensa en una actuación, es fácil suponer que el contenido de la representación no es más que una prolongación expresiva del carácter del actuante y considerar su función sobre la base de estos términos personales. Este es un enfoque limitado que puede ocultar diferencias importantes en cuanto a la función que ejerce la actuación en la interacción total.
En primer lugar, sucede con frecuencia que la actuación sirve sobre todo para expresar las características de la tarea que se realiza, y no las características del actuante. Se observa, así, que las personas que prestan servicios, sea en la esfera profesional, burocrática, comercial o artesanal, animan su manera de actuar con movimientos que expresan pericia e integridad, pero que, independientemente de lo que estos modales transmiten acerca de dichas personas, su propósito principal suele ser el de determinar una definición favorable del servicio o producto que ofrecen. Además, muchas veces descubrimos que la fachada personal del actuante es utilizada, no tanto porque le permite presentarse como le gustaría aparecer, sino porque su apariencia y sus modales pueden servir, en cierta medida, para un escenario de proporciones más vastas. Desde este punto de vista, es fácil comprender cómo, merced al proceso de tamiz y clasificación característico de la vida urbana, las jóvenes de buena presencia y dicción correcta ocupan puestos de recepcionistas, donde pueden presentar una fachada, tanto para la empresa en que trabajan cuanto para sí mismas. Más aún: descubrimos por lo general que la definición de la situación proyectada por un determinado participante integra una proyección fomentada y sustentada por la cooperación íntima de más de un participante. Así, por ejemplo, en un establecimiento hospitalario los dos médicos internos pueden exigir que el practicante examine, como parte de su formación, la historia clínica de un paciente y dé su opinión acerca de cada uno de los datos registrados. Quizás el practicante no advierta que su manifestación de relativa ignorancia proviene, en parte, de que los dos médicos estudiaron a fondo la historia clínica la noche anterior; es muy difícil que llegue a apreciar que esa impresión está doblemente asegurada por el acuerdo tácito entre los dos integrantes del equipo local de asignar el estudio de la primera mitad de la historia clínica a uno de los médicos y la segunda mitad al otro.1 Este trabajo en equipo asegura un buen lucimiento del personal siempre que, por supuesto, el médico adecuado sea capaz de manejar el manual de principios en el momento adecuado.
Por otra parte, suele darse el caso de que a cada miembro del equipo o elenco de actores se le exija que aparezca bajo un aspecto distinto a fin de que el efecto general del equipo sea satisfactorio. Así, si una familia quiere escenificar una cena formal necesitará que intervenga alguien de uniforme o librea como parte del equipo de trabajo. El individuo que desempeña este papel debe atraer sobre sí la definición social del criado. Al mismo tiempo, la persona que asume el papel de anfitrión debe atraer sobre sí y suscitar, por su apariencia y sus modales, la definición social de alguien que está acostumbrado a ser servido por criados. Esto quedó demostrado en forma fehaciente en el hotel de turismo isleño estudiado por el autor (que denominaré en lo sucesivo «hotel Shetland»). Allí, los dueños del hotel lograron suscitar una impresión general de servicio de clase media al asumir los roles de anfitrión y anfitriona de clase media, mientras asignaban a sus empleadas el de domésticas, si bien en función de la estructura de clases del lugar las muchachas que actuaban como criadas tenían un status algo superior al de los propietarios del hotel para quienes trabajaban. Cuando los huéspedes del hotel estaban ausentes, las jóvenes daban muy poco pie para esa diferencia de status entre ama y criadas. La vida familiar de clase media nos proporciona otro ejemplo. En nuestra sociedad, cuando un matrimonio concurre a una reunión social en la que se encuentra con amigos recientes, la esposa puede mostrar una actitud de sumisión más respetuosa ante la voluntad y las opiniones de su marido que la que se molestaría en poner de manifiesto si se hallase sola con él o con amigos de confianza. Cuando la esposa asume un rol respetuoso, da lugar a que el marido pueda asumir un rol dominante, y cuando cada miembro del equipo desempeña su rol específico, la unidad conyugal, como unidad, puede sustentar la impresión que las audiencias nuevas esperan de ella. Las convenciones raciales prevalecientes en el Sur brindan otro ejemplo. Charles Johnson sugiere que cuando hay pocos blancos presentes un negro puede dirigirse a su compañero de tareas blanco llamándolo por su nombre de pila, pero cuando se acercan otros blancos se sobrentiende que debe darle el tratamiento de «señor».2 El protocolo que impera en el ámbito comercial ofrece un ejemplo similar:
El toque de formalidad protocolar es más importante aun en presencia de extraños. Usted podrá llamar «Mary» a su secretaria y «Joe» a su socio durante las veinticuatro horas del día, pero si un extraño entra en su oficina debe dirigirse a sus colaboradores en la misma forma en que esperaría que lo hiciera el extraño, o sea empleando los términos de cortesía «señorita» o «señor». Y aunque esté acostumbrado a gastarle bromas a la operadora del conmutador, tendrá que abstenerse de hacerlo cuando pide una comunicación telefónica delante de un extraño.3 Ella (su secretaria) quiere que la llamen señorita o señora en presencia de extraños, y no se sentirá nada halagada si su «Mary» resulta un aliciente para que todos la traten con excesiva familiaridad.4 Emplearé el término «equipo de actuación», o simplemente «equipo», para referirme a cualquier conjunto de individuos que cooperan para representar una rutina determinada. En este trabajo consideramos hasta ahora la actuación del individuo como punto de referencia básico, y estudiamos dos niveles fácticos: por una parte, el individuo y su actuación, y, por la otra, todo el conjunto de participantes y la inter- acción total. Este enfoque parecería bastar para el estudio de ciertos tipos y aspectos de la interacción; todo aquello que no se ajuste a este marco podría ser manejado como una faceta compleja de este, que admite una solución. De este modo, la cooperación entre dos actuantes, cada uno de los cuales está ostensiblemente empeñado en presentar su propia actuación especial, puede ser analizada como un tipo de acuerdo o «entendimiento», sin alterar el marco de referencia básico. Sin embargo, en el estudio de casos de determinados establecimientos sociales, la actividad cooperativa de algunos de los participantes parece ser demasiado importante para considerarla como una simple variación de un tema previo. Sea que los miembros de un equipo representen actuaciones individuales similares o actuaciones disímiles que en su conjunto encuadran dentro de un todo, surge la impresión de un equipo emergente que puede ser considerada convenientemente como un hecho por derecho propio, como un tercer nivel fáctico ubicado entre la actuación individual, por un lado, y la interacción total de los participantes, por otro. Incluso resulta válido decir que, si tenemos especial interés en el estudio del manejo de las impresiones, de las contingencias que surgen al fomentar una impresión y de las técnicas para hacer frente a esas contingencias, el equipo y la actuación del equipo podrían ser entonces, y con razón, las unidades más adecuadas que habría que tomar en cuenta como punto de referencia fundamental.5 Dado este punto de referencia, es posible asimilar situaciones tales como la interacción bipersonal dentro del marco, describiendo estas situaciones como una interacción de dos equipos, en la cual cada equipo está compuesto por un solo miembro. (Si hablamos desde un punto de vista lógico, hasta se podría afirmar que un auditorio que fue debidamente impresionado por un medio social particular en el que no había otras personas sería un auditorio que presencia la actuación de un equipo que no tiene miembros.)
El concepto de equipo nos permite considerar actuaciones representadas por uno o más actuantes, pero también abarca otro caso. Ya hemos señalado que un actuante puede compenetrarse de su propio acto, estar plenamente convencido de que la impresión de realidad que suscita es la única realidad. En tales casos, el actuante se convierte en su propio auditorio; llega a ser protagonista y observador del mismo espectáculo. Cabe presumir que acepta o incorpora los estándares que intenta mantener en presencia de otros, de modo que su conciencia le exige actuar de una manera socialmente adecuada. Será menester que el individuo, en su carácter de actuante, oculte a sí mismo, en su carácter de auditorio, aquellos hechos desacreditables relativos a la actuación de los que ha tenido que darse por enterado; en el lenguaje cotidiano podríamos decir que el sujeto sabe, o ha sabido, que hay ciertas cosas que no será capaz de decirse a sí mismo. Esta intrincada maniobra de autoengaño ocurre de continuo; los psicoanalistas nos brindan valiosos datos de campo de esta índole, bajo los rótulos de represión y disociación.6 Quizá tengamos aquí una fuente de lo que se denomina «autodistanciamiento», es decir, el proceso por el cual una persona llega a sentirse alienada respecto de sí misma.7 Cuando el actuante guía su actividad privada de acuerdo con normas éticas incorporadas, puede asociar estas normas con; algún tipo de grupo de referencia, creando de ese modo un auditorio no-presente para su actividad. Esta posibilidad nos lleva a considerar otra adicional.
El individuo puede mantener en privado normas de conducta en las que personal- mente no cree, pero las conserva debido al vivido convencimiento de que existe un auditorio invisible que castigará toda desviación respecto de dichas normas. En otras palabras, el individuo puede constituir su propio auditorio, o imaginar la presencia de un auditorio. (Vemos aquí la diferencia analítica entre los conceptos de equipo y de actuante individual.) Esto nos permite comprender que un equipo en sí pueda actuar para un auditorio que no está presente en carne y hueso para observar la representación. Así, en algunos hospitales neuropsiquiátricos norteamericanos se suele ofrecer en la sede del establecimiento un funeral relativamente elaborado para los pacientes fallecidos que no tienen familiares que los reclamen. No cabe duda de que esto contribuye a preservar normas civilizadas mínimas en un medio en que las condiciones de alejamiento y la indiferencia general de la sociedad pueden amenazar esas normas. Sea como fuere, en los casos en que no aparece ningún familiar, el sacerdote del hospital, el director de pompas fúnebres de la institución y uno o dos funcionarios más pueden desempeñar iodos los roles de la ceremonia fúnebre y, con el difunto envuelto en su mortaja, representar una demostración civilizada de respeto y aprecio por el muerto ante un público inexistente.
Es evidente que los individuos que forman parte del mismo equipo tendrán, en virtud de este hecho, una importante relación mutua. Podemos mencionar dos componentes esenciales de esta relación.
En primer lugar, parecería que mientras la actuación de un equipo está en vías de desarrollo, cualquiera de sus miembros tiene el poder de traicionar o desbaratar la representación mediante un comportamiento inadecuado. Cada miembro del equipo está obligado a confiar en la conducta correcta de sus compañeros, y ellos, a su vez, deben confiar en él. Existe entonces, por fuerza, un vínculo de dependencia recíproco que liga mutuamente a los integrantes del equipo. Cuando los miembros de un equipo tienen status y rangos formales distintos dentro de un establecimiento social, como ocurre a menudo, es probable que la dependencia mutua creada por la pertenencia a un mismo equipo pase por encima de las divisiones y grietas sociales o estructurales del establecimiento, y de ese modo le proporcione una fuente de cohesión. Cuando los status del personal superior e inferior tienden a dividir una organización, los equipos de actuación pueden tender a integrar las divisiones.
En segundo lugar, es evidente que si los miembros de un equipo deben cooperar para mantener una definición dada de la situación ante su auditorio, difícilmente podrán preservar esa impresión particular entre sí. Cómplices en el mantenimiento de una apariencia determinada de las cosas, están obligados a definirse entre sí como personas que «están en el secreto», como personas ante quienes no es posible mantener una fachada particular. Por consiguiente, los miembros del equipo, según la
frecuencia con que actúen como equipo y el número de situaciones que estén comprendidas en la acción protectora de las impresiones, tienden a estar ligados por derechos que podríamos denominar de «familiaridad». Este privilegio de familiaridad entre los miembros del equipo —que puede constituir una suerte de intimidad carente de calidez— no es necesariamente un vínculo de naturaleza orgánica que se desarrolla poco a poco durante el transcurso del tiempo pasado en común, sino que constituye, más bien, una relación formal que se concede y se recibe automáticamente tan pronto como el individuo ocupa un lugar en el equipo.
Al sugerir que los integrantes del equipo tienden a relacionarse entre sí por medio de vínculos de dependencia recíproca y familiaridad recíproca, no debemos confundir el tipo grupal así constituido con otros, tales como el grupo informal o la camarilla. El miembro de un equipo es un individuo de cuya cooperación dramática se depende para suscitar una definición dada de la situación; si ese individuo llega a estar fuera de los límites de las sanciones informales e insiste en revelar el juego, o en obligarlo a tomar una dirección determinada, sigue siendo, no obstante, parte del equipo. En realidad, puede ocasionar esa clase de dificultad precisamente porque forma parte del equipo. Así, el obrero solitario de la fábrica que se convierte en el hombre que «sobrepasa la norma» es, sin embargo, parte del equipo, aunque su productividad perturbe la impresión que los demás obreros tratan de fomentar acerca de lo que constituye una jornada de trabajo arduo. Como objeto de amistad, ese obrero podrá ser cuidadosamente ignorado por sus compañeros, pero como amenaza para la definición situacional establecida por el equipo no será posible pasarlo por alto. Del mismo modo, la joven que en una fiesta se muestra notoriamente accesible puede ser esquivada por las demás muchachas presentes, pero en ciertas situaciones forma parte integrante de su equipo y no puede dejar de amenazar la definición sustentada colectivamente de que las jóvenes son galardones sexuales difíciles de conquistar. Por lo tanto, si bien los miembros de un equipo suelen ser personas que concuerdan informalmente en encauzar sus esfuerzos de determinada manera como medio de autoprotección, y al hacerlo constituyen un grupo informal, este acuerdo de índole informal no es un criterio para definir el concepto de equipo.
Los miembros de una camarilla informal —empleamos este término en el sentido de un pequeño número de personas que se asocian para distracciones informales— también pueden constituir un equipo, porque es probable que tengan que cooperar para ocultar con todo tacto a algunos individuos no-miembros el carácter exclusivo de su asociación, mientras lo pregonan presuntuosamente ante otros. Existe, empero, un contraste significativo entre los conceptos de equipo y tamarilla. En los grandes establecimientos sociales, los individuos de un determinado nivel de status son agrupados en virtud del hecho de que deben cooperar en el mantenimiento de una definición situacional ante aquellos que se hallan por encima y por debajo de su nivel. Así, un grupo de individuos que podrían diferenciarse en muchos sentidos importantes y que, en consecuencia, desearían conservar cierta distancia social mutua, se encuentran en una relación de familiaridad forzosa característica de los miembros de un equipo empeñado en representar una función. Al parecer, las pequeñas camarillas se forman muchas veces no para fomentar los intereses de aquellos con quienes el individuo escenifica la representación, sino más bien para ponerlo a cubierto de una no deseada identificación con ellos. Por consiguiente, las camarillas suelen funcionar para proteger al individuo, no de las personas de otras jerarquías, sino de las de su propio rango. De este modo, si bien todos los miembros de una determinada camarilla pueden tener el mismo status, es fundamental que no se permita el ingreso a dicha camarilla de todas las personas de ese mismo nivel de status. 8 Agreguemos un comentario final acerca de lo que no es un equipo. Los individuos pueden reunirse de manera formal o informal en un grupo de acción a fin de promover fines análogos o colectivos por cualquier medio del que dispongan. En la medida en que cooperan para mantener una impresión dada, utilizando este recurso como medio para lograr sus fines, constituyen lo que aquí llamamos equipo; peto es preciso dejar bien en claro que existen muchos otros medios, fuera de la cooperación de tipo teatral, por los cuales un grupo de acción puede lograr sus fines. Es posible incrementar o reducir la efectividad de otros medios para alcanzar fines, tales como la fuerza o el poder de negociación, a través de la manipulación estratégica de las impresiones, pero el uso de la fuerza o del poder de negociación da al conjunto de individuos una fuente de formación grupal desvinculada del hecho de que en ciertas circunstancias es probable que el grupo así formado actúe, hablando desde un punto de vista dramático, como un equipo. (De modo similar, el individuo que ocupa posiciones de poder o liderazgo puede acrecentar o disminuir su fuerza según el grado en que su apariencia y sus modales sean adecuados y convincentes, lo cual no significa que las cualidades dramáticas de su actividad constituyan necesariamente, y ni aun habitualmente, la base fundamental de su posición.)
Si hemos de emplear el concepto de equipo como punto de referencia básico, será conveniente volver sobre nuestros pasos y redefinir nuestro andamiaje de términos a fin de ajustar la definición de equipo, antes que la de actuante individual, como unidad básica.
Se ha señalado que el objetivo del actuante es sustentar una definición particular de la situación, definición que representa, por así decirlo, lo que el actuante reivindica como realidad. En su carácter de equipo unipersonal, sin compañeros, a quienes haya de informar acerca de sus decisiones, el actuante puede decidir rápidamente cuál de las posiciones disponibles sobre un asunto asumirá, y actuar luego con toda sinceridad como si su elección fuese la única posible. Y esta elección puede ajustarse sutilmente a sus propios intereses y a su situación particular. Cuando del equipo unipersonal pasamos a considerar un equipo más amplio, cambia el carácter de la realidad sustentada por el equipo. En lugar de una rica definición de la, situación, la realidad puede llegar a reducirse a una tenue línea divisoria, ya que cabe suponer que esta no sea igualmente compatible con todos los miembros del equipo. Podemos esperar observaciones irónicas mediante las cuales un miembro del equipo rechaza en tono de broma esa posición, mientras la acepta formalmente. Por otra parte, intervendrá el nuevo factor de la lealtad hacia el propio equipo y sus miembros, a fin de brindar apoyo a la posición sustentada por el equipo.
En general, se tiene la sensación de que el desacuerdo público entre los miembros de un equipo no solo los incapacita para la acción unida sino que perturba la realidad propuesta por el equipo. A fin de proteger esta impresión de la realidad se suele exigir a los miembros del equipo que pospongan la adopción de actitudes públicas hasta tanto se haya decidido cuál será la posición del equipo, a la que, una vez adoptada, todos los miembros prestarán obligatorio acatamiento. (No se plantea aquí el problema del grado de «autocrítica de tipo "soviético» permitido, y a quiénes les está permitido, antes de que se anuncie la posición del equipo.) Veamos un ejemplo ilustrativo tomado de la esfera de la administración pública:
En esas comisiones (reuniones de las comisiones ministeriales) los funcionarios de la administración pública participan cu las discusiones y expresan libremente sus opiniones, con un solo requisito: no deben oponerse en forma directa a su propio ministro. La posibilidad de un desacuerdo abierto de ese tipo surge muy raras veces y no debería plantearse jamás; en nueve de cada diez casos el ministro y el funcionario público que asiste con él a la reunión convinieron de antemano la posición que habrán de asumir, y, en el décimo caso, el funcionario cuya opinión no concuerda con la de su ministro acerca de un punto determinado se abstiene de concurrir a la reunión en que se discutirá dicho punto.9
Puede citarse otro ejemplo, extraído de un reciente estudio sobre la estructura de poder en una pequeña ciudad:
Si un individuo se dedica al trabajo comunitario, en cualquier escala que sea, se verá sometido de continuo a la influencia de lo que podríamos denominar el «principio de unanimidad». Cuando los líderes de la comunidad formulan finalmente la política y el plan de acción exigen de inmediato un estricto consenso de opiniones. Por regla general, las decisiones no se toman en forma precipitada. Hay tiempo suficiente, sobre todo en la esfera en que se mueven los líderes más descollantes, para discutir los proyectos antes de fijar la línea de acción. Esto es válido para los planeamientos comunitarios. Cuando ha pasado el momento de las discusiones, y se adopta una línea de conducta, se exige que haya unanimidad. Se ejercen presiones sobre los disidentes, y el proyecto se pone en marcha.10
El desacuerdo abierto ante el auditorio crea, como ya dijimos, una nota falsa. Cabe señalar que las notas falsas literales son evitadas justamente por las mismas razones que llevan a evitar las notas falsas figuradas: en ambos casos se trata de sustentar una definición de la situación. Un breve estudio sobre los problemas de trabajo del acompañante profesional del artista de concierto nos brinda un ejemplo ilustrativo: La situación que más se aproxima a una ejecución ideal e¡ aquella en que el cantante y el pianista cumplen exactamente con lo que quiere el compositor; sin embargo, a veces, e cantante exigirá a su acompañante algo que está en completa contradicción con las indicaciones del autor. Querrá un acento cuando no debe haber ninguno; hará una firmata donde no es necesaria, y un rallentando donde debería haber a tempo; exigirá forte donde el sonido debe ser piano, y se empeñará en cantar sentimentalmente cuando la expresión debería ser nobilmente. La lista no es de ningún modo exhaustiva. El cantante jurará con la mano sobre el corazón y los ojos llenos de lágrima que siempre hace, y se propone hacer, exactamente lo que e compositor ha escrito. El problema es muy delicado. Si canta la pieza de una manera y el pianista la ejecuta en forma distinta, el resultado será caótico. Es posible que, en definitiva, la discusión no sirva de nada. Pero, ¿qué debe hacer e acompañante?
Durante la actuación debe estar con el cantante, pero des pues podrá borrar de su mente el recuerdo de esa función..."
Empero, muchas veces, la unanimidad no es el único requisito de la proyección del equipo. Parece existir la opinión general de que las cosas más reales y sólidas de la vida son aquellos sobre cuya descripción los individuos concuerdan en forma independiente. Tendemos a pensar que si dos individuos que participan en un suceso deciden relatarlo en la forma más sincera posible, las posiciones que asuman serán aceptablemente similares aunque no se consulten entre sí antes de su presentación. La intención de contar la verdad luce innecesaria, al parecer, esa consulta previa. Y también tendemos a considerar que, si dos individuos quieren decir una mentira o tergiversar la versión que ofrecen del suceso, no solo será necesario que se consulten entre sí a fin de "ponerse de acuerdo para "armar" adecuadamente la historia sino que tendrán que ocultar el hecho de que dispusieron de la oportunidad de realizar esa consulta previa. En otras palabras, al presentar una definición de la situación será necesario que los diversos miembros del equipo muestren unanimidad en cuanto a las posiciones que adoptan y oculten el hecho de que no llegaron a dichas posiciones por caminos independientes. (Dicho sea de paso, si los miembros del equipo también están empeñados en mantener entre ellos una apariencia de dignidad y autorrespeto, quizá sea necesario que sepan cuál es la posición, y la adopten, sin admitir ante sí mismos y ante los otros compañeros el grado de acuerdo previo, es decir, en qué grado no llegaron independientemente a esa posición; pero tales problemas nos llevan más allá de la actuación del equipo como punto de referencia fundamental.)
Es preciso advertir que así como el miembro de un equipo debe esperar la palabra oficial antes de tomar su posición, del mismo modo es necesario poner a su disposición la palabra oficial para que pueda desempeñar su papel en el equipo y se sienta parte de este. Por ejemplo, al comentar cómo algunos comerciantes chinos fijan el precio de sus mercaderías según el aspecto del cliente, un autor dice:
Un resultado particular de este examen a que es sometido el cliente puede apreciarse en el hecho de que, si una persona entra en China a un negocio y, después de mirar varios artículos, pregunta el precio de cualquiera de ellos, a menos que se sepa positivamente que solo habló con un empleado, no se le dará ninguna respuesta hasta verificar si alguno de los otros empleados de la casa le dio ya el precio del articulo por el que está interesado. Si, como ocurre raras veces, se descuida esta importante precaución, el precio dado por los diversos empleados será casi invariablemente distinto, lo que demuestra que no se pusieron de acuerdo en cuanto a su apreciación del status económico del cliente.12
No dar información a un miembro del equipo acerca de la posición de este equivale, en realidad, a impedirle que represente su personaje, porque si no sabe qué papel ha de asumir no será capaz de presentar un «sí mismo» ante el auditorio Así, si un cirujano tiene que operar a un enfermo que le fue remitido por otro médico, la cortesía más elemental lo obliga a informar a su colega cuándo se llevará a cabo la operación y si este no asiste a ella tendrá que llamarlo por teléfono para comunicarle su resultado. Una vez «preparado» de este modo, el médico remitente podrá, con más eficacia que de otra manera, presentarse ante los familiares del paciente como alguien que participa en la acción médica.13 Quisiera agregar un hecho general acerca del mantenimiento de la línea de conducta durante la actuación. Con frecuencia cuando un miembro del equipo comete un error ante el auditorio, los demás compañeros deben reprimir, hasta que dejen de estar en presencia del público, su deseo inmediato de castigar y aleccionar al transgresor.
Después de todo, la sanción correctiva inmediata perturbaría aún más la interacción y solo serviría, como ya sugerimos, para que el auditorio se entere de cosas que deben estar reservadas a los miembros del equipo. De este modo, en las organizaciones autoritarias en las que un equipo de jerarcas conserva la apariencia de tener siempre razón y mostrar un frente unido suele existir la regla estricta de que un superior no debe manifestar hostilidad o falta de respeto hacia otro alto dignatario en presencia de un miembro del equipo subordinado. Los oficiales del ejército se muestran siempre de acuerdo ante los soldados, los padres ante los hijos14, los empresarios ante los obreros, las enfermeras ante los pacientes,15 etc. Cuando los subordinados están ausentes pueden producirse, y se producen, como es natural, críticas francas y violentas. Por ejemplo, en un reciente estudio sobre la profesión docente se observó que los maestros pensaban que para preservar la impresión de idoneidad profesional y autoridad institucional debían tener la seguridad de que cuando los padres, disgustados por cualquier motivo, vinieron a la escuela a plantear sus quejas, el director respaldaría la posición del personal, al menos hasta que se fueran los padres.16 De manera análoga, los maestros opinan que sus colegas no deben disentir con ellos, o contradecirlos delante de los alumnos. «Basta simplemente con que otra maestra arquee un poco las cejas en un leve gesto de extrañeza, apenas lo suficiente para que los niños lo adviertan —y a ellos no se les escapa nada—, y el respeto que sienten por usted desaparecerá de inmediato».17 Del mismo modo, nos enteramos de que la profesión médica tiene un código protocolar estricto por el cual el médico de consulta, en presencia del paciente y de su médico de cabecera, debe tener sumo cuidado en no decir nada que pueda empañar la impresión de eficiencia profesional que el médico del enfermo trata de mantener. Como sugiere Hughes, «la etiqueta (profesional) es un cuerpo ritual que crece y se desarrolla informalmente para preservar ante los clientes el frente común de la profesión».18 Y este tipo de solidaridad también se manifiesta, por supuesto, cuando los actuantes están en presencia de sus superiores. Así, un reciente estudio sobre la policía revela que un equipo patrullero integrado por dos agentes que son testigos de los actos ilegales y semiiilegales mutuos y están excelente posición para desenmascararse el uno al otro ante el juez, desacreditando esa falsa apariencia de legalidad, hacen gala de una solidaridad a toda prueba y cada uno apoyará la versión del otro sea cual fuere la atrocidad encubra, o por pequeña que sea la probabilidad de que alguien la crea.19
Es evidente que si los actuantes se preocupan por conservar una línea de conducta elegirán como compañeros de equipo a personas en cuya adecuada actuación puedan confiar. Así, los niños de la casa suelen ser excluidos de las actuaciones ofrecidas ante los invitados a una reunión social porque no se puede confiar en que se «comporten» como es debido, es decir, que se abstengan de actuar de una manera incongruente con la impresión que se quiere suscitar.20 Del mismo modo, la gente que se emborracha cuando hay bebidas a mano y se vuelve charlatana o «difícil» representa un riesgo para la actuación, como también aquellos que se mantienen sobrios pero se muestran tontamente indiscretos, o los que se niegan a «identificarse con el espíritu» de la ocasión y no ayudan a sustentar la impresión que los huéspedes tácitamente unidos se esfuerzan por presentar ante el anfitrión. He sugerido que en muchos medios interaccionales algunos de los participantes cooperan como equipo o están en una posición en la que dependen de esa cooperación para mantener una definición particular de la situación. Al estudiar algunos establecimientos sociales concretos descubrimos a menudo que en cierto sentido significativo todos los participantes restantes, en sus diversas actuaciones de respuesta a la representación que el equipo ofrece ante ellos, constituirán en sí mismos un equipo. Puesto que cada equipo representará enteramente su rutina para el otro, podemos hablar de interacción dramática, no de acción dramática, y considerar esta interacción no como una mezcla de tantas voces como participantes intervienen sino más bien como una suerte de diálogo y acción recíproca entre dos equipos. No conozco ninguna razón general que explique por qué en los medios naturales la interacción asume habitualmente la forma de una acción recíproca entre dos equipos, o permite que se la resuelva en esta forma, en lugar de comprender un número mayor, pero desde el punto de vista empírico que parece ser el caso. Así, en los grandes establecimientos sociales donde prevalecen varios grados distintos de status, se espera, en general, que los participantes de muchos niveles de status distintos se alineen temporariamente en agrupamientos de dos equipos. Por ejemplo, un teniente de un puesto militar se encontrará alineado junto con todos los oficiales, frente a todos los soldados rasos, en una situación determinada; otras veces se alineará con los oficiales de menor graduación, ofreciendo con ellos una representación en beneficio de los oficiales de alta graduación presentes, Existen, por supuesto, algunos aspectos de ciertas interacciones para los cuales, al parecer, no resulta adecuado el modelo de dos equipos. Así, por ejemplo, algunos elementos importantes de las audiencias de arbitraje parecen adaptarse a un modelo de tres equipos, y hay facetas de algunas situaciones «sociales» y competitivas que sugieren un modelo de equipos múltiples. Es preciso aclarar que, sea cual fuere el número de equipos, existirá siempre un sentido en que la interacción puede ser analizada en función del esfuerzo cooperativo de todos los participantes para mantener un consenso de trabajo.
Si consideramos la interacción como un diálogo entre dos equipos, a veces será
conveniente dar a uno de ellos el nombre de equipo de los actuantes y al otro el de auditorio u observadores, dejando de lado momentáneamente el hecho de que la audiencia también presentará una actuación en equipo. En algunos casos, como cuando dos equipos unipersonales interactúan en una institución pública o en la casa de un amigo común, la opción para determinar cuál de los equipos debe ser llamado actuante y cuál auditorio podrá ser arbitraria. Empero, en muchas situaciones sociales importantes el medio social en que tiene lugar la interacción es montado y manejado por uno solo de los equipos, y contribuye de una manera más íntima a la representación que ofrece este equipo que a aquella que, como respuesta, pone en escena el otro. El comprador en una tienda, el cliente en una oficina, el grupo de invitados en la casa de sus anfitriones, son personas que ofrecen una actuación y mantienen una fachada, pero el medio en que lo hacen está fuera de su control inmediato porque es parte integrante de la representación de aquellos ante los cuales se presentan. En tales casos será conveniente considerar que el equipo que tiene el control del medio es el equipo actuante, y que el otro constituye el auditorio. Del mismo modo, a veces resultará útil designar con el rótulo de actuante al equipo que contribuye más activamente a la interacción, o que desempeña en ella el papel dramático más prominente, o que establece el ritmo y la dirección que seguirán ambos equipos en su diálogo interaccional.
Es evidente que el equipo, si quiere preservar la impresión que suscita, debe tener la seguridad de que ningún individuo forme parte, al mismo tiempo, del equipo y del auditorio. Así, por ejemplo, si el propietario de un pequeño negocio de ropa de confección para damas quiere poner un vestido en liquidación y decirle a la clientela que lo rebajó de precio porque está un poco sucio, o por fin de temporada, o por ser el último que le queda de toda una línea de modelos, etc., y ocultarle de ese modo que en realidad lo rebaja porque de lo contrario no se vendería, o porque el color y el estilo están pasados de moda; o si quiere impresionarla hablándole de una oficina de compras en Nueva York que en realidad solo existe en su imaginación, y de un gerente comercial que en la práctica no es más que una simple vendedora, cuando necesite tomar una empleada suplementaria que trabaje los sábados durante medio día tendrá que asegurarse de no contratar a una joven del barrio que haya sido clienta del negocio y que pronto puede volver a serlo.21 Se considera a menudo que el control del medio es una ventaja durante la interacción. En un sentido limitado, este control permite al equipo introducir recursos estratégicos para determinar la información que el auditorio es capaz de obtener. Así, si los médicos quieren impedir que los enfermos de cáncer se enteren de la índole de su dolencia, será útil dispersar a los cancerosos por todo el hospital de manera que no puedan inferir, por el carácter de la sala en que se encuentran, el carácter de su enfermedad. (Debido a esta estrategia escénica, el personal hospitalario puede verse obligado, dicho sea de paso, a emplear más tiempo recorriendo los corredores y trasladando instrumental que el que de otra manera sería necesario.) De modo similar, el peluquero que regula la cantidad de reservas de hora por medio de un cuaderno de anotaciones que tiene a la vista del público está en condiciones de resguardar su «pausa para el café» poniendo una reserva con un nombre falso en clave a la hora adecuada. El presunto cliente podrá comprobar por sí mismo que no es posible que lo atiendan a esa hora.
Encontramos otro ejemplo interesante del uso del medio y la utilería en un artículo sobre los clubes estudiantiles de mujeres de Estados Unidos, donde se describe cómo las socias del club que ofrecen un té para las jóvenes que quieren ingresar pueden separar las buenas candidatas de las malas sin dar la impresión de que hacen diferencias entre las invitadas:
Aun con cartas de recomendación es difícil recordar a 967 chicas cuando solo se puede conversar con ellas durante unos cuantos minutos en una recepción —admitió Carol—, de manera que ideamos un sistema para separar a las chicas buenas de las insulsas. Preparamos tres bandejas para las tarjetas de visita de las candidatas: una para las que aceptamos enseguida, otra para las que tendremos que reconsiderar y la tercera para las que serán rechazadas. La socia que conversa con una candidata durante la fiesta debe escoltarla sutilmente hasta la bandeja apropiada cuando esta última se dispone a dejar su tarjeta de visita —prosiguió—. ¡Las candidatas nunca se dan cuenta de lo que estamos haciendo!»22
Las artes del manejo de un establecimiento hotelero nos suministran otro ejemplo. Si algún miembro del personal del hotel desconfía de las intenciones o del carácter de una pareja de huéspedes, podrá hacer una señal secreta al botones para que «tire el cerrojo».
Este es un recurso sencillo que permite a los empleados vigilar más fácilmente a los huéspedes sospechosos. Después de acompañar a la pareja a su habitación, el botones, al cerrar la puerta tras de sí, empuja un diminuto botón que se encuentra en la parte interior del picaporte. Este hace girar un pequeño tambor situado dentro de la cerradura y deja a la vista una franja que se perfila contra la abertura circular del cerrojo, sobre la parte de afuera. El dispositivo es tan pequeño que pasa inadvertido para los huéspedes pero los mozos, botones, camareras y servicios de vigilancia están entrenados para atisbar. . . e informar si las conversaciones suben de tono o si se produce un altercado o algún otro suceso inusual.23
En términos más generales, el control del medio puede proporcionar al equipo dominante una sensación de seguridad. Es interesante lo que señala un investigador acerca de la relación entre el farmacéutico y el médico:
“El local de la farmacia es otro factor. El médico suele acudir al negocio del boticario en busca de medicamentos, de pequeños informes, de conversación. En estas conversaciones el hombre que está detrás del mostrador tiene aproximadamente la misma ventaja que el orador que se halla de pie ante el público sentado.24”
Uno de los elementos que contribuye a este sentimiento de independencia de la práctica médica del farmacéutico es el local en que tiene su farmacia. El negocio es, en cierto sentido, una parte del farmacéutico. Así como se describe Neptuno surgiendo del mar mientras que es, al mismo tiempo, el propio mar, en el ámbito farmacéutico existe la visión de un hombre digno y majestuoso que se destaca por encima de estantes y mostradores repletos de frascos e instrumental, mientras que, al mismo tiempo, también es parte de su esencia.25
En El proceso, Fran Kafka nos da un hermoso ejemplo literario de los efectos que experimentamos cuando se nos priva del control sobre nuestro propio medio, al describir el encuentro de K con las autoridades en su propia casa de pensión:
Cuando estuvo completamente vestido tuvo que atravesar la habitación vecina, con Willem pisándole los talones, para llegar a la habitación siguiente, cuya puerta estaba ya abierta de par en par. Esta habitación, como lo sabía bien K..., estaba ocupada desde hacía poco tiempo por una señorita Burstner, dactilógrafa, que iba por la mañana temprano a su trabajo para no regresar hasta muy tarde y con la cual K... solo había cambiado los buenos días al pasar. La mesita de luz, que se encontraba primitivamente junto a la cabecera del lecho, había sido trasladada al centro de la habitación para que sirviera de escritorio al oficial, quien se sentaba detrás de ella.
Había cruzado las piernas y apoyaba un brazo en el respaldo de la silla.
-.. .¿José K...? —preguntó el oficial, quizás únicamente para atraer sobre sí las miradas distraídas del inculpado. K... inclinó la cabeza.
-¿Sin duda usted está muy sorprendido por los acontecimientos de esta mañana? preguntó el oficial, separando con ambas manos algunos objetos que se encontraban sobre la mesita de luz (la lámpara, los fósforos, el libro y la caja de labores), como si se tratase de objetos de que tenía necesidad para el interrogatorio.
-Ciertamente —respondió K..., dichoso de encontrarse frente un hombre razonable y de poder hablar de su asunto con él—, ciertamente estoy sorprendido, pero no diré muy sorprendido.
-¿No muy sorprendido? —preguntó el oficial, volviendo a colocar la lámpara en medio de la mesita y agrupando las demás cosas a su alrededor.
-Usted se equivoca, sin duda, con respecto al sentido de mis palabras —se apresuró a explicar K...—. Quiero decir... Pero se interrumpió para buscar una silla.
-Puedo sentarme, ¿no es así? —preguntó.
-No es la costumbre —respondió el oficial.26
Debe pagarse un precio, desde luego, por el privilegio de ofrecer una actuación en terreno propio; en ese caso, el individuo tiene la oportunidad de transmitir información acerca de sí mismo a través del medio escénico, pero no podrá ocultar los hechos que el escenario deja traslucir. Cabe esperar, entonces, que un actuante potencial eluda su escenario propio y sus controles a fin de impedir una actuación poco halagüeña, y que esto pueda implicar algo más que postergar una reunión social porque aún no llegaron los muebles nuevos. Así, en un estudio sobre los barrios bajos de Londres leemos lo siguiente:
.. .las madres que viven en esta área, en mayor medida que las madres de cualquier otro sector de la ciudad, prefiere que sus hijos nazcan en el hospital. La principal razón de esta preferencia parece ser el costo de un parto en la casa puesto que habrá que comprar el equipo adecuado, toallas y palanganas, por ejemplo, de manera que todo esté a la altura de los estándares exigidos por la partera. Significa, asimismo, la presencia en la casa de una mujer extraña, lo cual implica, a su vez, una limpieza especial.27
Cuando examinamos la actuación de un equipo descubrimos con frecuencia que se otorga a alguien el derecho de dirigir y controlar el progreso de la acción dramática. El palafrenero de la corte constituye un ejemplo. A veces, la persona que domina la representación y es, en cierto sentido, quien la dirige, desempeña un papel real en esa actuación. Veamos a este respecto el ejemplo que nos ofrece un novelista al describir las funciones del sacerdote en la ceremonia nupcial:
El clérigo dejó la puerta entornada de modo que ellos (Robert, el novio, y Lionel, el padrino de la boda) pudieran oír su señal y entrar sin demora. Ambos estaban de pie al lado de la puerta como verdaderos fisgones. Lionel se palpó e bolsillo, sintió el contorno circular del anillo y posó la mano sobre el codo de Robert. En vista de que se aproximaba la palabra clave, Lionel abrió la puerta y al oír la señal empujó a Robert hacia adelante. La ceremonia se desarrolló sin tropiezos bajo la mano firme y experimentada del sacerdote, quien recurrió a menudo las señales y usó las cejas para dirigir a los protagonista de la representación. Los invitados no advirtieron que Robert se vio en apuros para colocar el anillo en el dedo de la novia; notaron, sin embargo, que el padre de la novia lloró demasiado, mientras que la madre no derramó ni una lágrima. Pero estos fueron pequeños detalles, pronto olvidados.28
En general, los miembros del equipo diferirán según el grado v la forma en que se les permita dirigir la actuación. Puede observarse, de paso, que las similitudes estructurales de rutinas aparentemente distintas se reflejan muy bien en la uniformidad de pareceres que manifiestan los directores en todas partes. Sea que se trate de un funeral, una boda, una partida de bridge, una liquidación relámpago, un ajusticiamiento o un picnic, el director tiende a considerar la actuación en función de criterios tales como si se desarrolló «fácilmente», «con eficiencia» y «sin tropiezos», y si se previeron o no de antemano todas las posibles contingencias disruptivas.
En muchas actuaciones se deben cumplir dos funciones importantes, y si el equipo tiene un director podrá recaer sobre él la obligación especial de hacer frente a ellas. En primer lugar, el director puede asumir la tarea específica de llamar al orden a todo miembro del equipo cuya actuación sea impropia. Esto implica habitualmente procesos correctivos tales como apaciguar y sancionar al transgresor. Se puede citar como ejemplo el rol del árbitro de béisbol al sustentar un tipo determinado de realidad para los espectadores.
Todos los árbitros insisten en que los jugadores sepan controlarse y se abstengan de hacer gestos que reflejen menosprecio por las decisiones que ellos toman.29 Como jugador tuve ciertamente oportunidad de desahogarme, y conocía la necesidad de una válvula de escape para descargar esa tremenda tensión. Como árbitro podía simpatizar con los jugadores, pero tenía que decidir hasta dónde podía dejar que llegara un jugador sin obstaculizar el juego y sin permitirle que me insultara, atacara o ridiculizara, rebajando así la calidad del espectáculo. Manejar las dificultades y los hombres en la cancha era tan importante como saber llamarlos al orden —y más difícil—. Para cualquier árbitro resulta sencillo expulsar a un hombre del campo. Con frecuencia es mucho más difícil dejar que siga jugando, comprender y prever sus quejas, de manera que no se arme un lío de proporciones.30 No tolero payasadas en el campo de juego, y tampoco lo hará ningún otro árbitro. Los comediantes deben estar en el escenario o en la televisión, pero no en el campo de béisbol. Hacer del juego una comedia o una parodia solo sirve para abaratarlo y conduce también a que se desprecie al árbitro por permitir que tenga lugar semejante sainete. Por eso ustedes podrán ver cómo persigo y ahuyento a los vivos y los graciosos tan pronto como empiezan con sus bromas.31
Muchas veces, por supuesto, el director no tendrá que dedicarse con tanto ahínco a ocultar una actitud impropia, sino más bien a estimular una participación afectiva adecuada; «animar la función», «hacerle sacar chispas», son frases que a veces se emplean para describir esta tarea en los círculos rotarios.
En segundo lugar, puede asignarse al director la tarea especial de repartir los papeles en la representación y la fachada personal que se usará en cada parte, ya que cada establecimiento puede ser considerado como un lugar en el que los presuntos actuantes tienen a su disposición varios roles, y en el que hay un conjunto de dotaciones de signos o insignias ceremoniales que es necesario distribuir. Es evidente que si el director corrige las actuaciones impropias y distribuye prerrogativas mayores y menores, los otros miembros del equipo (quienes quizá se preocupen tanto por la representación que ofrecen entre sí como por la que ponen en escena colectivamente para el auditorio) adoptarán entonces hacia el director una actitud que no tienen para con los otros miembros de su equipo. Además, si el auditorio advierte que la actuación tiene un director, es probable que considere que este tiene más responsabilidad en el éxito de la representación que los otros actuantes. Es probable que el director reaccione ante esa responsabilidad imponiendo a la actuación exigencias de índole dramática, exigencias que los actuantes podrían no hacerse a sí mismos. Esto puede acrecentar el distanciamiento que ya sienten respecto del director. En consecuencia, el director, que comenzó a actuar como miembro del equipo, podrá encontrarse empujado poco a poco hacia un rol marginal entre el auditorio y los actuantes, a mitad de camino entre ambos campos, como una suerte de mediador o intermediario, pero sin la protección que estos suelen tener. El capataz de la fábrica fue estudiado recientemente como ejemplo de este rol intermedio.32 Cuando examinamos una rutina cuya presentación requiere un equipo de varios actuantes, descubrimos a veces que uno de los miembros se convierte en la estrella, el líder o el centro de la atención. Vemos un ejemplo extremo de este caso en la vida tradicional de la corte, donde el salón lleno de cortesanos estará dispuesto a la manera de un cuadro vivo, de modo que la visual, partiendo de cualquier punto de la estancia, será llevada al centro real de atención. La estrella real de la representación estará vestida más espectacularmente y sentada en un lugar más elevado que todos los presentes. Un centro aún más espectacular se observa en la disposición escénica de los bailes de las grandes comedias musicales, en que cuarenta o cincuenta bailarines deben prosternarse ante la heroína.
La extravagancia de las actuaciones que observamos en las ceremonias de los miembros de la realeza no debe cegarnos hasta el punto de no comprender la utilidad del concepto de corte: en realidad, las cortes se encuentran por lo general fuera de los palacios, y un ejemplo adecuado sería el de los representantes de los estudios de producción de Hollywood.
Si bien desde el punto de vista abstracto parecería cierto que los individuos son socialmente endógamos y tienden a limitar los vínculos informales a los que pertenecen a su propio status social, cuando se observa con atención una clase social podrá descubrirse, sin embargo, que está compuesta por conjuntos sociales separados, cada uno de los cuales contiene un suplemento, y solo uno, de actuantes colocados en distintas posiciones. Y con frecuencia el conjunto se formará en torno de una figura dominante que es mantenida en forma continua como foco de atención en el centro del escenario. Evelyn Waugh sugiere este tema en un estudio sobre la clase alta inglesa:
Remontémonos veinticinco años atrás, hasta la época en que aún existía una estructura aristocrática relativamente sólida y el país estaba dividido en esferas de influencia entre magnates hereditarios. Por lo que yo recuerdo, los nobles se evitaban los unos a los otros, a menos que estuviesen estrechamente emparentados. Solo se encontraban en las celebraciones de estado y en el hipódromo. No frecuentaban sus respectivas casas. En el castillo ducal uno podía encontrar a casi todo el mundo: primos convalecientes o sumidos en la miseria, asesores expertos, parásitos, aduladores, gigolós y chantajistas rematados. Lo único que podíamos estar seguros de no encontrar era a otros duques. La sociedad inglesa era, a mi entender, un conjunto de tribus, cada una de las cuales tenía jefe y consejo de ancianos, exorcistas y guerreros, dialecto y deidad propios, y era fuertemente xenófoba.33
La vida social informal que dirigen los miembros de nuestras universidades y otras burocracias intelectuales parece estar dividida aproximadamente del mismo modo: las camarillas y facciones que componen los partidos más pequeños de la política administrativa constituyen las cortes de la vida social, donde los héroes locales pueden sustentar sin peligro la eminencia de su talento, su capacidad y su profundidad. En general, vemos entonces que quienes contribuyen a presentar la actuación de un equipo difieren en cuanto al grado de predominio dramático otorgado a cada uno de ellos, y que la rutina de un equipo difiere de la de otro en cuanto al grado diferencial de predominio conferido a sus miembros. Los conceptos de predominio dramático y predominio directivo, como tipos contrastantes de poder en una actuación, pueden ser aplicados, mutatis mutandis, a la interacción general, donde será posible señalar cuál de los dos equipos sustenta en mayor grado alguno de los tipos de poder, y cuáles son los actuantes (considerando conjuntamente a todos los participantes de ambos equipos) que están a la cabeza en estos dos sentidos.
Sucede a menudo, por supuesto, que el actuante o el equipo que posee un tipo de predominio poseerá también el otro, pero no siempre se da este caso. Así, por ejemplo, durante el velatorio del cadáver en una casa mortuoria, el marco social y todos los participantes, incluidos tanto el equipo de deudos como el equipo del establecimiento, estarán dispuestos de modo de expresar sus sentimientos hacia el muerto los vínculos que tenían con él, pero el difunto será el centro de la representación y el participante que tiene el papel principal desde el punto de vista dramático. Empero, dado que los deudos carecen de experiencia y se hallan abrumados por el dolor, y como la estrella de la representación debe asumir el rol de alguien profundamente dormido, el propio empresario de pompas fúnebres será quien dirija el espectáculo, aunque durante casi toda la ceremonia adopte una actitud de modesto recogimiento ante el cadáver o permanezca en otra habitación de la funeraria preparándose para otra representación.
Es preciso aclarar que el predominio dramático y el predominio directivo son términos de índole teatral, y que los actuantes que poseen ese poder de dominación pueden carecer de otros tipos de poder y autoridad. Es bien sabido que los actuantes que ocupan posiciones de liderazgo manifiesto suelen ser simplemente figurones, elegidos como solución de compromiso, o como forma de neutralizar una posición potencialmente amenazadora, o con el fin de ocultar de manera estratégica el poder detrás de la fachada, y por ende el poder que está detrás del poder por detrás de la fachada. Asimismo, siempre que asumen un cargo individuos inexpertos o interinos y se les da autoridad formal sobre sus subordinados experimentados, observamos a menudo que la persona a quien se le otorgó poder formal es sobornada con un papel que tiene predominio dramático, mientras que los subordinados tienden a dirigir la representación.34 Así, al comentar la actuación de la infantería inglesa en la Primera Guerra Mundial, se ha dicho a menudo que los experimentados sargentos de la clase trabajadora se encargaban de la delicada tarea de enseñar en secreto a los nuevos tenientes a asumir un rol dramáticamente expresivo a la cabeza del pelotón y a morir con rapidez en una posición dramática prominente, como cuadra a hombres que fueron educados en colegios de categoría. Los sargentos, por su parte, ocupaban un lugar modesto en la retaguardia del pelotón y trataban de seguir viviendo para poder adiestrar a las nuevas camadas de tenientes. Hemos mencionado el predominio dramático y el directivo como dos dimensiones a lo largo de las cuales puede variar cada lugar dentro del equipo. Si modificamos un poco el punto de referencia será posible discernir un tercer modo de variación.
En general, los individuos que participan en la actividad que se desarrolla en un establecimiento social se convierten en miembros de un equipo cuando cooperan entre sí para presentar su actividad bajo un aspecto particular. Sin embargo, al asumir el rol de actuante, no es forzoso que el individuo cese de dedicar parte de su esfuerzo a ocupaciones no dramáticas, es decir a la actividad misma sobre la cual la actuación ofrece una dramatización aceptable. Cabe esperar, entonces, que los individuos que actúan en un equipo determinado diferirán entre sí en cuanto a la forma en que distribuyen su tiempo entre la simple actividad y la simple actuación. En un extremo estarán aquellos que raras veces aparecen ante el auditorio y se preocupan poco por las apariencias. En el otro extremo encontramos los que suelen denominarse «roles puramente protocolares», cuyos actuantes se preocuparán por sus exhibiciones, y muy poco por todo lo demás. Por ejemplo, tanto el presidente como el director de investigación de un sindicato nacional pueden pasar la mayor parte de su tiempo en la oficina principal de la sede del sindicato, donde se presentan adecuadamente vestidos y se comportan adecuadamente a fin de dar al sindicato una fachada de respetabilidad. Sin embargo, podremos enterarnos de que el presidente es también quien toma muchas decisiones importantes, mientras que el director de investigación puede tener poco que hacer, salvo estar presente como parte del séquito del presidente. Los funcionarios sindicales consideran tales roles puramente protocolares como parle de «la decoración de la vidriera».35 La misma división del trabajo se puede encontrar en la vida familiar, donde es preciso exhibir algo de carácter más general que cualidades que permiten llevar a cabo las tareas. El conocido tema del consumo visible describe cómo en la sociedad moderna los maridos tienen la tarea de adquirir status socioeconómico y las esposas la de exhibir esta adquisición. Durante épocas más remotas el lacayo brindaba un ejemplo aún más claro de esta especialización:
Pero el principal valor del lacayo residía directamente en la prestación de uno de estos servicios (domésticos). Se trataba de la eficiencia con que publicitaba el grado de riqueza de su amo. Todos los criados servían a ese mismo fin, puesto que su presencia en la casa demostraba la capacidad del señor para pagarles y mantenerlos a cambio de poco trabajo, o de trabajo no productivo, pero no todos eran igualmente eficaces en este sentido. Aquellos que por sus habilidades poco frecuentes y su adiestramiento especializado merecían una remuneración elevada hacían más honor a sus empleadores que los que recibían un salario inferior; aquellos cuyas tareas los obligaban a estar siempre visibles sugerían con mayor eficacia la opulencia del amo que los criados cuyo trabajo los obligaba a mantenerse fuera de la vista del público. Los criados de librea, desde el cochero hasta el paje, figuraban entre los más eficaces del lote. Sus actividades les conferían un alto grado de visibilidad. Además, la librea en sí recalcaba su alejamiento de toda labor productiva. La eficacia de estos servidores alcanzaba su punto máximo en el lacayo, porque su trabajo lo exponía a la vista de modo más manifiesto que el de cualquiera de los otros. El lacayo era, en consecuencia, una de las partes más vitales de la exhibición y la pompa del amo.36 Hay que hacer notar que no hay razón necesaria para que un individuo con un rol puramente protocolar tenga un rol dramático dominante.
Por lo tanto, el equipo puede ser definido como un conjunto de individuos cuya cooperación íntima es indispensable si se quiere mantener una definición proyectada de la situación. El equipo es un grupo, pero un grupo no en relación con una estructura social o una organización social, sino más bien en relación con una interacción o una serie de interacciones en las cuales se mantiene la definición pertinente de la situación.
Hemos visto, y veremos más adelante, que es preciso ocultar y mantener en secreto el grado y carácter de la cooperación que posibilita la actuación, si se quiere que esta sea realmente eficaz. El equipo tiene, entonces, algo del carácter de una sociedad secreta. El auditorio está en condiciones de apreciar, por supuesto, que todos los miembros del equipo se mantienen unidos por un vínculo que no es compartido por ninguno de los integrantes del auditorio. Así, por ejemplo, cuando los clientes entran en un establecimiento de servicio, perciben claramente que todos los empleados difieren de los parroquianos en virtud de su rol oficial. Sin embargo, los individuos que forman parte de la dirección del establecimiento no son miembros del equipo en virtud de su status directivo sino solo en virtud de la cooperación que prestan a fin de sustentar una definición dada de la situación. En muchos casos no se realiza ningún esfuerzo para ocultar quiénes están en la dirección de la empresa; pero ellos forman una sociedad secreta, un equipo, en cuanto mantienen en secreto su manera de cooperar para preservar una definición particular de la situación. Los equipos pueden ser creados por individuos para ayudar al grupo del cual forman parte, pero al ayudarse a sí mismos y ayudar a su grupo desde el punto de vista dramático están actuando como equipo, no como grupo. Por consiguiente, el equipo, tal como lo estudiamos aquí, es ese tipo de sociedad secreta cuyos miembros pueden ser identificados por los no- miembros como integrantes de una sociedad, incluso de una sociedad exclusiva, pero esta sociedad cuya existencia conocen los no-miembros no es la que constituyen los miembros en virtud de actuar como equipo. Todos formamos parte de algún equipo, y por lo tanto todos debemos llevar en el fondo de nuestro ser algo del dulce pecado de los conspiradores. Y puesto que cada equipo está empeñado en mantener la estabilidad de ciertas definiciones de la situación, para lo cual debe ocultar o disimular algunos hechos, podemos suponer que el actuante vive su vida de conspirador rodeado de cierta atmósfera de carácter furtivo.
ÍNDICE
Confianza en el papel que desempeña el individuo
Fachada
Realización dramática
Idealización
El mantenimiento del control expresivo
Tergiversación
Mistificación
Realidad y artificio
5. Comunicación impropia Tratamiento de los ausentes
Conversaciones sobre la puesta en escena
Connivencia del equipo
Realineamiento de las acciones
6. El arte de manejar las impresiones
Prácticas y atributos defensivos
1. Lealtad dramática
2. Disciplina dramática
3. Circunspección dramática
Prácticas protectoras
El tacto con relación al tacto
El marco de referencia El contexto analítico
Personalidad - Interacción - Sociedad
Comparaciones y estudio
La expresión cumple el papel de transmitir las impresiones del «sí mismo»
La puesta en escena y el «sí mismo»
NOTAS
2. EQUIPOS
1 Estudio inédito del autor sobre un servicio médico.
3 Charles S. Johnson, Patterns of Negro Segregation, Nueva York: Harper Bros., 1943, págs. 137-38.
5 Esquife Etiquette, Filadelfia: Lippincott, 1953, pág. 6.
7 Ibíd., pág. 15.
9 El uso del concepto de equipo (en oposición al de actuante) fue lomado de John von Neumann y Oskar Morgenstern, The Theory of < ¡ames and Economic Behavtour (Princeton: Princeton University Press, " ed., 1947), esp. de la pág. 53, donde se analiza el bridge como un juego entre dos jugadores, cada uno de los cuales tiene, en cierto sen-lulo, dos individuos separados que hacen el juego.
11 Los modos de pensamiento individualistas tienden a tratar procesos tales como el autoengaño y la insinceridad cual si fueran debilidades caracterológicas generadas dentro de los recovecos íntimos de la personalidad individual. Sería preferible partir del exterior del individuo y trabajar hacia adentro en lugar de partir de su interior y trabajar hacia afuera. Podemos decir que el punto de partida para todo lo que ha de venir más adelante reside en que el actuante individual mantenga una definición de la situación ante el auditorio. El individuo se vuelve automáticamente insincero cuando acepta la obligación de mantener un consenso de trabajo y participa en diferentes rutinas o representa un papel dado ante distintos auditorios. El autoengaño puede ser considerado como la resultante de dos roles diferentes, el del actuante y el del auditor, cuando estos llegan a ser condensados en el mismo individuo.
13 Véase Karl Mannheim, Essays on the Sociólogy of Culture, Londres: Routledge and Kegan Paul, 1956, pág. 209. (Ensayos de sociología de la cultura, Madrid: Aguilar, 1957.)
14 Existen, por supuesto, muchas bases para la formación de camarillas. Edward Gross, en «Informal Relations and the Social Organization of Work in an Industrial Office» (tesis inédita de doctorado, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1949), sugiere que las camarillas pueden pasar por encima de las líneas corrientes de la edad y el origen étnico a fin de reunir a los individuos cuya actividad ocupacional no es considerada como un reflejo competitivo mutuo.
16 H. E. Dale, The Higher Civil Service of Great Britain, Oxford: Oxford University Press, 1941, pág. 141.
18 Floyd Hunter, Commumty Power Structure, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1953, pág. 181. Véanse también las págs. 118 y 212.
20 Gerald Moore, The Unasbamed Accompanist, Nueva York: Macmillan, 1944, pág. 60.
22 Chester Holcombe, The Real Chinaman, Nueva York: Dodd Mead, 1895, pág.293.
24 David Solomon, «Career Contingencies of Chicago Physicians» tesis inédita de doctorado, Universidad de Chicago, Departamento Sociología, 1952, pág.75.
26 Una interesante dificultad de índole dramática que se presentí en la familia es que la solidaridad sexual y la hereditaria, que pasa por encima de la solidaridad conyugal, hacen difícil que el esposo y la esposa «se respalden mutuamente» en una demostración de autoridad ante los hijos o en una demostración ya sea de distancia- miento o de familiaridad hacia una parentela extensa. Como sugerimos antes, estas líneas transversales de afiliación impiden el ensanchamiento de las grietas estructurales.
27 Harold Taxel, «Authority Structure in a Mental Hospital Ward», tesis inédita de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1953, págs. 53-54. 16 Howard S. Becker, «The Teacher in the Authority System of the Public School», en Journal of Educational Sociology, xxvn, pág. 134.
17 Ibíd., tomado de una entrevista, pág. 139.
19 E. C. Hughes, «Institutions», en Alfred M. Lee, ed., New Outtineof the Principies of Sociology, Nueva York: Barnes and Noble, 1946, pág. 273.
21 "William W'estley, «The Pólice», tesis inédita de doctorado, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1952, págs. 187-96.
23 En la medida en que los niños son definidos como «no-personas», tienen cierta licencia para cometer actos torpes sin que sea necesario que el auditorio considere demasiado seriamente las implicaciones expresivas de esos actos. Sin embargo, se los trate o no como si fueran personas, los niños están en condiciones de revelar secretos decisivos.
25 Estos ejemplos están tomados de George Rosenbaum, «An Ana-lysis of Personalization in Neighborhood Appatel Retailing», tesis inédita de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, págs. 86-87.
27 Joan Beck, «What's Wrong with Sorority Rushing?», en Chicago l'nbune Magazine, 10 de enero de 1954, págs. 20-21.
29 Dev Collans, con la colaboración de Stewart Sterling, I Was a House Detective, Nueva York: Dutton, 1954, pág. 56. Los puntos suspensivos son de los autores.
30 Anthony Weinlein, «Pharmacy as a Profession in Wisconsin», tesis inédita de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1943, pág. 105.
31 d., págs. 105-106.
26 Franz Kafka, The Trié, Nueva York: Knopf, 1948, págs. 14-15. (El proceso, Buenos Aires: Losada, 8a ed., págs. 13-14.)
27 B. M. Spinley, The Deprived and the Privileged, Londres: Roui ledge and Kegan Paul, 1953, pág. 45.
29 Warren Míller, The Sleep of Keason, Boston: Little, Brown and (Vimpany, 1958, pág. 254.
31 Babe Pinelli, según el relato hecho a Joe King, Mr. Ump Fila-ilclfia: Westminster Press, 1953, pág. 141.
33 Ibíd., pág. 131.
35 Ibíd., pág. 139.
37 Véanse, por ejemplo, Donald E. "Wray, «Marginal Men of Indus-iry: The Foreman», en American Journal of Sociology, liv, págs.298-H)l, y Fritz Roethlisberger, «The Foreman: Master and Victím ot Double Talk», en Harvard Business Review, xxiii, págs. 258-94. Más adelante consideramos el rol del intermediario.
39 Evelyn "Waugh, «An Open Letter», en Nancy Mitford, ed., No-blesse Óbltge, Londres: Hamish Hamilton, 1956, pág. 78.
40 Véase David Riesman, en colaboración con Reuel Denny y Nathan Glazer, The Lonely Crowd, New Haven: Yale University Press, 1950, «The Avocational Counselors», págs. 363-67. {La muchedumbre solitaria, Buenos Aires: Paidós, 2a ed., 1968.)
41 Véase Harold L. Wilensky, «The Staff "Expert": A Study of the Intelligence Function in American Trade Unions», tesis inédita de doctorado, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1953, cap. IV. Agradezco a H. Wilensky sus numerosas sugerencias. 36 J. J. Hecht, The DomesHc Servant Class tn Eighteenth- Century England, Londres: Routledge and Kegan Paul, 1956, págs. 53-54.
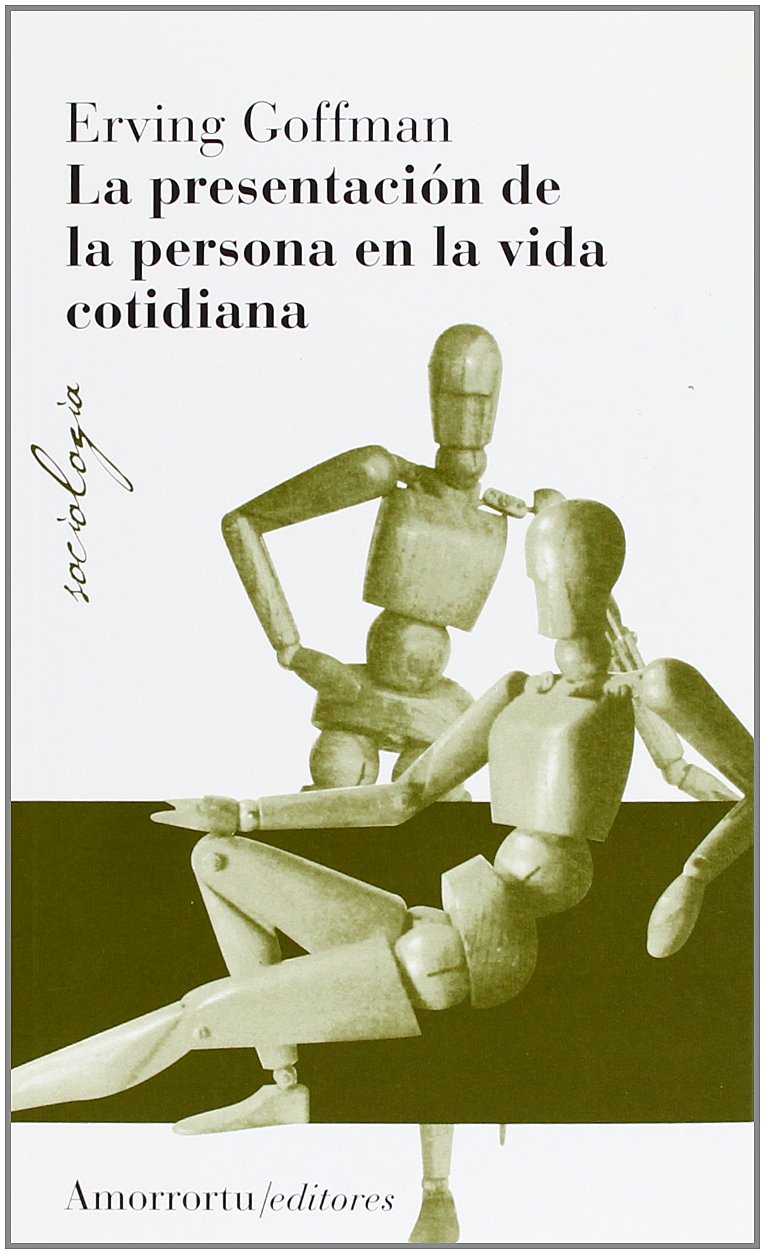 |
| Erving Goffman: La presentación de la persona en la vida cotidiana (1959) |
Amorrortu editores Buenos Aires
Director de la biblioteca de sociología, Luis A. Rigal
The Presentation of Self in Everyday Life, Erving Goffman Primera edición en inglés, 1959
Traducción, Hildegarde B. Torres Perrén y Flora Setaro
Lee los demás capítulo de La presentación de la persona en la vida cotidiana
5. Comunicación impropia Tratamiento de los ausentes




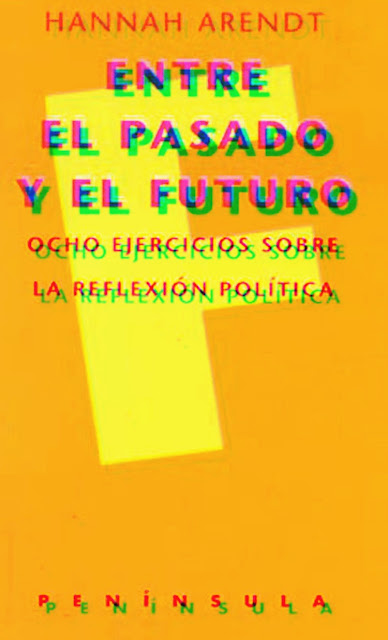

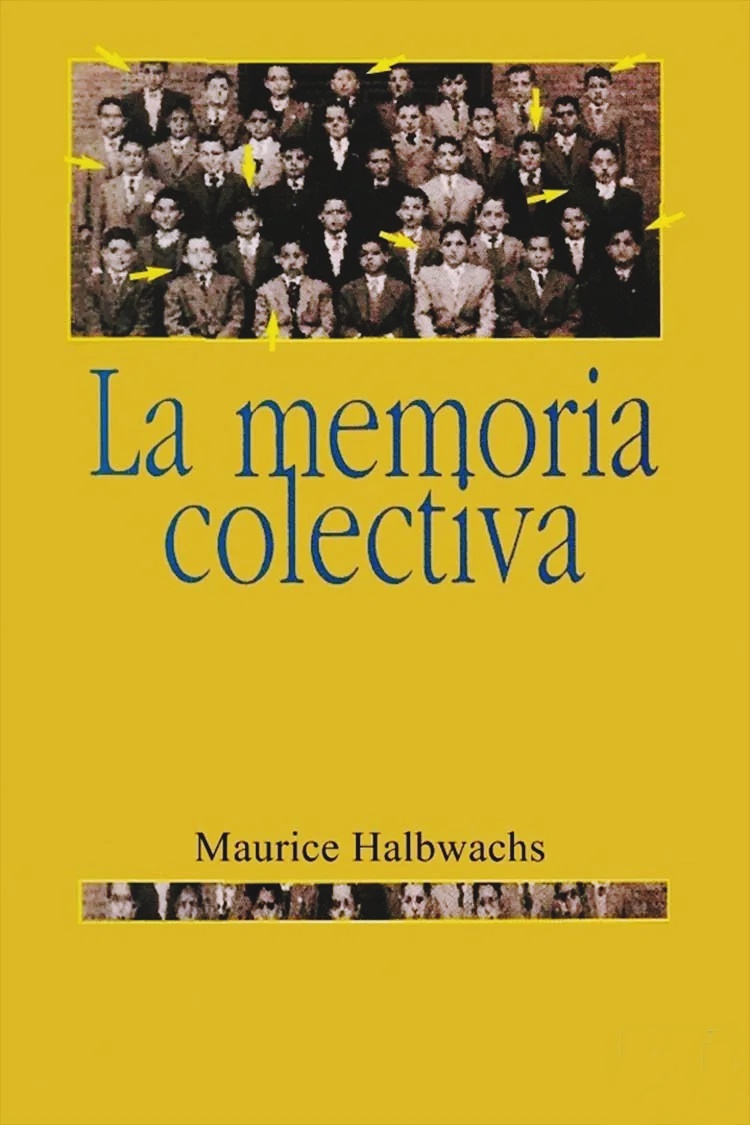


Comentarios
Publicar un comentario