Erving Goffman: La presentación de la persona en la vida cotidiana (1959)
La presentación de la persona en la vida cotidiana
Erving Goffman
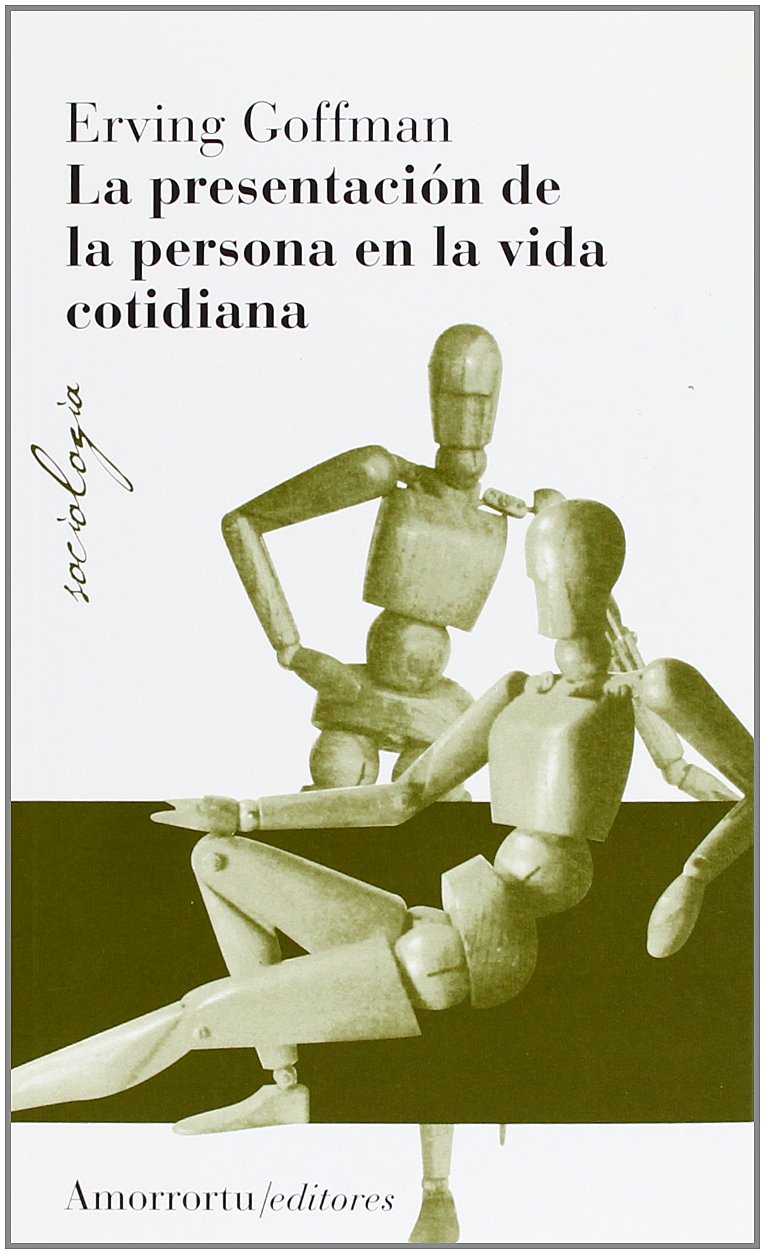 |
| Erving Goffman: La presentación de la persona en la vida cotidiana (1959) |
Amorrortu editores Buenos Aires
Director de la biblioteca de sociología, Luis A. Rigal
The Presentation of Self in Everyday Life, Erving Goffman Primera edición en inglés, 1959
Traducción, Hildegarde B. Torres Perrén y Flora Setaro
Las máscaras son expresiones fijas y ecos admirables de sentimientos, a un tiempo fieles, discretas y superlativas. Los seres vivientes, en contacto con el aire, deben cubrirse de una cutícula, y no se puede reprochar a las cutículas que no sean corazones. No obstante, hay ciertos filósofos que parecen guardar rencor a las imágenes por no ser cosas, y a las palabras por no ser sentimientos. Las palabras y las imágenes son como caparazones: partes integrantes de la naturaleza en igual medida que las sustancias que recubren, se dirigen sin embargo más directamente a los ojos y están más abiertas a la observación. De ninguna manera diría que las sustancias existen para posibilitar las apariencias, ni los rostros para posibilitar las máscaras, ni las pasiones para posibilitar la poesía y la virtud. En la naturaleza nada existe para posibilitar otra cosa; todas estas fases y productos están implicados por igual en el ciclo de la existencia...
George Santayana, Soliloquies in England and Later Soliloquies, 1922.
Reconocimientos
Este informe fue desarrollado junto con un estudio de interacción que se llevó a cabo para el Departamento de Antropología Social y la Comisión de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad de Edimburgo, y con un estudio de estratificación social financiado por un subsidio de la Fundación Ford y dirigido por el profesor E. A. Shils en la Universidad de Chicago. Estoy reconocido a estas fuentes que me sirvieron de guía y apoyo. Quisiera expresar mi agradecimiento a mis maestros C. W. M. Hart, W. L. Warner y E. C. Hughes. Desearía agradecer también a Elizabeth Bott, James Littlejohn y Edward Banfield, quienes me ayudaron al comienzo del trabajo, y a los colegas de tareas de la Universidad de Chicago por su ayuda ulterior. Sin la colaboración de mi esposa, Angélica S. Goffman, este informe no hubiera sido escrito.
Prólogo
Al preparar este trabajo tuve la intención de que sirviera como una especie de manual que describiese en forma detallada una perspectiva sociológica desde la cual es posible estudiar la vida social, especialmente el tipo de vida social organizado dentro de los límites físicos de un establecimiento o una planta industrial. Expondremos una serie de características que forman, en su conjunto, un marco de referencia aplicable a cualquier establecimiento social concreto, ya sea familiar, industrial o comercial. En este estudio empleamos la perspectiva de la actuación o representación teatral; los principios resultantes son de índole dramática. En las páginas que siguen consideraré de qué manera el individuo se presenta y presenta su actividad ante otros, en las situaciones de trabajo corriente, en qué forma guía y controla la impresión que los otros se forman de él, y qué tipo de cosas puede y no puede hacer mientras actúa ante ellos. Al utilizar este modelo analógico trataré de no hacer mucho hincapié en sus insuficiencias obvias. El escenario teatral presenta hechos ficticios; la vida muestra, presumiblemente, hechos reales, que a veces no están bien ensayados. Pero hay algo quizá más importante: en el escenario el actor se presenta, bajo la máscara de un personaje, ante los personajes proyectados por otros actores; el público constituye el tercer partícipe de la interacción, un partícipe fundamental, que sin embargo no estaría allí si la representación escénica fuese real. En la vida real, estos tres participantes se condensan en dos; el papel que desempeña un individuo se ajusta a los papeles representados por los otros individuos presentes, y sin embargo estos también constituyen el público. Más adelante consideraremos otras insuficiencias de este modelo analógico. Los materiales ilustrativos que se utilizan en este estudio pertenecen a distintas categorías: algunos provienen de autorizadas investigaciones, en las que se formulan generalizaciones positivas acerca de regularidades registradas en forma confiable; otros se basan en crónicas informales escritas por individuos pintorescos; muchos corresponden a categorías intermedias. Además, se recurre con frecuencia a un trabajo que llevé a cabo en una comunidad rural (agrícola) de la isla Shetland.1
La razón de ser de este enfoque (que a mi juicio sirve también como justificación para el de Simmel) es que los ejemplos encajan, en su conjunto, en un marco coherente, que une los fragmentos vivenciales ya experimentados por el lector y brinda al estudioso una guía que merece ser sometida a prueba en los estudios de casos de la vida social institucional.
Presentamos este marco de referencia según un orden gradual de pasos lógicos. La introducción es necesariamente abstracta y el lector podrá, si así lo desea, pasarla por alto.
Introducción
Cuando un individuo llega a la presencia de otros, estos tratan por lo común de adquirir información acerca de él o de poner en juego la que ya poseen. Les interesará su status socioeconómico general, su concepto de sí mismo, la actitud que tiene hacia ellos, su competencia, su integridad, etc. Aunque parte de esta información parece ser buscada casi como un fin en sí, hay por lo general razones muy prácticas para adquirirla. La información acerca del individuo ayuda a definir la situación, permitiendo a los otros saber de antemano lo que él espera de ellos y lo que ellos pueden esperar de él. Así informados, los otros sabrán cómo actuar a fin de obtener de él una respuesta determinada.
Para los presentes, muchas fuentes de información se vuelven accesibles y aparecen muchos portadores (o «vehículos de signos») para transmitir esta información. Si no están familiarizados con el individuo, los observadores pueden recoger indicios de su conducta y aspecto que les permitirán aplicar su experiencia previa con individuos aproximadamente similares al que tienen delante o, lo que es más importante, aplicarle estereotipos que aún no han sido probados. También pueden dar por sentado, según experiencias anteriores, que es probable encontrar solo individuos de una clase determinada en un marco social dado. Pueden confiar en lo que el individuo dice sobre sí mismo o en las pruebas documentales que él proporciona acerca de quién o qué es. Si conocen al individuo o saben de él en virtud de experiencias previas a la interacción, pueden confiar en suposiciones sobre la persistencia y generalidad de rasgos psicológicos como medio para predecir su conducta presente y futura.
Sin embargo, durante el período en que el individuo se encuentra en la inmediata presencia de otros, pueden tener lugar pocos acontecimientos que proporcionen a los otros la información concluyente que necesitarán si han de dirigir su actividad sensatamente. Muchos hechos decisivos se encuentran más allá del tiempo y el lugar de la interacción o yacen ocultos en ella. Por ejemplo, las actitudes, creencias y emociones «verdaderas» o «reales» del individuo pueden ser descubiertas solo de manera indirecta, a través de sus confesiones o de lo que parece ser conducta expresiva involuntaria. Del mismo modo, si el individuo ofrece a los otros un producto o un servicio, con frecuencia descubrirán que durante la interacción no habrá tiempo ni lugar inmediatamente disponible para descubrir la realidad subyacente. Se verán forzados a aceptar algunos hechos como signos convencionales o naturales de algo que no está al alcance directo de los sentidos. En los términos de Ichheiser,1 el individuo tendrá que actuar de manera de expresarse intencionada o involuntariamente, y los otros, a su vez, tendrán que ser impresionados de algún modo por él. La expresividad del individuo (y por lo tanto, su capacidad para producir impresiones) parece involucrar dos tipos radicalmente distintos de actividad significante: la expresión que da y la expresión que emana de él. El primero incluye los símbolos verbales —o sustitutos de estos— que confiesa usar y usa con el único propósito de transmitir la información que él y los otros atribuyen a estos símbolos. Esta es la comunicación en el sentido tradicional y limitado del término. El segundo comprende un amplio rango de acciones que los otros pueden tratar como sintomáticas del actor, considerando probable que hayan sido realizadas por razones ajenas a la información transmitida en esta forma. Como tendremos que ver, esta distinción tiene apenas validez inicial. El individuo, por supuesto, transmite intencionalmente información errónea por medio de ambos tipos de comunicación; el primero involucra engaño, el segundo, fingimiento. Si se toma la comunicación en ambos sentidos, el limitado y el general, se descubre que, cuando el individuo se en- cuentra en la inmediata presencia de otros, su actividad tendrá un carácter promisorio. Los otros descubrirán probablemente que deben aceptar al individuo de buena fe, ofreciéndole, mientras se encuentre ante ellos, una justa retribución a cambio de algo cuyo verdadero valor no será establecido hasta que él haya abandonado su presencia. (Por supuesto, los otros también viven por inferencia en su manejo del mundo físico, pero solo en el mundo de la interacción social los objetos acerca de los cuales ellos hacen inferencias facilitarán y obstaculizarán en forma expresa este proceso inferencial.) La seguridad que ellos justificadamente sienten al hacer inferencias sobre el individuo variarán, como es natural, de acuerdo con factores tales como la cantidad de información que ya poseen acerca de él; pero no hay cantidad alguna de pruebas pasadas que pueda obviar por completo la necesidad de actuar sobre la base de inferencias. Como sugirió William I. Thomas:
Es también muy importante que comprendamos que en realidad no conducimos nuestras vidas, tomamos nuestras decisiones y alcanzamos nuestras metas en la vida diaria en forma estadística o científica. Vivimos por inferencia. Yo soy, digamos, huésped suyo. Usted no sabe, no puede, determinar científicamente que no he de robarle su dinero o sus cucharas. Pero por inferencia yo no lo he de hacer, y por inferencia usted me tendrá como huésped.2
Volvamos ahora de los otros hacia el punto de vista del individuo que se presenta ante ellos. Este puede desear que tengan un alto concepto de él, o que piensen que él tiene un alto concepto de ellos, o que perciban cuáles son en realidad sus sentimientos hacia ellos, o que no tengan una impresión definida; puede querer asegurar que exista suficiente armonía para mantener la interacción, o defraudarlos, librarse de ellos, confundirlos, llevarlos a conclusiones erróneas, enfrentarlos en actitud antagónica o insultarlos. Independientemente del objetivo particular que persigue el individuo y del motivo que le dicta este objetivo, será parte de sus intereses controlar la conducta de los otros, en especial el trato con que le corresponden.3 Este control se logra en gran parte influyendo en la definición de la situación que los otros vienen a formular, y él puede influir en esta definición expresándose de modo de darles la clase de impresión que habrá de llevarlos a actuar voluntariamente de acuerdo con su propio plan. De esta manera, cuando un individuo comparece ante otros, habrá por lo general alguna razón para que movilice su actividad de modo que esta transmita a los otros una impresión que a él le interesa transmitir. Ya que las compañeras de dormitorio de una joven obtendrán evidencia de su popularidad por el número de llamados telefónicos que recibe, podemos sospechar que algunas jóvenes harán arreglos para que se las llame, y el descubrimiento de Willard Waller resulta previsible.
Muchos observadores han informado que una joven que es llamada al teléfono en los dormitorios, con frecuencia se permitirá dejar que la llamen varias veces antes de acudir, a fin de dar a las otras jóvenes amplia oportunidad para que oigan los llamados.4
De los dos tipos de comunicaciones mencionadas —las expresiones dadas y las que emanan del individuo—, en este informe nos ocuparemos sobre todo de la segunda, o sea de la expresión no verbal, más teatral y contextual, presumiblemente involuntaria, se maneje o no en forma intencional. Como ejemplo de lo que debemos tratar de examinar, me gustaría citar extensamente un incidente novelístico en el cual Preedy, un inglés en vacaciones, hace su primera aparición en la playa de su hotel de verano en España:
Pero, de todos modos, se cuidó muy bien de encontrarse con la mirada de alguno. En primer lugar, tenía que dejar bien sentado ante esos posibles compañeros de vacaciones que ellos no despertaban el menor interés en él. Miraba fijamente a través de ellos, alrededor de ellos, por encima de ellos —los ojos perdidos en el espacio—. La playa podría haber estado vacía. Si por casualidad se cruzaba una pelota en su camino, la observaba sorprendido; entonces una sonrisa divertida le iluminaba el rostro (Preedy Bondadoso), miraba a su alrededor deslumbrado al ver que había gente en la playa, la lanzaba de vuelta sonriendo para sí (no a la gente), y luego reanudaba como al descuido su impasible exploración del espacio.
Pero era tiempo de hacer una pequeña exhibición, la exhibición del Preedy Ideal. Mediante tortuosos manejos daba una oportunidad de ver el título de su libro a todo aquel que lo deseara —una traducción de Hornero al español, clásico en este caso, pero no atrevido, cosmopolita también— y luego recogía ^su bata de playa y su bolso en una prolija pila a prueba de "arena (Preedy Metódico y Sensato), se levantaba en forma lenta para estirar a sus anchas su enorme figura (el Gran Gato Preedy), y echaba a un lado sus sandalias (Preedy Despreocupado, después de todo). ¡Las nupcias de Preedy y el mar! Había rituales alternativos. El primero implicaba el paseo que se torna carrera y zambullida directa en el agua, para suavizarse después en un fuerte crol sin chapoteo, hacia el horizonte. Pero por supuesto no realmente al horizonte. En forma bastante súbita, se volvería de espaldas y batiría las piernas, arrojando grandes salpicaduras blancas y mostrando así de algún modo que podría haber nadado más lejos si lo hubiera deseado; luego se pararía sacando un cuarto de su persona fuera del agua para que todos vieran de quién se trataba. El curso de acción alternativo era más simple, evitaba el choque del agua fría y el riesgo de parecer demasiado brioso. El objeto era parecer tan acostumbrado al mar, al Mediterráneo, y a esta playa en particular, que era lo mismo estar en el mar que fuera de él. Involucraba una lenta caminata hasta el borde del agua —sin darse cuenta siquiera de que tenía los dedos mojados, ¡tierra y agua eran lo mismo para él!— con los ojos elevados al cielo gravemente, investigando portentos del tiempo invisibles a los otros (Preedy Pescador Nativo).5
El novelista se propone advertirnos que Preedy se preocupa en forma desmedida de las extensivas impresiones que él siente que su mera acción corporal emite hacia quienes lo rodean. Podemos ir más lejos en nuestras calumnias a Preedy, suponiendo que ha actuado con el único fin de dar una impresión particular, que esta es una impresión falsa, y que los otros presentes no reciben ninguna impresión o, lo que es peor, la impresión de que Preedy está tratando afectadamente de hacer que ellos reciban esta impresión particular. Pero el punto importante para nosotros aquí es que la clase de impresión que Preedy cree causar es, en realidad, la que los otros recogen, correcta e incorrectamente, de alguien que se encuentra en medio de ellos. Ya he dicho que cuando un individuo aparece ante otros sus acciones influirán en la definición de la situación que ellos llegarán a tener. A veces el individuo actuará con un criterio totalmente calculador expresándose de determinada manera con el único fin de dar a los otros la clase de impresión que, sin duda, evocará en ellos la respuesta específica que a él le interesa obtener. A veces el individuo será calculador en su actividad pero relativamente ignorante de ello. A veces se expresará intencional y conscientemente de un modo particular, pero sobre todo porque la tradición de su grupo o status social requiere este tipo de expresión y no a causa de ninguna respuesta particular (ajena a una vaga aceptación o aprobación) que es probable sea evocada en aquellos impresionados por la expresión. A veces las tradiciones propias del rol de un individuo lo llevarán a dar una determinada impresión bien calculada, pese a lo cual, quizá no esté ni consciente ni inconscientemente dispuesto a crear dicha impresión. Los otros, a su vez, pueden resultar impresionados de manera adecuada por los esfuerzos del individuo para transmitir algo, o, por el contrario, pueden interpretar erróneamente la situación y llegar a conclusiones que no están avaladas ni por la intención del individuo ni por los hechos. De todos modos, en la medida en que los otros actúan como si el individuo hubiese transmitido una impresión determinada, podemos adoptar una actitud funcional o pragmática y decir que este ha proyectado «eficazmente» una determinada definición de la situación y promovido «eficazmente» la comprensión de que prevalece determinado estado de cosas.
Hay un aspecto de la respuesta de los otros que merece aquí un comentario especial. Al saber que es probable que el individuo se presente desde un ángulo que lo favorezca, los otros pueden dividir lo que presencian en dos partes: una parte que al individuo le es relativamente fácil manejar a voluntad, principalmente sus aseveraciones verbales, y otra sobre la cual parece tener poco interés o control, derivada sobre todo de las expresiones que él emite. Los otros pueden usar entonces los que se consideran aspectos ingobernables de su conducta expresiva para controlar la validez de lo transmitido por los aspectos gobernables. Esto demuestra una asimetría fundamental en el proceso de comunicación, en el cual el individuo sólo tiene conciencia de una corriente de su comunicación, y los testigos, de esta corriente y de otra más. Por ejemplo, en la isla de Shetland la mujer de un agricultor, al servir platos nativos a un visitante de la parte continental de Gran Bretaña, escuchará con una sonrisa cortés sus amables expresiones de aprobación acerca de lo que está comiendo; al mismo tiempo, tomará nota de la rapidez con que el visitante lleva el tenedor o la cuchara a la boca, la avidez con que coloca en ella el alimento y el gusto demostrado al masticarlo, utilizando estos signos como verificación de los sentimientos expresados por el comensal. La misma mujer, a fin de descubrir lo que un conocido suyo A piensa «realmente» de otro conocido B, espera hasta encontrarse en presencia de A, pero en conversación con una tercera persona, C. Examinará entonces con disimulo las expresiones faciales de A cuando mira a B mientras conversa con C. Al no estar en conversación con B, y no ser observado directamente por él, A olvidará por momentos sus precauciones habituales y engaños impuestos por el tacto y expresará con libertad lo que «verdaderamente» siente por B. En resumen, esta mujer observará al observador no observado.
Ahora bien, dado el hecho de que es probable que los otros verifiquen los aspectos más controlables de la conducta por medio de los menos controlables, se puede esperar que a veces el individuo trate de explotar esta misma posibilidad, guiando la impresión que comunica mediante la conducta que él considera informativa y digna de confianza.6 Por ejemplo, al lograr la admisión en un restringido círculo social, el observador participante puede no solo lucir una mirada de aceptación mientras escucha a un informante, sino que también puede tener el cuidado de adoptar la misma mirada al observar al informante mientras este habla con otros; los observadores del observador no descubrirán entonces tan fácilmente cuál es su posición. Esto puede ser ilustrado con un ejemplo específico de la isla de Shetland. Cuando un vecino entraba a tomar una taza de té, mostraba, por lo general, al menos la insinuación de una cálida e ilusionada sonrisa al atravesar la puerta de entrada de la casa. Como los obstáculos físicos fuera de ella —y la falta de luz dentro— generalmente hacían posible observar al visitante mientras se aproximaba a la casa, sin ser observados por él, los isleños se complacían a veces en reparar cómo este dejaba de lado cualquier expresión que manifestara en ese momento para reemplazarla por un gesto de sociabilidad apenas llegaba a la puerta. Sin embargo, algunos visitantes, al advertir este examen, adoptaban ciegamente un rostro sociable a una larga distancia de la casa, asegurándose así la protección de una imagen constante. Este tipo de control sobre la parte del individuo restablece la simetría del proceso de comunicación, y prepara la escena para una especie de juego de la información —un ciclo potencialmente infinito de secreto, descubrimiento, falsa revelación y redescubrimiento—. Se debe agregar que como es probable que los otros no abriguen demasiadas sospechas acerca del aspecto presumiblemente no guiado de la conducta del individuo, este puede obtener grandes ventajas controlándolo. Los otros, por supuesto, pueden sentir que el individuo está manejando los aspectos presumiblemente espontáneos de su conducta, y buscar en este mismo acto de manipulación algún matiz de conducta que el individuo no haya podido controlar.
Esto impone de nuevo una limitación a la conducta del individuo, esta vez su conducta presumiblemente no controlada, con lo que se restablece la asimetría del proceso de comunicación. Me gustaría tan solo agregar aquí la sugerencia de que el arte de penetrar el esfuerzo de un individuo para actuar con una calculada falta de intención parece más desarrollado que nuestra capacidad para manejar nuestra propia conducta, de manera que, independientemente del número de pasos existentes en el juego de la información, es probable que el testigo tenga ventaja sobre el actor, y que se conserve así la asimetría inicial del proceso de comunicación.
Cuando permitimos que el individuo proyecte una definición de la situación al presentarse ante otros, debemos también tener en cuenta que los otros, por muy pasivos que sus roles puedan parecer, proyectarán a su vez eficazmente una definición de la situación en virtud de su respuesta al individuo y de cualquier línea de acción que inicien hacia él. Por lo general, las definiciones de la situación proyectada por los diferentes participantes armonizan suficientemente entre sí como para que no se produzca una abierta contradicción. No quiero decir que existirá el tipo de consenso que surge cuando cada individuo presente expresa cándidamente lo que en realidad siente y honestamente coincide con los sentimientos expresados. Este tipo de armonía es un ideal optimista y, de todos modos, no necesario para el funcionamiento sin tropiezos de la sociedad. Más bien, se espera que cada participante reprima sus sentimientos sinceros inmediatos y transmita una opinión de la situación que siente que los otros podrán encontrar por lo menos temporariamente aceptable. El mantenimiento de esta apariencia de acuerdo, esta fachada de consenso, se ve facilitado por el hecho de que cada participante encubre sus propias necesidades tras aseveraciones que expresan valores que todos los presentes se sienten obligados a apoyar de palabra. Además, hay por lo general en la formulación de definiciones una especie de división del trabajo. A cada participante se le permite establecer las disposiciones oficiales experimentales en lo referente a asuntos vitales para él pero que no presentan importancia inmediata para los otros, por ejemplo, las racionalizaciones y justificaciones por las cuales él da cuenta de su actividad pasada. A cambio de esta cortesía, calla o se reserva la opinión en asuntos importantes para los otros pero de no inmediata importancia para él. Tenemos entonces una especie de modus vivendi interaccional. En conjunto, los participantes contribuyen a una sola definición total de la situación, que implica no tanto un acuerdo real respecto de lo que existe sino más bien un acuerdo real sobre cuáles serán las demandas tempora- riamente aceptadas (las demandas de quiénes, y concernientes a qué problemas).
También existirá un verdadero acuerdo en lo referente a la conveniencia de evitar un conflicto manifiesto de definiciones de la situación.7 Me referiré a este nivel de acuerdo como a un «consenso de trabajo». Se debe entender que el consenso de trabajo establecido en una escena de interacción será de contenido muy diferente del consenso de trabajo establecido en un tipo de escena diferente. Así, en un almuerzo entre dos amigos se mantiene una apariencia recíproca de afecto, respeto e interés por el otro. En ocupaciones profesionales, por otra parte, el especialista mantiene con frecuencia una imagen que lo muestra implicado en forma desinteresada en el problema del cliente, mientras el cliente responde con una muestra de respeto por la competencia e integridad del especialista. Independientemente de tales diferencias de contenido, la forma general de estos arreglos de trabajo es, sin embargo, la misma. Al notar la tendencia de un participante a aceptar las exigencias de definición hechas por los otros presentes podemos apreciar la importancia decisiva de la información que el individuo posee inicialmente o adquiere sobre sus coparticipantes, porque sobre la base de esta información inicial el individuo comienza a definir la situación e inicia líneas correspondientes de acción. La proyección inicial del individuo lo compromete con lo que él se propone ser y le exige dejar de lado toda pretensión de ser otra cosa. A medida que avanza la interacción entre los participantes, tendrán lugar, como es natural, adiciones y modificaciones de este estado de información inicial, pero es imprescindible que estos desarrollos posteriores estén relacionados sin contra- dicciones con las posiciones iniciales adoptadas por los diferentes participantes, e incluso estar construidos sobre la base de aquellas. Parecería que a un individuo le es más fácil elegir la línea de trabajo que exigirá y ofrecerá a los otros presentes al comienzo de un encuentro, que alterar la línea seguida una vez que la interacción se inició. En la vida diaria, por cierto, existe el supuesto bien claro de que las primeras impresiones son importantes. Así, la adaptación al trabajo de aquellos que se dedican a ocupaciones de servicio dependerá de la capacidad para tomar y mantener la iniciativa en esa relación, capacidad que habrá de requerir una sutil agresividad por parte del que presta el servicio cuando su status socioeconómico es inferior al de su cliente. W. Whyte sugiere como ejemplo a la camarera:
El primer punto que se destaca es que la camarera que mantiene su ánimo frente a la presión no se contenta con responder simplemente a los clientes. Actúa con cierta habilidad para controlar la conducta de estos últimos. El primer interrogante que debemos plantearnos cuando estudiamos la relación con el cliente es: ¿gana de mano la camarera al cliente, o sucede a la inversa? La camarera experta se da cuenta de la naturaleza decisiva de esta cuestión. .. La camarera experta ataja al cliente con confianza y sin vacilaciones. Por ejemplo, puede descubrir que un nuevo cliente ha tomado asiento antes de que ella haya podido retirar los platos sucios y cambiar el mantel. El se inclina sobre la mesa estudiando el menú. Ella lo saluda y le dice: «¿Me permite cambiar el mantel, por favor?»; y, sin esperar una respuesta, le saca el menú, de manera que el cliente debe retirarse hacia atrás alejándose de la mesa, y se dedica a hacer su trabajo. La relación ha sido manejada cortés pero firmemente, y no cabe duda alguna acerca de quién domina la situación.8
Cuando la interacción que se inicia por «primeras impresiones» es en sí meramente la interacción inicial en una amplia serie de interacciones que involucran a los mismos participantes, hablamos de «comenzar con el pie derecho» y sentimos como decisivo el hecho de hacerlo así. Uno se entera, de este modo, de que algunos maestros adoptan el siguiente punto de vista:
No deje que le saquen ventaja, porque está liquidado. Yo siempre empiezo mostrándome duro. El primer día que llego a una clase nueva, les hago saber quién es el patrón.. . Usted tiene que comenzar así; entonces puede aflojar gradualmente, sobre la marcha. Si se muestra blando desde el comienzo, cuando trate de ponerse severo no harán más que mirarlo y reírse.9
Del mismo modo, los asistentes de las instituciones neuropsiquiátricas pueden sentir que si el nuevo paciente es puesto en su lugar cuanto antes, el primer día que llega a la sala, y se le hace ver quién manda, se evitarán muchas dificultades futuras.10 Dado el hecho de que un individuo proyecta eficazmente una definición de la situación cuando llega a presencia de otros, cabe suponer que dentro de la interacción quizá tengan lugar hechos que contradigan, desacrediten o arrojen dudas sobre esta proyección. Cuando ocurren estos sucesos disruptivos, la interacción en sí puede llegar a detenerse en un punto de confusión y desconcierto. Algunos de los supuestos sobre los cuales se habían afirmado las respuestas de los participantes se vuelven insostenibles, y los participantes se encuentran en el seno de una interacción cuya situación había sido equivocadamente definida y ahora ya no está definida en modo alguno. En tales momentos, el individuo cuya presentación ha sido desacreditada puede sentirse avergonzado, mientras los demás circunstantes se sienten hostiles, y es posible que todos lleguen a encontrarse incómodos, perplejos, desconcertados, experimentando el tipo de anomia que se genera cuando el pequeño sistema social de la interacción cara a cara se derrumba. Al colocar el acento en que la definición inicial de la situación proyectada por un individuo tiende a proporcionar un plan para la actividad cooperativa subsiguiente —al prestar énfasis a este punto de vista de la acción— no debemos pasar por alto un hecho decisivo: cualquier definición pro- yectada de la situación tiene también un carácter moral particular. Es este carácter moral de las proyecciones el que nos interesa principalmente en este trabajo. La sociedad está organizada sobre el principio de que todo individuo que posee ciertas características sociales tiene un derecho moral a esperar que otros lo valoren y lo traten de un modo apropiado. En conexión con este principio hay un segundo, a saber: que un individuo que implícita o explícitamente pretende tener ciertas características sociales deberá ser en la realidad lo que alega ser. En consecuencia, cuando un individuo proyecta una definición de la situación y con ello hace una demanda implícita o explícita de ser una persona de determinado tipo, automáticamente presenta una exigencia moral a los otros, obligándolos a valorarlo y tratarlo de la manera que tienen derecho a esperar las personas de su tipo. También implícitamente
renuncia a toda demanda a ser lo que él no parece ser,11 y en consecuencia renuncia al tratamiento que sería apropiado para dichos individuos. Los otros descubren, entonces, que el individuo les ha informado acerca de lo que «es» y de lo que ellos deberían ver en ese «es».
No se puede juzgar la importancia de las disrupciones que causan problemas de definición por la frecuencia con que aquellas tienen lugar, ya que aparentemente ocurrirían con mayor asiduidad aún si no se tomaran precauciones constantes.
Encontramos que se emplean de continuo prácticas preventivas para evitar estas perturbaciones, y también prácticas correctivas para compensar los casos de descrédito que no se han podido evitar con éxito. Cuando el sujeto emplea estas estrategias y tácticas para proteger sus propias proyecciones, podemos referirnos a ellas como «prácticas defensivas»; cuando un participante las emplea para salvar la definición de la situación proyectada por otro, hablamos de «prácticas protectivas» o
«tacto». En conjunto, las prácticas defensivas y protectivas comprenden las técnicas empleadas para salvaguardar la impresión fomentada por un individuo durante su presencia ante otros. Se debería agregar que si bien podemos mostrarnos dispuestos a aceptar que ninguna impresión fomentada sobreviviría si no se empleasen las prácticas defensivas, estamos quizá menos dispuestos a ver cuán pocas impresiones sobrevivirían si aquellos que las reciben no lo hicieran con tacto.
Además de que se toman precauciones para impedir la disrupción de las definiciones proyectadas, podemos notar también que un intenso interés en estas disrupciones llega a desempeñar un importante papel en la vida social del grupo. Se practican bromas y juegos sociales en los cuales se crean expresamente perturbaciones que se deben tomar en broma.12 Se inventan fantasías en las cuales tienen lugar devastadoras revelaciones. Se cuentan y recuentan anécdotas del pasado —reales, adornadas o ficticias—, que detallan disrupciones que ocurrieron o estuvieron a punto de ocurrir, o que ocurrieron y fueron admirablemente reparadas. Parece no haber grupo que no tenga un acervo siempre listo de estos juegos, ensueños y cuentos admonitorios para ser usados como fuente de humor, catarsis para las ansiedades, y sanción para inducir a los individuos a ser modestos en sus reclamos y razonables en sus expectativas proyectadas. El individuo puede denunciarse mediante sueños en que se encuentre en posiciones imposibles. Las familias cuentan de aquella vez en que un huésped confundió sus fechas y llegó cuando ni la casa ni nadie estaba listo para recibirlo. Los periodistas cuentan de aquella vez en que tuvo lugar un error de impresión demasiado significativo y la pretensión de objetividad o decoro del diario quedó humorísticamente desacreditada. Los empleados públicos cuentan de la ocasión en que un sujeto entendió en forma equivocada y ridícula las instrucciones para llenar formularios, y dio respuestas que denotaban una definición imprevista y grotesca de la situación.13 Los marineros, cuyo hogar lejos del hogar es rigurosamente masculino, narran historias como aquella de cuando volvieron a su casa y, sin advertirlo, pidieron a la madre que les «pasara la maldita manteca».14 Los diplomáticos cuentan de la vez en que una reina corta de vista preguntó al embajador de una república acerca de la salud de su rey.15 Para resumir, entonces, doy por sentado que cuando un individuo se presenta ante otros tendrá muchos motivos para tratar de controlar la impresión que ellos reciban de la situación. Este informe se ocupa de algunas de las técnicas comunes empleadas por las personas para sustentar dichas impresiones y de algunas de las contingencias comunes asociadas con el empleo de estas técnicas. El contenido específico de cualquier actividad presentada por el individuo participante o el rol que este desempeña en las actividades interdependientes de un sistema social en marcha
no se discutirán; solo me ocuparé de los problemas de índole dramática del participante en cuanto hace a la presentación de su actividad ante los otros. Los problemas enfrentados por el arte teatral y la dirección de escena son triviales a veces pero bastante generales; en la vida social, parecen ocurrir en todas partes, proporcionando una nítida dimensión para el análisis sociológico formal. Será conveniente finalizar esta introducción con algunas definiciones, que están implícitas en lo anterior y son necesarias para lo que ha de seguir. A los fines de este informe, la interacción (es decir, la interacción cara a cara) puede ser definida, en términos generales, como la influencia recíproca de un individuo sobre las acciones del otro cuando se encuentran ambos en presencia física inmediata. Una interacción puede ser definida como la interacción total que tiene lugar en cualquier ocasión en que un conjunto dado de individuos se encuentra en presencia mutua continua; el término
«encuentro» (encounter) serviría para los mismos fines. Una «actuación» (performance) puede definirse como la actividad total de un participante dado en una ocasión dada que sirve para influir de algún modo sobre los otros participantes. Si tomamos un determinado participante y su actuación como punto básico de referencia, podemos referirnos a aquellos que contribuyen con otras actuaciones como la audiencia, los observadores o los coparticipantes. La pauta de acción preestablecida que se desarrolla durante una actuación y que puede ser presentada o actuada en otras ocasiones puede denominarse «papel» (parí) o «rutina».16 Estos términos situacionales pueden relacionarse fácilmente con los términos estructurales convenidos. Cuando un individuo o actuante representa el mismo papel para la misma audiencia en diferentes ocasiones, es probable que se desarrolle una relación social. Al definir el rol social como la promulgación de los derechos y deberes atribuidos a un status dado, podemos añadir que un rol social implicará uno o más papeles, y que cada uno de estos diferentes papeles puede ser presentado por el actuante en una serie de ocasiones ante los mismos tipos de audiencia o ante una audiencia compuesta por las mismas personas.
1. Actuaciones
Confianza en el papel que desempeña el individuo
Cuando un individuo desempeña un papel, solicita implícitamente a sus observadores que tomen en serio la impresión promovida ante ellos. Se les pide que crean que el sujeto que ven posee en realidad los atributos que aparenta poseer, que la tarea que realiza tendrá las consecuencias que en forma implícita pretende y que, en general, las cosas son como aparentan ser. De acuerdo con esto, existe el concepto popular de que el individuo ofrece su actuación y presenta su función «para el beneficio de otra gente». Sería conveniente iniciar un examen de las actuaciones invirtiendo el problema y observando la propia confianza del individuo en la impresión de realidad que intenta engendrar en aquellos entre quienes se encuentra. En un extremo, se descubre que el actuante puede creer por completo en sus propios actos; puede estar sinceramente convencido de que la impresión de realidad que pone en escena es la verdadera realidad. Cuando su público también se convence de la representación que él ofrece —y este parece ser el caso típico—, entonces, al menos al principio, solo el sociólogo o los resentidos sociales abrigarán dudas acerca de la «realidad» de lo que se presenta. En el otro extremo descubrimos que el actuante puede no engañarse con su propia rutina. Esta posibilidad es comprensible, ya que ninguno se encuentra en mejor lugar de observación para ver el juego que la persona que lo desempeña. Al mismo tiempo, el actuante puede querer guiar la convicción de su público solo como un medio para otros fines, sin un interés fundamental en la concepción que de él o de la situación tiene este. Cuando el individuo no deposita confianza en sus actos ni le interesan mayormente las creencias de su público, podemos llamarlo cínico, reservando el término «sincero» para individuos que creen en la impresión que fomenta su actuación. Se debería entender que el cínico, con toda su desenvoltura profesional, puede obtener placeres no profesionales de su mascarada, experimentando una especie de gozosa agresión espiritual ante la posibilidad de jugar a voluntad con algo que su público debe tomar seriamente. x
No se da por sentado, como es natural, que todos los actuantes cínicos tienen interés en engañar a su auditorio movidos por el así llamado «interés por sí mismo» o ganancia privada. Un individuo cínico puede engañar a su público en bien de este —o lo que él considera tal—, por el bien de la comunidad, etc. Como ejemplos de esto no necesitamos recurrir a hombres públicos tristemente esclarecidos como Marco Aurelio o Hsun-Tsé. Sabemos que, en ocupaciones de servicio, profesionales que pueden en otras circunstancias ser sinceros se ven forzados a veces a engañar a sus clientes porque estos lo desean con toda el alma. Médicos que se ven obligados a recetar placebos, empleados de estaciones de servicio que, con resignación, miden y vuelven a medir la presión de las cámaras de los automóviles conducidos por mujeres ansiosas, empleados de zapatería que venden un zapato de tamaño adecuado pero dicen a la cliente que es de otro número el que ella desea: estos son actuantes cínicos cuyos auditorios no les permiten ser sinceros. De modo semejante, parece que los pacientes favorablemente dispuestos de las salas de enfermos mentales fingen a veces síntomas raros para que las enfermeras estudiantes no se vean sometidas a una frustrante actuación cuerda.2 Así también, cuando los subalternos brindan su más calurosa acogida a superiores que se encuentran de visita, el deseo egoísta de obtener favores puede no ser el motivo principal; el subalterno quizás esté intentando, con todo tacto, poner cómodo al superior simulando el tipo de mundo que cree que aquel da por sentado.
He sugerido dos extremos: un individuo puede creer en sus propios actos o ser escéptico acerca de ellos. Estos extremos son algo más que los simples cabos de un continuo. Cada uno de ellos coloca al sujeto en una posición que tiene sus propias seguridades y defensas particulares, de manera que aquellos que se han acercado a uno de estos polos tenderán a completar el viaje. Tomando, para empezar, la falta de confianza interna en el propio rol, se observa que el individuo puede seguir el movimiento natural descripto por Park:
Probablemente no sea un mero accidente histórico que el significado original de la palabra persona sea máscara. Es más bien un reconocimiento del hecho de que, más o menos conscientemente, siempre y por doquier, cada uno de nosotros desempeña un rol. .. Es en estos roles donde nos conocemos mutuamente; es en estos roles donde nos conocemos a nosotros mismos.3
En cierto sentido, y en la medida en que esta máscara representa el concepto que nos hemos formado de nosotros mismos —-el rol de acuerdo con el cual nos esforzamos por vivir—, esta máscara es nuestro «sí mismo» más verdadero, el yo que quisiéramos ser.
Al fin, nuestra concepción del rol llega a ser una segunda naturaleza y parte integrante de nuestra personalidad. Venimos al mundo como individuos, logramos un carácter y llegamos a ser personas.4
Esto se puede ilustrar con ejemplos de la vida comunitaria de Shetland.5 Desde hace cuatro o cinco años el hotel para turistas de la isla pertenece a un matrimonio de ex labriegos y es dirigido por ellos. Desde el comienzo, los propietarios se vieron obligados a dejar de lado sus ideas acerca de cómo debía vivirse la vida, desplegando en el hotel toda una serie de servicios y comodidades propias de la clase media. Sin embargo, parece que últimamente los dueños se han vuelto menos cínicos acerca de la actuación que ofrecen; se están convirtiendo en clase media y se enamoran cada vez más del «sí mismo» que sus clientes les atribuyen. Se puede encontrar otro ejemplo en el recluta bisoño que se adapta al principio al protocolo del ejército a fin de evitar castigos físicos, y que eventualmente llega a cumplir las reglas con el objeto de no avergonzar a su organización y ser respetado por los oficiales y por los demás soldados. Como se sugirió, el ciclo de incredulidad-a-creencia puede seguir otra dirección, comenzando con la convicción o aspiración insegura y concluyendo en cinismo. Las profesiones por las que el público experimenta un terror religioso permi- ten que, con frecuencia, sus integrantes sigan el ciclo en esta dirección, no por la paulatina comprobación de que engañan a su auditorio —ya que según las normas sociales corrientes sus demandas pueden ser absolutamente válidas— sino porque pueden usar este cinismo como medio de aislar su yo interno del contacto con el auditorio. Y hasta podemos esperar encontrar carreras típicas basadas en la lealtad, en las cuales el individuo comienza con un tipo de implicación en la actuación que se le requiere, para oscilar luego entre la sinceridad y el cinismo antes de completar todas las fases y crisis de la autoconfianza a las que está sujeta una persona de su condición. Así, los estudiantes de medicina sugieren que los principiantes idealísticamente orientados dejan de lado, por lo general, sus sagradas aspiraciones durante un cierto período de tiempo. A lo largo de los dos primeros años los estudiantes descubren que deben abandonar su interés por la medicina a fin de poder dedicar su tiempo a la tarea de aprender a dar exámenes. Durante los dos años siguientes están demasiado ocupados instruyéndose acerca de las enfermedades para mostrar un interés excesivo por los enfermos. Solo una vez concluida la enseñanza médica pueden volver a afirmar sus ideales originales acerca del servicio médico.6
Si bien podemos esperar encontrar un movimiento natural de vaivén entre el cinismo y la sinceridad, no debemos, sin embargo, descartar el tipo de punto de transición susceptible de ser sostenido con la fuerza de un pequeño autoengafio. Descubrimos que el individuo puede intentar inducir al público a juzgarlo —-a él y a la situación— de un modo particular, solicitar este juicio como un fin en sí mismo y, sin embargo, no creer completamente que merece la valoración del yo buscada o que la impresión de realidad que fomenta sea válida. Kroeber sugiere otra mezcla de cinismo y con- fianza en su análisis del shamanismo:
A continuación, se presenta el viejo problema del engaño. Es probable que la mayoría de los shamanes o hechiceros del mundo entero ayuden a curar, y especialmente en las exhibiciones de poder, con sus juegos de manos. Estos juegos son a veces deliberados; quizás en muchos casos la conciencia de ellos no va más allá de la preconciencia. La actitud, haya habido o no represión, parece tender a un fraude pia- doso. En general, los etnógrafos de campo parecen bastante convencidos de que aun los shamanes que saben que agregan fraude creen, sin embargo, en sus poderes, y especialmente en los de otros shamanes: los consultan cuando ellos o sus hijos enferman.7
Fachada
He estado usando el término «actuación» para referirme a toda actividad de un individuo que tiene lugar durante un período señalado por su presencia continua ante un conjunto particular de observadores y posee cierta influencia sobre ellos. Será conveniente dar el nombre de «fachada» (front) a la parte de la actuación del individuo que funciona regularmente de un modo general y prefijado, a fin de definir la situación con respecto a aquellos que observan dicha actuación. La fachada, entonces, es la dotación expresiva de tipo corriente empleada intencional o inconscientemente por el individuo durante su actuación. Para empezar, será con- veniente distinguir y designar las que parecen ser partes normales de la fachada.
En primer lugar, se encuentra el medio (setting), que incluye el mobiliario, el decorado, los equipos y otros elementos propios del trasfondo escénico, que proporcionan el escenario y utilería para el flujo de acción humana que se desarrolla ante, dentro o sobre él. En términos geográficos, el medio tiende a permanecer fijo, de manera que los que usan un medio determinado como parte de su actuación no pueden comenzar a actuar hasta haber llegado al lugar conveniente, y deben terminar su actuación cuando lo abandonan. Solo en circunstancias excepcionales el medio se traslada con los actuantes; vemos esto en el cortejo fúnebre, el desfile cívico y las fantásticas procesiones que integran el quehacer de reyes y reinas. En su mayor parte, estas excepciones parecen ofrecer algún tipo de protección adicional para actuantes que son, o se han vuelto en ese momento, altamente sagrados. Estos personajes eminentes deben distinguirse, sin duda, de los actuantes profanos pertenecientes al tipo de los vendedores ambulantes que, entre actuación y actuación, trasladan su lugar de trabajo, a menudo por necesidad. En lo que respecta a tener un lugar fijo para el medio, un gobernante puede ser demasiado sagrado y un vendedor ambulante demasiado profano.
Al pensar en los aspectos escénicos de la fachada tendemos a pensar en la sala de estar de una determinada casa y en el pequeño número de actuantes que pueden identificarse totalmente con ella. No hemos prestado suficiente atención a los conjuntos de dotaciones de signos {sign-equipments) que una gran cantidad de actuantes pueden considerar propios durante breves períodos. El hecho de que haya un elevado número de medios lujosos disponibles para ser alquilados por aquellos que pueden pagarlos es característico de los países de Europa occidental, y constituye sin duda una fuente de estabilidad para ellos. Se puede traer a colación un ejemplo proveniente de un estudio sobre el funcionario de mayor jerarquía de la administración pública británica:
El problema de establecer hasta dónde los que alcanzan la máxima jerarquía en la administración pública adoptan el «tono» o «color» de una clase distinta de aquella a la que pertenecen por su nacimiento, es delicado y difícil. La única información definida referente al problema son las cifras relativas a la pertenencia a los grandes clubes de Londres. Más de las tres cuartas partes de nuestros altos funcionarios administrativos pertenecen a uno o varios clubes de elevado status y lujo considerable, donde los derechos de ingreso pueden ser superiores a las veinte guineas, y la suscripción anual de doce a veinte guineas. Estas instituciones pertenecen a la clase superior (ni siquiera a la alta clase media) por sus sedes, equipos, estilo de vida que allí se practica, su atmósfera toda. Aunque muchos de sus miembros no podrían ser considerados como ricos, solo un hombre rico podría, sin ayuda, proveer para sí y su familia habitación, alimento, bebida, servicio y otras comodidades de la vida del mismo nivel que las que encontrará en el Union, el Traveller's o el Reform.8
Otro ejemplo lo brinda el reciente desarrollo de la profesión médica, donde observamos que es cada vez más importante para un médico tener acceso a la elaborada escena científica que proporcionan los grandes hospitales, de manera que día a día es menor el número de médicos capaces de sentir que su medio está constituido por un lugar que se puede cerrar por la noche.9
Si tomamos el término «medio» para referirnos a las partes escénicas de la dotación expresiva, se puede tomar «fachada personal» para referirse a los otros elementos de esa dotación, aquellos que debemos identificar íntimamente con el actuante mismo y que, como es natural, esperamos que lo sigan dondequiera que vaya. Como parte de la fachada personal podemos incluir: las insignias del cargo o rango, el vestido, el sexo, la edad y las características raciales, el tamaño y aspecto, el porte, las pautas de lenguaje, las expresiones faciales, los gestos corporales y otras características semejantes. Algunos de estos vehículos transmisores de signos, tales como las características raciales, son para el individuo relativamente fijos y durante un período de tiempo no varían de una situación a otra. Además, algunos de estos vehículos de signos —como la expresión facial— son relativamente móviles o transitorios y pueden variar durante una actuación de un momento a otro.
Es conveniente, a veces, dividir los estímulos que componen la fachada personal en
«apariencia» (appearance) y «modales» {manner), de acuerdo con la función que desempeña la información transmitida por estos estímulos. Cabe considerar que la
«apariencia» se refiere a aquellos estímulos que funcionan en el momento de informarnos acerca del status social del actuante. Estos estímulos también nos informan acerca del estado ritual temporario del individuo, es decir, si se ocupa en ese momento de alguna actividad social formal, trabajo o recreación informal, si celebra o no una nueva fase del ciclo estacional o de su ciclo vital. Los «modales», por su parte, se refieren a aquellos estímulos que funcionan en el momento de advertirnos acerca del rol de interacción que el actuante esperará desempeñar en la situación que se avecina. Así, modales arrogantes, agresivos, pueden dar la impresión de que este espera ser el que inicie la interacción verbal y dirigir su curso. Modales humildes, gentiles, pueden dar la impresión de que el actuante espera seguir la dirección de otros o, por lo menos, de que puede ser inducido a hacerlo.
A menudo esperamos, como es natural, una coherencia confirmatoria entre la
apariencia y los modales; esperamos que las diferencias de status social entre los interactuantes se expresen, en cierta medida, por medio de diferencias congruentes en las indicaciones que se hacen del rol de interacción esperado. Este tipo de coherencia de la fachada puede ejemplificarse con la siguiente descripción del paseo de un mandarín por una ciudad china:
Inmediatamente detrás (...) la lujosa silla del mandarín, conducida por ocho portadores, llena el espacio libre de la calle. Es el alcalde de la ciudad, y supremo poder para todos los fines prácticos. Es un funcionario de aspecto ideal, porque su figura es grande y maciza, y tiene esa mirada severa e intransigente que se supone necesaria en todo magistrado que espere mantener en orden a sus súbditos. Tiene un aspecto duro y desagradable, como si estuviese en camino hacia el campo de ejecuciones para hacer decapitar a algún criminal. Este es el tipo de semblante que adoptan los mandarines cuando aparecen en público. A lo largo de muchos años de experiencia, nunca he visto a ninguno de ellos, desde el más encumbrado hasta el más humilde, con una sonrisa en el rostro o una mirada de simpatía para la gente mientras se lo transportaba oficialmente por las calles.10
Pero es evidente que la apariencia y los modales pueden tender a contradecirse mutuamente, como cuando el actuante que parece ser de condición superior a su auditorio actúa de una manera inesperadamente igualitaria, o íntima, o humilde, o cuando un actuante que lleva vestidos correspondientes a una posición elevada se presenta a un individuo de status aún más elevado.
Además de la previsible compatibilidad entre apariencia y modales esperamos, como es natural, cierta coherencia entre medio, apariencia y modales.11 Dicha coherencia representa un tipo ideal que nos proporciona una forma de estimular nuestra atención respecto de las excepciones e interesarnos por ellas. En esta tarea, el estudioso es ayudado por el periodista, porque las excepciones a la esperada compatibilidad entre medio, apariencia y modales proporcionan el sabor picante y el encanto de muchas profesiones y el atractivo vendible de muchos artículos de revistas. Por ejemplo, una nota sobre Roger Stevens (el agente inmobiliario que dirigió la venta del Empire State Building), aparecida en el New Yorker, comenta con asombro el hecho de que Stevens tenga una casa pequeña, una oficina pobre y papeles sin membrete. 10
A fin de explorar en forma más profunda las relaciones entre las diferentes partes de la fachada social, será conveniente considerar un rasgo significativo de la información transmitida por la fachada: su carácter abstracto y general. Por más especializada y única que sea una rutina, su fachada social tenderá, con algunas excepciones, a reclamar para sí hechos que pueden ser igualmente reclamados y defendidos por otras rutinas algo diferentes. Por ejemplo, muchas ocupaciones de servicio ofrecen a sus clientes una actuación ilustrada con llamativas expresiones de limpieza, modernidad, competencia e integridad. Si bien estas normas abstractas tienen, de hecho, significación diferente en actuaciones ocupacionales diferentes, se estimula en el observador la costumbre de acentuar las similitudes abstractas. Para él, esta es una comodidad admirable, aunque a veces desastrosa. En lugar de tener que mantener una pauta diferente de expectativa y tratamiento responsivo para cada actuante y actuación ligeramente distintos, puede colocar la situación en una amplia categoría en torno de la cual le es fácil movilizar su experiencia pasada y su pensamiento estereotípico. Los observadores no necesitan entonces más que estar familiarizados con un reducido y, por ende, fácilmente manejable vocabulario propio de las fachadas, y saber cómo responder ante estas, a fin de orientarse en una amplia variedad de situaciones. Así, en Londres, la tendencia actual de los deshollinadores l5 y empleados de perfumería a usar guardapolvos de color blanco, semejantes a los que se utilizan en los laboratorios, tiende a dar a entender al cliente que las delicadas tareas realizadas por estas personas serán efectuadas de un modo que ha llegado a ser estandarizado, clínico, confidencial.
Existen razones para creer que la tendencia a presentar un gran número de actos diferentes por detrás de un pequeño número de fachadas es una evolución natural de la organización social. Radcliffe-Brown lo sugirió, al alegar que un sistema de parentesco «descriptivo» que da a cada persona un lugar único puede dar resultado en comunidades muy pequeñas, pero a medida que el número de personas aumenta la segmentación del clan se hace necesaria para permitir un sistema menos complicado de identificación y tratamiento.14 Esta tendencia se advierte en fábricas, cuarteles y otros establecimientos sociales de grandes dimensiones. Para quienes organizan estos establecimientos resulta imposible proporcionar un restaurante especial de autoservicio («cafetería»), modos de pago especiales, derechos a vacaciones e instalaciones sanitarias especiales para cada categoría del departamento y status de alto nivel de la organización, y sienten, al mismo tiempo, que personas de status diferentes no deberían ser agrupadas ni clasificadas conjuntamente en forma indiscriminada. Como solución de compromiso, se interrumpe en algunos puntos decisivos la gama total de diversidades, y a todos aquellos comprendidos en una determinada categoría se les permite u obliga a mantener la misma fachada social en ciertas situaciones.
Además del hecho de que diferentes rutinas pueden emplear la misma fachada, hay que señalar que una fachada social determinada tiende a institucionalizarse en función de las expectativas estereotipadas abstractas a las cuales da origen, y tiende a adoptar una significación y estabilidad al margen de las tareas específicas que en ese momento resultan ser realizadas en su nombre. La fachada se convierte en una «representación colectiva» y en una realidad empírica por derecho propio.
Cuando un actor adopta un rol social establecido, descubre, por lo general, que ya se le ha asignado una fachada particular. Sea que su adquisición del rol haya sido motivada primariamente por el deseo de representar la tarea dada o por el de mantener la fachada correspondiente, descubrirá que debe cumplir con ambos cometidos.
Además, si el individuo adopta una tarea que no solo es nueva sino que no está bien establecida en la sociedad, o si intenta cambiar el enfoque de la tarea, es probable que descubra que ya existen varias fachadas bien establecidas, entre las cuales debe elegir. De este modo, cuando una tarea recibe una nueva fachada, rara vez encontramos que esta última es, en sí misma, nueva.
Las fachadas suelen ser seleccionadas, no creadas, y podemos esperar que surjan problemas cuando los que realizan una determinada tarea se ven forzados a seleccionar un frente adecuado para ellos entre varios bastante distintos. De este modo, en las organizaciones militares se desarrollan continuamente tareas que (así son sentidas) requieren demasiada autoridad y habilidad para ser realizadas detrás de la fachada que mantiene el personal de determinado grado, y demasiado poca para ser realizadas detrás de la fachada que mantiene el personal perteneciente a un grado superior. Ya que existen saltos relativamente grandes entre los grados, la tarea llegará. a «exigir una gradación excesiva o una demasiado escasa».
Un ejemplo interesante del dilema que implica la selección de una fachada apropiada entre varias de ellas insatisfactorias puede encontrarse en las organizaciones médicas norteamericanas actuales en lo referente a la administración de anestesia.18 En algunos hospitales, la anestesia es aún administrada por enfermeras por detrás de la fachada que les es lícito exhibir, independientemente de las tareas que realizan —fachada que comporta subordinación ceremonial a los médicos y una paga relativamente baja—. A fin de establecer la anestesiología como especialidad para médicos graduados, los profesionales interesados han tenido que defender con empeño la idea de que administrar anestesia es una tarea suficientemente compleja y vital como para justificar en aquellos que la realizan la recompensa protocolar y financiera dada a los médicos. La diferencia entre la fachada que mantienen las enfermeras y la que mantienen los médicos es grande; muchas cosas aceptables para aquellas son infra dignitatem para estos. Algunas personas conectadas con la medicina experimentan la sensación de que para la tarea de administrar anestesia una enfermera está «subcalificada» y un médico «super-calificado»; si hubiese un status intermedio entre la enfermera y el médico, el problema tendría quizás una solución más fácil.16 Del mismo modo, si el ejército canadiense hubiese contado con un rango intermedio entre teniente y capitán, dos estrellas y media en lugar de dos o tres, los capitanes del cuerpo de odontología, muchos de ellos de origen étnico inferior, podrían haber recibido un rango quizá más adecuado ante los ojos del ejército que las capitanías que realmente se les dio.
No tengo la intención de destacar el punto de vista de una organización formal o de una sociedad; el individuo, en cuanto poseedor de una serie limitada de dotaciones de signos, también debe realizar infaustas elecciones. Así, en la comunidad agrícola estudiada por el autor, los anfitriones con frecuencia señalaban la visita de un amigo ofreciéndole un trago de bebida fuerte, un vaso de vino, alguna mezcla casera o una taza de té. Cuanto mayor el rango o status ceremonial temporario del visitante, mayor la probabilidad de que recibiera un ofrecimiento próximo al extremo alcohólico de la gama. Ahora bien, un problema asociado con esta gama de dotaciones de signos era el hecho de que algunos agricultores no podían costearse una botella de bebida fuerte, de modo que el vino representaba el gesto más generoso que podían realizar. Pero una dificultad más corriente era quizás el hecho de que ciertos visitantes, en razón de su status permanente y temporario en ese momento, superaban el rango de una bebida y no alcanzaban el de la que seguía inmediatamente. Con frecuencia, existía el peligro de que el visitante se sintiera algo agraviado o, por lo contrario, de que la costosa y limitada dotación de signos del anfitrión se empleara de manera errónea. En nuestra clase media se da una situación similar cuando una anfitriona tiene que decidir si ha de usar o no la platería buena, o qué será lo más apropiado para lucir: su mejor traje de tarde o su traje de noche más sencillo.
He sugerido que la fachada social puede dividirse en partes tradicionales, tales como medio, apariencia y modales, y que a causa de que se pueden presentar rutinas diferentes tras una misma fachada, el carácter específico de una actuación tal vez no se ajuste perfectamente a la apariencia general socializada con la cual se nos presenta. Estos dos hechos, tomados simultáneamente, nos llevan a estimar que los elementos de la fachada social de una rutina particular no solo se encuentran en las fachadas sociales de toda una gama de rutinas sino que, además, la gama total de rutinas en la cual se encuentra un elemento de la dotación de signos diferirá de la gama de rutinas en la cual ha de encontrarse otro elemento de la misma fachada social. Así, un abogado puede hablar con un cliente dentro de un marco social que él emplea solo para este fin (o para un estudio), pero los trajes que usa en dichas ocasiones también serán adecuados para cenar con sus colegas o ir al teatro con su mujer. Del mismo modo, los grabados que cuelgan de las paredes de su estudio y las alfombras que cubren el piso se pueden encontrar en establecimientos sociales domésticos. Es obvio que en ocasiones de gran ceremonia, medio, modales, manera y apariencia pueden ser únicos y específicos, empleados tan solo para actuaciones de un solo tipo de rutina; sin embargo, un uso tan exclusivo de la dotación de signos es la excepción antes que la regla.
Realización dramática
Mientras se encuentra en presencia de otros, por lo general, el individuo dota a su actividad de signos que destacan y pintan hechos confirmativos que de otro modo podrían permanecer inadvertidos y oscuros. Porque si la actividad del individuo ha de llegar a ser significante para otros, debe movilizarla de manera que exprese durante la interacción lo que él desea transmitir. En realidad, se puede pedir al actuante que no solo exprese durante la interacción las capacidades que alega tener sino que también lo haga en forma instantánea. Así, si un arbitro de fútbol quiere dar la impresión de que está seguro de su juicio, debe renunciar al momento de reflexión que podría conferirle seguridad acerca de su juicio; debe tomar una decisión instantánea, de manera que el público que lo observa esté seguro de que él está seguro.17
Se puede señalar que en el caso de algunos status la dramatización no presenta problema alguno, ya que ciertos actos instrumentalmente esenciales para llevar a cabo la tarea núcleo del status están al mismo tiempo muy bien adaptados, desde el punto de vista de la comunicación, como medio para transmitir de manera vivida las cualidades y atributos que alega el actuante. Los roles de los boxeadores, cirujanos, violinistas y policías son ejemplos de este caso. Estas actividades dan lugar a tal grado de autoexpresión dramática que profesionales ejemplares —reales o ficticios— llegan a hacerse famosos y a ocupar un lugar especial entre las fantasías comercialmente organizadas de la nación. En muchos casos, sin embargo, la dramatización del propio trabajo constituye un problema. Se puede citar el ejemplo extraído de un estudio hospitalario en el que se muestra que el personal de enfermería clínica tiene un problema del que carece el de enfermería quirúrgica:
Las tareas que realiza una enfermera para pacientes en postoperatorio en el sector de cirugía son, con frecuencia, de reconocida importancia, hasta para los pacientes extraños a las actividades del hospital. Por ejemplo, el paciente ve que su enfermera cambia vendas, acomoda estructuras ortopédicas, y puede advertir que estas son actividades que encierran un propósito determinado. Aun si le es imposible estar a su lado, el enfermo puede respetar sus actividades pues estas tienen un objeto.
La enfermería clínica es también un trabajo altamente especializado. El diagnóstico del médico debe basarse en una cuidadosa observación de síntomas, realizada durante un período prolongado, mientras que el del cirujano depende en gran parte de elementos visibles. La falta de visibilidad crea problemas a los clínicos. Un paciente verá que su enfermera se detiene junto a la cama vecina y charla durante unos momentos con el paciente que la ocupa. No sabe que está observando el ritmo de la respiración y el color y tono de la piel. Piensa que ella solo está de visita.
Lamentablemente, lo mismo piensa su familia, que puede, en consecuencia, decidir que estas enfermeras no son demasiado eficientes. Si la enfermera pasa más tiempo junto a la cama vecina que junto a la suya, el paciente puede sentirse desairado.. . Las enfermeras «pierden el tiempo», a menos que estén en constante movimiento, realizando tareas visibles, tales como la aplicación de inyecciones hipodérmicas.18 Del mismo modo, al propietario de un establecimiento de servicio puede resultarle difícil dramatizar lo que se hace en realidad por los clientes, pues estos no pueden
«ver» los costos generales del servicio que se les ofrece. Así, los empresarios de pompas fúnebres deben cobrar grandes sumas por su producto altamente visible —un cajón que ha sido transformado en féretro—, ya que muchos de los otros costos que implica la organización de un funeral no pueden ser dramatizados con facilidad.19 También los comerciantes descubren que deben cobrar altos precios por productos que aparentan ser intrínsecamente costosos, a fin de compensar al establecimiento por los seguros, períodos de inactividad, y otras cosas que insumen muchos gastos y nunca aparecen ante los ojos de los clientes.
El problema de dramatizar el trabajo propio significa más que el mero hecho de hacer visibles los costos invisibles. El trabajo que debe ser realizado por aquellos que ocupan ciertos status está, con frecuencia, tan pobremente proyectado como expresión de un significado deseado, que si el beneficiario quisiera dramatizar el carácter de su rol, debería desviar para ello una apreciable cantidad de su energía. Y esta actividad desviada hacia la comunicación requerirá a menudo atributos diferentes de aquellos que se dramatizan. Así, para amueblar una casa de modo de expresar una dignidad simple, reposada, el dueño deberá quizá correr a los remates, regatear con anticuarios y escudriñar tenazmente en todos los negocios locales para conseguir papel para empapelar y telas para cortinas. Para dar una charla radial que parezca genuinamente informal, espontánea y descansada, el locutor quizá tenga que planear su guión con afanoso cuidado, probando una frase tras otra, a fin de mantener el contenido, lenguaje, ritmo y elocución del lenguaje cotidiano.20 Del mismo modo, una modelo de Vogue puede, mediante su vestido, postura y expresión facial, expresar fielmente una refinada comprensión del libro que tiene en la mano; pero aquellos que se toman el trabajo de expresarse de manera tan apropiada tendrán muy poco tiempo para leer.
Como lo señaló Sartre: «El alumno atento que desea estar atento, con sus ojos clavados en la maestra y sus oídos bien abiertos, se agota de tal modo representando el papel de atento que termina por no escuchar nada».21 Así, los individuos se enfrentan a menudo con el dilema de expresión versus acción. Aquellos que poseen el tiempo y el talento para realizar bien una tarea pueden no tener, por la misma razón, ni el tiempo ni el talento para mostrar que lo están haciendo bien. Se puede decir que algunas organizaciones resuelven este dilema delegando oficialmente la función dramática en un especialista que pasará el tiempo expresando la significación de la tarea y no efectuándola en realidad. Si alteramos momentáneamente nuestro marco de referencia, y de una actuación particular nos volvemos hacia los individuos que la presentan, podemos considerar un hecho interesante acerca de la serie de rutinas diferentes que cualquier grupo o clase de individuos ayuda a realizar. Cuando se examina un grupo o una clase, se advierte que sus miembros tienden fundamentalmente a conferir a su yo ciertas rutinas determinadas, y a dar menor importancia a las demás. Así, un profesional puede estar dispuesto a adoptar un rol muy modesto en la calle, en un negocio, o en su hogar, pero en la esfera social que abarca su manifestación de competencia profesional le preocupará mucho hacer una exhibición efectiva. Al movilizar su conducta para realizar dicha exhibición, le preocupará no tanto la serie completa de las diferentes rutinas que realiza sino tan solo aquella de la cual deriva su reputación ocupacional. Con referencia a este problema, algunos escritores han querido distinguir los grupos de hábitos aristocráticos (cualquiera que sea su status social) de los de características de clase media. Se ha dicho que el hábito aristocrático es aquel que moviliza todas las actividades menores de la vida que caen fuera de las serias especialidades de otras clases e inyecta en estas actividades una expresión de carácter, poder y rango elevado.
¿Por medio de qué realizaciones importantes aprende el joven noble a mantener la dignidad de su rango, y a hacerse acreedor a esa superioridad sobre sus conciudadanos, hasta la cual lo ha elevado la virtud de sus antepasados? ¿Por el conocimiento, el trabajo, la paciencia, la autonegación o algún tipo de virtud? Como todas sus palabras y todos sus movimientos son observados, desarrolla una atención habitual por cada una de las circunstancias de conducta corriente, y estudia cómo realizar todos esos pequeños deberes con la más precisa corrección. Como tiene conciencia del grado en que se lo observa, y hasta qué punto la humanidad está dispuesta a favorecer todas sus inclinaciones, actúa, en las ocasiones menos importantes, con esa libertad y elevación que el pensamiento de esto inspira
naturalmente. Su talante, su modo de ser, su porte, todos ellos caracterizan ese ele- gante y agraciado sentido de su propia superioridad al cual difícilmente tienen acceso aquellos que nacen en condiciones sociales inferiores. Estas son las artes por medio de las cuales se propone lograr que la humanidad se someta más fácilmente a su autoridad y gobernar sus inclinaciones de acuerdo con su propio placer: y en esto rara vez se ve frustrado. Estas artes, apoyadas por rango y preeminencia, son, de ordinario, suficientes para gobernar el mundo.22
Si tales virtuosos existieran en la realidad, proporcionarían un grupo adecuado para estudiar las técnicas por medio de las cuales la actividad se transforma en exhibición.
Idealización
En páginas anteriores se señaló que la actuación de una rutina presenta a través de su fachada algunas exigencias más bien abstractas sobre el público, exigencias que probablemente le serán presentadas durante la actuación de otras rutinas. Esto constituye una forma de «socializar», moldear y modificar una actuación para adecuarla a la comprensión y expectativas de la sociedad en la cual se presenta.
Quiero considerar aquí otro aspecto importante de este proceso de socialización: la tendencia de los actuantes a ofrecer a sus observadores una impresión que es idealizada de diversas maneras.
El concepto de que una actuación presenta un enfoque idealizado de la situación es, por supuesto, bastante común. El punto de vista de Cooley puede ser tomado como ejemplo:
Si no tratáramos nunca de parecer algo mejor de lo que somos, ¿cómo podríamos mejorar o «formarnos desde afuera hacia adentro?» Y el mismo impulso para mostrar al mundo un aspecto mejor o idealizado de nosotros mismos encuentra una expresión organizada en las diferentes profesiones y clases, cada una de las cuales tiene hasta cierto punto una jerga o pose que la mayoría de sus miembros asumen inconscientemente pero que produce el efecto de una conspiración destinada a obrar sobre la credulidad del resto del mundo. Hay una jerga no solo de teología y de filantropía, sino también de jurisprudencia, medicina, educación y hasta de ciencia — quizás en particular de ciencia, precisamente ahora, ya que cuanto más reconocido y admirado es un tipo particular de mérito, más probable es que sea asumido por los que no son dignos de él—.23
Así, cuando el individuo se presenta ante otros, su actuación tenderá a incorporar y ejemplificar los valores oficialmente acreditados de la sociedad, tanto más, en realidad, de lo que lo hace su conducta general.
En la medida en que una actuación destaca los valores oficiales corrientes de la sociedad en la cual tiene lugar, podemos considerarla, a la manera de Durkheim y Radcliffe-Brown, como una ceremonia, un expresivo rejuvenecimiento y reafirmación de los valores morales de la comunidad. Además, en tanto el sesgo expresivo de las actuaciones es aceptado como realidad, aquello que es aceptado en el momento como realidad ha de tener algunas de las características de una celebración. Permanecer en su habitación alejado del lugar donde se desarrolla una fiesta, o lejos del lugar donde el profesional atiende a su cliente, es permanecer alejado del lugar donde se representa la realidad. El mundo es, en verdad, una boda.
Una de las fuentes de información más rica sobre la presentación de actuaciones idealizadas es la literatura referente a la movilidad social. En la mayoría de las sociedades parece haber un sistema fundamental o general de estratificación, y en la mayoría de las sociedades estratificadas existe una idealización de los estratos superiores y cierta aspiración a ascender hasta ellos por parte de los que se encuentran en situación inferior. (Se debe tener cuidado de apreciar que esto comprende no solo el deseo de un lugar prestigioso sino también el deseo de ocupar un lugar próximo al sagrado centro de los valores corrientes de la sociedad.).
Por lo general, descubrimos que la movilidad ascendente importa la presentación de actuaciones correctas y que los esfuerzos por ascender y por no descender se expresan en términos de sacrificios realizados para mantener una fachada. Una vez obtenida la dotación de signos adecuada, y familiarizados con su manejo, puede ser usada para embellecer e iluminar las actuaciones diarias de cada uno con un favorable estilo social. Quizás el elemento más importante de la dotación de signos asociada con la clase social consista en los símbolos de status, mediante los cuales se expresa la riqueza material. En este sentido, la sociedad norteamericana es similar a otras, pero parece haber sido señalada como ejemplo extremo de una estructura de clase orientada hacia la riqueza, quizá porque están tan difundidas en ella la libertad para emplear símbolos de riqueza y la capacidad financiera para hacerlo. La sociedad hindú, por otra parte, ha sido a veces mencionada no solo como aquella en la cual la movilidad se produce en términos de grupos de casta, no de individuos, sino también como aquella en la cual las actuaciones tienden a establecer demandas favorables en lo referente a valores no-materiales. Un estudioso de la India ha sugerido recientemente que:
El sistema de castas está lejos de ser una estructura rígida en la cual la posición de cada componente está fijada en forma definitiva. El desplazamiento ha sido siempre posible, y particularmente en las regiones medias de la jerarquía. Una casta inferior podía, después de una o dos generaciones, ascender a una posición más elevada dentro de la jerarquía adoptando el vegetarianismo y la abstinencia total de bebidas alcohólicas, y volviendo sánscritos su ritual y su panteón. En resumen, tomaba posesión, hasta donde era posible, de las costumbres, ritos y creencias de los brahmines; y la adopción del modo de vida brahmínico por parte de una casta inferior parece haber sido frecuente, aunque ello estuviese teóricamente prohibido...
La tendencia de las castas inferiores a imitar a las superiores ha sido un poderoso factor para la divulgación del ritual y las costumbres sánscritos y el logro de cierta uniformidad cultural no solo a través de la escala de castas sino en todo el territorio de la India.24
De hecho, como es natural, hay muchos círculos hindúes cuyos miembros se preocupan por insuflar una expresión de riqueza, lujo y status de clase a la actuación de su rutina diaria, y que piensan demasiado poco en la pureza ascética para molestarse en fingirla. En forma similar, siempre existieron en Estados Unidos grupos de influencia cuyos miembros advirtieron que algún aspecto de las actuaciones debía tender a disminuir la expresión de total riqueza, con el propósito de fomentar la impresión de que los estándares referentes a nacimiento, cultura o seriedad moral son los que prevalecen.
Quizás a causa de la orientación ascendente que existe hoy en la mayoría de las sociedades, tendemos a suponer que las tensiones expresivas de una actuación exigen necesariamente del actuante un status de clase más elevado que el que de otro modo se le podría otorgar. Por ejemplo, no nos sorprende enterarnos de los siguientes detalles de pasadas actuaciones domésticas en Escocia:
Una cosa es bastante cierta: el hacendado corriente y su familia vivían mucho más frugalmente en su vida común que cuando recibían visitantes. Se elevaban entonces al nivel de una gran ocasión y servían platos que recordaban los banquetes de la nobleza medieval; pero, al igual que estos mismos nobles, entre uno y otro festejo volvían a sus comidas, que eran muy simples y estaban limitadas al núcleo íntimo. El secreto era bien guardado. Hasta Edward Burt, con todo su conocimiento de los habitantes de las Tierras Altas, tenía dificultad en describir sus comidas diarias. Todo lo que pudo decir en definitiva fue que cada vez que recibían a un inglés servían excesiva cantidad de alimentos; «y —comentaba—se ha dicho con frecuencia que ellos serían capaces de saquear a todos sus arrendatarios antes que nosotros pudiéramos pensar que administraban su casa mezquinamente; pero he oído decir a muchos de los que trabajaron para ellos (...) que, pese a ser atendidos durante la comida por cinco o seis servidores, con toda esa pompa, a menudo comían gachas de avena preparadas de diferentes modos, arenques adobados, u otros alimentos igualmente económicos y mediocres.
De hecho, sin embargo, muchas clases de personas han tenido diferentes razones para practicar una modestia sistemática y para atemperar cualquier expresión de riqueza, capacidad, fortaleza espiritual o autorrespeto. Los aires ignorantes, negligentes, descuidados que los negros de los estados sureños se sentían a veces obligados a afectar durante su interacción con los blancos ilustran cómo una actuación representa valores ideales que otorgan al actuante una posición inferior a la que secretamente acepta para sí. Se puede citar una versión moderna de esta mascarada:
Allí donde hay una verdadera competencia por encima de los niveles no especializados de trabajos que se consideran por lo general «trabajos para blancos», algunos negros aceptarán voluntariamente símbolos de status inferior aunque realicen trabajos de mayor jerarquía. Así, un dependiente de muelles recibirá la paga y el título de mensajero; una enfermera permitirá que la llamen doméstica; y un pedicuro entrará a la casa de gente blanca de noche por la puerta de servicio.
Las jóvenes de las universidades norteamericanas disimulaban —y lo siguen haciendo— su inteligencia, habilidad y capacidad para tomar decisiones en presencia de muchachos que podrían invitarlas a salir con ellos, revelando así una profunda disciplina psíquica a pesar de su reputación internacional de caprichosas.27 Se informa que estas actuantes permiten que sus amigos les expliquen tediosamente cosas que ellas ya saben; ocultan su habilidad matemática a sus consortes menos capaces; se dejan ganar en los juegos:
Una de las mejores técnicas es cometer faltas de ortografía en palabras largas, de tanto en tanto. Mi novio parece quedar encantado con ello y escribe a vuelta de correo:
«Querida, por cierto, no sabes ortografía».28
A través de todo esto se demuestra la superioridad natural del varón, y se afirma el rol más débil de la mujer.
En forma similar, habitantes de la isla de Shetland me han dicho que sus abuelos solían abstenerse de mejorar el aspecto de sus chozas por temor a que el hacendado interpretara dichas mejoras como signos de que se les podía sacar mayores rentas. Esta tradición se ha mantenido de algún modo a través de la exhibición de pobreza que se hace algunas veces ante el visitador social de Shetland. Más importante todavía es el hecho de que hoy hay isleños que han abandonado desde hace tiempo la agricultura como medio de subsistencia, su severa pauta de trabajo incesante, la falta de comodidades y una dieta de pescado y papas, todo lo cual constituía el modo de vida tradicional del isleño. Sin embargo, con frecuencia usan en público el chaquetón de cuero forrado con piel de oveja y las altas botas de goma que son notoriamente símbolos del status del labriego. Se presentan a la comunidad como personas sin «partido», leales al status social de sus compañeros isleños. Es un papel que desempeñan con sinceridad, calidez, dialecto apropiado y gran dominio. Sin embargo, en el aislamiento que les brinda la cocina de su hogar cede esta lealtad, y disfrutan de algunas de las comodidades modernas propias de la clase media a las cuales se han acostumbrado.
Como es natural, el mismo tipo de idealización negativa era corriente en Estados Unidos durante la depresión, cuando el estado de pobreza de una familia se divulgaba a veces exageradamente en beneficio de los visitadores sociales, probando así que dondequiera hay un test de medios es probable que haya una exhibición de pobreza: Una investigadora de la Displaced Persons Commission (Comité de Desplazados de Guerra) suministró información acerca de algunas experiencias interesantes en relación con este tema. Es italiana pero de tez y cabello claros; decididamente, su aspecto no es itálico. Su principal trabajo fue una investigación sobre familias italianas para la FERA. * * Federal Emergency Relief Administration (Agencia Federal para Subvenciones de Emergencia).El hecho de no parecer italiana le permitía escuchar por casualidad conversaciones en italiano que indicaban la actitud de los clientes hacia la asistencia social. Por ejemplo, mientras estaba sentada en la habitación del frente hablando con el ama de casa, esta llamaba a su hijo para que viniese a ver a la investigadora, pero advirtiéndole que se pusiese antes los zapatos viejos. O bien escuchaba a la madre o al padre decir a alguien en el fondo de la casa que escondiese el vino o los alimentos antes de que la investigadora entrase.29
Se puede citar otro ejemplo extraído de un estudio reciente del negocio de chatarra, en el cual se suministran datos sobre el tipo de impresiones que los profesionales del oficio creen que es oportuno fomentar:
... el comprador de chatarra está fundamentalmente interesado en mantener al público en general ignorante de la información relativa al verdadero valor financiero de la «chatarra». Desea perpetuar el mito de que la chatarra no tiene valor y que los individuos que negocian con ella están «en las últimas» y son dignos de compasión.30 Dichas impresiones tienen un aspecto idealizado, porque si el actuante ha de tener éxito debe ofrecer el tipo de escenario que materialice los estereotipos extremos de desastrada pobreza del observador.
Como un ejemplo más de dichas rutinas idealizadas, ninguno tiene tanto encanto sociológico como las actuaciones de los mendigos callejeros. Sin embargo, en la sociedad occidental, las escenas ofrecidas por los mendigos han perdido parte de su mérito dramático desde comienzos de siglo. Hoy en día, oímos hablar menos de «la argucia de la familia limpia», en la que esta aparece con vestidos harapientos pero increíblemente pulcros, los rostros de los niños brillantes merced a una capa de jabón aplicada con un paño suave. Ya no vemos las actuaciones en las cuales un hombre semidesnudo se atraganta con una sucia costra de pan pues está demasiado débil para tragarla, o la escena en la cual un hombre harapiento persigue a un gorrión para quitarle un trozo de pan, limpia con lentitud el bocado con la manga del saco y, aparentemente ajeno al auditorio que lo rodea, comienza a comerlo. También se ha vuelto raro el «mendigo avergonzado» que mansamente implora con los ojos lo que su delicada sensibilidad le impide, en apariencia, decir.
A propósito, las escenas presentadas por los mendigos han sido llamadas de diferentes modos —grifts (artimañas), dodges (trampas), lays («expediciones» o correrías para proveerse de alimentos, vestidos, etc.), rackets (timos), lurks (conductas evasivas y furtivas), puches (venta callejera de baratijas), capers (hurtos)—, suministrándonos términos muy adecuados para describir actuaciones que tienen mayor legalidad y menos arte.31
Si un individuo ha de expresar estándares ideales durante su actuación, tendrá entonces que abstenerse de la acción que no es compatible con ellos o encubrirla. Cuando esta conducta inapropiada es de algún modo satisfactoria, como sucede con frecuencia, entonces, por lo general, se descubre que esta es gratificada en secreto; de tal modo, el actuante puede, al mismo tiempo, abstenerse de la torta y también comerla. Por ejemplo, en la sociedad norteamericana encontramos que los niños de ocho años manifiestan falta de interés por los programas de televisión dirigidos a los de cinco y seis años, pero a veces los miran subrepticiamente.32 También descubrimos amas de casa de la clase media que a veces emplean •—de manera secreta y subrepticia— sustitutos baratos del café, helado o manteca; pueden así ahorrar dinero, esfuerzo o tiempo, y mantener la impresión de que el alimento que sirven es de elevada calidad.33 Las mismas mujeres pueden dejar The Saturday Evening Post en la mesa de la sala pero guardar un ejemplar de True Romance («algo que la mucama debe de haber dejado olvidado») escondido en su dormitorio.34 Se ha señalado que el mismo tipo de conducta, al que podemos denominar de «consumo secreto», se encuentra entre los hindúes. Ellos cumplen con todas sus costumbres mientras se los ve, pero no son tan escrupulosos en su intimidad.35
He obtenido informes dignos de fe según los cuales pequeños grupos de brahmines han ido en secreto a casas de sudras en quienes podían confiar, para compartir carnes y bebidas fuertes, que consumían sin ningún escrúpulo.36 El uso secreto de bebidas alcohólicas es todavía menos raro que el de alimentos prohibidos, porque es más sencillo disimularlo. Pero nadie ha encontrado en público a un brahmín ebrio.37
Se puede agregar que recientemente los informes Kinsey han añadido nuevos ímpetus al estudio y análisis del consumo secreto.38
Es importante notar que cuando un individuo ofrece una actuación, encubre por lo general algo más que placeres y economías inadecuadas. Podemos aquí señalar algunos de los materiales ocultados.
En primer lugar, además de los placeres y ahorros secretos, el actuante puede estar comprometido en una forma provechosa de actividad que se oculta a su público y que es incompatible con la visión de la actividad que espera que se obtenga de él. En este caso, el modelo ha de encontrarse con hilarante claridad en la cigarrería donde se pasan apuestas, pero se puede hallar algo del espíritu de estos establecimientos en muchos lugares. Un número sorprendente de obreros parecen justificar ante sí mismos su trabajo por las herramientas que se pueden robar, o las provisiones que se pueden revender, o los viajes que se pueden disfrutar mientras se trabaja en la compañía, o la propaganda que se puede distribuir, o los contactos que se pueden hacer e influir adecuadamente, etc.39 En todos estos casos, el lugar de trabajo y la actividad oficial llegan a ser una especie de cubierta que oculta la vida vocacional del actuante. Un segundo lugar, encontramos que los errores y las equivocaciones se corrigen con frecuencia antes de que tenga lugar la actuación, y los signos delatores de que se han cometido y corregido son, a su vez, encubiertos. De este modo se mantiene una impresión de infalibilidad, tan importante en muchas presentaciones. Hay una famosa observación acerca de que los médicos entierran sus errores. Otro ejemplo se encuentra en una reciente disertación sobre interacción social en tres oficinas gubernamentales, según la cual a los funcionarios les desagradaba dictar los informes a una estenógrafa porque preferían repasarlos y corregir las fallas antes de que las viera una estenógrafa, y menos aún un superior.40 En tercer lugar, en esas interacciones donde el individuo presenta un producto a otros, tenderá a mostrarles solo el producto final, y estos lo juzgarán sobre la base de algo que ha sido terminado, pulido y empaquetado. En algunos casos, si se requirió realmente muy poco esfuerzo para completar el objetivo, este hecho será encubierto. En otros casos, se ocultarán las largas y tediosas horas de labor solitaria. Por ejemplo, el estilo elegante adoptado en algunos libros eruditos puede ser comparado, en forma instructiva, con el febril y penoso trabajo que el autor puede haber sobrellevado para completar el índice a tiempo, o con las disputas que puede haber tenido con el editor a fin de aumentar el tamaño de la primera letra de su apellido en la tapa del libro.
Se puede citar una cuarta discrepancia entre las apariencias y la realidad total.
Descubrimos que muchas actuaciones no podrían haber sido presentadas si no se hubieran realizado tareas que son, de otro modo, físicamente sucias, semiclandestinas, crueles y degradantes; pero estos hechos perturbadores rara vez se expresan durante una actuación. En los términos de Hughes, tendemos a encubrir a nuestro auditorio toda evidencia de «trabajo sucio», ya sea que lo realicemos en privado o lo asignemos a un sirviente, al mercado impersonal, a un especialista legítimo o a uno ilegítimo.
Íntimamente relacionada con la noción de trabajo sucio existe una quinta discrepancia entre apariencia y actividad real. Si la actividad de un individuo ha de sintetizar estándares ideales, y si se ha de hacer una buena exhibición, es probable que algunos de estos estándares sean conservados en público a expensas del sacrificio privado de otros. Con frecuencia, como es natural, el actuante sacrificará aquellos estándares cuya pérdida puede ser encubierta, y hará este sacrificio a fin de mantener otros cuya aplicación inadecuada no puede ocultarse. Así, en épocas de racionamiento, si un restaurateur, almacenero o carnicero quiere mantener su acostumbrado despliegue de variedad, y afianzar la imagen que de él tiene el cliente, su solución pueden ser las fuentes ocultables de aprovisionamiento ilegal. Así también, si un servicio se juzga sobre la base de la velocidad y la calidad, es probable que la calidad ceda ante la rapidez porque la calidad inferior puede ser encubierta, no así la lentitud en el servicio. De modo semejante, si los asistentes de una sala de enfermos mentales deben mantener el orden y al mismo tiempo no deben pegar a los pacientes, y si esta combinación de normas es difícil de mantener, el paciente revoltoso será «degollado» con una toalla mojada y sometido por asfixia de un modo que no deja evidencia visible de malos tratos.41 La ausencia de malos tratos puede fingirse, el orden no.
Los estatutos, reglamentos y órdenes más fáciles para hacer observar son aquellos que dejan pruebas tangibles de haber sido obedecidos o no, tales como las disposiciones pertinentes a la limpieza de la sala, cierre de puertas, uso de bebidas alcohólicas durante las horas de trabajo, empleo de medidas de represión, etcétera.42
Acá sería inadecuado volverse demasiado cínico. Con frecuencia descubrimos que, si han de lograrse los objetivos ideales más importantes de una organización, será necesario a veces desviarse momentáneamente de sus otros ideales, manteniendo, sin embargo, la impresión de que estos están aún vigentes. En tales casos, no se hace un sacrificio en favor del ideal más visible sino del legítimamente más importante. Un trabajo sobre la burocracia de la marina de guerra lo ejemplifica:
Esta característica [secreto impuesto por el grupo] no es de ningún modo enteramente atribuible al temor, por parte de los miembros, de que salgan a relucir elementos desagradables. Si bien este temor desempeña siempre algún papel al mantener oculto el «cuadro interno» de cualquier burocracia, se debe asignar mayor importancia a una de las características de la estructura informal en sí. Porque la estructura informal está al servicio del importante papel que consiste en proporcionar un canal para trampas de las reglas y métodos de procedimiento formalmente prescriptos. Ninguna organización cree que puede permitirse publicar esos métodos (por medio de los cuales se resuelven ciertos problemas, como es importante notar) antitéticos a los sancionados de manera oficial, y, en este caso, a los sólidamente sancionados, caros a las tradiciones del grupo.43
Finalmente, encontramos actuantes que con frecuencia fomentan la impresión de que tenían motivos ideales para adquirir el rol que cumplen, que poseen una capacidad ideal para desempeñarlo, y que no era necesario que sufrieran indignidades, insultos y humillaciones ni que hicieran «tratos» sobrentendidos a fin de obtenerlo. (Si bien esta impresión general de sagrada compatibilidad entre el hombre y su trabajo es quizá más comúnmente fomentada por miembros de las profesiones superiores, también se encuentra un elemento similar en muchas de las menores.) Como refuerzo de estas impresiones ideales, existe una especie de «retórica del entrenamiento» por medio de la cual sindicatos, universidades, gremios y otros cuerpos que proveen títulos habilitantes requieren que sus miembros absorban un área y un período de formación místicos, en parte para mantener un monopolio, pero también en parte para fomentar la impresión de que el profesional autorizado es alguien que ha sido reconstituido por su experiencia de aprendizaje y que está ahora situado en un nivel diferente del de otros hombres. Así, al referirse a los farmacéuticos, un estudiante señala que estos creen que el curso universitario de cuatro años requerido para obtener el diploma es
«bueno para la profesión», pero que algunos admiten que un entrenamiento de unos meses es todo lo realmente necesario.44 Se puede añadir que durante la Segunda Guerra Mundial el ejército norteamericano trató, inocentemente, profesiones como farmacia y relojería de un modo puramente instrumental, y entrenó a profesionales eficientes en cinco o seis semanas ante el horror de miembros establecidos de estos oficios. Y así encontramos que los clérigos dan la impresión de que ingresaron en la iglesia gracias a un llamado de la vocación; en Estados Unidos esto suele encubrir su interés en ascender socialmente; en Gran Bretaña, su interés en no descender demasiado. Y, una vez más, los sacerdotes suelen dar la impresión de que han elegido su congregación por lo que les puede ofrecer espiritualmente y no, como quizá sea en realidad, porque los dignatarios eclesiásticos ofrecían una buena casa o el pago total de los viáticos. De modo semejante, las escuelas de medicina de Estados Unidos tienden a reclutar sus estudiantes en parte sobre la base de su origen étnico, y los pacientes tienen, por cierto, en cuenta este factor al elegir a sus médicos; pero en la interacción real entre médico y paciente se permite desarrollar la impresión de que el médico es médico puramente a causa de sus aptitudes y formación especiales. De manera similar, los ejecutivos a menudo proyectan un aire de competencia y comprensión general de la situación, no advirtiendo ni dejando advertir que ocupan el puesto en parte porque parecen ejecutivos, y no porque pueden trabajar como tales: Pocos ejecutivos toman conciencia de cuán crítica puede ser su apariencia para un empleador. La experta en colocaciones Ann Hoff observa que los empleadores parecen buscar un «tipo Hollywood» ideal. Una compañía rechazó a un candidato porque tenía «dientes demasiado cuadrados» y otros fueron descalificados porque tenían las orejas separadas, o bebían y fumaban en exceso durante una entrevista.
Con frecuencia, los empleadores estipulan abiertamente requisitos raciales y religiosos.45
Es posible que los actuantes intenten incluso dar la impresión de que su porte y capacidad actuales son algo que siempre han poseído y de que nunca han tenido que abrirse camino dificultosamente a través de un período de aprendizaje. En todo esto, el actuante puede recibir asistencia tácita del establecimiento en el cual ha de actuar. Así, muchas escuelas e instituciones anuncian rígidos requisitos y exámenes de ingreso, pero de hecho quizá rechacen a muy pocos candidatos. Por ejemplo, un hospital de enfermos mentales puede exigir que los futuros asistentes se sometan a un test de Rorschach y a una larga entrevista, pero sin embargo emplear a todos los que se presenten.46
Es entonces bastante interesante advertir que, cuando la importancia de los requisitos no oficiales se convierte en un escándalo o problema político, algunos individuos que carecen de la capacidad informal pueden ser admitidos pomposamente, asignándoseles un rol muy visible como evidencia de juego limpio. Se crea así una impresión de legitimidad.47 He señalado que un actuante tiende a encubrir o dar menor importancia a aquellas actividades, hechos y motivos incompatibles con una versión idealizada de sí mismo y de sus obras. Además, el que actúa produce a menudo en los miembros de su auditorio la creencia de que está relacionado con ellos de un modo más ideal de lo que en realidad lo está. Se pueden citar dos ejemplos generales. En primer lugar, los individuos fomentan con frecuencia la impresión de que la rutina que realizan en el momento es su única rutina, o por lo menos la más importante. Como se señaló anteriormente, el auditorio, a su vez, a menudo da por sentado que el carácter proyectado ante ellos es todo lo que hay detrás del individuo que actúa para ellos. Como lo indica la bien conocida cita de William James:
. . . podemos decir prácticamente que él tiene tantos «sí mismos» como grupos distintos de personas hay cuya opinión le interesa. Por lo general, muestra una diferente fase de sí mismo a cada uno de estos grupos. Muchos jóvenes, muy serios ante sus padres y maestros, maldicen y fanfarronean como piratas entre sus jóvenes amigos «duros». No nos mostramos a nuestros hijos como a nuestros camaradas de club, a nuestros clientes como a los obreros que empleamos, a nuestros maestros y empleadores como a nuestros amigos íntimos.48
Como efecto y causa habilitante de esta especie de compromiso con el papel que se actúa comúnmente, advertimos que se produce la «segregación de auditorios»; merced a ella el sujeto se asegura de que aquellos ante quienes representa uno de sus papeles no sean los mismos individuos ante quienes representa un papel diferente en otro medio. La segregación de auditorios como artificio para proteger las impresiones fomentadas será considerada más adelante. Aquí solo quisiera señalar que, aun cuando los actuantes intentaran destruir esta segregación y la ilusión por ella estimulada, el público a menudo impediría esta acción. El auditorio puede ver un gran ahorro de tiempo y energía emocional en el derecho a tratar al actuante en su valor ocupacional aparente, como si este fuera pura y exclusivamente aquello que pretendía su uniforme.49 La vida urbana se volvería insoportablemente pesada para algunos si todo contacto entre dos individuos entrañara el compartir desgracias, preocupaciones y secretos personales. Así, si un hombre desea que se le sirva una comida con tranquilidad, quizá busque los servicios de una camarera más que los de una esposa. En segundo lugar, los actuantes tienden a fomentar la impresión de que la actuación corriente de su rutina y su relación con su auditorio habitual tienen algo especial y único. Se oculta el carácter rutinario de la actuación (el actuante mismo no tiene, por lo general, conocimiento de cuan rutinaria es en realidad su actuación) y se acentúan los aspectos espontáneos de la situación. El actuante médico proporciona un ejemplo obvio. Como señala un escritor:
... él debe fingir buena memoria. El paciente, consciente de la importancia singular de los acontecimientos que suceden dentro de él, recuerda todo y, en su deleite al referírselo al médico, sufre de una «completa evocación». El paciente no puede creer que el médico no lo recuerde también, y su orgullo se siente muy herido si este último deja percibir que no lleva anotado en su mente, como primera prioridad, qué tipo de tabletas le recetó en su última visita, en qué dosis y en qué oportunidad.50
De modo similar, como señala un estudio actual sobre médicos de Chicago, un clínico
presenta un especialista a un paciente como la mejor elección por razones técnicas, pero, en realidad, el especialista puede haber sido elegido en parte a causa de vínculos universitarios o de un arreglo para compartir honorarios, o de algún otro quid pro quo claramente definido entre ambos médicos.51 En nuestra vida comercial esta característica de las actuaciones ha sido explotada y difamada con el título de «servicio personalizado»; en otras áreas de la vida bromeamos acerca de cierto tipo de especial solicitud del médico hacia el paciente. (Con frecuencia olvidamos mencionar que, como actuantes en el rol de clientes, nosotros, con mucho tacto, apoyamos este efecto personalizante intentando dar la impresión de que no hemos «comprado» el servicio y no tendríamos la idea de obtenerlo en ningún otro lado.) Quizá sea nuestra culpa la que dirigió nuestra atención hacia estas áreas de craso «seudo-Gemems- chaft», porque difícilmente exista una actuación, cualquiera que sea el área de la vida, que no cuente con el toque personal para exagerar la singularidad de las transacciones entre el actuante y el público. Por ejemplo, nos sentimos algo decepcionados cuando nos enteramos de que un amigo íntimo, cuyos gestos espontáneos de calidez sentíamos como pertenencia exclusiva, habla íntimamente con otro de sus amigos (en particular, alguno que no conocemos). Una guía norteamericana de buenos modales del siglo XIX presenta una consideración explícita de este tema:
Si habéis dicho una fineza a un hombre, o habéis usado para con él cualquier expresión de particular cortesía, no debierais emplear la misma conducta para con ninguna otra persona en su presencia. Por ejemplo, si un caballero llega a vuestra casa y le decís con cordialidad e interés que estáis «contentos de verle», él se sentirá complacido con la atención y probablemente os lo agradezca; pero si os oye decir lo mismo a otras veinte personas, no solo percibirá que vuestra cortesía no era de ningún valor, sino que sentirá cierto encono por haber sido engañado.52
El mantenimiento del control expresivo
Se ha señalado que el actuante puede confiar en que el auditorio acepte sugerencias menores como signo de algo importante acerca de su actuación. Este hecho conveniente tiene una implicancia inconveniente. En virtud de la misma tendencia a aceptar signos, el auditorio puede entender erróneamente el significado que debía ser transmitido por la sugerencia, o puede ver un significado molesto en gestos o hechos accidentales, inadvertidos o incidentales, y no destinados por el actuante a contener significado alguno. En respuesta a estas contingencias de la comunicación, los actuantes intentan por lo general ejercer una especie de responsabilidad sinecdóquica, asegurándose de que en la actuación tendrá lugar la mayor cantidad posible de sucesos de menor importancia, por inconsecuentes que puedan ser estos eventos desde el punto de vista instrumental, de modo de no transmitir impresión alguna o bien una impresión compatible y consistente con la definición general de la situación que se fomenta. Cuando se sabe que el público es en el fondo escéptico de la realidad que se le impone, hemos estado prontos a apreciar su tendencia a saltar sobre insignificantes imperfecciones como señal de que toda la actuación es falsa; pero como investigadores de la vida social hemos estado menos dispuestos a apreciar que hasta auditorios que simpatizan con el actuante pueden ser momentáneamente perturbados, sacudidos y debilitados en su fe por el descubrimiento de una discrepancia insignificante en las impresiones que se les presentan. Sucede que algunos de estos accidentes menores y «gestos impensados» están tan adecuadamente ideados para dar una impresión que contradice la fomentada por el actuante, que el auditorio no puede evitar alarmarse por estar comprendido en la interacción en un grado conveniente, aunque puede darse cuenta de que, en último análisis, el hecho discordante carece en realidad de significación y debería pasarse por alto. El punto crucial no es que la efímera definición de la situación causada por un gesto impensado sea en sí misma tan censurable, sino más bien que es diferente de la definición proyectada en forma oficial.
Esta diferencia introduce una cuña desconcertante entre dicha proyección y la realidad, porque constituye parte de la proyección oficial, que es la única posible en estas circunstancias. Quizás, entonces, no deberíamos analizar las actuaciones en función de normas mecánicas, en virtud de las cuales una gran ganancia puede compensar una pequeña pérdida, o un gran peso otro más pequeño. El empleo de imágenes artísticas sería más exacto, porque nos prepara para el hecho de que una sola nota desafinada puede desunir el tono de toda una actuación.
En nuestra sociedad, algunos gestos impensados se producen en una variedad tan grande de actuaciones, y transmiten impresiones que son por lo general tan incompatibles con las que se fomentan, que estos hechos inoportunos han adquirido un status simbólico colectivo. Se los puede agrupar en tres categorías generales. En primer lugar, un actuante puede transmitir de manera accidental incapacidad, incorrección o falta de respeto al perder momentáneamente control muscular de sí mismo. Puede resbalar, tropezar, caerse; puede eructar, bostezar, cometer un lapsus linguae, rascarse o tener flatulencias; puede, accidentalmente, chocar con el cuerpo de otro participante. En segundo lugar, puede actuar de modo de transmitir la impresión de que está demasiado ansioso por la interacción o desinteresado de ella. Puede tartamudear, olvidar su parte, aparecer nervioso, culpable o afectado; puede tener inapropiadas explosiones de risa, ira u otras reacciones que momentáneamente lo incapacitan como interactuante; puede mostrar una participación o un interés excesivos, o demasiado superficiales. En tercer lugar, el actuante puede permitir que su presentación adolezca de una adecuada dirección dramática. Y el medio puede no estar en orden, o haber sido preparado para otra actuación, o haberse desarreglado durante ella; contingencias inesperadas pueden causar una regulación incorrecta del tiempo de llegada o partida del actuante o provocar silencios embarazosos durante la interacción.53 Las actuaciones difieren, como es natural, en el grado de cuidado expresivo que se requiere que apliquen a cada elemento. En el caso de algunas culturas que nos son extrañas, estamos dispuestos a ver un alto grado de coherencia expresiva. Granet, por ejemplo, lo sugiere acerca de la actuación filial en China:
Su admirable atavío es en sí un homenaje. Su buen porte será considerado una ofrenda de respeto. En presencia de los padres, la gravedad constituye un requisito: por lo tanto, se debe tener cuidado de no eructar, estornudar, toser, bostezar, sonarse las narices ni escupir. Toda expectoración correría el riesgo de mancillar la santidad paterna. Sería un crimen mostrar el forro de los vestidos. Para demostrar al padre que uno lo trata como jefe, en su presencia se debe permanecer de pie, la mirada al frente, el cuerpo erguido sobre ambas piernas, sin osar apoyarse sobre objeto alguno,, inclinarse o pararse sobre un solo pie. Es así como, con la voz baja y humilde, como cuadra a un súbdito, uno viene por la noche y por la mañana a rendir homenaje.
Después de lo cual se esperan órdenes.54
También estamos dispuestos a ver que en escenas de nuestra propia cultura que incluyen a personajes elevados en acciones simbólicamente importantes se exigirá, asimismo, coherencia . Sir Frederick Ponsonby, caballerizo mayor de la corte de Gran Bretaña, escribe:
Cuando asistía a un acto en palacio, siempre me causaba impresión la música incongruente que tocaba la banda, y decidí terminar con ello. La mayor parte de la familia real, que no entendía mucho de música, reclamaba aires populares (...) Yo sostuve que esos aires populares privaban a la ceremonia de toda dignidad. Una presentación en la corte era con frecuencia un gran suceso en la vida de una dama, pero si ella pasaba junto al rey y la reina al son de «Su nariz estaba más roja que antes», toda la impresión quedaba arruinada. Sostuve que los minués y los aires de antaño, la música de ópera con un toque de «misterio», era lo apropiado.55
También me ocupé del problema de la música ejecutada por la banda de la guardia de honor en las investiduras, y escribí al músico mayor, capitán Rogan, sobre el tema. Lo que me disgustaba era ver armar caballeros a hombres eminentes mientras la banda, afuera, ejecutaba canciones cómicas; también cuando el secretario del interior leía en forma solemne el relato de algún hecho realizado por un hombre que había de recibir la medalla del príncipe Alberto, la banda tocaba un pasodoble, que quitaba toda dignidad a la ceremonia. Yo sugerí que se ejecutara música de ópera de carácter dramático, y él estuvo totalmente de acuerdo ...56
Del mismo modo, en los funerales norteamericanos de la clase media, el conductor de un coche fúnebre, vestido decorosamente de negro y ubicado con toda diplomacia en las afueras del cementerio durante el servicio, puede estar autorizado a fumar, pero es probable que escandalice y llene de cólera a los deudos si se le ocurre arrojar la colilla del cigarrillo en los arbustos, haciéndole describir un elegante arco, en lugar de dejarlo caer a sus pies con toda circunspección.57
Además de nuestra apreciación de la coherencia requerida en ocasiones sacras, estamos dispuestos a apreciar el hecho de que durante conflictos seculares, especialmente de alto nivel, cada protagonista vigile su propia conducta con todo cuidado para no ofrecer a la oposición un punto vulnerable que pueda ser blanco de críticas directas. Así, Dale, al considerar las contingencias del trabajo de los empleados de la administración pública de alto nivel, sugiere:
A los proyectos de cartas oficiales se aplica un escrutinio aún más riguroso [que a las declaraciones]: porque un enunciado incorrecto o una frase poco feliz en una carta de contenido perfectamente inocuo y tema sin importancia puede cubrir de confusión al Departamento si llega a caer en manos de una de las muchas personas para quienes el error más trivial del Departamento de Estado es un plato delicado para servir al público. Tres o cuatro años de esta disciplina durante los años todavía receptivos de los veinticuatro a los veintiocho cubren en forma permanente la inteligencia y el carácter con una pasión por hechos exactos e inferencias exactas, y con una inflexible desconfianza hacia las vagas generalidades.58
A pesar de nuestra buena voluntad para apreciar los requerimientos expresivos de estos diversos tipos de situaciones, tendemos a verlas como casos especiales; tendemos a cegarnos ante el hecho de que las actuaciones seculares cotidianas de nuestra propia sociedad angloamericana deben pasar con frecuencia por una severa prueba de aptitud, adaptabilidad, corrección y decoro. Esta ceguera quizá se deba en parte al hecho de que, como actuantes, somos con frecuencia más conscientes de las normas que podríamos haber aplicado a nuestra actividad, pero que no aplicamos, que de las normas que aplicamos sin pensarlo. En todo caso, como estudiosos debemos estar prontos para examinar la disonancia creada por una palabra mal pronunciada, o por una enagua no bien cubierta por una pollera; y debemos estar prontos para apreciar por qué razón un plomero miope, para proteger la impresión de robusta fortaleza que es de rigor en su profesión, siente la necesidad de poner rápidamente los anteojos en el bolsillo cuando la proximidad de la dueña de casa transforma su trabajo en actuación, o por qué el que repara aparatos de televisión recibe de su consejero de relaciones públicas la recomendación de guardar junto con los suyos el tornillo que olvidó colocar en el aparato a fin de que las partes que no han sido reemplazadas no den una impresión errónea. En otras palabras, debemos estar preparados para ver que la impresión de realidad fomentada por una actuación es algo delicado, frágil, que puede ser destruido por accidentes muy pequeños. La coherencia expresiva requerida para toda actuación señala una discrepancia fundamental entre nuestros «sí mismos» demasiado humanos y nuestros «sí mismos» socializados. Como seres humanos somos, presumiblemente, criaturas de impulsos variables, con humores y energías que cambian de un momento a otro. En cuanto caracteres para ser presentados ante un público, sin embargo, no debemos estar sometidos a altibajos. Como lo señaló Durkheim, no permitimos que nuestra actividad social más elevada «siga la huella de nuestros estados corporales, como lo hacen nuestras sensaciones y nuestra conciencia corporal general».59 Contamos con una cierta burocratización del espíritu que infunda la confianza de que ofrecemos una actuación perfectamente homogénea en cada momento señalado. Como indica Santayana, el proceso de socialización no solo transfigura sino que también fija:
Pero sea alegre o triste el semblante que asumamos, al adoptarlo y acentuarlo definimos nuestro humor prevaleciente. De aquí en adelante, mientras continuemos bajo el hechizo de este autoconocimiento, no solo vivimos sino actuamos; componemos y representamos el personaje que hemos elegido, calzamos el coturno de la deliberación, defendemos e idealizamos nuestras pasiones, nos estimulamos elocuentemente a ser lo que somos, devotos o desdeñosos o descuidados o austeros; hablamos a solas (ante una audiencia imaginaria) y nos envolvemos graciosamente en el manto de nuestra parte inalienable. Así vestidos, solicitamos el aplauso y esperamos morir en medio de un silencio universal. Declaramos vivir de acuerdo con los elevados sentimientos que hemos manifestado, así como tratamos de creer en la religión que profesamos. Cuanto mayores las dificultades, mayor es nuestro celo. Por debajo de nuestros principios proclamados y de nuestra palabra empeñada debemos esconder asiduamente todas las desigualdades de nuestro humor y nuestra conducta, y esto sin hipocresía, ya que nuestro carácter elegido es más verdaderamente nuestro que el flujo de nuestros sueños involuntarios. El retrato que pintamos de este modo y exhibimos como nuestra verdadera persona puede estar hecho según el gran estilo, con columnas y cortinados y paisajes distantes y señalando con el dedo un globo terrestre o la filosófica calavera de Yorick; pero si este estilo es innato y nuestro arte vital, cuanto más transmute a su modelo, más profundo y verdadero será el arte. El busto severo de una escultura arcaica, que apenas humaniza el bloque de piedra, será más justa expresión de un espíritu que el aspecto embotado que tiene el hombre por la mañana o sus muecas casuales. Todo aquel que está seguro dé su inteligencia, u orgulloso de su cargo, o ansioso por su deber, asume una máscara trágica. Se delega en ella y a ella transfiere casi toda su vanidad. Si bien está vivo y sometido, como todo lo existente, al flujo debilitante de su propia sustancia, ha cristalizado su espíritu en una idea, y más con orgullo que con dolor ha ofrendado su vida en el altar de las musas. El autoconocimiento, como cualquier arte o ciencia, vierte su materia a un nuevo medio, el medio de las ideas, en el cual pierde sus viejas dimensiones y su antiguo lugar. Nuestros hábitos animales son transmutados por la conciencia en lealtades y deberes, y nos volvemos «personas» o máscaras.60
Por lo tanto, mediante la disciplina social se puede mantener con firmeza una máscara de modales. Pero, como señala Simone de Beauvoir, nos ayudan a mantener esta pose ciertas grampas que se ajustan directamente sobre el cuerpo, algunas escondidas, otras visibles.
Y aunque cada cual se vista de acuerdo con su condición, también estamos ante un juego. El artificio, como el arte, se sitúa en lo imaginario. El cuerpo y el rostro no solo se hallan disfrazados por la faja, el corpiño, las tinturas y los maquillajes, sino que la mujer menos sofisticada, una vez que se ha «arreglado», no se propone a la percepción: como el cuadro o la estatua, o el actor en el escenario, es un análogo a través del cual se sugiere un objeto ausente que es su personaje, pero que ella no es. La halaga esa confusión con un objeto irreal, necesario y perfecto como un héroe <le novela, un retrato o un busto, y se esfuerza por imaginarse en él, y presentarse de ese modo ante sí misma petrificada y justificada... 61
Tergiversación
Se sugirió anteriormente que un auditorio puede orientarse en una situación aceptando de buena fe sugerencias actuadas, tratando estos signos como evidencia de algo mayor que los mismos vehículos de signos o diferentes de ellos. Si bien esta tendencia del auditorio a aceptar los signos coloca al actuante en la situación de ser interpretado equivocadamente y lo obliga a hacer uso de un cuidado expresivo en relación con todo lo que hace cuando se encuentra ante su auditorio, así también esta tendencia a la aceptación de signos coloca al auditorio en la situación de ser engañado y conducido a conclusiones erróneas, porque hay pocos signos que no puedan ser empleados para atestiguar la presencia de algo que no está realmente allí. Y es evidente que muchos actuantes tienen una gran capacidad y motivo para tergiversar los hechos; solo la vergüenza, la culpa o el temor les impiden hacerlo.
Como integrantes de un auditorio, es natural que sintamos que la impresión que el actuante trata de dar puede ser verdadera o falsa, genuina o espuria, válida o «falsificada». Esta duda es tan común que, como se señaló, con frecuencia prestamos especial atención a rasgos distintivos de la actuación que no pueden ser manejados fácilmente, permitiéndonos así juzgar la confiabilidad de las sugestiones más tergiversables de la actuación. (El trabajo científico de la policía y el empleo de tests proyectivos son ejemplos extremos de esta tendencia.) Y aunque, de mala gana, permitamos que ciertos símbolos de status establezcan el derecho de un actuante a un cierto tratamiento, siempre estamos listos a abalanzarnos sobre fallas de su armadura simbólica a fin de desacreditar sus pretensiones. Cuando pensamos en aquellos que presentan una falsa fachada o «solo» una fachada, en aquellos que fingen, engañan y defraudan, pensamos en una discrepancia entre las apariencias fomentadas y la realidad. También pensamos en la posición precaria en que se colocan estos actuantes, por que en cualquier momento de su actuación puede producirse un hecho que los sorprenda, y contradiga en forma manifiesta lo que han reconocido abiertamente, provocándoles una inmediata humillación y a veces la pérdida definitiva de su reputación. Con frecuencia sentimos que un actuante honesto puede evitar precisamente estas terribles eventualidades, que resultan del hecho de ser sorprendido flagrante delicio en un acto patente de tergiversación. Este punto de vista, fruto del sentido común, tiene poca utilidad analítica. A veces, cuando preguntamos si una impresión fomentada es verdadera o falsa, queremos preguntar en realidad si el actuante está o no autorizado a presentar la actuación de que se trata, y no nos interesa primordialmente la actuación en sí. Cuando descubrimos que alguien con quien tratamos es un impostor y un fraude cabal, descubrimos que no tenía derecho a desempeñar el papel que desempeñó, que no era un beneficiario acreditado del status pertinente. Damos por sentado que la actuación del impostor, además del hecho de tergiversarlo a él mismo, incurrirá en falta también en otros aspectos, pero con frecuencia su simulación se descubre antes de que podamos hallar alguna otra diferencia entre la actuación falsa y la legítima que esta finge. Paradójicamente, cuanto más se aproxima la actuación del impostor a la real, más intensamente podemos estar amenazados, por que una actuación competente por alguien que demuestra ser un impostor puede debilitar en nuestros espíritus la conexión moral entre la autorización legítima para desempeñar un papel y la capacidad para hacerlo. (Los mimos expertos, que admiten todo el tiempo que sus intenciones no deben tomarse en serio, parecen proporcionar un medio para «elaborar» algunas de estas ansiedades.)
La definición social de la personificación, sin embargo, no es en sí muy consistente. Por ejemplo, si bien se tiene la sensación de que es un crimen inexcusable contra la comunicación personificar a una persona de status sagrado, como un médico o un sacerdote, a menudo nos preocupa menos la personificación de un miembro de status poco estimable, prescindible o profano, tal como un vagabundo o un obrero no calificado. Cuando se nos revela que hemos estado participando con un actuante cuyo status es superior al que nos hizo creer, nuestra reacción de asombro y disgusto antes que de hostilidad tiene un buen precedente cristiano. En realidad, la mitología y las revistas populares están llenas de historias románticas en las cuales el villano y el héroe reclaman derechos fraudulentos que son desacreditados en el último capítulo: el villano probará que no tiene un status elevado y el héroe que no tiene un status inferior.
Por otra parte, si bien podemos juzgar con severidad a esos actuantes como a embaucadores que conscientemente falsifican todos los hechos de sus vidas, podemos sentir cierta empatía por aquellos que no tienen más que una falla fatal (son, por ejemplo, ex convictos, víctimas de estupro, epilépticos o racialmente impuros) y que la intentan encubrir en lugar de admitirla y hacer un honroso intento por superarla.
También distinguimos entre la personificación de un individuo específico, concreto, que por lo general sentimos como absolutamente inexcusable, y la personificación de miembros de determinada categoría, que podemos juzgar con menos severidad. Así, también, con frecuencia experimentamos un sentimiento diferente hacia aquellos que se presentan de manera distinta de lo que son para defender lo que consideran como justos reclamos de una colectividad, o que lo hacen accidentalmente o por divertirse, del que experimentamos hacia quienes procuran con ello obtener beneficios personales, psicológicos o materiales. Finalmente, así como en algunos aspectos el concepto de "status» no está claramente definido, en otros tampoco lo está el concepto de personificación. Por ejemplo, hay muchos status en los cuales el hecho de pertenecer a ellos obviamente no está sujeto a una ratificación formal. El derecho a ser un graduado en leyes puede ser establecido como válido o no, pero el derecho a ser un amigo, un verdadero creyente o un amante de la música puede ser confirmado o negado solo en cierto grado. Allí donde los criterios de la competencia no son objetivos, y donde los profesionales bona fide no están organizados colectivamente para proteger sus estatutos, un individuo puede llamarse a sí mismo experto y ser castigado tan solo con sonrisas burlonas. Todas estas fuentes de confusión son ejemplificadas en forma instructiva por nuestra variable actitud hacia el manejo del status de edad y sexo. Que un muchacho de quince años que conduce un automóvil o bebe en un bar finja tener dieciocho constituye un hecho culpable, pero hay muchos contextos sociales en los cuales sería incorrecto que una mujer no fingiera ser más joven y sexualmente atractiva de lo que en realidad es.
Cuando decimos que una mujer determinada no es realmente tan bien formada como parece, y que la misma mujer no es realmente médica como parece, estamos usando diferentes conceptos del término «realmente». Además, las modificaciones de fachada personal que se consideran tergiversaciones un año pueden considerarse simplemente decorativas algunos años después, y esta disensión puede darse en cualquier momento entre un subgrupo de nuestra sociedad y otros. Por ejemplo, hace muy poco tiempo que ocultar el cabello gris por medio del teñido llegó a ser considerado aceptable, y aún hay sectores del pueblo que no lo juzgan permisible.62 Se considera correcto que los inmigrantes imiten a los estadounidenses en el vestido y en las pautas de decoro, pero «americanizarse» el nombre63 o la nariz"64 (mediante la cirugía plástica) es todavía un asunto dudoso.
Intentemos otro enfoque para comprender la tergiversación. Se puede definir como mentira «manifiesta», «categórica» o descarada aquella en la que puede haber pruebas irrefutables de que el autor sabía que mentía y que así lo hizo premeditadamente. Tal, por ejemplo, el pretender que se ha estado en un cierto lugar en determinado momento, cuando este no es el caso. (Algunos tipos de personificación, pero no todos, implican mentiras semejantes, y muchas de estas mentiras no implican personificación.) Aquellos que son sorprendidos en el acto de mentir descaradamente no solo se desprestigian durante la interacción sino que pueden perder para siempre su prestigio, porque muchos auditorios sienten que, si un individuo es capaz de decir tal mentira, nunca más se deberá confiar totalmente en él. Sin embargo, hay muchas «mentiras piadosas» dichas por médicos, posibles huéspedes y otros, presumiblemente para no herir los sentimientos del auditorio al que se miente, y este tipo de falsedad no se considera horrendo. (Estas mentiras, dichas para proteger a otros antes que para defender el «sí mismo», volverán a ser consideradas más adelante.) Además, en la vida cotidiana es posible que por lo general el actuante cree intencionalmente casi todo tipo de impresiones falsas sin colocarse en la posición indefendible de haber dicho una mentira neta. Las técnicas de comunicación como las alusiones indirectas, la ambigüedad estratégica y las omisiones fundamentales permiten al que informa erróneamente beneficiarse con mentiras sin proferir ninguna, desde el punto de vista técnico. Los medios de masa tienen su propia versión de ello y demuestran que, mediante ángulos de cámara adecuados y una apropiada dirección, la fría respuesta del público a una celebridad puede transformarse en un torrente de entusiasmo.65
Se ha dado reconocimiento formal a los matices que van de la mentira a la verdad y a las desconcertantes dificultades causadas por este continuo. Organizaciones tales como las juntas de bienes raíces poseen códigos explícitos que especifican hasta qué grado las exageraciones, formulaciones incompletas u omisiones pueden producir impresiones dudosas.66 La administración pública británica funciona aparentemente sobre la base de un entendimiento similar:
En este caso la regla (en lo referente a «manifestaciones que están destinadas a publicarse o es probable que lo sean») es simple. No se puede decir nada que no sea verdad: pero a veces es tan innecesario como indeseable, aun en beneficio del interés público, decir todas las cosas pertinentes que son al mismo tiempo ciertas; y los hechos presentados pueden arreglarse en cualquier orden que se considere adecuado. Lo que un redactor hábil puede hacer dentro de estos límites es maravilloso. Se podría decir, con cinismo pero con cierta parte de verdad, que la respuesta perfecta a una pregunta embarazosa en la Cámara de los Comunes es aquella que es concisa, que parece contestar a la pregunta de manera completa, que al ser cuestionada puede probar su exactitud palabra por palabra, que no da pie a molestas «pruebas suplementarias» y que, en realidad, no descubre nada.67
La ley pasa por encima de muchas sutilezas sociales comunes introduciendo otras que le son propias. En la jurisprudencia de Estados Unidos se distinguen la intención, la negligencia y la estricta responsabilidad; la tergiversación se considera un acto intencional, que puede surgir de palabras o hechos, declaraciones ambiguas o verdad literal conducente a error, encubrimiento o prevención del descubrimiento.68 El encubrimiento culpable varía de acuerdo con el área de la vida que se toma en cuenta; hay un patrón para el negocio de publicidad y otro para los consejeros profesionales.
Además, la ley tiende a sostener que una representación hecha con el convencimiento honesto de su verdad puede sin embargo ser negligente, a causa de una falta de cuidado razonable en determinar los hechos o en las formas de expresión, o por la falta de habilidad y competencia requerida por un negocio determinado o cierta profesión.69
... el hecho de que el acusado se muestre desinteresado, que tenga el más válido de los motivos y que piense que le estaba haciendo un favor al demandante no lo absolverá de su responsabilidad, ya que su intención era, realmente, engañar.70
Cuando nos alejamos de las personificaciones manifiestas y de las mentiras a cara descubierta y observamos otros tipos de falsificaciones, la distinción entre impresiones verdaderas y falsas hecha sobre la base del sentido común se vuelve aún menos defendible. La actividad de charlatán profesional de una década se convierte en la siguiente en una actividad aceptable y legítima.71 Descubrimos que ocupaciones consideradas legítimas por algunos auditorios de nuestra sociedad pasan por ser esquemas fraudulentos para otros.
Más importante aún es advertir que difícilmente existe en la vida cotidiana una vocación o relación legítima cuyos actuantes no se ocupen de prácticas encubiertas, incompatibles con las impresiones presentadas. Aunque determinadas actuaciones, y hasta determinados papeles o rutinas, pueden colocar a un actuante en la situación de no tener nada que ocultar, en alguna parte de su ciclo total de actividades habrá algo que no pueda considerar abiertamente. Cuanto mayor sea el número de asuntos y mayor el número de partes actuables comprendidas en el campo del rol o de la relación, parecería mayor la probabilidad de que existan puntos secretos. Así, aun en matrimonios bien avenidos es (corriente que cada miembro de la pareja guarde para el otro secretos sobre asuntos financieros, experiencias pasadas, coqueteos presentes, complacencia en hábitos «malos» o costosos, aspiraciones e inquietudes personales, acciones de los niños, opiniones verdaderas sobre parientes o amigos mutuos, etc.72
Con tales puntos de reticencia estratégicamente situados, es posible mantener un deseable statu quo en la relación sin necesidad de aplicar rígidamente las implicaciones de este acuerdo a todos los ámbitos de la vida. Quizá lo más importante de todo sea lo siguiente: debemos notar que una falsa impresión mantenida por un individuo cu cualquiera de sus rutinas puede constituir una amenaza para toda la relación o rol, del cual la rutina solo constituye una parte, porque un descubrimiento desacreditable en cierto ámbito de la actividad de un individuo arrojará dudas sobre los numerosos campos en los cuales quizá no tenga nada que ocultar. Del mismo modo, si el individuo sólo tiene una cosa por ocultar durante una actuación, y aun si la probabilidad de revelación solo se da en una oportunidad o fase particular de la actuación, la ansiedad del actuante bien puede extenderse a la totalidad de la actuación. En secciones anteriores de este capítulo se señalaron algunas características generales de la actuación: la actividad orientada hacia tareas laborales tiende a ser convertida en actividad hacia la comunicación; es probable que la fachada tras la cual se presenta la rutina sea también adecuada para otras rutinas algo diferentes, y por lo tanto tal vez no se ajuste del todo a ninguna rutina en particular; se ejerce un autocontrol suficiente como para mantener un consenso de trabajo; se ofrece una impresión idealizada acentuando ciertos hechos y ocultando otros; el actuante mantiene la coherencia expresiva poniendo mayor cuidado en protegerse de faltas menores de armonía que el que el público podría imaginar teniendo en cuenta el propósito manifiesto de la actuación. Todas estas características generales de la actuación pueden verse como limitaciones de la interacción que se burlan del individuo y transforman sus actividades en actuaciones. En lugar de tan solo hacer su tarea y dar rienda suelta a sus sentimientos, expresará la realización de su tarea y transmitirá sus sentimientos de manera aceptable. En general, entonces, la representación de una actividad se alejará en cierto grado de la actividad en sí y, por lo tanto, la tergiversará inevitablemente. Y como al individuo se le exigirá valerse de signos para construir una representación de su actividad, la imagen que construya, por fiel que sea a los hechos, estará sujeta a todas las disrupciones a que están sujetas las impresiones.
Si bien podríamos mantener la noción basada en el sentido común de que las apariencias fomentadas pueden desacreditarse por una realidad discrepante, con frecuencia no existe razón alguna para pretender que los hechos que discrepan de la impresión fomentada tienen mayor grado de realidad objetiva que la realidad fomentada que ellos ponen en aprietos. Una visión cínica de las actuaciones cotidianas puede ser tan parcial como la que propone el actuante. Para muchos problemas sociológicos, puede que ni siquiera sea necesario decidir cuál es más real, la impresión fomentada o la que el actuante intenta impedir que llegue hasta el auditorio. La consideración sociológica fundamental, al menos en lo que respecta a este informe, es simplemente la de que las impresiones fomentadas en las actuaciones cotidianas están sujetas a disrupciones. Queremos saber qué tipo de impresión de la realidad puede romper la impresión de la realidad fomentada y qué realidad puede verdaderamente destinarse a otros investigadores. Nosotros queremos preguntar: «¿De qué modo puede desacreditarse una impresión dada?». Y esto no es exactamente lo mismo que preguntar: «¿De qué modo es falsa la impresión dada?».
Volvemos entonces a advertir que, si bien la actuación ofrecida por impostores y mentirosos es flagrantemente falsa y difiere en este aspecto de las actuaciones ordinarias, ambas son similares en el cuidado que deben ejercer los actuantes a fin de mantener la impresión que se fomenta. Así, por ejemplo, sabemos que el código formal de los empleados de la administración pública73 de Gran Bretaña y el de los arbitros74 de béisbol norteamericanos los obliga, no solo a desistir de «pactos» impropios, sino también de acciones inocentes que posiblemente podrían dar la impresión (errónea) de pactos. Sea que un actuante honesto desee transmitir la verdad o que un actuante deshonesto desee transmitir una falsedad, ambos deben tener cuidado de animar sus actuaciones con expresiones apropiadas, excluir de ellas ex- presiones susceptibles de desacreditar la impresión fomentada, y cuidar de que el público no les atribuya significaciones no pretendidas por el sujeto.75 En razón de estas contingencias dramáticas compartidas, podemos estudiar con provecho actuaciones que son completamente falsas a fin de informarnos acerca de otras que son completamente honestas.76
Mistificación
He señalado algunos de los modos en que la actuación de un individuo acentúa ciertos asuntos y oculta otros. Si consideramos la percepción como una forma de contacto y comunión, el control sobre lo que se percibe es control sobre el contacto que se hace, y la limitación y regulación de lo que se muestra es una limitación y regulación del contacto. Hay aquí una relación entre términos de información y términos rituales. La imposibilidad de regular la información adquirida por el público implica una posible disrupción de la definición proyectada de la situación; la imposibilidad de regular el
contacto implica la posible contaminación ritual del actuante.
Está muy difundida la noción de que las restricciones puestas sobre el contacto —el mantenimiento de la distancia social— proveen un camino en el cual se puede originar y mantener un temor reverente en el público —un camino, como dijo Kenneth Burke, en el cual el público puede ser mantenido en un estado de mistificación en relación con el actuante—. El comentario de Cooley puede servir como ejemplo ilustrativo:
La medida en que un hombre puede obrar sobre otros mediante una falsa idea de sí mismo depende de diversas circunstancias. Como ya fue señalado, el hombre en sí puede ser tan solo un incidente sin relación definida con la idea que se tiene de él, ya que esta última es un producto separado de la imaginación. Esto difícilmente puede ocurrir, excepto donde no hay contacto inmediato entre conductor y adicto, y explica, en parte, por qué la autoridad, especialmente si encubre debilidades personales intrínsecas, tiende siempre a rodearse de formalidades y misterio artificial cuyo objeto es impedir el contacto familiar y dar así a la imaginación una oportunidad para idealizar (...) La disciplina de los ejércitos y de las armadas, por ejemplo, reconoce muy claramente la necesidad de esas formas que separan al superior del inferior y que ayudan a establecer una ascendencia sin escrutinio. De la misma manera, los modales, como observa el profesor Ross en su trabajo sobre control social, son muy utilizados por los hombres de mundo como medio de autoencubrimiento, que sirve, entre otros fines, para mantener una suerte de ascendencia sobre los hombres sencillos." Ponsonby, al aconsejar al rey de Noruega, se hace eco de la misma teoría:
Una noche el rey Haakon me habló de sus dificultades ante las inclinaciones republicanas de la oposición y del cuidado que debía tener, en consecuencia, en todo lo que hacía y decía. Se proponía, dijo, mezclarse tanto como fuera posible con sus conciudadanos y pensaba que sería popular si, en lugar de ir en automóvil, él y la reina Maud tomaran el tranvía.
Le dije francamente que yo pensaba que esto sería un gran error, ya que la familiaridad engendra desprecio. Como oficial de la marina de guerra él debía saber que el comandante de un buque nunca come con los otros oficiales sino que permanece apartado. Esto es, por supuesto, para impedir cualquier familiaridad con ellos. Le dije que debía subirse a un pedestal y permanecer allí. Podría entonces descender ocasionalmente sin perjuicio. El pueblo no quería un rey con el cual intimar, sino algo nebuloso como el oráculo de Delfos. La monarquía era realmente la creación del cerebro de cada individuo. A todo hombre le gustaba pensar qué haría si fuese rey. El pueblo investía al monarca con todas las virtudes y el talento concebibles. Por lo tanto, se decepcionaría si lo viera circular por la calle como cualquier hombre común.78
El extremo lógico denotado en este tipo de teoría, sea o no un hecho concreto, es la prohibición de mirar al actuante, y a veces, cuando este ha pretendido poseer cualidades y poderes celestiales, esta conclusión lógica parece haber sido llevada a efecto.
Por supuesto, en lo relativo al mantenimiento de las distancias sociales, el auditorio cooperará con frecuencia actuando de modo respetuoso, con una consideración temerosa por la sagrada integridad que se imputa al actuante. Como lo señala Simmel: El obrar sobre la segunda de estas decisiones corresponde al sentimiento (que también opera en otro lugar) de que una esfera ideal envuelva a todo ser humano. Aunque diferente por su tamaño y según la persona con quien se mantienen relaciones, esta esfera no puede ser penetrada a menos que el valor de la personalidad del individuo sea destruido con ello. El «honor» de un hombre coloca una esfera de este tipo en torno de sí. Con mucha agudeza, el lenguaje designa con la expresión «arrimarse demasiado» un insulto al honor: el radio de esta esfera marca, por así decirlo, la distancia cuyo traspaso por otra persona es un insulto al honor.79
Durkheim señala en forma similar:
La personalidad humana es algo sagrado; no se la viola ni se infringen sus límites, mientras que, al mismo tiempo, el mayor bien se encuentra en la comunión con otros.80
Se debe aclarar, en contradicción con las inferencias de Cooley, que el temor y la distancia son experimentados hacia actuantes de status igual e inferior, así como (aunque no tanto) hacia actuantes de status superior. Cualquiera que sea su función para el auditorio, sus inhibiciones dan al actuante la oportunidad, limitada, de crear una impresión de su propia elección y le permiten funcionar, para su bien o el del auditorio, como protección o amenaza susceptible de ser destruida por una inspección minuciosa. Me gustaría, finalmente, agregar que los asuntos con los que el auditorio no se «mete», debido a su atemorizado respeto hacia el actuante, son quizás aquellos que avergonzarían a este último en caso de ser revelados. Como sugirió Ríes leer, tenemos, entonces, una moneda social básica, con temor por un lado y vergüenza por otro.81 El auditorio percibe misterios y poderes secretos detrás de la actuación, y el actuante percibe que sus principales secretos son insignificantes. Como lo demuestran innumerables leyendas populares y cuentos de iniciación, el verdadero secreto existente detrás del misterio es, con frecuencia, que en realidad no hay misterio ultimo; el verdadero problema es impedir que también el publico se entere de esto.
Realidad y artificio
En nuestra cultura angloamericana parece haber dos modelos delos basados en el sentido común, de acuerdo con los cuales formulamos nuestras concepciones de la conducta: la actuación real, sincera u honesta, y la falsa, que consumados embusteros montan para nosotros, ya sea con la intención le no ser tomados en serio, como en el trabajo de los actores en escena, o con la intención de serlo, como en el caso de los embaucadores. Tendemos a ver las actuaciones reales como algo que no ha sido construido expresamente, como producto involuntario de la respuesta espontánea a los hechos en su situación. Y tendemos a ver las actuaciones ideadas como algo industriosamente armado, con un detalle falso tras otro, ya que no hay realidad de la cual podrían ser respuesta directa los detalles de conducta. Será necesario ver ahora que estas concepciones dicotómicas, que están en camino de constituir la ideología de los actuantes honestos proporcionando firmeza al espectáculo por ellos presentado , constituyen un pobre análisis de este último.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que existen muchos individuos que creen sinceramente que la definición de la situación que acostumbran proyectar es la realidad real.
En este informe no intento examinar su proporción en la población, sino más bien la relación estructural entre su sinceridad y las actuaciones que ofrecen. Si una actuación ha de tener efecto, será bueno que los testigos puedan creer en todo sentido que los actuantes son sinceros. Esta es la posición estructural de la sinceridad en la secuencia de los acontecimientos. Los actuantes pueden ser sinceros —o no serlo pero estar sinceramente convencidos de su propia sinceridad—, pero este tipo de sentimiento respecto del rol no es necesario para que la actuación sea convincente. No hay muchos cocineros franceses que sean realmente espías rusos, y quizá no hay muchas mujeres que desempeñen e papel de esposas para un hombre y el de amantes parí otro; pero estas duplicidades ocurren, y a menudo son mantenidas con éxito durante prolongados períodos de tiempo Esto señala que, si bien las personas son por lo general 1( que aparentan ser, dichas apariencias podrían, no obstante; haber sido dirigidas. Hay, entonces, una relación estadística entre las apariencias y la realidad, que no es ni intrínseca ni necesaria. De hecho, dadas las amenazas imprevistas que juegan sobre una actuación, y la necesidad (que se considerará más adelante) de mantener la solidaridad con los compañeros de actuación y cierta distancia respecto de los testigos, advertimos que una incapacidad rígida para alejarse de la propia perspectiva interna de la realidad puede a veces comprometer la actuación del sujeto. Algunas actuaciones son llevadas a cabo exitosamente con completa deshonestidad, otras con completa honestidad; pero ninguno de estos dos extremos es esencial para las actuaciones en general ninguno de los dos es, quizás, aconsejable desde el punto de vista dramático. Aquí se infiere que una actuación honesta, sincera, seria tiene una conexión con el mundo verdadero menos sólida de lo que se podría suponer a primera vista. Y esta inferencia se verá reforzada si observamos una vez más la distancia que media por lo general entre las actuaciones muy honestas y las muy artificiosamente elaboradas. En este sentido, tomemos por ejemplo el notable fenómeno de la actuación en escena. Se requiere una profunda habilidad, un largo entrenamiento y capacidad psicológica para llegar ser un buen actor de teatro. Pero este hecho no debería impedirnos ver otro: casi todo el mundo puede aprender con rapidez un libreto con la suficiente corrección como parí transmitir a un público caritativo algún sentido de realidad en lo que se representa ante ellos. Y esto parece ser as porque el trato social ordinario se coordina, al igual que una escena, por el intercambio de acciones, oposiciones y res puestas terminantes dramáticamente infladas. Aun en manos de actores inexpertos los guiones pueden adquirir vida por que la vida en sí es algo que se representa en forma dramática. El mundo entero no es, por cierto, un escenario, pero no es fácil especificar los aspectos fundamentales que establecen la diferencia.
El reciente empleo del «psicodrama» como técnica terapéutica ejemplifica un punto más a este respecto. En estas escenas, psiquiátricamente montadas, los pacientes no solo desempeñan roles con cierta eficiencia sino que no emplean guión para hacerlo. Su propio pasado les es accesible en una forma que les permite recapitularlo en una escenificación. Aparentemente, un papel que alguna vez fue respetado con honestidad y buena fe deja al actor en condiciones de volverlo a representar más adelante.
Además, los roles desempeñados por otros sujetos importantes en el pasado también parecen ser accesibles, y el individuo puede pasar de ser la persona que era a las personas que otros fueron para él. Esta capacidad para intercambiar roles desempeñados, al verse obligado a ello, podría haber sido prevista; aparentemente, todo el mundo puede hacerlo. Porque, al aprender a desempeñar nuestros roles en la vida real, guiamos nuestras propias producciones manteniendo, en forma no demasiado consciente, una familiaridad incipiente con la rutina de aquellos a quienes nos hemos de dirigir. Y cuando llegamos a manejar correctamente una verdadera rutina somos capaces de hacerlo, en parte, debido a una «socialización anticipante»,82 por haber sido ya instruidos en la realidad que en ese preciso momento se nos está volviendo real.
Cuando el individuo adquiere una nueva posición en la sociedad y obtiene un nuevo papel para desempeñar, no es probable que se le diga con todo detalle cómo debe conducirse, ni que la realidad de su nueva situación lo apremia suficientemente desde el comienzo como para determinar su
conducta sin darle tiempo de pensar en ello. Por lo general, solo se le darán algunas sugerencias, insinuaciones y direcciones escénicas, y se supondrá que ya posee en su repertorio un gran número de «bocadillos» y partes de actuaciones que le serán exigidas en el nuevo medio. El individuo tendrá ya una idea razonable de la apariencia requerida por la modestia, la deferencia o la virtuosa indignación, y puede intentar la representación de estos roles cuando sea necesario. Puede incluso ser capaz de desempeñar el papel de un sujeto en estado hipnótico83 o cometer un crimen «compulsivo»84 sobre la base de modelos de estas actividades con los cuales ya está familiarizado.
Una actuación teatral o la representación de una estafa quiere un prolijo detalle manuscrito del contenido oral la rutina; pero la inmensa parte que implica la «expresión emitida» se determina con frecuencia por medio de escasa directivas de escena. Se espera que el que realiza juegos de magia sepa ya manejar la voz, el rostro y el cuerpo, aunque tanto a él como a cualquier persona que lo dirija les puede por cierto resultar difícil presentar una exposición verbal detallada de este tipo de conocimiento. Y en esto, evidentemente, nos acercamos a la situación del honrado hombre de la calle. La socialización puede no suponer el conocimiento de los muchos detalles específicos de un único rol concreto, ya que con frecuencia quizá no habría suficiente tiempo ni energía para ello. Lo que parece exigírsele al individuo es el aprendizaje de suficientes formas de expresión para poder «rellenar» y manejar, con mayor o menor corrección, todo papel que se le pueda dar.
Las actuaciones legítimas de la vida cotidiana no son «actuadas» o «escenificadas», en el sentido de que el actuante sabe de antemano lo que va a hacer y de que lo hace tan solo por el efecto que ello probablemente tenga. Las expresiones que, según cree, emanan de él le serán especialmente «inaccesibles».85 Pero, como en el caso de actuantes menos legítimos, la incapacidad del individuo común para formular de antemano los movimientos de sus ojos y su cuerpo no significa que ni habrá de expresarse a través de estos recursos de un modo ya dramatizado y preformado en su repertorio de acciones. En resumen, nuestra actuación es siempre mejor que conocimiento teórico que de ella tenemos.
Cuando por televisión vemos que un luchador, violando las leyes del juego, saca ventaja y enreda a su adversario, estamos bien dispuestos para advertir que, a pesar de la polvareda, solo está jugando (y sabe que lo está) a ser el "malo», y que en otro certamen le puede tocar el otro rol, el del luchador correcto, y representarlo con el mismo entusiasmo y habilidad. Sin embargo, parecemos menos dispuestos a ver que, si bien detalles como el número y naturaleza de las caídas pueden estar fijados de antemano, los detalles de las expresiones y movimientos empleados no provienen de un guión sino del dominio de un lenguaje, dominio que es ejercido de minuto en minuto con muy poco cálculo previo o premeditación.
Cuando nos enteramos de que en las Antillas hay personas que se convierten en chivos emisarios o son poseídas por un espíritu vudú86, es instructivo saber que la persona poseída podrá proporcionar un retrato correcto del dios que ha entrado en ella a causa del «conocimiento y los recuerdos acumulados en una vida que transcurrió visitando congregaciones del culto»;87 que la persona poseída se encontrará en relación social correcta respecto de aquellos que la observan; que la posesión tiene lugar en el momento preciso de la ceremonia, de tal forma que el poseído cumple con sus obligaciones rituales al extremo de participar en una especie de «sketch» cómico con personas poseídas en ese momento por otros espíritus. Pero al enterarnos de esto, es importante ver que esta estructuración contextual del rol del poseído permite a los participantes del culto creer que la posesión es algo real y que las personas son poseídas al azar por dioses que ellos no pueden seleccionar. Y cuando observamos a una norteamericana de clase media haciéndose la tonta en beneficio de su novio, estamos dispuestos a señalar detalles de engaño y estrategia en su conducta. Pero, del mismo modo que ella y su novio, aceptamos como un hecho no actuado que este actor es un joven norteamericano de clase media. Pero seguramente aquí descuidamos la mayor parte de la actuación. Es un lugar común decir que diferentes grupos sociales expresan de manera diferente atributos tales como edad, sexo, territorio y status de clase, y que en cada caso estos meros atributos son elaborados por medio de una configuración cultural distintiva y compleja de formas correctas de conducta. Ser un tipo dado de persona no significa simplemente poseer los atributos requeridos, sino también mantener las normas de conducta y apariencia que atribuye el grupo social al que se pertenece. La facilidad irreflexiva con la cual los actuantes llevan a efecto, de manera coherente, dichas rutinas de mantenimiento de normas no niega el hecho de que se haya producido una actuación, sino tan solo que los participantes lo hayan advertido. Un status, una posición, un lugar social no es algo material para ser poseído y luego exhibido; es una pauta de conducta apropiada, coherente, embellecida y bien articulada. Realizada con facilidad o torpeza, conciencia o no, engaño o buena fe, es sin embargo algo que debe ser representado y retratado, algo que debe ser llevado a efecto. Sartre proporciona un buen ejemplo de esto:
Consideremos este mozo de café. Su movimiento es rápido y activo, un poco demasiado preciso, un poco demasiado rápido. Se dirige hacia los clientes con un paso un poco demasiado vivo. Se inclina con cierta excesiva ansiedad; su voz, sus ojos expresan un interés un poco demasiado solícito por el pedido del cliente. Por fin, ahí vuelve, tratando de imitar con su paso la rigidez inflexible de cierto tipo de autómata, mientras lleva su bandeja con la indiferencia del que camina sobre la cuerda floja colocándola en un equilibrio inestable, y perpetuamente roto, que restablece perpetuamente con un ligero movimiento del brazo y la mano. Toda su conducta nos parece un juego. Cuida de encadenar sus movimientos como si fueran mecanismos que se regulan entre sí; sus gestos, y aun su voz, parecen mecanismos; se entrega a la celeridad y a la despiadada rapidez de las cosas. Juega, se divierte. Pero, ¿a qué juega? No necesitamos observar mucho tiempo antes de poder explicarlo: juega a ser mozo de café. Nada de esto debe sorprendernos. El juego es un tipo de señalamiento e investigación. El niño juega con su cuerpo a fin de explorarlo, para inventariarlo; el mozo de café juega con su condición para realizarla. Esta obligación no difiere de la que se impone a todos los comerciantes. Su condición es totalmente ceremonial. El público exige de ellos que la cumplan como una ceremonia; existe la danza del almacenero, del sastre, del rematador, mediante la cual se esfuerzan por persuadir a sus clientes de que no son más que un almacenero, un rematador, un sastre. Un almacenero que sueña es ofensivo para el comprador, porque dicho almacenero no es totalmente almacenero. La sociedad le exige que se limite a su función de almacenero, exactamente como el soldado de guardia se transforma en una cosa-soldado con una mirada que no ve, que no tiene ya por qué ver, pues es la norma y no el interés del momento lo que determina el punto sobre el cual debe fijar su mirada (la vista «fija a diez pasos»). Existen, como es natural, muchas precauciones para aprisionar a un hombre dentro de lo que es, como si viviéramos en un perpetuo temor de que pudiera escaparse de ello, que pudiera desaparecer y eludir súbitamente su condición.88
2. Equipos
Cuando se piensa en una actuación, es fácil suponer que el contenido de la representación no es más que una prolongación expresiva del carácter del actuante y considerar su función sobre la base de estos términos personales. Este es un enfoque limitado que puede ocultar diferencias importantes en cuanto a la función que ejerce la actuación en la interacción total.
En primer lugar, sucede con frecuencia que la actuación sirve sobre todo para expresar las características de la tarea que se realiza, y no las características del actuante. Se observa, así, que las personas que prestan servicios, sea en la esfera profesional, burocrática, comercial o artesanal, animan su manera de actuar con movimientos que expresan pericia e integridad, pero que, independientemente de lo que estos modales transmiten acerca de dichas personas, su propósito principal suele ser el de determinar una definición favorable del servicio o producto que ofrecen. Además, muchas veces descubrimos que la fachada personal del actuante es utilizada, no tanto porque le permite presentarse como le gustaría aparecer, sino porque su apariencia y sus modales pueden servir, en cierta medida, para un escenario de proporciones más vastas. Desde este punto de vista, es fácil comprender cómo, merced al proceso de tamiz y clasificación característico de la vida urbana, las jóvenes de buena presencia y dicción correcta ocupan puestos de recepcionistas, donde pueden presentar una fachada, tanto para la empresa en que trabajan cuanto para sí mismas. Más aún: descubrimos por lo general que la definición de la situación proyectada por un determinado participante integra una proyección fomentada y sustentada por la cooperación íntima de más de un participante. Así, por ejemplo, en un establecimiento hospitalario los dos médicos internos pueden exigir que el practicante examine, como parte de su formación, la historia clínica de un paciente y dé su opinión acerca de cada uno de los datos registrados. Quizás el practicante no advierta que su manifestación de relativa ignorancia proviene, en parte, de que los dos médicos estudiaron a fondo la historia clínica la noche anterior; es muy difícil que llegue a apreciar que esa impresión está doblemente asegurada por el acuerdo tácito entre los dos integrantes del equipo local de asignar el estudio de la primera mitad de la historia clínica a uno de los médicos y la segunda mitad al otro.1 Este trabajo en equipo asegura un buen lucimiento del personal siempre que, por supuesto, el médico adecuado sea capaz de manejar el manual de principios en el momento adecuado.
Por otra parte, suele darse el caso de que a cada miembro del equipo o elenco de actores se le exija que aparezca bajo un aspecto distinto a fin de que el efecto general del equipo sea satisfactorio. Así, si una familia quiere escenificar una cena formal necesitará que intervenga alguien de uniforme o librea como parte del equipo de trabajo. El individuo que desempeña este papel debe atraer sobre sí la definición social del criado. Al mismo tiempo, la persona que asume el papel de anfitrión debe atraer sobre sí y suscitar, por su apariencia y sus modales, la definición social de alguien que está acostumbrado a ser servido por criados. Esto quedó demostrado en forma fehaciente en el hotel de turismo isleño estudiado por el autor (que denominaré en lo sucesivo «hotel Shetland»). Allí, los dueños del hotel lograron suscitar una impresión general de servicio de clase media al asumir los roles de anfitrión y anfitriona de clase media, mientras asignaban a sus empleadas el de domésticas, si bien en función de la estructura de clases del lugar las muchachas que actuaban como criadas tenían un status algo superior al de los propietarios del hotel para quienes trabajaban. Cuando los huéspedes del hotel estaban ausentes, las jóvenes daban muy poco pie para esa diferencia de status entre ama y criadas. La vida familiar de clase media nos proporciona otro ejemplo. En nuestra sociedad, cuando un matrimonio concurre a una reunión social en la que se encuentra con amigos recientes, la esposa puede mostrar una actitud de sumisión más respetuosa ante la voluntad y las opiniones de su marido que la que se molestaría en poner de manifiesto si se hallase sola con él o con amigos de confianza. Cuando la esposa asume un rol respetuoso, da lugar a que el marido pueda asumir un rol dominante, y cuando cada miembro del equipo desempeña su rol específico, la unidad conyugal, como unidad, puede sustentar la impresión que las audiencias nuevas esperan de ella. Las convenciones raciales prevalecientes en el Sur brindan otro ejemplo. Charles Johnson sugiere que cuando hay pocos blancos presentes un negro puede dirigirse a su compañero de tareas blanco llamándolo por su nombre de pila, pero cuando se acercan otros blancos se sobrentiende que debe darle el tratamiento de «señor».2 El protocolo que impera en el ámbito comercial ofrece un ejemplo similar:
El toque de formalidad protocolar es más importante aun en presencia de extraños. Usted podrá llamar «Mary» a su secretaria y «Joe» a su socio durante las veinticuatro horas del día, pero si un extraño entra en su oficina debe dirigirse a sus colaboradores en la misma forma en que esperaría que lo hiciera el extraño, o sea empleando los términos de cortesía «señorita» o «señor». Y aunque esté acostumbrado a gastarle bromas a la operadora del conmutador, tendrá que abstenerse de hacerlo cuando pide una comunicación telefónica delante de un extraño.3 Ella (su secretaria) quiere que la llamen señorita o señora en presencia de extraños, y no se sentirá nada halagada si su «Mary» resulta un aliciente para que todos la traten con excesiva familiaridad.4 Emplearé el término «equipo de actuación», o simplemente «equipo», para referirme a cualquier conjunto de individuos que cooperan para representar una rutina determinada. En este trabajo consideramos hasta ahora la actuación del individuo como punto de referencia básico, y estudiamos dos niveles fácticos: por una parte, el individuo y su actuación, y, por la otra, todo el conjunto de participantes y la inter- acción total. Este enfoque parecería bastar para el estudio de ciertos tipos y aspectos de la interacción; todo aquello que no se ajuste a este marco podría ser manejado como una faceta compleja de este, que admite una solución. De este modo, la cooperación entre dos actuantes, cada uno de los cuales está ostensiblemente empeñado en presentar su propia actuación especial, puede ser analizada como un tipo de acuerdo o «entendimiento», sin alterar el marco de referencia básico. Sin embargo, en el estudio de casos de determinados establecimientos sociales, la actividad cooperativa de algunos de los participantes parece ser demasiado importante para considerarla como una simple variación de un tema previo. Sea que los miembros de un equipo representen actuaciones individuales similares o actuaciones disímiles que en su conjunto encuadran dentro de un todo, surge la impresión de un equipo emergente que puede ser considerada convenientemente como un hecho por derecho propio, como un tercer nivel fáctico ubicado entre la actuación individual, por un lado, y la interacción total de los participantes, por otro. Incluso resulta válido decir que, si tenemos especial interés en el estudio del manejo de las impresiones, de las contingencias que surgen al fomentar una impresión y de las técnicas para hacer frente a esas contingencias, el equipo y la actuación del equipo podrían ser entonces, y con razón, las unidades más adecuadas que habría que tomar en cuenta como punto de referencia fundamental.5 Dado este punto de referencia, es posible asimilar situaciones tales como la interacción bipersonal dentro del marco, describiendo estas situaciones como una interacción de dos equipos, en la cual cada equipo está compuesto por un solo miembro. (Si hablamos desde un punto de vista lógico, hasta se podría afirmar que un auditorio que fue debidamente impresionado por un medio social particular en el que no había otras personas sería un auditorio que presencia la actuación de un equipo que no tiene miembros.)
El concepto de equipo nos permite considerar actuaciones representadas por uno o más actuantes, pero también abarca otro caso. Ya hemos señalado que un actuante puede compenetrarse de su propio acto, estar plenamente convencido de que la impresión de realidad que suscita es la única realidad. En tales casos, el actuante se convierte en su propio auditorio; llega a ser protagonista y observador del mismo espectáculo. Cabe presumir que acepta o incorpora los estándares que intenta mantener en presencia de otros, de modo que su conciencia le exige actuar de una manera socialmente adecuada. Será menester que el individuo, en su carácter de actuante, oculte a sí mismo, en su carácter de auditorio, aquellos hechos desacreditables relativos a la actuación de los que ha tenido que darse por enterado; en el lenguaje cotidiano podríamos decir que el sujeto sabe, o ha sabido, que hay ciertas cosas que no será capaz de decirse a sí mismo. Esta intrincada maniobra de autoengaño ocurre de continuo; los psicoanalistas nos brindan valiosos datos de campo de esta índole, bajo los rótulos de represión y disociación.6 Quizá tengamos aquí una fuente de lo que se denomina «autodistanciamiento», es decir, el proceso por el cual una persona llega a sentirse alienada respecto de sí misma.7 Cuando el actuante guía su actividad privada de acuerdo con normas éticas incorporadas, puede asociar estas normas con; algún tipo de grupo de referencia, creando de ese modo un auditorio no-presente para su actividad. Esta posibilidad nos lleva a considerar otra adicional.
El individuo puede mantener en privado normas de conducta en las que personal- mente no cree, pero las conserva debido al vivido convencimiento de que existe un auditorio invisible que castigará toda desviación respecto de dichas normas. En otras palabras, el individuo puede constituir su propio auditorio, o imaginar la presencia de un auditorio. (Vemos aquí la diferencia analítica entre los conceptos de equipo y de actuante individual.) Esto nos permite comprender que un equipo en sí pueda actuar para un auditorio que no está presente en carne y hueso para observar la representación. Así, en algunos hospitales neuropsiquiátricos norteamericanos se suele ofrecer en la sede del establecimiento un funeral relativamente elaborado para los pacientes fallecidos que no tienen familiares que los reclamen. No cabe duda de que esto contribuye a preservar normas civilizadas mínimas en un medio en que las condiciones de alejamiento y la indiferencia general de la sociedad pueden amenazar esas normas. Sea como fuere, en los casos en que no aparece ningún familiar, el sacerdote del hospital, el director de pompas fúnebres de la institución y uno o dos funcionarios más pueden desempeñar iodos los roles de la ceremonia fúnebre y, con el difunto envuelto en su mortaja, representar una demostración civilizada de respeto y aprecio por el muerto ante un público inexistente.
Es evidente que los individuos que forman parte del mismo equipo tendrán, en virtud de este hecho, una importante relación mutua. Podemos mencionar dos componentes esenciales de esta relación.
En primer lugar, parecería que mientras la actuación de un equipo está en vías de desarrollo, cualquiera de sus miembros tiene el poder de traicionar o desbaratar la representación mediante un comportamiento inadecuado. Cada miembro del equipo está obligado a confiar en la conducta correcta de sus compañeros, y ellos, a su vez, deben confiar en él. Existe entonces, por fuerza, un vínculo de dependencia recíproco que liga mutuamente a los integrantes del equipo. Cuando los miembros de un equipo tienen status y rangos formales distintos dentro de un establecimiento social, como ocurre a menudo, es probable que la dependencia mutua creada por la pertenencia a un mismo equipo pase por encima de las divisiones y grietas sociales o estructurales del establecimiento, y de ese modo le proporcione una fuente de cohesión. Cuando los status del personal superior e inferior tienden a dividir una organización, los equipos de actuación pueden tender a integrar las divisiones.
En segundo lugar, es evidente que si los miembros de un equipo deben cooperar para mantener una definición dada de la situación ante su auditorio, difícilmente podrán preservar esa impresión particular entre sí. Cómplices en el mantenimiento de una apariencia determinada de las cosas, están obligados a definirse entre sí como personas que «están en el secreto», como personas ante quienes no es posible mantener una fachada particular. Por consiguiente, los miembros del equipo, según la
frecuencia con que actúen como equipo y el número de situaciones que estén comprendidas en la acción protectora de las impresiones, tienden a estar ligados por derechos que podríamos denominar de «familiaridad». Este privilegio de familiaridad entre los miembros del equipo —que puede constituir una suerte de intimidad carente de calidez— no es necesariamente un vínculo de naturaleza orgánica que se desarrolla poco a poco durante el transcurso del tiempo pasado en común, sino que constituye, más bien, una relación formal que se concede y se recibe automáticamente tan pronto como el individuo ocupa un lugar en el equipo.
Al sugerir que los integrantes del equipo tienden a relacionarse entre sí por medio de vínculos de dependencia recíproca y familiaridad recíproca, no debemos confundir el tipo grupal así constituido con otros, tales como el grupo informal o la camarilla. El miembro de un equipo es un individuo de cuya cooperación dramática se depende para suscitar una definición dada de la situación; si ese individuo llega a estar fuera de los límites de las sanciones informales e insiste en revelar el juego, o en obligarlo a tomar una dirección determinada, sigue siendo, no obstante, parte del equipo. En realidad, puede ocasionar esa clase de dificultad precisamente porque forma parte del equipo. Así, el obrero solitario de la fábrica que se convierte en el hombre que «sobrepasa la norma» es, sin embargo, parte del equipo, aunque su productividad perturbe la impresión que los demás obreros tratan de fomentar acerca de lo que constituye una jornada de trabajo arduo. Como objeto de amistad, ese obrero podrá ser cuidadosamente ignorado por sus compañeros, pero como amenaza para la definición situacional establecida por el equipo no será posible pasarlo por alto. Del mismo modo, la joven que en una fiesta se muestra notoriamente accesible puede ser esquivada por las demás muchachas presentes, pero en ciertas situaciones forma parte integrante de su equipo y no puede dejar de amenazar la definición sustentada colectivamente de que las jóvenes son galardones sexuales difíciles de conquistar. Por lo tanto, si bien los miembros de un equipo suelen ser personas que concuerdan informalmente en encauzar sus esfuerzos de determinada manera como medio de autoprotección, y al hacerlo constituyen un grupo informal, este acuerdo de índole informal no es un criterio para definir el concepto de equipo.
Los miembros de una camarilla informal —empleamos este término en el sentido de un pequeño número de personas que se asocian para distracciones informales— también pueden constituir un equipo, porque es probable que tengan que cooperar para ocultar con todo tacto a algunos individuos no-miembros el carácter exclusivo de su asociación, mientras lo pregonan presuntuosamente ante otros. Existe, empero, un contraste significativo entre los conceptos de equipo y tamarilla. En los grandes establecimientos sociales, los individuos de un determinado nivel de status son agrupados en virtud del hecho de que deben cooperar en el mantenimiento de una definición situacional ante aquellos que se hallan por encima y por debajo de su nivel. Así, un grupo de individuos que podrían diferenciarse en muchos sentidos importantes y que, en consecuencia, desearían conservar cierta distancia social mutua, se encuentran en una relación de familiaridad forzosa característica de los miembros de un equipo empeñado en representar una función. Al parecer, las pequeñas camarillas se forman muchas veces no para fomentar los intereses de aquellos con quienes el individuo escenifica la representación, sino más bien para ponerlo a cubierto de una no deseada identificación con ellos. Por consiguiente, las camarillas suelen funcionar para proteger al individuo, no de las personas de otras jerarquías, sino de las de su propio rango. De este modo, si bien todos los miembros de una determinada camarilla pueden tener el mismo status, es fundamental que no se permita el ingreso a dicha camarilla de todas las personas de ese mismo nivel de status. 8 Agreguemos un comentario final acerca de lo que no es un equipo. Los individuos pueden reunirse de manera formal o informal en un grupo de acción a fin de promover fines análogos o colectivos por cualquier medio del que dispongan. En la medida en que cooperan para mantener una impresión dada, utilizando este recurso como medio para lograr sus fines, constituyen lo que aquí llamamos equipo; peto es preciso dejar bien en claro que existen muchos otros medios, fuera de la cooperación de tipo teatral, por los cuales un grupo de acción puede lograr sus fines. Es posible incrementar o reducir la efectividad de otros medios para alcanzar fines, tales como la fuerza o el poder de negociación, a través de la manipulación estratégica de las impresiones, pero el uso de la fuerza o del poder de negociación da al conjunto de individuos una fuente de formación grupal desvinculada del hecho de que en ciertas circunstancias es probable que el grupo así formado actúe, hablando desde un punto de vista dramático, como un equipo. (De modo similar, el individuo que ocupa posiciones de poder o liderazgo puede acrecentar o disminuir su fuerza según el grado en que su apariencia y sus modales sean adecuados y convincentes, lo cual no significa que las cualidades dramáticas de su actividad constituyan necesariamente, y ni aun habitualmente, la base fundamental de su posición.)
Si hemos de emplear el concepto de equipo como punto de referencia básico, será conveniente volver sobre nuestros pasos y redefinir nuestro andamiaje de términos a fin de ajustar la definición de equipo, antes que la de actuante individual, como unidad básica.
Se ha señalado que el objetivo del actuante es sustentar una definición particular de la situación, definición que representa, por así decirlo, lo que el actuante reivindica como realidad. En su carácter de equipo unipersonal, sin compañeros, a quienes haya de informar acerca de sus decisiones, el actuante puede decidir rápidamente cuál de las posiciones disponibles sobre un asunto asumirá, y actuar luego con toda sinceridad como si su elección fuese la única posible. Y esta elección puede ajustarse sutilmente a sus propios intereses y a su situación particular. Cuando del equipo unipersonal pasamos a considerar un equipo más amplio, cambia el carácter de la realidad sustentada por el equipo. En lugar de una rica definición de la, situación, la realidad puede llegar a reducirse a una tenue línea divisoria, ya que cabe suponer que esta no sea igualmente compatible con todos los miembros del equipo. Podemos esperar observaciones irónicas mediante las cuales un miembro del equipo rechaza en tono de broma esa posición, mientras la acepta formalmente. Por otra parte, intervendrá el nuevo factor de la lealtad hacia el propio equipo y sus miembros, a fin de brindar apoyo a la posición sustentada por el equipo.
En general, se tiene la sensación de que el desacuerdo público entre los miembros de un equipo no solo los incapacita para la acción unida sino que perturba la realidad propuesta por el equipo. A fin de proteger esta impresión de la realidad se suele exigir a los miembros del equipo que pospongan la adopción de actitudes públicas hasta tanto se haya decidido cuál será la posición del equipo, a la que, una vez adoptada, todos los miembros prestarán obligatorio acatamiento. (No se plantea aquí el problema del grado de «autocrítica de tipo "soviético» permitido, y a quiénes les está permitido, antes de que se anuncie la posición del equipo.) Veamos un ejemplo ilustrativo tomado de la esfera de la administración pública:
En esas comisiones (reuniones de las comisiones ministeriales) los funcionarios de la administración pública participan cu las discusiones y expresan libremente sus opiniones, con un solo requisito: no deben oponerse en forma directa a su propio ministro. La posibilidad de un desacuerdo abierto de ese tipo surge muy raras veces y no debería plantearse jamás; en nueve de cada diez casos el ministro y el funcionario público que asiste con él a la reunión convinieron de antemano la posición que habrán de asumir, y, en el décimo caso, el funcionario cuya opinión no concuerda con la de su ministro acerca de un punto determinado se abstiene de concurrir a la reunión en que se discutirá dicho punto.9
Puede citarse otro ejemplo, extraído de un reciente estudio sobre la estructura de poder en una pequeña ciudad:
Si un individuo se dedica al trabajo comunitario, en cualquier escala que sea, se verá sometido de continuo a la influencia de lo que podríamos denominar el «principio de unanimidad». Cuando los líderes de la comunidad formulan finalmente la política y el plan de acción exigen de inmediato un estricto consenso de opiniones. Por regla general, las decisiones no se toman en forma precipitada. Hay tiempo suficiente, sobre todo en la esfera en que se mueven los líderes más descollantes, para discutir los proyectos antes de fijar la línea de acción. Esto es válido para los planeamientos comunitarios. Cuando ha pasado el momento de las discusiones, y se adopta una línea de conducta, se exige que haya unanimidad. Se ejercen presiones sobre los disidentes, y el proyecto se pone en marcha.10
El desacuerdo abierto ante el auditorio crea, como ya dijimos, una nota falsa. Cabe señalar que las notas falsas literales son evitadas justamente por las mismas razones que llevan a evitar las notas falsas figuradas: en ambos casos se trata de sustentar una definición de la situación. Un breve estudio sobre los problemas de trabajo del acompañante profesional del artista de concierto nos brinda un ejemplo ilustrativo: La situación que más se aproxima a una ejecución ideal e¡ aquella en que el cantante y el pianista cumplen exactamente con lo que quiere el compositor; sin embargo, a veces, e cantante exigirá a su acompañante algo que está en completa contradicción con las indicaciones del autor. Querrá un acento cuando no debe haber ninguno; hará una firmata donde no es necesaria, y un rallentando donde debería haber a tempo; exigirá forte donde el sonido debe ser piano, y se empeñará en cantar sentimentalmente cuando la expresión debería ser nobilmente. La lista no es de ningún modo exhaustiva. El cantante jurará con la mano sobre el corazón y los ojos llenos de lágrima que siempre hace, y se propone hacer, exactamente lo que e compositor ha escrito. El problema es muy delicado. Si canta la pieza de una manera y el pianista la ejecuta en forma distinta, el resultado será caótico. Es posible que, en definitiva, la discusión no sirva de nada. Pero, ¿qué debe hacer e acompañante?
Durante la actuación debe estar con el cantante, pero des pues podrá borrar de su mente el recuerdo de esa función..."
Empero, muchas veces, la unanimidad no es el único requisito de la proyección del equipo. Parece existir la opinión general de que las cosas más reales y sólidas de la vida son aquellos sobre cuya descripción los individuos concuerdan en forma independiente. Tendemos a pensar que si dos individuos que participan en un suceso deciden relatarlo en la forma más sincera posible, las posiciones que asuman serán aceptablemente similares aunque no se consulten entre sí antes de su presentación. La intención de contar la verdad luce innecesaria, al parecer, esa consulta previa. Y también tendemos a considerar que, si dos individuos quieren decir una mentira o tergiversar la versión que ofrecen del suceso, no solo será necesario que se consulten entre sí a fin de "ponerse de acuerdo para "armar" adecuadamente la historia sino que tendrán que ocultar el hecho de que dispusieron de la oportunidad de realizar esa consulta previa. En otras palabras, al presentar una definición de la situación será necesario que los diversos miembros del equipo muestren unanimidad en cuanto a las posiciones que adoptan y oculten el hecho de que no llegaron a dichas posiciones por caminos independientes. (Dicho sea de paso, si los miembros del equipo también están empeñados en mantener entre ellos una apariencia de dignidad y autorrespeto, quizá sea necesario que sepan cuál es la posición, y la adopten, sin admitir ante sí mismos y ante los otros compañeros el grado de acuerdo previo, es decir, en qué grado no llegaron independientemente a esa posición; pero tales problemas nos llevan más allá de la actuación del equipo como punto de referencia fundamental.)
Es preciso advertir que así como el miembro de un equipo debe esperar la palabra oficial antes de tomar su posición, del mismo modo es necesario poner a su disposición la palabra oficial para que pueda desempeñar su papel en el equipo y se sienta parte de este. Por ejemplo, al comentar cómo algunos comerciantes chinos fijan el precio de sus mercaderías según el aspecto del cliente, un autor dice:
Un resultado particular de este examen a que es sometido el cliente puede apreciarse en el hecho de que, si una persona entra en China a un negocio y, después de mirar varios artículos, pregunta el precio de cualquiera de ellos, a menos que se sepa positivamente que solo habló con un empleado, no se le dará ninguna respuesta hasta verificar si alguno de los otros empleados de la casa le dio ya el precio del articulo por el que está interesado. Si, como ocurre raras veces, se descuida esta importante precaución, el precio dado por los diversos empleados será casi invariablemente distinto, lo que demuestra que no se pusieron de acuerdo en cuanto a su apreciación del status económico del cliente.12
No dar información a un miembro del equipo acerca de la posición de este equivale, en realidad, a impedirle que represente su personaje, porque si no sabe qué papel ha de asumir no será capaz de presentar un «sí mismo» ante el auditorio Así, si un cirujano tiene que operar a un enfermo que le fue remitido por otro médico, la cortesía más elemental lo obliga a informar a su colega cuándo se llevará a cabo la operación y si este no asiste a ella tendrá que llamarlo por teléfono para comunicarle su resultado. Una vez «preparado» de este modo, el médico remitente podrá, con más eficacia que de otra manera, presentarse ante los familiares del paciente como alguien que participa en la acción médica.13 Quisiera agregar un hecho general acerca del mantenimiento de la línea de conducta durante la actuación. Con frecuencia cuando un miembro del equipo comete un error ante el auditorio, los demás compañeros deben reprimir, hasta que dejen de estar en presencia del público, su deseo inmediato de castigar y aleccionar al transgresor.
Después de todo, la sanción correctiva inmediata perturbaría aún más la interacción y solo serviría, como ya sugerimos, para que el auditorio se entere de cosas que deben estar reservadas a los miembros del equipo. De este modo, en las organizaciones autoritarias en las que un equipo de jerarcas conserva la apariencia de tener siempre razón y mostrar un frente unido suele existir la regla estricta de que un superior no debe manifestar hostilidad o falta de respeto hacia otro alto dignatario en presencia de un miembro del equipo subordinado. Los oficiales del ejército se muestran siempre de acuerdo ante los soldados, los padres ante los hijos14, los empresarios ante los obreros, las enfermeras ante los pacientes,15 etc. Cuando los subordinados están ausentes pueden producirse, y se producen, como es natural, críticas francas y violentas. Por ejemplo, en un reciente estudio sobre la profesión docente se observó que los maestros pensaban que para preservar la impresión de idoneidad profesional y autoridad institucional debían tener la seguridad de que cuando los padres, disgustados por cualquier motivo, vinieron a la escuela a plantear sus quejas, el director respaldaría la posición del personal, al menos hasta que se fueran los padres.16 De manera análoga, los maestros opinan que sus colegas no deben disentir con ellos, o contradecirlos delante de los alumnos. «Basta simplemente con que otra maestra arquee un poco las cejas en un leve gesto de extrañeza, apenas lo suficiente para que los niños lo adviertan —y a ellos no se les escapa nada—, y el respeto que sienten por usted desaparecerá de inmediato».17 Del mismo modo, nos enteramos de que la profesión médica tiene un código protocolar estricto por el cual el médico de consulta, en presencia del paciente y de su médico de cabecera, debe tener sumo cuidado en no decir nada que pueda empañar la impresión de eficiencia profesional que el médico del enfermo trata de mantener. Como sugiere Hughes, «la etiqueta (profesional) es un cuerpo ritual que crece y se desarrolla informalmente para preservar ante los clientes el frente común de la profesión».18 Y este tipo de solidaridad también se manifiesta, por supuesto, cuando los actuantes están en presencia de sus superiores. Así, un reciente estudio sobre la policía revela que un equipo patrullero integrado por dos agentes que son testigos de los actos ilegales y semiiilegales mutuos y están excelente posición para desenmascararse el uno al otro ante el juez, desacreditando esa falsa apariencia de legalidad, hacen gala de una solidaridad a toda prueba y cada uno apoyará la versión del otro sea cual fuere la atrocidad encubra, o por pequeña que sea la probabilidad de que alguien la crea.19
Es evidente que si los actuantes se preocupan por conservar una línea de conducta elegirán como compañeros de equipo a personas en cuya adecuada actuación puedan confiar. Así, los niños de la casa suelen ser excluidos de las actuaciones ofrecidas ante los invitados a una reunión social porque no se puede confiar en que se «comporten» como es debido, es decir, que se abstengan de actuar de una manera incongruente con la impresión que se quiere suscitar.20 Del mismo modo, la gente que se emborracha cuando hay bebidas a mano y se vuelve charlatana o «difícil» representa un riesgo para la actuación, como también aquellos que se mantienen sobrios pero se muestran tontamente indiscretos, o los que se niegan a «identificarse con el espíritu» de la ocasión y no ayudan a sustentar la impresión que los huéspedes tácitamente unidos se esfuerzan por presentar ante el anfitrión. He sugerido que en muchos medios interaccionales algunos de los participantes cooperan como equipo o están en una posición en la que dependen de esa cooperación para mantener una definición particular de la situación. Al estudiar algunos establecimientos sociales concretos descubrimos a menudo que en cierto sentido significativo todos los participantes restantes, en sus diversas actuaciones de respuesta a la representación que el equipo ofrece ante ellos, constituirán en sí mismos un equipo. Puesto que cada equipo representará enteramente su rutina para el otro, podemos hablar de interacción dramática, no de acción dramática, y considerar esta interacción no como una mezcla de tantas voces como participantes intervienen sino más bien como una suerte de diálogo y acción recíproca entre dos equipos. No conozco ninguna razón general que explique por qué en los medios naturales la interacción asume habitualmente la forma de una acción recíproca entre dos equipos, o permite que se la resuelva en esta forma, en lugar de comprender un número mayor, pero desde el punto de vista empírico que parece ser el caso. Así, en los grandes establecimientos sociales donde prevalecen varios grados distintos de status, se espera, en general, que los participantes de muchos niveles de status distintos se alineen temporariamente en agrupamientos de dos equipos. Por ejemplo, un teniente de un puesto militar se encontrará alineado junto con todos los oficiales, frente a todos los soldados rasos, en una situación determinada; otras veces se alineará con los oficiales de menor graduación, ofreciendo con ellos una representación en beneficio de los oficiales de alta graduación presentes, Existen, por supuesto, algunos aspectos de ciertas interacciones para los cuales, al parecer, no resulta adecuado el modelo de dos equipos. Así, por ejemplo, algunos elementos importantes de las audiencias de arbitraje parecen adaptarse a un modelo de tres equipos, y hay facetas de algunas situaciones «sociales» y competitivas que sugieren un modelo de equipos múltiples. Es preciso aclarar que, sea cual fuere el número de equipos, existirá siempre un sentido en que la interacción puede ser analizada en función del esfuerzo cooperativo de todos los participantes para mantener un consenso de trabajo.
Si consideramos la interacción como un diálogo entre dos equipos, a veces será
conveniente dar a uno de ellos el nombre de equipo de los actuantes y al otro el de auditorio u observadores, dejando de lado momentáneamente el hecho de que la audiencia también presentará una actuación en equipo. En algunos casos, como cuando dos equipos unipersonales interactúan en una institución pública o en la casa de un amigo común, la opción para determinar cuál de los equipos debe ser llamado actuante y cuál auditorio podrá ser arbitraria. Empero, en muchas situaciones sociales importantes el medio social en que tiene lugar la interacción es montado y manejado por uno solo de los equipos, y contribuye de una manera más íntima a la representación que ofrece este equipo que a aquella que, como respuesta, pone en escena el otro. El comprador en una tienda, el cliente en una oficina, el grupo de invitados en la casa de sus anfitriones, son personas que ofrecen una actuación y mantienen una fachada, pero el medio en que lo hacen está fuera de su control inmediato porque es parte integrante de la representación de aquellos ante los cuales se presentan. En tales casos será conveniente considerar que el equipo que tiene el control del medio es el equipo actuante, y que el otro constituye el auditorio. Del mismo modo, a veces resultará útil designar con el rótulo de actuante al equipo que contribuye más activamente a la interacción, o que desempeña en ella el papel dramático más prominente, o que establece el ritmo y la dirección que seguirán ambos equipos en su diálogo interaccional.
Es evidente que el equipo, si quiere preservar la impresión que suscita, debe tener la seguridad de que ningún individuo forme parte, al mismo tiempo, del equipo y del auditorio. Así, por ejemplo, si el propietario de un pequeño negocio de ropa de confección para damas quiere poner un vestido en liquidación y decirle a la clientela que lo rebajó de precio porque está un poco sucio, o por fin de temporada, o por ser el último que le queda de toda una línea de modelos, etc., y ocultarle de ese modo que en realidad lo rebaja porque de lo contrario no se vendería, o porque el color y el estilo están pasados de moda; o si quiere impresionarla hablándole de una oficina de compras en Nueva York que en realidad solo existe en su imaginación, y de un gerente comercial que en la práctica no es más que una simple vendedora, cuando necesite tomar una empleada suplementaria que trabaje los sábados durante medio día tendrá que asegurarse de no contratar a una joven del barrio que haya sido clienta del negocio y que pronto puede volver a serlo.21 Se considera a menudo que el control del medio es una ventaja durante la interacción. En un sentido limitado, este control permite al equipo introducir recursos estratégicos para determinar la información que el auditorio es capaz de obtener. Así, si los médicos quieren impedir que los enfermos de cáncer se enteren de la índole de su dolencia, será útil dispersar a los cancerosos por todo el hospital de manera que no puedan inferir, por el carácter de la sala en que se encuentran, el carácter de su enfermedad. (Debido a esta estrategia escénica, el personal hospitalario puede verse obligado, dicho sea de paso, a emplear más tiempo recorriendo los corredores y trasladando instrumental que el que de otra manera sería necesario.) De modo similar, el peluquero que regula la cantidad de reservas de hora por medio de un cuaderno de anotaciones que tiene a la vista del público está en condiciones de resguardar su «pausa para el café» poniendo una reserva con un nombre falso en clave a la hora adecuada. El presunto cliente podrá comprobar por sí mismo que no es posible que lo atiendan a esa hora.
Encontramos otro ejemplo interesante del uso del medio y la utilería en un artículo sobre los clubes estudiantiles de mujeres de Estados Unidos, donde se describe cómo las socias del club que ofrecen un té para las jóvenes que quieren ingresar pueden separar las buenas candidatas de las malas sin dar la impresión de que hacen diferencias entre las invitadas:
Aun con cartas de recomendación es difícil recordar a 967 chicas cuando solo se puede conversar con ellas durante unos cuantos minutos en una recepción —admitió Carol—, de manera que ideamos un sistema para separar a las chicas buenas de las insulsas. Preparamos tres bandejas para las tarjetas de visita de las candidatas: una para las que aceptamos enseguida, otra para las que tendremos que reconsiderar y la tercera para las que serán rechazadas. La socia que conversa con una candidata durante la fiesta debe escoltarla sutilmente hasta la bandeja apropiada cuando esta última se dispone a dejar su tarjeta de visita —prosiguió—. ¡Las candidatas nunca se dan cuenta de lo que estamos haciendo!»22
Las artes del manejo de un establecimiento hotelero nos suministran otro ejemplo. Si algún miembro del personal del hotel desconfía de las intenciones o del carácter de una pareja de huéspedes, podrá hacer una señal secreta al botones para que «tire el cerrojo».
Este es un recurso sencillo que permite a los empleados vigilar más fácilmente a los huéspedes sospechosos. Después de acompañar a la pareja a su habitación, el botones, al cerrar la puerta tras de sí, empuja un diminuto botón que se encuentra en la parte interior del picaporte. Este hace girar un pequeño tambor situado dentro de la cerradura y deja a la vista una franja que se perfila contra la abertura circular del cerrojo, sobre la parte de afuera. El dispositivo es tan pequeño que pasa inadvertido para los huéspedes pero los mozos, botones, camareras y servicios de vigilancia están entrenados para atisbar. . . e informar si las conversaciones suben de tono o si se produce un altercado o algún otro suceso inusual.23
En términos más generales, el control del medio puede proporcionar al equipo dominante una sensación de seguridad. Es interesante lo que señala un investigador acerca de la relación entre el farmacéutico y el médico:
“El local de la farmacia es otro factor. El médico suele acudir al negocio del boticario en busca de medicamentos, de pequeños informes, de conversación. En estas conversaciones el hombre que está detrás del mostrador tiene aproximadamente la misma ventaja que el orador que se halla de pie ante el público sentado.24”
Uno de los elementos que contribuye a este sentimiento de independencia de la práctica médica del farmacéutico es el local en que tiene su farmacia. El negocio es, en cierto sentido, una parte del farmacéutico. Así como se describe Neptuno surgiendo del mar mientras que es, al mismo tiempo, el propio mar, en el ámbito farmacéutico existe la visión de un hombre digno y majestuoso que se destaca por encima de estantes y mostradores repletos de frascos e instrumental, mientras que, al mismo tiempo, también es parte de su esencia.25
En El proceso, Fran Kafka nos da un hermoso ejemplo literario de los efectos que experimentamos cuando se nos priva del control sobre nuestro propio medio, al describir el encuentro de K con las autoridades en su propia casa de pensión:
Cuando estuvo completamente vestido tuvo que atravesar la habitación vecina, con Willem pisándole los talones, para llegar a la habitación siguiente, cuya puerta estaba ya abierta de par en par. Esta habitación, como lo sabía bien K..., estaba ocupada desde hacía poco tiempo por una señorita Burstner, dactilógrafa, que iba por la mañana temprano a su trabajo para no regresar hasta muy tarde y con la cual K... solo había cambiado los buenos días al pasar. La mesita de luz, que se encontraba primitivamente junto a la cabecera del lecho, había sido trasladada al centro de la habitación para que sirviera de escritorio al oficial, quien se sentaba detrás de ella.
Había cruzado las piernas y apoyaba un brazo en el respaldo de la silla.
-.. .¿José K...? —preguntó el oficial, quizás únicamente para atraer sobre sí las miradas distraídas del inculpado. K... inclinó la cabeza.
-¿Sin duda usted está muy sorprendido por los acontecimientos de esta mañana? preguntó el oficial, separando con ambas manos algunos objetos que se encontraban sobre la mesita de luz (la lámpara, los fósforos, el libro y la caja de labores), como si se tratase de objetos de que tenía necesidad para el interrogatorio.
-Ciertamente —respondió K..., dichoso de encontrarse frente un hombre razonable y de poder hablar de su asunto con él—, ciertamente estoy sorprendido, pero no diré muy sorprendido.
-¿No muy sorprendido? —preguntó el oficial, volviendo a colocar la lámpara en medio de la mesita y agrupando las demás cosas a su alrededor.
-Usted se equivoca, sin duda, con respecto al sentido de mis palabras —se apresuró a explicar K...—. Quiero decir... Pero se interrumpió para buscar una silla.
-Puedo sentarme, ¿no es así? —preguntó.
-No es la costumbre —respondió el oficial.26
Debe pagarse un precio, desde luego, por el privilegio de ofrecer una actuación en terreno propio; en ese caso, el individuo tiene la oportunidad de transmitir información acerca de sí mismo a través del medio escénico, pero no podrá ocultar los hechos que el escenario deja traslucir. Cabe esperar, entonces, que un actuante potencial eluda su escenario propio y sus controles a fin de impedir una actuación poco halagüeña, y que esto pueda implicar algo más que postergar una reunión social porque aún no llegaron los muebles nuevos. Así, en un estudio sobre los barrios bajos de Londres leemos lo siguiente:
.. .las madres que viven en esta área, en mayor medida que las madres de cualquier otro sector de la ciudad, prefiere que sus hijos nazcan en el hospital. La principal razón de esta preferencia parece ser el costo de un parto en la casa puesto que habrá que comprar el equipo adecuado, toallas y palanganas, por ejemplo, de manera que todo esté a la altura de los estándares exigidos por la partera. Significa, asimismo, la presencia en la casa de una mujer extraña, lo cual implica, a su vez, una limpieza especial.27
Cuando examinamos la actuación de un equipo descubrimos con frecuencia que se otorga a alguien el derecho de dirigir y controlar el progreso de la acción dramática. El palafrenero de la corte constituye un ejemplo. A veces, la persona que domina la representación y es, en cierto sentido, quien la dirige, desempeña un papel real en esa actuación. Veamos a este respecto el ejemplo que nos ofrece un novelista al describir las funciones del sacerdote en la ceremonia nupcial:
El clérigo dejó la puerta entornada de modo que ellos (Robert, el novio, y Lionel, el padrino de la boda) pudieran oír su señal y entrar sin demora. Ambos estaban de pie al lado de la puerta como verdaderos fisgones. Lionel se palpó e bolsillo, sintió el contorno circular del anillo y posó la mano sobre el codo de Robert. En vista de que se aproximaba la palabra clave, Lionel abrió la puerta y al oír la señal empujó a Robert hacia adelante. La ceremonia se desarrolló sin tropiezos bajo la mano firme y experimentada del sacerdote, quien recurrió a menudo las señales y usó las cejas para dirigir a los protagonista de la representación. Los invitados no advirtieron que Robert se vio en apuros para colocar el anillo en el dedo de la novia; notaron, sin embargo, que el padre de la novia lloró demasiado, mientras que la madre no derramó ni una lágrima. Pero estos fueron pequeños detalles, pronto olvidados.28
En general, los miembros del equipo diferirán según el grado v la forma en que se les permita dirigir la actuación. Puede observarse, de paso, que las similitudes estructurales de rutinas aparentemente distintas se reflejan muy bien en la uniformidad de pareceres que manifiestan los directores en todas partes. Sea que se trate de un funeral, una boda, una partida de bridge, una liquidación relámpago, un ajusticiamiento o un picnic, el director tiende a considerar la actuación en función de criterios tales como si se desarrolló «fácilmente», «con eficiencia» y «sin tropiezos», y si se previeron o no de antemano todas las posibles contingencias disruptivas.
En muchas actuaciones se deben cumplir dos funciones importantes, y si el equipo tiene un director podrá recaer sobre él la obligación especial de hacer frente a ellas. En primer lugar, el director puede asumir la tarea específica de llamar al orden a todo miembro del equipo cuya actuación sea impropia. Esto implica habitualmente procesos correctivos tales como apaciguar y sancionar al transgresor. Se puede citar como ejemplo el rol del árbitro de béisbol al sustentar un tipo determinado de realidad para los espectadores.
Todos los árbitros insisten en que los jugadores sepan controlarse y se abstengan de hacer gestos que reflejen menosprecio por las decisiones que ellos toman.29 Como jugador tuve ciertamente oportunidad de desahogarme, y conocía la necesidad de una válvula de escape para descargar esa tremenda tensión. Como árbitro podía simpatizar con los jugadores, pero tenía que decidir hasta dónde podía dejar que llegara un jugador sin obstaculizar el juego y sin permitirle que me insultara, atacara o ridiculizara, rebajando así la calidad del espectáculo. Manejar las dificultades y los hombres en la cancha era tan importante como saber llamarlos al orden —y más difícil—. Para cualquier árbitro resulta sencillo expulsar a un hombre del campo. Con frecuencia es mucho más difícil dejar que siga jugando, comprender y prever sus quejas, de manera que no se arme un lío de proporciones.30 No tolero payasadas en el campo de juego, y tampoco lo hará ningún otro árbitro. Los comediantes deben estar en el escenario o en la televisión, pero no en el campo de béisbol. Hacer del juego una comedia o una parodia solo sirve para abaratarlo y conduce también a que se desprecie al árbitro por permitir que tenga lugar semejante sainete. Por eso ustedes podrán ver cómo persigo y ahuyento a los vivos y los graciosos tan pronto como empiezan con sus bromas.31
Muchas veces, por supuesto, el director no tendrá que dedicarse con tanto ahínco a ocultar una actitud impropia, sino más bien a estimular una participación afectiva adecuada; «animar la función», «hacerle sacar chispas», son frases que a veces se emplean para describir esta tarea en los círculos rotarios.
En segundo lugar, puede asignarse al director la tarea especial de repartir los papeles en la representación y la fachada personal que se usará en cada parte, ya que cada establecimiento puede ser considerado como un lugar en el que los presuntos actuantes tienen a su disposición varios roles, y en el que hay un conjunto de dotaciones de signos o insignias ceremoniales que es necesario distribuir. Es evidente que si el director corrige las actuaciones impropias y distribuye prerrogativas mayores y menores, los otros miembros del equipo (quienes quizá se preocupen tanto por la representación que ofrecen entre sí como por la que ponen en escena colectivamente para el auditorio) adoptarán entonces hacia el director una actitud que no tienen para con los otros miembros de su equipo. Además, si el auditorio advierte que la actuación tiene un director, es probable que considere que este tiene más responsabilidad en el éxito de la representación que los otros actuantes. Es probable que el director reaccione ante esa responsabilidad imponiendo a la actuación exigencias de índole dramática, exigencias que los actuantes podrían no hacerse a sí mismos. Esto puede acrecentar el distanciamiento que ya sienten respecto del director. En consecuencia, el director, que comenzó a actuar como miembro del equipo, podrá encontrarse empujado poco a poco hacia un rol marginal entre el auditorio y los actuantes, a mitad de camino entre ambos campos, como una suerte de mediador o intermediario, pero sin la protección que estos suelen tener. El capataz de la fábrica fue estudiado recientemente como ejemplo de este rol intermedio.32 Cuando examinamos una rutina cuya presentación requiere un equipo de varios actuantes, descubrimos a veces que uno de los miembros se convierte en la estrella, el líder o el centro de la atención. Vemos un ejemplo extremo de este caso en la vida tradicional de la corte, donde el salón lleno de cortesanos estará dispuesto a la manera de un cuadro vivo, de modo que la visual, partiendo de cualquier punto de la estancia, será llevada al centro real de atención. La estrella real de la representación estará vestida más espectacularmente y sentada en un lugar más elevado que todos los presentes. Un centro aún más espectacular se observa en la disposición escénica de los bailes de las grandes comedias musicales, en que cuarenta o cincuenta bailarines deben prosternarse ante la heroína.
La extravagancia de las actuaciones que observamos en las ceremonias de los miembros de la realeza no debe cegarnos hasta el punto de no comprender la utilidad del concepto de corte: en realidad, las cortes se encuentran por lo general fuera de los palacios, y un ejemplo adecuado sería el de los representantes de los estudios de producción de Hollywood.
Si bien desde el punto de vista abstracto parecería cierto que los individuos son socialmente endógamos y tienden a limitar los vínculos informales a los que pertenecen a su propio status social, cuando se observa con atención una clase social podrá descubrirse, sin embargo, que está compuesta por conjuntos sociales separados, cada uno de los cuales contiene un suplemento, y solo uno, de actuantes colocados en distintas posiciones. Y con frecuencia el conjunto se formará en torno de una figura dominante que es mantenida en forma continua como foco de atención en el centro del escenario. Evelyn Waugh sugiere este tema en un estudio sobre la clase alta inglesa:
Remontémonos veinticinco años atrás, hasta la época en que aún existía una estructura aristocrática relativamente sólida y el país estaba dividido en esferas de influencia entre magnates hereditarios. Por lo que yo recuerdo, los nobles se evitaban los unos a los otros, a menos que estuviesen estrechamente emparentados. Solo se encontraban en las celebraciones de estado y en el hipódromo. No frecuentaban sus respectivas casas. En el castillo ducal uno podía encontrar a casi todo el mundo: primos convalecientes o sumidos en la miseria, asesores expertos, parásitos, aduladores, gigolós y chantajistas rematados. Lo único que podíamos estar seguros de no encontrar era a otros duques. La sociedad inglesa era, a mi entender, un conjunto de tribus, cada una de las cuales tenía jefe y consejo de ancianos, exorcistas y guerreros, dialecto y deidad propios, y era fuertemente xenófoba.33
La vida social informal que dirigen los miembros de nuestras universidades y otras burocracias intelectuales parece estar dividida aproximadamente del mismo modo: las camarillas y facciones que componen los partidos más pequeños de la política administrativa constituyen las cortes de la vida social, donde los héroes locales pueden sustentar sin peligro la eminencia de su talento, su capacidad y su profundidad. En general, vemos entonces que quienes contribuyen a presentar la actuación de un equipo difieren en cuanto al grado de predominio dramático otorgado a cada uno de ellos, y que la rutina de un equipo difiere de la de otro en cuanto al grado diferencial de predominio conferido a sus miembros. Los conceptos de predominio dramático y predominio directivo, como tipos contrastantes de poder en una actuación, pueden ser aplicados, mutatis mutandis, a la interacción general, donde será posible señalar cuál de los dos equipos sustenta en mayor grado alguno de los tipos de poder, y cuáles son los actuantes (considerando conjuntamente a todos los participantes de ambos equipos) que están a la cabeza en estos dos sentidos.
Sucede a menudo, por supuesto, que el actuante o el equipo que posee un tipo de predominio poseerá también el otro, pero no siempre se da este caso. Así, por ejemplo, durante el velatorio del cadáver en una casa mortuoria, el marco social y todos los participantes, incluidos tanto el equipo de deudos como el equipo del establecimiento, estarán dispuestos de modo de expresar sus sentimientos hacia el muerto los vínculos que tenían con él, pero el difunto será el centro de la representación y el participante que tiene el papel principal desde el punto de vista dramático. Empero, dado que los deudos carecen de experiencia y se hallan abrumados por el dolor, y como la estrella de la representación debe asumir el rol de alguien profundamente dormido, el propio empresario de pompas fúnebres será quien dirija el espectáculo, aunque durante casi toda la ceremonia adopte una actitud de modesto recogimiento ante el cadáver o permanezca en otra habitación de la funeraria preparándose para otra representación.
Es preciso aclarar que el predominio dramático y el predominio directivo son términos de índole teatral, y que los actuantes que poseen ese poder de dominación pueden carecer de otros tipos de poder y autoridad. Es bien sabido que los actuantes que ocupan posiciones de liderazgo manifiesto suelen ser simplemente figurones, elegidos como solución de compromiso, o como forma de neutralizar una posición potencialmente amenazadora, o con el fin de ocultar de manera estratégica el poder detrás de la fachada, y por ende el poder que está detrás del poder por detrás de la fachada. Asimismo, siempre que asumen un cargo individuos inexpertos o interinos y se les da autoridad formal sobre sus subordinados experimentados, observamos a menudo que la persona a quien se le otorgó poder formal es sobornada con un papel que tiene predominio dramático, mientras que los subordinados tienden a dirigir la representación.34 Así, al comentar la actuación de la infantería inglesa en la Primera Guerra Mundial, se ha dicho a menudo que los experimentados sargentos de la clase trabajadora se encargaban de la delicada tarea de enseñar en secreto a los nuevos tenientes a asumir un rol dramáticamente expresivo a la cabeza del pelotón y a morir con rapidez en una posición dramática prominente, como cuadra a hombres que fueron educados en colegios de categoría. Los sargentos, por su parte, ocupaban un lugar modesto en la retaguardia del pelotón y trataban de seguir viviendo para poder adiestrar a las nuevas camadas de tenientes. Hemos mencionado el predominio dramático y el directivo como dos dimensiones a lo largo de las cuales puede variar cada lugar dentro del equipo. Si modificamos un poco el punto de referencia será posible discernir un tercer modo de variación.
En general, los individuos que participan en la actividad que se desarrolla en un establecimiento social se convierten en miembros de un equipo cuando cooperan entre sí para presentar su actividad bajo un aspecto particular. Sin embargo, al asumir el rol de actuante, no es forzoso que el individuo cese de dedicar parte de su esfuerzo a ocupaciones no dramáticas, es decir a la actividad misma sobre la cual la actuación ofrece una dramatización aceptable. Cabe esperar, entonces, que los individuos que actúan en un equipo determinado diferirán entre sí en cuanto a la forma en que distribuyen su tiempo entre la simple actividad y la simple actuación. En un extremo estarán aquellos que raras veces aparecen ante el auditorio y se preocupan poco por las apariencias. En el otro extremo encontramos los que suelen denominarse «roles puramente protocolares», cuyos actuantes se preocuparán por sus exhibiciones, y muy poco por todo lo demás. Por ejemplo, tanto el presidente como el director de investigación de un sindicato nacional pueden pasar la mayor parte de su tiempo en la oficina principal de la sede del sindicato, donde se presentan adecuadamente vestidos y se comportan adecuadamente a fin de dar al sindicato una fachada de respetabilidad. Sin embargo, podremos enterarnos de que el presidente es también quien toma muchas decisiones importantes, mientras que el director de investigación puede tener poco que hacer, salvo estar presente como parte del séquito del presidente. Los funcionarios sindicales consideran tales roles puramente protocolares como parle de «la decoración de la vidriera».35 La misma división del trabajo se puede encontrar en la vida familiar, donde es preciso exhibir algo de carácter más general que cualidades que permiten llevar a cabo las tareas. El conocido tema del consumo visible describe cómo en la sociedad moderna los maridos tienen la tarea de adquirir status socioeconómico y las esposas la de exhibir esta adquisición. Durante épocas más remotas el lacayo brindaba un ejemplo aún más claro de esta especialización:
Pero el principal valor del lacayo residía directamente en la prestación de uno de estos servicios (domésticos). Se trataba de la eficiencia con que publicitaba el grado de riqueza de su amo. Todos los criados servían a ese mismo fin, puesto que su presencia en la casa demostraba la capacidad del señor para pagarles y mantenerlos a cambio de poco trabajo, o de trabajo no productivo, pero no todos eran igualmente eficaces en este sentido. Aquellos que por sus habilidades poco frecuentes y su adiestramiento especializado merecían una remuneración elevada hacían más honor a sus empleadores que los que recibían un salario inferior; aquellos cuyas tareas los obligaban a estar siempre visibles sugerían con mayor eficacia la opulencia del amo que los criados cuyo trabajo los obligaba a mantenerse fuera de la vista del público. Los criados de librea, desde el cochero hasta el paje, figuraban entre los más eficaces del lote. Sus actividades les conferían un alto grado de visibilidad. Además, la librea en sí recalcaba su alejamiento de toda labor productiva. La eficacia de estos servidores alcanzaba su punto máximo en el lacayo, porque su trabajo lo exponía a la vista de modo más manifiesto que el de cualquiera de los otros. El lacayo era, en consecuencia, una de las partes más vitales de la exhibición y la pompa del amo.36 Hay que hacer notar que no hay razón necesaria para que un individuo con un rol puramente protocolar tenga un rol dramático dominante.
Por lo tanto, el equipo puede ser definido como un conjunto de individuos cuya cooperación íntima es indispensable si se quiere mantener una definición proyectada de la situación. El equipo es un grupo, pero un grupo no en relación con una estructura social o una organización social, sino más bien en relación con una interacción o una serie de interacciones en las cuales se mantiene la definición pertinente de la situación.
Hemos visto, y veremos más adelante, que es preciso ocultar y mantener en secreto el grado y carácter de la cooperación que posibilita la actuación, si se quiere que esta sea realmente eficaz. El equipo tiene, entonces, algo del carácter de una sociedad secreta. El auditorio está en condiciones de apreciar, por supuesto, que todos los miembros del equipo se mantienen unidos por un vínculo que no es compartido por ninguno de los integrantes del auditorio. Así, por ejemplo, cuando los clientes entran en un establecimiento de servicio, perciben claramente que todos los empleados difieren de los parroquianos en virtud de su rol oficial. Sin embargo, los individuos que forman parte de la dirección del establecimiento no son miembros del equipo en virtud de su status directivo sino solo en virtud de la cooperación que prestan a fin de sustentar una definición dada de la situación. En muchos casos no se realiza ningún esfuerzo para ocultar quiénes están en la dirección de la empresa; pero ellos forman una sociedad secreta, un equipo, en cuanto mantienen en secreto su manera de cooperar para preservar una definición particular de la situación. Los equipos pueden ser creados por individuos para ayudar al grupo del cual forman parte, pero al ayudarse a sí mismos y ayudar a su grupo desde el punto de vista dramático están actuando como equipo, no como grupo. Por consiguiente, el equipo, tal como lo estudiamos aquí, es ese tipo de sociedad secreta cuyos miembros pueden ser identificados por los no- miembros como integrantes de una sociedad, incluso de una sociedad exclusiva, pero esta sociedad cuya existencia conocen los no-miembros no es la que constituyen los miembros en virtud de actuar como equipo. Todos formamos parte de algún equipo, y por lo tanto todos debemos llevar en el fondo de nuestro ser algo del dulce pecado de los conspiradores. Y puesto que cada equipo está empeñado en mantener la estabilidad de ciertas definiciones de la situación, para lo cual debe ocultar o disimular algunos hechos, podemos suponer que el actuante vive su vida de conspirador rodeado de cierta atmósfera de carácter furtivo.
3. Las regiones y la conducta
Una región puede ser definida como todo lugar limitado, hasta cierto punto, por barreras antepuestas a la percepción. Las regiones varían, naturalmente, según el grado de limitación y de acuerdo con los medios de comunicación en ¡ los cuales aparecen dichas barreras. Así, gruesos paneles de vidrios, como los que encontramos en las salas de control de las radioemisoras, pueden aislar una región en el aspecto auditivo, aunque no en el visual, mientras que una oficina aislada por medio de tabiques de cartón prensado quedará incomunicada en el sentido inverso.
En nuestra sociedad angloamericana —una sociedad relativamente de puertas adentro-—, una actuación se produce, por lo general, en una región altamente limitada, a la cual se agregan con frecuencia limitaciones temporales. La impresión y la comprensión fomentadas por la actuación tenderán a saturar la región y el período de tiempo, de tal forma que cualquier individuo situado en este conglomerado espa- cio-temporal se hallará en condiciones de observar la actuación y podrá ser guiado por la definición de la situación que ella suscita.1
A menudo, una actuación comprenderá un solo foco de atención visual por parte del actuante y del auditorio, como por ejemplo cuando se pronuncia un discurso político en un auditorio o un paciente habla con el médico en el consultorio de este. Sin embargo, muchas acciones involucran, como partes constitutivas, núcleos o agrupaciones de interacción verbal. Así, una reunión social comprende, por lo general, varios subgrupos de conversación, los que varían constantemente en cuanto a su tamaño y composición. En forma similar, el espectáculo que se desarrolla en una tienda comprende varios focos de interacción verbal, cada uno de ellos compuesto por la pareja vendedor-cliente. Dada una actuación particular tomada como punto de referencia, será conveniente a veces emplear el término «región anterior» (front región) para referirse al lugar donde tiene lugar la actuación. En páginas anteriores, ya nos hemos referido al equipo de signos estables de dicho lugar con el nombre de «medio». Veremos a continuación que ciertos aspectos de una actuación parecen desarrollarse, no para el auditorio, sino para la región delantera.
La actuación de un individuo en una región anterior puede percibirse como un esfuerzo por aparentar que su actividad en la región mantiene y encarna ciertas normas. En términos generales, estas normas parecerían reunirse en dos agrupamientos. Uno de ellos se refiere a la actitud del protagonista hacia el auditorio mientras mantiene su diálogo con él o realiza un intercambio de gestos que sustituyen a la conversación. El otro grupo de normas se refiere a la conducta del protagonista mientras es percibido en forma visual o auditiva por el auditorio, sin que entre ambos exista necesariamente un diálogo. Emplearé el término «decoro» para referirme a este segundo grupo de normas, aunque será menester agregar ciertos matices y explicaciones para justificar su empleo.
Cuando observamos los requisitos del decoro en una región —requisitos que no están
relacionados con el trato con los demás en una conversación—, tendemos una vez más a dividirlos en dos subgrupos, el primero de índole moral y el segundo instrumental. Los requisitos morales constituyen un fin en sí mismos y se refieren probablemente a normas cuyo objeto es evitar molestar a los demás e interferir en sus asuntos, normas referentes a la corrección de la conducta sexual, al respeto por los lugares sagrados, etc. Los requisitos instrumentales no constituyen fines en sí mismos y se refieren presumiblemente a obligaciones tales como las que un empleador puede exigir de sus empleados: cuidado de la propiedad, mantenimiento de niveles de trabajo, etc. Puede pensarse que el término decoro debería designar solamente las normas morales, y que para referirse a las instrumentales sería preciso emplear otro término. Sin embargo, cuando examinamos el orden mantenido en una región determinada, vemos que estos dos tipos de exigencias, morales e instrumentales, parecen afectar de igual manera a quien debe responder a ellas, y que tanto los fundamentos morales c instrumentales como la racionalización son presentados como justificaciones de las normas que deben mantenerse. Siempre que la norma sea mantenida por medio de sanciones y de algún tipo de sancionador, el protagonista considerará a menudo de escasa importancia el hecho de que la norma se justifique principalmente en el terreno moral o instrumental y de que se le exija o no su incorporación. Puede advertirse que la parte de la fachada personal que he llamado «modales» será importante con respecto a la cortesía y que la parte llamada «apariencia» será importante con respecto al decoro. También puede advertirse que mientras que la conducta decorosa pueda asumir la forma de demostrar respeto hacia la región y el medio en el cual nos encontramos, esta demostración de respeto puede estar motivada, como es natural, por el deseo de impresionar favorablemente al auditorio, evitar sanciones, etc. Por último, debe señalarse que los requisitos del decoro son ecológicamente más penetrantes que los de la cortesía. Un auditorio puede someter toda una región anterior a una continua inspección en lo referente al decoro, pero mientras el auditorio está entregado a esta actividad, ninguno de los protagonistas, o solo unos pocos, estará obligado a conversar con él y, por lo tanto, a demostrar cortesía. Los actuantes pueden dejar de escenificar expresiones, pero no pueden evitar emitirlas.
En el estudio de las instituciones sociales es importante describir las normas predominantes de decoro. Esto es algo difícil de lograr, ya que los informantes y los investigadores tienden a dar por supuestas muchas de esas normas y no lo advierten hasta que se produce un accidente, una crisis o alguna circunstancia peculiar. Es sabido, por ejemplo, que diferentes oficinas comerciales tienen distintas normas en lo que respecta a las charlas informales entre los empleados, pero solo cuando llegamos a estudiar una oficina que tiene un número apreciable de empleados extranjeros refu- giados nos percatamos de que el permiso para mantener una charla informal puede no significar el permiso para mantener una charla informal en idioma extranjero.2 Estamos acostumbrados a suponer que las reglas de decoro que rigen en los lugares sagrados, tales como las iglesias, han de ser muy diferentes de las que rigen en los lugares de trabajo habituales. No debemos suponer por esto que las normas vigentes en los lugares santos son más numerosas y estrictas que las que existen en las instituciones laborales. En una iglesia, una mujer está autorizada a sentarse, soñar y aun dormitar. Sin embargo, como vendedora en una casa de modas, puede verse obligada a permanecer de pie, atenta, sin masticar chicle y sonriente, aunque no esté hablando con nadie, e incluso compelida a usar un tipo de ropa que difícilmente pueda costearse.
Una de las formas de decoro estudiada en las instituciones sociales es la llamada «aparentar que se trabaja». En muchos establecimientos se sobrentiende que a los operarios no solo se les exige producir una cantidad determinada en un lapso determinado, sino que también deben estar preparados para dar la impresión, en caso necesario, de que en ese momento están trabajando arduamente. En un astillero nos enteramos de lo siguiente:
Era gracioso observar la súbita transformación que se producía cuando corría la voz de que el capataz estaba en el casco o en el taller o que venía un supervisor de la oficina principal. Los hombres de la cuadra de popa y los capataces corrían hasta sus grupos de obreros y los incitaban a manifestar actividad. «No dejes que te pesque sentado», era la exhortación general, y donde no existía ningún trabajo se curvaba y aterrajaba diligentemente un caño, o un perno ya sólidamente afirmado en su lugar era objeto de un innecesario ajuste adicional. Este era el tributo formal que acompañaba invariablemente una visita del patrón, y sus convencionalismos eran tan familiares para cada una de las partes como los que rodean la inspección de un general de cinco estrellas. Haber descuidado cualquier detalle de esa falsa y vacua exhibición habría sido interpretado como un signo de singular irrespetuosidad.3
La sala de un hospital nos ofrece un ejemplo semejante:
Cuando el nuevo observador empezó a trabajar en las salas, los otros auxiliares le explicaron de manera muy precisa que no debía «dejarse pescar» maltratando a un paciente, que debía mostrarse ocupado cuando la supervisora hacía sus recorridos y no dirigirle la palabra a menos que ella lo hubiese hecho en primer término. Se observó que algunos auxiliares vigilaban su proximidad y ponían en guardia a los demás para evitar ser sorprendidos en falta. Algunos de ellos reservaban trabajo para estar ocupados en presencia de la supervisora y no recibir de ese modo tareas adicionales. En la mayoría de los casos el cambio no es tan evidente; esto en gran parte depende del auxiliar, de la supervisora y de la situación de la sala. No obstante, casi todos los auxiliares evidencian algún cambio de conducta cuando un superior (la supervisora, por ejemplo) se encuentra presente. No se pone de manifiesto ningún desafío abierto a las normas y reglamentos .. . 4
Del «aparentar que se trabaja» no hay más que un paso a la adopción de otras normas de actividad laboral para las cuales deben mantenerse las apariencias, tales como el modo de andar, el interés personal, la economía, la precisión, etc.5 Y de la adopción de las normas laborales en general no hay más que un paso a la adopción de otros aspectos más amplios del decoro, de índole instrumental o moral, en lugares de trabajo, tales como el modo de vestir, los niveles permisibles de ruido, las distracciones prohibidas, los favores y las demostraciones afectivas.
El aparentar que se trabaja, así como otros aspectos del decoro en lugares de trabajo, suele ser considerado como la carga particular de quienes se encuentran en posiciones inferiores. Sin embargo, un enfoque de tipo dramático requiere que, junto con el hecho de aparentar que se trabaja, examinemos el problema de la escenificación de su contrario, el aparentar que no se trabaja. Así, en unas memorias escritas sobre la vida de los elegantes de principios del siglo XIX, nos enteramos de lo siguiente:
La gente era en extremo puntillosa en lo concerniente a las visitas —recordemos la visita en El molino sobre el Floss—. La visita debía tener lugar a intervalos regulares, de tal forma que prácticamente debía conocerse hasta el día en que debía realizarse o retribuirse. Era un ritual que tenía mucho de ceremonia y de simulación. Nadie, por ejemplo, debía ser sorprendido realizando trabajo alguno. En las familias distinguidas, se debía fingir que las damas de la casa nunca hacían nada serio o útil después de la cena; se suponía que la tarde debía dedicarse a pasear, a hacer visitas o bien a frivolidades elegantes en el hogar. Por lo tanto, si en ese momento las niñas se hallaban ocupadas con cualquier labor de utilidad la ocultaban rápidamente bajo el sillón y fingían estar leyendo un libro, pintando, tejiendo o entregadas a una conversación natural y mundana. No he logrado explicarme por qué debían llevar a cabo esta elaborada simulación, ya que todo el mundo sabía que todas las niñas del lugar estaban siempre haciendo algún trabajo, remendando, cortando, hilvanando, reforzando, adornando, preparando dobladillos o dándose maña para estar siempre ocupadas. ¿Cómo suponen ustedes que hicieron las hijas del procurador para brindar un espectáculo tan delicado el domingo si no se las ingeniaron lo suficiente para realizar todo ellas mismas? Por supuesto, todos lo sabían, y no comprendemos ahora por qué no habrían de admitirlo las damas espontáneamente. Quizá fuera una especie de sospecha, una débil esperanza o bien el sueño descabellado de que una reputación de delicada inutilidad les permitiría cruzar las fronteras en el baile del condado y mezclarse con su gente.6
Debería ser evidente que, si bien es probable que las personas obligadas a aparentar que trabajan y las obligadas a aparentar que no trabajan se encuentren en orillas opuestas, deben, sin embargo, adaptarse al mismo lado del escenario.
Se señaló anteriormente que, cuando la actividad de alguien tiene lugar en presencia de otras personas, algunos aspectos de la acción son acentuados de manera expresiva, mientras que otros, capaces de desvirtuar la impresión suscitada, son suprimidos. Es evidente que los hechos acentuados hacen su aparición en lo que he llamado la región anterior; también debería ser igualmente clara la posibilidad de que exista otra región —una «región posterior» (back región) o «trasfondo escénico» (backstage)— en la cual hacen su aparición los elementos suprimidos.
Una región posterior o trasfondo escénico puede definirse como un lugar, relativo a una actuación determinada, en el cual la impresión fomentada por la actuación es contradicha a sabiendas como algo natural. Existen, por supuesto, muchas funciones características de tales lugares. Es aquí donde ]a capacidad de una actuación para expresar algo más allá de sí misma puede ser cuidadosamente elaborada; es aquí donde las ilusiones y las impresiones son abiertamente proyectadas. Aquí la utilería y los detalles de la fachada personal pueden ser almacenados en una especie de acumulación compacta de repertorios completos de acciones y caracteres.7 Aquí diversas clases de equipo ceremonial, tales como diferentes tipos de bebidas o vestimentas, pueden ser ocultadas de tal forma que el auditorio no podrá comparar el trato que se le dispensa con el trato de que podría ser objeto. Aquí, aparatos tales como el teléfono se encuentran secuestrados, de forma que pueden ser utilizados «en privado». Aquí, los trajes y otras partes de la fachada personal pueden ser arreglados e inspeccionados en busca de defectos. Aquí, el equipo puede examinar su actuación, controlando sus expresiones ofensivas en ausencia del auditorio, que resultaría afrentado por ellas; aquí, los miembros más «flojos» del equipo, aquellos que son expresivamente ineptos, pueden ser aleccionados o excluidos de la representación.
Aquí, el actuante puede descansar, quitarse la máscara, abandonar el texto de su parte y dejar a un lado su personaje. Símone de Beauvoir nos da una imagen bastante vivida de esta actividad entre bastidores al describir situaciones en las cuales el auditorio masculino se encuentra ausente.
Lo que da valor a tales relaciones es la verdad que suponen. En presencia del hombre la mujer siempre representa, pues miente al fingir que se acepta como el otro esencial, y miente al crear delante de él un personaje imaginario mediante mímicas, indumentos y palabras estudiadas. Esa comedia reclama una actitud de constante tensión, y al lado de su marido o amante toda mujer piensa, más o menos: «No soy yo misma». El mundo macho es duro, tiene aristas tajantes, y sus voces son demasiado sonoras, sus luces demasiado crudas y sus contactos demasiado rudos. Al lado de las otras mujeres la mujer se encuentra detrás del decorado; bruñe sus armas y no combate, y armoniza su ropa, inventa su maquillaje y prepara sus ardides, mientras se pasea en pantuflas y batón entre bastidores antes de salir a escena. Le gusta esa atmósfera tibia, suave y reposada .. . Para muchas mujeres, esta intimidad cálida y frívola es más cara que la seria pompa de la relación con los hombres.8
Es muy común que la región posterior de una representación se encuentre en un extremo del lugar donde se lleva a cabo esta, quedando separada de ella por medio de una mampara y un pasillo vigilado. Este tipo de comunicación entre las regiones anterior y posterior permite que un actuante que se halla en la primera pueda recibir ayuda desde el trasfondo mientras la representación sigue su curso; al mismo tiempo, puede interrumpir momentáneamente su actuación para descansar unos momentos. En general, la región posterior constituirá, naturalmente, el lugar en el cual el actuante puede confiar en que ningún miembro del auditorio se entrometa. Ya que los secretos vitales del espectáculo son visibles desde el trasfondo escénico y que mientras permanecen allí los actuantes abandonan sus personajes, cabe esperar que el paso desde la región anterior a la posterior ha de permanecer cerrado para los miembros del auditorio, o que la totalidad de la región posterior ha de permanecer oculta para ellos. Esta es una técnica de manejo de las impresiones muy difundida, y requiere un análisis más detallado. Evidentemente, el control del trasfondo escénico desempeña un papel significativo en el proceso de «control de trabajo», por medio del cual los individuos intentan evadirse de las exigencias deterministas que les rodean. Si el obrero de una fábrica logra dar la impresión de que trabaja intensamente todo el día, debe entonces tener un lugar seguro donde pueda ocultar la treta que le permite llevar a cabo un día de trabajo con un esfuerzo menor que el requerido.9 Si los deudos han de recibir la impresión de que el muerto se halla realmente sumido en un sueño profundo y tranquilo, entonces el encargado de la compañía de pompas fúnebres debe lograr que los deudos permanezcan fuera del recinto donde los cadáveres son limpiados, rellenados y maquillados para su actuación final.10 Si el personal de un hospital para enfermos mentales debe lograr que quienes visitan a sus allegados reciban una opinión favorable del establecimiento, será entonces importante impedir a los visitantes el acceso a las salas, en especial a las destinadas a enfermos crónicos, limitando su estadía a salas especiales de visitas, donde será factible disponer de un mobiliario agradable y asegurarse de que todos los pacientes presentes se hallen bien vestidos, limpios, bien cuidados y se comporten con relativa corrección. De igual forma, en muchos talleres de compostura se pide al cliente que deje el objeto que necesita ser reparado y que se retire para que el comerciante pueda trabajar en privado. Cuando el cliente regresa por su automóvil —o su reloj, sus pantalones o su radio—, este le es presentado en perfecto estado de funcionamiento, lo cual oculta incidentalmente la cantidad y la clase de trabajo que debió realizarse, el número de errores en que se incurrió antes de componerlo y otros detalles que el cliente debería conocer antes de juzgar si la cuenta que se le presenta es o no razonable.
El personal de ciertos servicios públicos da por sentado con tanta frecuencia el derecho de mantener al auditorio alejado de la región posterior que la atención se dirige más hacia los casos en los que esta estrategia común no puede aplicarse que hacia aquellos en los que puede hacerse. Por ejemplo en este sentido, el encargado de una estación de servicia norteamericana tiene muchos problemas.11 Si es necesaria una reparación, a menudo los clientes se niegan a dejar el auto durante la noche o todo el día, bajo el cuidado del establecimiento, como harían de haber llevado su auto a un garaje. Más aún, cuando un mecánico hace reparaciones o ajustes, los clientes piensan con frecuencia que tienen derecho a observarlo mientras realiza su tarea. Si se suministra un servicio ilusorio y se cobra por él, este debe suministrarse, por lo tanto, ante la misma persona a quien se le ha de cobrar. En realidad, los clientes no solo hacen caso omiso del derecho del personal de la estación de servicio a poseer su propia región posterior, sino que con frecuencia también definen a toda la estación como una especie de ciudad abierta para hombres, como un lugar donde un individuo corre el riesgo de ensuciarse la ropa, y por lo tanto tiene derecho a exigir todas las prerrogativas propias del trasfondo escénico. Los automovilistas del sexo masculino merodearán por todos lados, con el sombrero echado hacia atrás, escupirán, maldecirán y pedirán servicios y asesoramiento turístico gratuitos. Se introducirán por la fuerza para hacer libre uso del baño, de las herramientas de la estación, del teléfono de la oficina, o para buscar sus propios implementos en el taller.12 Para evitar las luces de tránsito los automovilistas utilizarán la estación de servicio como alujo, olvidando los derechos de propiedad del dueño.
El hotel Shetland nos proporciona otro ejemplo de los pro-Memas que enfrentan los empleados cuando existe un control insuficiente de su trasfondo escénico. En la cocina del hotel, donde se preparaba la comida a los huéspedes y donde comía y pasaba el día el personal, tendía a prevalecer la cultura rural. Será de utilidad indicar aquí algunos detalles de esta cultura.
En la cocina prevalecían las pautas de índole rural en las relaciones patrón-empleado. El nombre de pila era utilizado recíprocamente, aunque el lavacopas era un muchacho de catorce años y el propietario tenía más de treinta. El matrimonio propietario y los empleados comían juntos, participando en forma relativamente igualitaria de las pequeñas charlas y chismes de sobremesa. Cuando los dueños daban alguna fiesta informal en la cocina para sus amigos y numerosos parientes, los empleados del hotel participaban de ella. Esta muestra de intimidad e igualdad entre la administración y los empleados era incompatible con la apariencia que brindaban ambos elementos del personal en presencia de los huéspedes y con las nociones de estos últimos «cerca de la distancia social que es necesario conservar entre el encargado a quien se dirigieron cuando arreglaron los detalles de su estadía y los porteros y mucamas que subieron el equipaje, lustraron todas las noches los zapatos de los huéspedes y vaciaron sus escupideras. Asimismo, en la cocina del hotel se empleaban pautas de alimentación isleñas. La carne, cuando la había, tendía a hervirse. El pescado, comido con frecuencia, era generalmente hervido o sazonado; las papas, un elemento inevitable en la comida principal, eran casi siempre hervidas sin pelar y comidas según la costumbre insular: cada comensal toma una con la mano de la fuente central, la pincha con su tenedor y la pela con el cuchillo, disponiendo la cáscara en una pila ordenada junto a su plato, para ser retirada con el tenedor una vez terminada la comida. Se utilizaba un hule para cubrir la mesa. Casi todas las comidas eran precedidas por un bol de sopa, y en lugar de platos toda la comida solía servirse en tazones. (Esta costumbre resultaba práctica, ya que de todos modos la comida era hervida.) Los cuchillos y tenedores se tomaban a menudo con el puño cerrado, y el té se servía en tazas sin plato. Si bien la dieta isleña parecía adecuada en muchos casos y los modales en la mesa podían ser actuados con gran delicadeza y circunspección -—y con frecuencia lo eran—, los lugareños comprendían bien que todo el conjunto de su comportamiento en las comidas no solo difería del de las pautas británicas de la clase media sino que, de alguna manera, las transgredía. Probablemente la diferencia de pautas se hacía más visible cuando los platos que se servía a los huéspedes eran también servidos en la cocina. (Esto no era excepcional, y no era aún más común porque el personal prefería a menudo la comida insular a la que se servía a los huéspedes.) En tales circunstancias, la parte de los alimentos destinada a la cocina era preparada y servida a la manera insular, dando menos importancia a los trozos y rodajas individuales que al método común para servirse. Con frecuencia se servían los restos de un cuarto de carne o los trozos desmigajados de diversas tortas, es decir la misma comida que se presentaba en el comedor de los huéspedes, pero en una forma ligeramente variada, aunque no ofensiva para las pautas insulares. Y si un budín hecho con pan duro y torta no satisfacía los gustos de los huéspedes, se lo comía en la cocina.
Las vestimentas y actitudes rurales también tendían a aparecer en la cocina del hotel. Así, el propietario seguía a veces las costumbres locales y se dejaba el sombrero puesto; los jóvenes lavacopas utilizaban el balde para el carbón como blanco para su bien apuntada expulsión de mocos, y las mujeres del personal descansaban con las piernas levantadas en posiciones poco femeninas.
Junto a estas diferencias debidas a la cultura, había otras fuentes de discrepancia entre los hábitos de la cocina y los del salón del hotel, ya que muchas normas de servicio que se demostraban o sobreentendían en el área de los huéspedes, no contaban con una completa adhesión en la cocina. A veces, en el sector de la cocina correspondiente a las piletas se formaba moho en la sopa que aún no se había consumido. Sobre el horno de la cocina los calcetines se secaban punto a la pava humeante, según la costumbre de la isla. Cuando los huéspedes pedían té recién hecho, la infusión se lucía en un jarro en cuyo fondo se incrustaban hojas de té viejas de varias semanas. Los arenques frescos se limpiaban haciéndoles un corte y raspando el interior con papel de diario. Los trozos de manteca blandos e informes, parcialmente consumidos durante su permanencia en el salón comedor, eran vueltos a arrollar para que se viesen frescos, y puestos otra vez en servicio. Los budines más vistosos, demasiado buenos para el consumo de la cocina, eran probados agresivamente con el dedo antes de partir hacia la mesa de los huéspedes. Durante el ajetreo de la hora de las comidas, los vasos usados eran a veces vaciados y secados en lugar de volver a ser lavados, para poder así ponerlos rápidamente en circulación una vez más.13
Dadas, pues, las distintas formas en las cuales la actividad en la cocina contradecía la impresión fomentada en la parte del hotel destinada a los huéspedes, podemos comprender por qué las puertas que conducían de la cocina a otras partes del hotel constituían un lugar de constante preocupación en la organización del trabajo. Las mucamas querían que las puertas permanecieran abiertas para que les resultara más fácil ir y venir con las bandejas, para informarse si los clientes estaban ya listos para recibir el servicio que se les brindaría y para mantener el mayor contacto posible con las personas para las cuales estaban trabajando, para enterarse de sus asuntos. Ya que las mucamas desempeñaban ante los huéspedes un papel de sirvientas, sabían que no tenían mucho que perder al ser observadas en su propio medio por los clientes, que echaban un vistazo hacia la cocina cuando pasaban frente a sus puertas abiertas. Por otra parte, los propietarios querían que las puertas permanecieran cerradas para que el papel de clase media que les atribuían los huéspedes no fuera desacreditado al revelarse su conducta en la cocina. Casi no transcurría un día sin que esas puertas fuesen airadamente cerradas o abiertas. Una puerta vaivén del tipo empleado en los restaurantes modernos habría aportado una solución parcial a este problema escénico. Una pequeña ventana de vidrio en las puertas, que pudiera utilizarse para espiar —un recurso escénico empleado en muchos pequeños negocios— habría sido también de utilidad. Otro ejemplo interesante de las dificultades del trasfondo escénico es el que se relaciona con el trabajo de radiodifusión y televisión. En estos casos, las regiones posteriores tienden a ser definidas como todo lugar no enfocado por la cámara o fuera del alcance de los micrófonos «activos». Así, un anunciador puede sostener el producto del patrocinador a la altura de su brazo, frente a la cámara, mientras que, estando su cara fuera del cuadro, puede taparse la nariz y hacer una mueca para bromear con sus compañeros de equipo. Los profesionales, naturalmente, relatan muchos ejemplos en los cuales muchas personas que creían estar en el trasfondo escénico se hallaban, de hecho, en el aire, y de cómo esta conducta propia del trasfondo escénico desvirtuó la definición de la situación que estaba en el aire. Por razones técnicas, entonces, los tabiques que las emisoras poseen para que el personal se oculte tras ellos pueden llegar a ser muy traicioneros; es frecuente que caigan debido a un tirón de un interruptor o a un movimiento de la cámara. Los artistas de las emisoras deben convivir con estas contingencias escenográficas.
Un caso algo semejante acerca de las dificultades especiales del trasfondo escénico es el que se refiere a la arquitectura de algunos proyectos de edificación corrientes.
Como las paredes son en realidad delgadas pueden separar las viviendas solo visualmente y permitir que la actividad del frente y del trasfondo escénico de una unidad se escuche en la casa vecina. Los investigadores británicos emplean la expresión «pared medianera», y describen así sus consecuencias:
Los residentes conocen muchos ruidos «vecinos», que van desde el alboroto de las fiestas de cumpleaños hasta los sonidos de la rutina diaria. Los informantes mencionan la radio, el llanto de los bebés por la noche, toses, el ruido de zapatos arrojados al suelo a la hora de acostarse, niños que corren por las escaleras o por el piso de sus dormitorios, pianos aporreados y risas o conversaciones en voz alta. Los indicios recogidos por los vecinos acerca de la alcoba conyugal pueden ser ofensivos:
«Usted puede escuchar hasta cuando utilizan la escupidera; así es de malo. Es terrible»; o molestos: «Los oí reñir en la cama. Uno quería leer y el otro dormir. Es molesto escuchar ruidos en la cama; por eso la cambié de ubicación» (...) «Me gusta leer en la cama y tengo un oído muy fino, de manera que me molesta oírlos hablar»; o bien algo inhibitorios: «A veces usted puede oírles decir cosas más bien privadas, como por ejemplo un hombre que le dice a su mujer que sus pies están fríos. Eso le hace pensar que usted tiene que hablar de cosas privadas en un susurro», y: «Hace que usted se sienta algo inhibido, como si por la noche debiera caminar en puntas de pie en su dormitorio».14
Aquí, vecinos que pueden conocerse muy poco se encuentran en la situación embarazosa de saber que cada cual sabe demasiado acerca del otro.
Un último ejemplo de las dificultades del trasfondo escénico puede ser el caso de una persona eminente. Ciertas personas llegan a ser tan reverenciadas que la única aparición adecuada es aquella en la que se presentan en medio de comitivas y ceremonias; cabe pensar que es inadecuado que se expongan ante los demás dentro de cualquier otro contexto, así como que tales apariciones informales son capaces de desacreditar los atributos mágicos con que se los reviste. Por lo tanto, debe prohibirse la presencia de miembros del auditorio en los lugares en que es factible que descanse la persona a quien se exalta; y si el lugar de descanso es muy grande, como sucedía con los emperadores chinos en el siglo diecinueve, o si existen dudas acerca de dónde se encuentra el personaje, los problemas originados por la violación de los límites adquieren proporciones considerables. Así, la reina Victoria implantó la norma de que quien la viera aproximarse guiando su pequeño sulky por los predios del palacio debía volver la cabeza o caminar en otra dirección; en consecuencia, grandes estadistas debían a veces sacrificar su propia dignidad y correr tras los arbustos cuando la reina se acercaba sorpresivamente.15
Si bien algunos de estos ejemplos sobre las dificultades de la región posterior son extremos, parecería que en el estudio de toda institución social aparecen siempre problemas asociados al control del trasfondo escénico. Las regiones de trabajo y recreación representan dos áreas para dicho control. Otra área puede proponerse debido a la muy difundida tendencia de nuestra sociedad a otorgar a los actuantes el control sobre el lugar al que acuden para las necesidades biológicas, como suele denominárselas. En nuestra sociedad, la defecación compromete al individuo en una actividad incompatible con las pautas de pulcritud y pureza expresadas en muchas de nuestras acciones. Tal actividad también significa para el individuo un desarreglo de su vestimenta y el «salirse de la representación», es decir, quitarse del rostro la máscara expresiva que utiliza en sus interacciones cara a cara. Al mismo tiempo, se volvería difícil para él recomponer su fachada personal si surgiera repentinamente la necesidad de restablecer la interacción. Esta es, quizá, la razón por la cual las puertas de los baños en nuestra sociedad tienen cerradura. Cuando un individuo está dormido en su cama, se encuentra también inmovilizado, para decirlo expresivamente, y puede no lograr colocarse en una posición adecuada para la interacción o no adquirir una expresión sociable en su rostro hasta después de un rato de ser despertado, lo cual nos explica la tendencia a separar el dormitorio del sector activo de la casa. La utilidad de este aislamiento está reforzada por el hecho de que es probable que la actividad sexual tenga lugar en los dormitorios, siendo este un tipo de interacción que también impide a los protagonistas participar inmediatamente en otra interacción. Uno de los momentos en que resulta más interesante observar el manejo de las expresiones es aquel en que un actuante deja la región posterior y penetra en el lugar donde se en- cuentra el auditorio, o cuando regresa de allí, ya que en esas circunstancias podemos constatar asombrosas adopciones y abandonos de papeles. Refiriéndose a los mozos desde el punto de vista «de trasfondo» de los lavacopas, Orwell nos da el siguiente ejemplo:
Es un espectáculo instructivo observar a un mozo en el momento de entrar al comedor de un hotel. Tan pronto ' como atraviesa la puerta, experimenta un cambio repentino. El porte de sus hombros se altera; todo el desaliño, la premura y la irritación desaparecen al instante. Se desliza | sobre la alfombra con el aire solemne de un prelado. Recuerdo a nuestro maitre de hotel auxiliar, un fogoso italiano, empujando la puerta del comedor para dirigirse a su aprendiz que había roto una botella de vino.
Vociferaba, agitando el puño sobre su cabeza (afortunadamente, la puerta era más o menos antiacústica).
«Tu me jais ... ¿Te consideras un mozo, tú, mocoso bastardo? ¡Tú, un mozo! ¡No sirves para fregar los pisos del burdel de donde salió tu madre! ¡Maquereau!» Faltándole las palabras, se volvió hacia la puerta y, mientras la abría, profirió un último insulto a la manera del hacendado Western en Tom Jones.
Después entró al comedor y, fuente en mano, lo atravesó con la gracia de un cisne. Diez segundos más tarde se inclinaba reverentemente ante un cliente. Y viéndole inclinarse y sonreír, empleando esa sonrisa afable del mozo experimentado, resultaba imposible dejar de pensar que el cliente debía sentirse avergonzado de que lo sirviera semejante aristócrata.16
Otro ejemplo lo proporciona un observador participante inglés «de posiciones inferiores»:
La mencionada criada —me enteré de que su nombre era Addie— y las dos camareras se estaban comportando como personajes de una obra teatral. Entraban rápidamente en la cocina como si descendieran desde el escenario hacia los bastidores, con las bandejas en alto y una expresión de tensa arrogancia aún presente en sus rostros; durante el frenesí de la preparación de las nuevas fuentes hacían un descanso momentáneo, y luego volvían a salir, con el rostro ya listo para la próxima aparición. El cocinero y yo permanecíamos como los asistentes de teatro en medio de los escombros y, como si hubiésemos tenido una vislumbre de otro mundo, poco faltaba para que escuchásemos los aplausos del auditorio invisible.17
La disminución del servicio doméstico obligó al ama de casa de clase media a adoptar una serie de cambios rápidos, análogos a los descriptos por Orwell. Al servir una cena a sus amigos debe realizar el trabajo sucio de la cocina, de forma tal que representa una y otra vez los papeles de doméstica y anfitriona, alternando su actividad, su conducta y su humor cuando entra y sale del comedor. Los libros sobre etiqueta proporcionan consejos útiles para facilitar tales cambios, indicando que si la anfitriona debe retirarse a la región posterior durante un período prolongado —cuando, por ejemplo, debe hacer las camas— se salvarán las apariencias si el anfitrión lleva a los huéspedes a dar un pequeño paseo por el jardín.
La línea divisoria entre las regiones anterior y posterior se halla ejemplificada en toda nuestra sociedad. Como se ha indicado, en todos los hogares, excepto los de clases inferiores, el baño y el dormitorio son lugares separados del auditorio que se halla en la planta baja. Las personas que en estos cuartos se lavan, visten y maquillan pueden presentarse a sus amigos en otros. En la cocina, naturalmente, se realiza con la comida lo que en el baño y el dormitorio con el cuerpo humano. De hecho, lo que distingue al sistema de vida de la clase media del de la clase baja es la presencia de estos recursos escénicos. Pero en todas las clases de nuestra sociedad existe la tendencia a establecer una división entre la fachada y el fondo de las casas. La fachada tiende a estar relativamente bien decorada, pintada y limpia; la parte posterior es relativamente poco atractiva. Por lo tanto, los que desde el punto de vista social son considerados adultos entran por el frente, mientras que, con frecuencia, los que, siguiendo el mismo punto de vista, son considerados inmaduros —sirvientes, repartidores y niños—, lo hacen por el fondo.
Al mismo tiempo que nos hallamos familiarizados con la disposición escénica interior y exterior de una residencia, sabemos menos acerca de otras distribuciones escénicas. En los barrios residenciales norteamericanos, los niños de ocho a catorce años y otras personas profanas estiman que las entradas a veredas y pasillos posteriores conducen a alguna parte y que están allí para ser utilizadas; ellos tienen una vivencia muy intensa de estas entradas, que ha de desaparecer al transformarse en adultos. De igual forma, los porteros y las mujeres encargadas de la limpieza perciben claramente las pequeñas puertas que conducen a las regiones posteriores de los edificios comerciales, y están íntimamente familiarizados con el sistema oculto de transporte de los materiales sucios de limpieza, de grandes piezas de utilería y de sí mismos. Existe una disposición similar en las tiendas comerciales, donde los lugares «tras el mostrador» y el depósito hacen las veces de región posterior. Dados los valores de una sociedad particular, es evidente que el carácter «de trasfondo» de determinados lugares se forma en ellos de manera material y que, en relación con áreas adyacentes, estos lugares son inevitablemente regiones posteriores. En nuestra sociedad, el arte del decorador es el que les imprime estas características, adjudicando colores oscuros y ladrillos desnudos a las partes de servicio de los edificios, y revoque blanco a las fachadas. Elementos accesorios fijos agregan permanencia a esta división. Los empleadores completan la armonía contratando a personas de apariencia indeseable para el trabajo en la región posterior y ubicando en las regiones anteriores a personas que «causan una buena impresión». Las reservas de trabajo de tipo no espectacular pueden utilizarse no solamente como actividad que debe ser ocultada al público sino también como actividad que puede ser ocultada, pero que no necesita serlo. Como lo señaló Everett Hughes,18 los empleados negros pueden obtener más fácilmente una posición elevada en las fábricas norteamericanas si, como es el caso de los químicos, pueden aislarse de las principales áreas de operación fabriles. (Todo esto implica un tipo de distribución ecológica muy conocida, pero poco estudiada.) Y con frecuencia se supone que aquellos que trabajan entre bastidores desarrollarán pautas técnicas, mientras que quienes lo hacen en la región anterior han de adquirir pautas expresivas. La decoración e instalaciones permanentes de un lugar en el cual se desarrolla generalmente una determinada actuación, así como los actuantes y la acción que allí solemos encontrar, tienden a imprimir en él una especie de hechizo; aun cuando la actuación habitual no se lleve a cabo allí, el lugar tiende a retener algo del carácter de su región anterior. Es así como una catedral o un aula conservan algo de su atmósfera aun cuando solo se hallen presentes los albañiles; y aunque estos no se comporten de manera reverente durante su tarea, su irreverencia tenderá a ser de índole estructurada, orientada específicamente hacia lo que en cierta forma deberían experimentar, aunque ello no ocurra. De igual forma, un lugar determinado puede llegar a estar tan identificado como un escondite en el cual no es necesario respetar ciertas normas, que su identidad queda determinada como región posterior. Los pabellones de caza y los vestuarios de las instituciones sociales deportivas pueden servir de ejemplos. También los lugares de veraneo parecen asegurar cierta tolerancia respecto de la fachada, permitiendo que personas convencionales en otros aspectos utilicen en la vía pública una vestimenta con la cual, en circunstancias corrientes, no se atreverían a presentarse ante extraños. De igual forma, pueden encontrarse guaridas criminales, e incluso barrios de criminales, donde el hecho de ser «legítimo» no necesita ser demostrado. Se dice que un ejemplo interesante de lo anterior tuvo lugar en París:
En el siglo diecisiete, por lo tanto, para transformarse en un consumado «argotier» no solo era imprescindible pedir limosna como un simple mendigo, sino también poseer la destreza del carterista y del ladrón. Estas artes debían adquirirse en los lugares que constituían los puntos de reunión habituales de la escoria misma de la sociedad y que se conocían en general como cours des miracles. Si hemos de creer a un autor de principios del siglo diecisiete, estas casas, o más bien guaridas, eran llamadas así «porque los bribones (...) y otros, quienes durante todo el día habían sido lisiados, contrahechos, hidrópicos y víctimas de toda clase de dolencias físicas, llegan a la casa por la noche trayendo bajo el brazo un lomo, un cuarto de ternera o una pierna de cordero, sin olvidar de colgar una botella de vino de sus cintos, y al entrar al lugar de reunión arrojan a un lado sus muletas, recuperan su apariencia saludable y vigorosa y, a imitación de las antiguas bacanales, bailan toda clase de danzas con sus trofeos en la mano, mientras el posadero prepara su cena. ¿Puede existir un milagro más grande que el que se presencia en este recinto, donde los lisiados caminan erguidos?».19
En regiones posteriores de esta índole, el hecho mismo de que un efecto importante no sea contrarrestado por la tendencia a crear una atmósfera propicia para la interacción, lleva a quienes allí se encuentran a comportarse familiarmente los unos con los otros, en todos los aspectos Sin embargo, aun cuando existe la tendencia de identificar una región como la región anterior o posterior de una actuación con la cual está generalmente asociada, existen muchas regiones que funcionan, en un determinado momento y en un cierto sentido, como región anterior, y, en otro momento y otro sentido, como región posterior. Así, la oficina privada de un ejecutivo es, por cierto, la región anterior en la cual su posición en la organización se expresa en forma señalada por medio de la calidad de sus muebles de oficina. Y, no obstante, es aquí donde puede quitarse el saco, aflojarse el nudo de la corbata, tener a mano una botella de alcohol y comportarse familiar, y aun ruidosamente, con ejecutivos de su propio nivel.20 De igual forma, una organización empresarial que utiliza un papel elegantemente rotulado para su correspondencia con personas ajenas a la firma, puede seguir las siguientes directivas:
El papel para la correspondencia interna se empleará de acuerdo con un concepto de
economía, más que de etiqueta. Papel barato, de color, mimeografiado o impreso — cualquier cosa sirve cuando «se está en familia»—.21
Sin embargo, el mismo tipo de directiva indicará ciertos límites para la siguiente situación del trasfondo escénico:
El uso de memorandos con rótulos personales, generalmente destinados a notas en borrador dentro de la misma oficina, también puede ser útil, y su empleo permitido. Advertencia: los subalternos no deberán pedir por su cuenta los mencionados anotadores, aun cuando resulte más cómodo. Así como una alfombra en el piso y un nombre en la puerta, los memorandos personales constituyen un símbolo de jerarquía en algunas oficinas.22
De igual forma, un domingo por la mañana, toda una familia puede utilizar la pared alrededor de su vivienda para ocultar una cómoda negligencia en el vestir y la conducta urbana, extendiendo a todos los cuartos la informalidad que generalmente se reserva para la cocina y los dormitorios. De la misma manera, por las tardes, en los barrios de clase media norteamericanos, el límite entre el área de juego de los niños y el hogar puede ser definido como trasfondo escénico por las madres, quienes lo atraviesan en pantalones, zapatos de entrecasa y un mínimo de maquillaje, y un cigarrillo bailando en los labios, mientras empujan el cochecito de sus bebés y charlan con sus vecinas. También en los quartiers de las clases trabajadoras de París, por la mañana temprano, las mujeres piensan que tienen derecho a extender el trasfondo escénico hasta el círculo de negocios vecinos y salen taconeando en busca de leche y pan fresco, usando pantuflas y salto de cama, una redecilla en el cabello y sin maquillar. En las más importantes ciudades norteamericanas verificamos que las modelos, vistiendo la ropa con la cual han de ser fotografiadas, avanzan por las calles más convencionales, cuidando de proteger el traje que visten, olvidadas en parte de quienes las rodean; con la caja del sombrero en la mano y una red protegiendo su peinado, no adoptan esta actitud para crear un efecto sino para evitar desaliñarse durante el trayecto hasta el grupo de edificios que les servirá de telón de fondo y ante el cual comenzará su actuación real: la que será fotografiada. Y, naturalmente, una región establecida por completo como región anterior para la actividad regular de una rutina determinada, con frecuencia funciona como región posterior, antes y después de cada actuación, ya que en esos momentos el decorado estable puede necesitar reparaciones, restauraciones y reacomodación, o bien los actuantes pueden ensayar con los trajes. Para ver esto, tan solo necesitamos echar una ojeada a un restaurante, una tienda o una casa, unos minutos antes de que dichos establecimientos comiencen para nosotros su actividad diaria. En general, debe entonces tenerse en cuenta que, al hablar de regiones anteriores y posteriores, lo hacemos desde el punto de vista de una actuación particular y hablamos de la función que el lugar desempeña en ese momento para la actuación establecida.
Ya hemos señalado que las personas que cooperan en el montaje de la misma representación de equipo tienden a comportarse recíprocamente en forma familiar. Esta familiaridad suele expresarse solamente cuando el auditorio no está presente, ya que comunica una impresión de «uno y el compañero de equipo» que es en principio incompatible con la que transmite al respecto a un auditorio. Como por lo general las regiones posteriores están separadas de los miembros del auditorio, es allí donde podemos suponer que la familiaridad recíproca determine el carácter de la relación social. Análogamente, es en la región anterior donde podemos esperar el predominio de un carácter formal. En toda la sociedad occidental se tiende a un lenguaje ex- presivo informal o de trasfondo escénico, y otro tipo de lenguaje expresivo para las ocasiones en que se está realizando una actuación. El lenguaje de trasfondo incluye llamarse recíprocamente por el nombre de pila, la cooperación en las decisiones por tomar, irreverencias y observaciones desembozadas sobre temas sexuales, efusivos apretones de mano, fumar, vestimenta tosca e informal, adopción de posturas descuidadas para sentarse o pararse, empleo de dialectos o lenguaje no convencional, cuchicheos y gritos, agresividad chistosa y bromas, desconsideración hacia el otro (expresada en actos menores, pero potencialmente simbólicos), actividades físicas individuales de poca importancia, como tararear, silbar, masticar, mordisquear, eructos y flatulencias. El lenguaje expresivo de la región anterior puede considerarse como la ausencia (y en cierto sentido lo opuesto) de todo esto. Por lo tanto, la conducta del trasfondo es tal, en general, que permite acciones de menor importancia, que pueden ser consideradas con facilidad como símbolos de familiaridad e irrespetuosidad hacia las personas presentes y hacia la región, mientras que la conducta de la región anterior no permite semejante comportamiento, potencialmente ofensivo. Puede advertirse aquí que la conducta del trasfondo es lo que los psicólogos podrían llamar un carácter «regresivo». El problema está, naturalmente, en saber si un trasfondo escénico proporciona al individuo la ocasión de hacer una regresión, o si la regresión, en sentido clínico, es la conducta del trasfondo evocada en momentos inoportunos, por motivaciones que no son socialmente aceptadas.
Al evocar el estilo de un trasfondo escénico, el individuo puede transformar cualquier región en esta última. Es así como vemos que en muchas instituciones sociales los actuantes se apropian de un sector de la región anterior y, comportándose allí de manera familiar, la separan simbólicamente del resto de la región. Por ejemplo, en algunos restaurantes norteamericanos, especialmente los llamados «cafeterías», el personal se reúne para conversar en el reservado que se halla más lejos de la puerta de entrada o más cerca de la cocina, comportándose allí como si estuviera en el trasfondo escénico, por lo menos en algunos aspectos. Análogamente, en los vuelos nocturnos en que viajan pocos pasajeros, después de haber realizado sus obligaciones iniciales, las azafatas pueden instalarse en el último asiento, cambiar su calzado reglamentario por pantuflas, encender un cigarrillo y crear allí un silencioso lugar de descanso, fuera de rutina, extendiéndolo a veces hasta incluir en él a uno o dos de los pasajeros más cercanos. Aún más importante es señalar que no debemos esperar que las situaciones concretas nos proporcionen ejemplos puros de conductas informales o formales, aun cuando existe la tendencia a desplazar la definición de la situación en alguna de estas dos direcciones. No hallaremos estos casos puros porque los que son compañeros de equipo en un espectáculo han de ser, en alguna medida, actuantes y auditorio en otro, y los actuantes y el auditorio en un espectáculo han de ser, en cierta forma y por leve que esta sea, compañeros de equipo con respecto a otro espectáculo. Es así como en una situación concreta podemos esperar el predominio de uno u otro estilo, con algunos sentimientos de culpa o duda con respecto al equilibrio o combinación real entre las dos formas.
Querría poner de relieve el hecho de que la actividad en una situación concreta es siempre un compromiso entre los estilos formales y los informales. Se mencionan, pues, tres limitaciones comunes en la informalidad del trasfondo escénico. Primero: cuando el auditorio no se halla presente, es probable que cada miembro del equipo desee dar la impresión de que le pueden confiar los secretos del equipo y de que no ha de desempeñar mal su papel ante el auditorio. Si bien cada miembro del equipo deseará que el auditorio piense en él como en un personaje valioso, es probable que desee que sus compañeros lo consideren un protagonista leal y disciplinado. Segundo: existen con frecuencia entre bastidores momentos en los que los protagonistas deberán alentarse para mantener la moral y dar la impresión de que el espectáculo que está próximo a representarse va a resultar satisfactorio, o que el que acaba de representarse no resultó tan malo. Tercero: si el equipo incluye representantes de divisiones sociales fundamentales, tales como diferentes niveles de edad, distintos grupos étnicos, etc., entonces prevalecerán algunos límites discretos por sobre la libertad del trasfondo escénico. La división más importante aquí es, sin lugar a dudas, el sexo, ya que parece no existir sociedad alguna en la cual los miembros de los dos sexos, por más estrechamente que se hallen relacionados, no deban mantener ciertas apariencias los unos frente a los otros. En Estados Unidos, por ejemplo, sabemos lo siguiente acerca de los astilleros de la Costa Oeste:
En su trato corriente con las operarías, la mayoría de los hombres eran corteses e incluso galantes. Cuando las mujeres penetraban en los cascos o en las casillas más alejadas del astillero, los hombres retiraban amablemente sus exposiciones de desnudos y pornografía de las paredes y las confinaban a la oscuridad de la caja de herramientas. En señal de respeto por la presencia de las «damas», los modales mejoraban, los rostros aparecían afeitados más a menudo y el lenguaje bajaba de tono. El tabú contra las impropiedades del lenguaje que pudiera llegar a oídos de las mujeres era tan extremo que resultaba gracioso, en particular porque ellas mismas con frecuencia daban pruebas audibles de que las palabras prohibidas no les eran extrañas ni molestas. Aun así, a menudo he visto hombres que, habiendo empleado un lenguaje subido, daban mil excusas, se ruborizaban y bajaban súbitamente el tono de voz hasta el susurro al percatarse de la presencia femenina. En el compañerismo entre trabajadores y trabajadoras durante la hora del almuerzo, en cualquier charla casual durante un momento de descanso y en todo lo referente a los contactos sociales, aun en los alrededores no frecuentados del astillero, los hombres mantenían casi incólume el esquema de conducta que practicaban en sus hogares: el respeto por la honesta esposa y por la buena madre, la cordialidad circunspecta para con la hermana y aun el afecto protector para con la hija inexperta.23
Chesterfield hace una observación similar acerca de otra sociedad:
En una reunión heterogénea con sus iguales (ya que en toda reunión heterogénea todas las personas son hasta cierto punto iguales), se tolera una mayor naturalidad y libertad; pero también ella tiene sus límites dentro de la bienséance (decencia). Existe un respeto social necesario; usted puede comenzar modestamente su tema de conversación, teniendo la precaución, sin embargo, de ne jamáis parler de cardes dans la maison d'un pendu (de no mentar la cuerda en casa del ahorcado). Sus palabras, gestos y actitudes tienen un mayor campo de libertad, pero de ninguna manera ilimitado. Usted puede tener las manos en los bolsillos, aspirar rapé, sentarse, pararse y caminar de vez en cuando como guste; pero creo que no considerará usted muy bienséant silbar, ponerse el sombrero, aflojarse las ligas o las hebillas, recostarse sobre un canapé, o acostarse y revolcarse en un sillón. Estas son negligencias y libertades que solo podemos permitirnos cuando estamos completamente solos; son una injuria para nuestros superiores, insultantes y ofensivas para nuestros iguales, brutales y ultrajantes para nuestros inferiores.24
Los datos de Kinsey acerca de la magnitud del tabú de la desnudez entre marido y mujer, en particular en la vieja generación de la clase trabajadora norteamericana, documentan el mismo aspecto.25 El pudor, naturalmente, no constituye el único factor que opera en este caso. Es así como dos informantes de sexo femenino de la isla de Shetland afirmaron que después de casadas utilizarían siempre un camisón para dormir —y esto no por simple pudor, sino porque sus siluetas distaban mucho de lo que ellas consideraban como el ideal urbano moderno—. Podían nombrar a una o dos amigas que no necesitaban tomar estas precauciones; probablemente un rápido adelgazamiento haría disminuir también su propio pudor.
Al decir que los protagonistas actúan de una manera relativamente informal, familiar y descansada cuando se encuentran entre bastidores y que se mantienen alertas cuando ofrecen una actuación, no debe suponerse que los aspectos agradables e interpersonales de la vida —la cortesía, la afectuosidad, la generosidad y el placer de la compañía de los otros—• se reservan siempre para el trasfondo, y que la suspicacia, el esnobismo y las muestras de autoridad constituyen patrimonio de la actividad de la región anterior. Con frecuencia, parecería que reservamos nuestro entusiasmo e interés espontáneos para aquellos ante quienes debemos representar un papel, y que la prueba más fehaciente de solidaridad de trasfondo es juzgar lógico que se pueda caer en un estado de ánimo insociable, de irritabilidad sombría y muda.
Es interesante notar que, mientras que cada equipo estará en condiciones de apreciar los aspectos insípidos y «no actuados» de su propia conducta entre bastidores, no es probable que llegue a una conclusión similar acerca de los equipos con los cuales él mismo interactúa. Cuando los alumnos abandonan el aula para un recreo en el cual pueden actuar familiar y libremente, con frecuencia no llegan a percibir que sus maestros se retiran a una «habitación común», para maldecir y fumar, en un receso similar de conducta propia del trasfondo escénico. Sabemos, naturalmente, que un equipo constituido por un solo miembro puede llegar a tener una visión muy oscura de sí mismo y que no pocos psicoterapeutas hallan trabajo aliviando esta culpa, y ganan su sustento hablando a los sujetos acerca de los hechos en la vida de los demás. Tras esta comprensión de sí mismo y estas ilusiones acerca de los demás, se halla una de las dinámicas y frustraciones más importantes de la movilidad social, sea esta ascendente, descendente o lateral. Al intentar sustraerse al mundo bifronte de una conducta propia de la región anterior y otra propia de la posterior, los individuos pueden pensar que, en la nueva posición que intentan alcanzar, serán el personaje proyectado por las personas que ya se hallan en dicha posición y, no, simultáneamente, actuantes. Cuando la alcanzan, como es natural, se encuentran con que la nueva posición posee semejanzas imprevistas con la antigua; ambas implican la presentación de una fachada a un auditorio y los comprometen en los chismes y actividades turbias características del montaje de una escena. Se piensa a veces que la familiaridad grosera es un asunto meramente cultural, una característica, por así decirlo, de las clases trabajadoras, y que los de clase más elevada no se comportan de este modo. La cuestión está, naturalmente, en que las personas de posición superior tienden a actuar en pequeños grupos y a pasar la mayor parte del día ocupadas en actuaciones habladas, mientras que los hombres de la clase trabajadora tienden a formar parte de equipos numerosos y a pasar la mayor parte del día entre bastidores y en actuaciones no habladas. Así, cuanto más elevada sea nuestra ubicación en la pirámide de las posiciones, menor ha de ser el número de personas con las que podamos comportamos con familiaridad, menor el tiempo que pasemos detrás de las bambalinas y mayores las probabilidades de que se nos exija una conducta cortés y decorosa. Sin embargo, llegado el momento y con la compañía adecuada, los personajes más reverenciados actuarán, y se les exigirá que así lo hagan, de una manera muy vulgar. Pese a lo cual, por razones numéricas y estratégicas es más probable que sepamos que los trabajadores utilizan modales propios del trasfondo escénico y menos probable que advirtamos que los señores también lo utilizan. Un caso extremo que ilustra de manera interesante esta situación lo hallamos en los jefes de estado, quienes no poseen compañeros de equipo. A veces, estos individuos pueden valerse de un equipo de camaradas a quienes otorgan, por cortesía, la jerarquía de compañeros de tareas en los momentos de descanso, lo cual constituye un ejemplo de la función del «compañero inseparable», previamente considerada. Los caballeros de la corte desempeñan frecuen temente esta función, como lo ilustra la descripción que Ponsonby hace de la visita del rey Eduardo a la corte danesa, en 1904:
La cena se componía de varios platos y numerosos vinos y por lo general duraba una hora y media. Luego todos salíamos en fila del brazo hacia la sala, donde nuevamente el rey de Dinamarca y la familia real danesa recorrían en círculo la estancia. A las ocho nos retirábamos a nuestras habitaciones a fumar, pero, como el séquito danés nos acompañaba, la conversación se limitaba a preguntas corteses acerca de las costumbres de ambos países. A las nueve regresábamos a la sala, donde jugábamos a las cartas, por lo general al loo, sin hacer apuestas.
A las diez éramos misericordiosamente puestos en libertad y se nos permitía regresar a nuestras habitaciones. Aquellas tardes constituían una dura prueba para todos, pero el rey se comportaba como un ángel, jugando whist, bastante pasado de moda entonces, por pocos puntos. Después de una semana decidió, sin embargo, jugar al bridge, pero sólo después de que el rey de Dinamarca se hubiese retirado a dormir.
Nos sometíamos a la misma rutina hasta las diez, y entonces el príncipe Demidoff, de la embajada rusa, iba a los aposentos reales y jugaba al bridge con el rey, Seymour Fortescue y conmigo, por un elevado puntaje. Continuamos así hasta el término de la visita, y resultó un verdadero placer descansar de la rigidez de la corte danesa.26
Debe indicarse un último punto acerca de las relaciones propias del trasfondo escénico. Cuando decimos que las personas que cooperan en la presentación de una actuación pueden tratarse con familiaridad unas a otras en tanto no se hallen ante el auditorio, debemos admitir que podemos estar tan habituados a la actividad de nuestra propia región anterior (y a su carácter) que tal vez nos sea necesario manejar como una actuación incluso el momento de descanso. Cuando nos hallamos en el trasfondo escénico podemos estar obligados a actuar fuera del papel, de manera familiar. Lo que se consideraba un descanso puede llegar a implicar una pose mayor que la propia representación. En el presente capítulo he hablado de la utilidad del control del trasfondo escénico y de los problemas escénicos que¡ surgen cuando dicho control no puede ser ejercido. Desearía considerar ahora el problema de controlar el acceso a la región anterior, pero para ello será menester ampliar un poco el marco original de referencia. Hemos considerado dos tipos de regiones limitadas: las regiones anteriores, en las cuales se desarrolla o puede llegar a desarrollarse una actuación particular, y las regiones posteriores, donde tiene lugar una acción que se relaciona con la representación, pero que es incompatible con las apariencias por ella suscitadas. Parecería razonable agregar una tercera región, una región residual, es decir, todos los lugares excepto los dos ya identificados. Tal región podría llamarse «el exterior». La noción de una región exterior, que no es ni anterior ni posterior con respecto a una determinada actuación, se adecua a nuestra noción de los establecimientos sociales según el sentido común, ya que cuando observamos la mayoría de los edificios vemos que hay en ellos habitaciones que son utilizadas como regiones anteriores y posteriores, ya sea en forma regular o temporal, y vemos que las paredes exteriores del edificio separan ambos tipos de habitaciones del mundo exterior.
Aquellos individuos que se hallan fuera del edificio pueden ser llamados «extraños». Si bien la noción de lo externo es clara, puede llegar a desorientarnos y confundirnos si no la manejamos con cuidado, porque, cuando desviamos nuestra atención de la región anterior o posterior hacia el exterior, tendemos también a desviar nuestro punto de referencia de una actuación a otra. Tomando como punto de referencia el curso de una actuación determinada, los que se encuentran en el exterior serán individuos para quienes los actuantes, real o potencialmente, están montando un espectáculo, pero un espectáculo (como veremos) diferente del que se desarrolla, o bien demasiado similar a él. Cuando los extraños irrumpen inesperadamente en la región anterior o posterior de una determinada actuación, la consecuencia de su presencia inoportuna puede frecuentemente estudiarse con mayor provecho no en función de sus efectos sobre la mencionada actuación sino más bien en función de sus efectos sobre una actuación diferente, a saber, la que los actuantes, o el auditorio presentarían ante los extraños en un momento y en un lugar en los que los extraños fuesen el auditorio previsto.
También se requieren otros tipos de precaución conceptual. El muro que separa del exterior las regiones anteriores y posteriores tiene, obviamente, una función que desempeñar en la actuación montada y representada en estas regiones, pero la decoración exterior del edificio debe ser percibida en parte como un aspecto de otro espectáculo; con frecuencia, la última contribución puede ser la más importante. Así, sabemos lo siguiente acerca de las casas de una aldea inglesa:
El tipo de material de las cortinas que se hallaba en las casas de la mayoría de las aldeas variaba en proporción directa con la visibilidad general de cada ventana. Las «mejores» cortinas se hallaban donde pudieran ser vistas con más claridad y eran de calidad muy superior a las de las ventanas ocultas al público. Más aún, era común que ese tipo de género estampado en un solo lado se utilizase de tal forma que el estampado diese al exterior. Este empleo del género más «elegante» y costoso en forma que pudiese aprovecharse al máximo constituye un recurso típico para ganar prestigio.27
En el primer capítulo de este estudio se indicó que los actuantes tienden a dar la impresión, o a no contradecir la impresión, de que el papel que están representando en ese momento es su papel más importante y de que los atributos que ellos alegan, o que se les imputan, constituyen sus atributos más esenciales y característicos. Cuando las personas observan un espectáculo no concebido para ellas pueden sentirse decepcionadas con ese espectáculo, así como con el que fue concebido para ellas.
Como indica Kenneth Burke, el actuante puede también llegar a experimentar confusión:
En nuestras respuestas, clasificadas en compartimientos, todos nosotros somos como el individuo que es un tirano en su oficina y una criatura débil para con su familia, o como el músico que es dogmático en su arte y modesto en sus relaciones interpersonales. Semejante disociación se transforma en una dificultad cuando intentamos unificar estos compartimientos (como, por ejemplo, si el individuo que en su oficina es un tirano y una criatura débil en su hogar tuviera de pronto que dar empleo a su mujer o a sus hijos, comprobaría que estos esquemas disociativos son inadecuados y podría llegar a sorprenderse y a atormentarse) .28
Estos problemas pueden volverse particularmente agudos cuando una de las representaciones del individuo depende de un elaborado cuadro escénico. De allí la decepción implícita en la discusión de Herman Melville acerca de cómo el capitán del barco no lo «veía» cuando se encontraban a bordo, pero se mostró muy afable con él cuando, transcurrido el período de servicio militar de Melville, se encontraron ocasionalmente en una reunión social en Washington:
Y aunque a bordo de la fragata el comodoro jamás se dirigió a mí personalmente en forma alguna —ni tampoco yo a él—, sin embargo, en la reunión social del ministro, allí, nos volvimos sumamente conversadores; tampoco dejé de observar, entre la multitud de dignatarios extranjeros y magnates de todas partes de América, que mi digno amigo no parecía tan eminente como cuando, en medio de su soledad, se reclinaba sobre la baranda de bronce del alcázar del Neversink. Como muchos otros caballeros, se hallaba en óptimas condiciones y se lo trataba con el mayor respeto en el seno de su hogar, la fragata.29
La solución para este problema está en que el actuante separe a sus auditorios, de tal forma que las personas que lo observan en uno de sus roles no sean las mismas que lo observen en otro. Así, algunos sacerdotes canadienses no desean llevar un sistema de vida tan estricto que no les permita ir a nadar a la playa con sus amigos, pero consideran por lo general que es mejor ir a nadar con personas que no sean sus feligreses, ya que la familiaridad que se requiere en una playa es incompatible con la distancia y el respeto requeridos en la parroquia. El control de la región anterior implica una medida de separación del auditorio. La incapacidad para mantener este control lleva al protagonista a la situación de no saber qué papel deberá proyectar de un momento a otro, resultándole muy difícil lograr un éxito dramático en cualquiera de ellos. Es fácil comprender a un boticario que actúa como un vendedor o un sucio dependiente del depósito ante una clienta que se presenta con una receta en la mano, mientras que unos momentos más tarde proyecta su imagen profesionalmente intachable, médica, seria y desinteresada ante quien desea una estampilla de tres centavos o un helado con refresco de chocolate.30 Debería resultar evidente que, así como es provechoso para el actuante excluir del auditorio a las personas que lo perciben en otra representación incompatible, también ha de ser ventajoso para él excluir del auditorio a aquellos ante quienes representó en el pasado una actuación incompatible con la presente. Las personas que experimentan una gran movilidad ascendente o descendente logran esto magníficamente teniendo cuidado de abandonar su lugar de origen. Y así como resulta conveniente desempeñar nuestras diferentes actividades rutinarias ante personas diferentes, también es conveniente separar los distintos auditorios que tenemos para una misma rutina, ya que esta es la única forma de que cada auditorio llegue a pensar que, si bien pueden existir otros auditorios para la misma rutina, ninguno obtiene de ella una presentación tan ventajosa. Aquí también, una vez más, es importante el control de la región anterior. Si catalogamos adecuadamente nuestras actuaciones, no solo es posible mantener separados nuestros auditorios (apareciendo ante ellos en distintas regiones anteriores o en forma consecutiva en la misma región), sino también permitirnos unos momentos entre las actuaciones para desembarazarnos psicológica y físicamente de una fachada personal mientras adoptamos otra. Sin embargo, a veces surgen problemas en aquellas instituciones sociales en las que el mismo o diferentes miembros de un equipo de trabajo deben manejar distintos auditorios al mismo tiempo. Si los distintos auditorios están a una distancia tal que puedan escucharse mutuamente, será difícil dar la impresión de que cada uno recibe una atención especial y única. De esta forma, si una anfitriona desea brindar a cada uno de sus huéspedes una bienvenida o despedida afectuosa y especial —de hecho, una actuación especial—, deberá hacerlo en un cuarto contiguo, separado de aquel donde se encuentran los demás invitados. De manera similar, en los casos en que una compañía de pompas fúnebres deba prestar dos servicios en un mismo día, deberá conducir a ambos auditorios a través del esta- blecimiento de tal forma que sus caminos no se crucen, para no destruir así la sensación de que la casa funeraria es el hogar fuera del hogar. Lo mismo sucede en un comercio de muebles; un empleado que está «desviando» a un cliente de un juego de muebles hacia otro de mayor precio, debe tener cuidado de mantener a su auditorio a una distancia desde la cual no pueda escuchar a otro empleado que puede estar desviando a otro cliente de un juego aún más barato que aquel del cual el primer empleado está tratando de apartar a su cliente, ya que en esas oportunidades el juego que un empleado está menospreciando será el mismo que el otro empleado elogie.31 Naturalmente, si hay paredes que separan a ambos auditorios, el actuante podrá sostener las impresiones que fomenta pasando rápidamente de una región a la otra.
Este recurso escénico, posible con dos consultorios, es cada día más popular entre los dentistas y médicos norteamericanos.
Cuando la separación del auditorio fracasa y un extraño irrumpe en una representación no planeada para él, surgen difíciles problemas de control expresivo. Pueden mencionarse dos técnicas de acomodación para resolver estos problemas. En primer lugar, todos aquellos que ya forman parte del auditorio pueden de pronto recibir y aceptar un status temporario de trasfondo escénico y confabularse con el protagonista, desviándose abruptamente hacia una actividad tal que al intruso le sea posible observarla. Así, marido y mujer sorprendidos en medio de su rencilla diaria por un conocido de poca confianza, dejarán a un lado sus altercados» íntimos y fingirán entre ellos una relación casi tan distante y amistosa como la que demuestran para con el recién llegado. Los tipos de relación y de conversación que no puedan ser compartidos por los tres serán abandonados. Por lo tanto, y en general, si el recién llegado ha de recibir el trato al que está acostumbrado, el actuante debe pasar rápidamente de la actividad a la que se hallaba abocado a otra que el recién llegado estime correcta. Muy raras veces puede hacerse esto con la suficiente delicadeza como para mantener la ilusión del recién llegado de que la representación súbitamente montada por el actuante constituye su representación normal. Y aun cuando esto se logre, el auditorio y presente pensará sin duda que lo que ellos habían considerado como la identidad esencial del protagonista no era tan esencial. Se ha indicado que una intrusión puede ser manejada haciendo que los presentes se instalen rápidamente en una definición de la situación a la cual pueda incorporarse el intruso, Una segunda manera de abordar el problema es la de brindar al recién llegado una abierta bienvenida, como a alguien que debería encontrarse ya en la región. Se monta entonces, aproximadamente, la misma actividad, aunque con el objeto de incluir al recién llegado. Así, cuando una persona hace una visita inesperada a sus amigos y los encuentra dando una reunión, se le brinda por lo general una ruidosa bienvenida y se le ruega que se quede. En caso de que la acogida no fuera entusiasta, su descubrimiento de que se lo ha excluido podría desacreditar la imagen de amistad y afecto que existe en otras ocasiones entre el intruso y sus huéspedes. En situaciones corrientes, sin embargo, ninguna de estas técnicas parece muy efectiva. Generalmente, cuando los intrusos hacen su aparición en la región anterior, los actuantes tienden a prepararse para comenzar la actuación que montaron para los intrusos en otro momento o en otro lugar, y esta repentina celeridad para actuar de una determinada manera trae aparejada una confusión, cuanto menos momentánea, en la línea de acción a la cual están entregados los actuantes. Estos se hallarán temporariamente divididos entre dos realidades posibles y, hasta que las señales no hayan sido dadas y percibidas, los miembros del grupo no tendrán ningún indicio para saber qué línea de acción deben seguir. Es casi seguro que el resultado ha de ser la perplejidad. En tales circunstancias, es comprensible que el intruso no sea objeto de ninguno de los procedimientos de acomodación mencionados, sino más bien que se lo trate como si de hecho no estuviera allí o que, incluso, sin ambages se le pida que se retire.
4. Roles discrepantes
Uno de los objetivos finales de todo equipo es sustentar la definición de la situación suscitada por su actuación. Esto implica la sobrecomunicación de ciertos hechos y la comunicación insuficiente de otros. Dadas la fragilidad y la indispensable coherencia expresiva de la realidad que es dramatizada a través de la actuación hay habitualmente hechos que, si atrajeran sobre ellos la atención del auditorio, podrían desvirtuar, desbaratar o anular la impresión que se desea producir mediante esa actuación.
Podríamos decir que estos hechos proporcionan «información destructiva». Uno de los problemas básicos de muchas actuaciones es, entonces, el control de la información; el auditorio no debe obtener información destructiva acerca de la situación que los actuantes tratan de definir ante él. En otras palabras, el equipo debe ser capaz de guardar sus secretos y de mantenerlos guardados.
Antes de proseguir será conveniente agregar algunas sugerencias acerca de las categorías de secretos existentes, porque la revelación de distintos tipos de secretos puede amenazar de variadas formas el propósito de la actuación. Los tipos de secretos que sugerimos se basan en la función que ejerce el secreto y en la relación que este guarda con el concepto que otros tienen acerca del poseedor del secreto. Daré por sentado que todo secreto puede representar más de una de las categorías propuestas. En primer lugar, existen los a veces llamados secretos «muy profundos», hechos concernientes al equipo que este conoce y oculta, y que son incompatibles con la imagen de sí mismo que el equipo se esfuerza por presentar y mantener ante su auditorio. Los secretos profundos son, por supuesto, secretos dobles: uno es el hecho fundamental oculto, y el otro, el hecho de que no se hayan admitido abiertamente hechos fundamentales. En el capítulo 1, en la parte relativa a la tergiversación, consideramos los secretos profundos.
En segundo lugar tenemos los que podríamos denominar secretos «estratégicos», secretos que atañen a los propósitos y capacidades del equipo, que este oculta a su auditorio a fin de impedirle que se adapte eficazmente al estado de cosas que el equipo se propone lograr. Los secretos estratégicos son aquellos a los que recurren los hombres de negocios y los ejércitos al planear las acciones futuras contra el adversario. Mientras el equipo no trate de aparentar que es un tipo de equipo que no posee secretos estratégicos, sus secretos estratégicos no tienen por qué ser secretos profundos. Empero, es preciso hacer notar que, aun cuando los secretos estratégicos de un equipo no sean profundos, su revelación o descubrimiento desorganiza la actuación, porque de manera súbita e inesperada el equipo encuentra que es tonto e inútil mantener la cautela, las reticencias y la estudiada ambigüedad de actitudes que eran necesarias antes de que sus secretos perdieran el carácter de tales. Debe agregarse que los secretos simplemente estratégicos tienden a ser aquellos que con el tiempo el equipo termina por revelar, forzosamente, cuando se consuma la acción basada en los preparativos secretos, mientras que el equipo trata de mantener ocultos para siempre los secretos profundos. Puede agregarse que a menudo la información no es controlada por su reconocida importancia estratégica sino porque se considera que puede llegar a adquirirla en determinado momento. En tercer término, podemos mencionar los secretos «internos», aquellos que indican la pertenencia del individuo a un grupo y contribuyen a que el grupo se sienta separado y distinto de los individuos que no están «en el secreto».1 Los secretos internos confieren un contenido intelectual objetivo a la distancia social subjetivamente sentida. Casi toda la información concerniente a un establecimiento social tiene algo de esta función de exclusión y puede ser considerada como «un asunto en el que no debe meterse nadie». Los secretos internos suelen tener poca importancia estratégica y pueden no ser muy profundos. En este caso, el descubrimiento o la revelación accidental de estos secretos no desorganizará la actuación del equipo de modo radical; los actuantes solo tendrán que desviar hacia otro asunto su gratificación oculta. Es evidente que los secretos estratégicos y/o profundos sirven muy bien como secretos internos, y advertimos, de hecho, que por esta razón se exagera con frecuencia el carácter estratégico y profundo de los secretos. Es interesante observar que los líderes de un grupo social determinado deben enfrentar a veces un dilema relacionado con importantes secretos estratégicos. Los miembros del grupo que no están al tanto del secreto se sentirán excluidos y ultrajados cuando este, finalmente, salga a luz; por otra parte, cuanto mayor es el número de personas que están en el secreto, mayor es la probabilidad de que salga a relucir en forma intencional o involuntaria. El conocimiento que tiene un equipo de los secretos de otro equipo nos proporciona dos categorías adicionales de secretos.
Tenemos, en primer término, los secretos que podríamos llamar «depositados», o sea, los secretos que el poseedor está obligado a guardar debido a su relación con el equipo al cual se refiere dicho secreto. Si el individuo a quien se confía un secreto es el tipo de persona que alega ser, debe observar el secreto, aunque este no se refiera a sí mismo. Así, por ejemplo, cuando un abogado revela actos indecorosos de sus clientes se ven amenazadas dos actuaciones muy distintas: la exhibición de inocencia del cliente ante el tribunal y la demostración de confianza del abogado hacia su cliente. Es probable, asimismo, que los secretos estratégicos de un equipo —sean o no profundos— correspondan también a la categoría de secretos «depositados» en los miembros individuales del equipo, porque cada uno de estos se presentará presumiblemente ante sus compañeros como una persona leal al equipo.
El segundo tipo de información acerca de los secretos ajenos puede denominarse
«discrecional». Un secreto «discrecional» es el secreto de otra persona que un individuo conoce y puede revelar sin desacreditar su autoimagen. Los secretos discrecionales se pueden llegar a conocer a través del descubrimiento, la revelación involuntaria, las admisiones indiscretas, la retransmisión, etc. En general, debemos comprender que los secretos discrecionales o los depositados de un equipo pueden ser los secretos profundos o estratégicos de otro, y en consecuencia, un equipo cuyos secretos vitales son conocidos por otros tratará de obligar a estos últimos a considerar dichos secretos como secretos depositados y no discrecionales.
En este capítulo nos ocuparemos de los tipos de personas que se enteran de los secretos de un equipo, y de las bases y amenazas de su posición privilegiada. Antes de proseguir quiero aclarar, sin embargo, que no toda la información destructiva se encuentra incluida en los secretos, y que el control de la información entraña algo más que guardar secretos. Así, por ejemplo, hay hechos acerca de casi todas las actuaciones que parecen ser incompatibles con la impresión suscitada por la actuación, pero que nadie ha reunido y organizado en forma utilizable. Así, por ejemplo, el periódico de un sindicato puede tener tan pocos lectores que el director, preocupado por la suerte de su empleo, se niegue a permitir que se lleve a cabo una encuesta profesional sobre el número de lectores, con lo cual se asegurará que ni él ni ninguna otra persona tendrá pruebas de la ineficacia de su trabajo.2 Estos son secretos latentes, y el problema de guardar secretos es muy distinto del problema de mantener latentes los secretos latentes. Otro ejemplo de información destructiva no incluida en los secretos es el que encontramos en hechos tales como los gestos involuntarios a los que ya hicimos referencia. Estos hechos proporcionan una información —una definición de la situación— que es incompatible con las pretensiones proyectadas de los actuantes, pero dichos hechos embarazosos no constituyen secretos. El evitar tales hechos inadecuados desde el punto de vista expresivo es también un tipo de control de la información, pero no lo consideraremos en este capítulo.
Dada una actuación particular como punto de referencia, distinguimos tres roles decisivos sobre la base de la función: los individuos que actúan; los individuos para quienes se actúa; y los extraños, que ni actúan en la representación ni la presencian. Podemos diferenciar también estos roles decisivos sobre la base de la información disponible habitualmente para quienes los desempeñan. Los actuantes tienen conciencia de la impresión que producen y suelen poseer, asimismo, información destructiva acerca de la representación. El auditorio conoce lo que se le permitió percibir, modificado por lo que pudo recoger extraoficialmente por medio de la observación atenta. En general, conoce la definición de la situación presentada por la actuación, pero no possen información destructiva acerca de ella. Los extraños no co- nocen ni los secretos de la actuación ni la apariencia de realidad fomentada por ella.
Por último, los tres roles fundamentales mencionados pueden ser descriptos sobre la base de las regiones a las que tiene acceso la persona que desempeña el rol: los actuantes aparecen en las regiones anterior y posterior; el auditorio solo aparece en la región anterior, y los extraños están excluidos de ambas. En consecuencia, cabría suponer que durante la actuación encontraremos una correlación entre función, información disponible y regiones de acceso, de suerte que si conociéramos, por ejemplo, las regiones a las que tuvo acceso un individuo tendríamos que saber qué rol desempeñó y la información de la que dispuso acerca de la actuación.
En realidad, sin embargo, la congruencia entre función, información disponible y regiones de acceso raras veces completa. Suelen aparecer posiciones ventajosas adicionales relativas a la actuación, que complican la relación simple entre función, información y región. Algunas de estas posiciones ventajosas específicas son asumidas con tanta frecuencia y su significado para la actuación es comprendido con tanta claridad que podemos considerarlas como roles, si bien relación con los tres roles fundamentales sería conveniente designarlas con el calificativo de roles discrepantes. En este capítulo estudiaremos algunos de los más obvios. Quizá los roles más espectacularmente discrepantes sean aquellos mediante los cuales una persona se introduce un establecimiento social bajo una apariencia falsa. Dentro de esta categoría hay algunas variantes. En primer lugar, está el rol del «delator». El delator es persona que finge ser miembro del equipo de actuantes de ese modo logra acceso al trasfondo escénico, obtiene información destructiva, y traiciona luego abierta o secreta mente al equipo ante el auditorio. Las variantes política militares, industriales y delictivas de este rol son muy conocidas. Si el individuo se incorporó primero al equipo de una manera sincera y no con el designio premeditado de revelar sus secretos, lo llamamos a veces traidor, renegado, desertor o tránsfuga, especialmente si es esa clase de persona que podría haber sido un compañero honesto.
El individuo que desde el primer momento piensa informar sobre el equipo y se incorpora a este sólo con dicho propósito recibe a veces el nombre de espía. Los delatores, ya sean traidores o espías, están en excelente posición para realizar un doble juego, vendiendo los secretos de aquellos que a su vez les compran secretos. Los delatores pueden ser clasificados, por supuesto, según otras pautas de referencia.
Como sugiere Anís Séller, algunos tienen un adiestramiento profesional, otros son aficionados; algunos pertenecen a la clase alta y otros a la clase baja; algunos trabajan por dinero y otros por convicción.3 En segundo término, tenemos el rol del «falso espectador» {«shill»); este actúa como si fuera miembro del auditorio, pero en realidad está asociado con los actuantes. Por lo general, el «falso espectador» proporciona al auditorio un modelo visible del tipo de respuesta que esperan los actuantes, o bien el tipo de respuesta que en ese momento es necesario que dé el auditorio para asegurar el desarrollo de la actuación. Los términos «falso espectador» y «claque», empleados en el mundo de los espectáculos, son de uso corriente. Nuestra apreciación de este rol proviene, sin duda alguna, de las ferias o parques de diversiones, y las siguientes definiciones sugieren los orígenes del concepto:
Señuelo (stick): Individuo —a veces un rústico de la localidad— contratado por el empresario que explota un garito «arreglado» de antemano, quien le hace ganar premios fantásticos a fin de llamar la atención de los espectadores e inducirlos a entrar en el juego. Cuando los «jugadores reales» responden al estímulo y empiezan a jugar, los señuelos se retiran y entregan sus ganancias a una persona que los espera afuera y no tiene vinculación aparente con el garito.4 Falso espectador- Empleado del circo que se abalanza hacia la boletería en el momento psicológico en que el pregonero concluye su arenga. El y sus compinches compran entradas y se dirigen al interior de la carpa; el grupo de lugareños que observa esa representación frente a la boletería no
demora en hacer lo mismo.5
No se debe suponer que estos «falsos espectadores» se encuentran únicamente en las actuaciones no respetables (aunque solo los «falsos espectadores» no respetables desempeñan su rol en forma sistemática y sin sentirse defraudados). Así, por ejemplo, en las reuniones sociales de tipo informal es frecuente que la esposa simule interés cuando su marido cuenta una anécdota y le proporcione las respuestas y señales adecuadas, aunque en realidad haya oído el relato infinidad de veces y sepa que la actitud del marido al aparentar que está contando la historia por primera vez es solo una representación. El «falso espectador» es, por lo tanto, la persona que aparenta ser simplemente un miembro más del auditorio y utiliza esa falsedad no manifiesta en provecho del equipo actuante.
Consideremos ahora otro tipo de impostor que actúa como miembro del auditorio. En este caso se trata del individuo que usa su falsedad oculta en provecho del auditorio y no de los actuantes. Un ejemplo de este tipo de impostor es la persona contratada para controlar el cumplimiento de las normas por parte de los actuantes a fin de asegurar que en ciertos aspectos las apariencias suscitadas por la actuación no se alejen demasiado de la realidad. La persona actúa, en forma oficial o extraoficial, como agente protector del público crédulo y confiado, y desempeña el rol de auditorio con más discernimiento y rigor ético que los que suelen exhibir los observadores comunes.
A veces estos agentes hacen un juego abierto y avisan a los actuantes que la próxima actuación está a punto de ser sometida a examen. Así, los actores en la noche de estreno y las personas arrestadas y puestas a disposición de la justicia reciben la advertencia franca de que todo lo que digan será considerado como prueba para juzgarlos. El observador participante que admite desde el principio sus propósitos brinda a los actuantes a quienes observa una oportunidad similar.
Sin embargo, muchas veces, el agente se oculta y actúa en forma subterránea, en cuyo caso al desempeñar el papel de miembro sincero del auditorio da lugar a que los actuantes «pisen el palito». En las actividades comerciales corrientes, los agentes que no dan ningún aviso previo acerca de sus ocupaciones suelen ser denominados
«soplones», como lo haremos aquí, y es fácil comprender que se los mire con muy poca simpatía. Así, por ejemplo, la vendedora de tienda podrá enterarse de que se comportó en forma descortés e irascible con un presunto cliente que era, en realidad, un agente de la empresa encargado de verificar el trato bona fide que reciben los clientes. El almacenero comprobará que vendió artículos a precios ilegales a clientes expertos en precios, enviados por las autoridades de la oficina de control municipal. Los empleados ferroviarios tienen que enfrentar el mismo problema:
En otros tiempos, el guarda de tren podía exigir ser tratado con respeto por los pasajeros; hoy día el «soplón» puede «delatarlo» a la empresa si no se saca la gorra al entrar en un vagón donde hay señoras sentadas, o si no rezuma ese servilismo untuoso que le ha sido impuesto por la creciente conciencia de clases, la difusión de pautas del mundo europeo y de la hotelería, y la competencia con otros medios de transporte.6 De modo similar, la prostituta podrá descubrir que, cuando se presenta ante el auditorio, el estímulo que recibe en las fases iniciales de su actuación proviene de un
«cliente» que en realidad es un pesquisa7, y esta posibilidad siempre latente la obliga a tener cierta cautela con los miembros extraños del auditorio, lo cual echa a perder en parte su representación.
Dicho sea de paso, es preciso diferenciar a los verdaderos soplones de los que así se autodesignan por su cuenta, conocidos comúnmente con el nombre de «vivos» o «sabelotodos», quienes no conocen las operaciones que se desarrollan entre bastidores, como pretenden, ni están facultados por las leyes o la costumbre para representar al auditorio. En nuestros días, estamos acostumbrados a considerar que los agentes que verifican los estándares de una actuación o vigilan a los actuantes (ya sea en forma abierta o sin un aviso preliminar) forman parte de la estructura de prestación de servicios, y en especial del control social ejercido por las organizaciones gubernamentales en defensa de los intereses del consumidor y del contribuyente. Sin embargo, este tipo de trabajo se lleva a cabo con frecuencia en un campo social más amplio. Las oficinas especializadas en heráldica y las oficinas de ceremonial y protocolo proporcionan ejemplos familiares; estas agencias sirven para mantener en sus respectivos lugares a la nobleza y a los altos funcionarios de gobierno, así como a aquellos que reivindican falsamente para sí esas elevadas posiciones sociales. En el auditorio hay otro tipo de simulador peculiar. Es aquel que ocupa un lugar modesto e inadvertido entre los integrantes del auditorio y abandona la región junto con ellos, pero al irse se dirige a las oficinas de su empleador, un competidor del equipo cuya actuación acaba de presenciar, para informarle acerca de todo lo que ha visto. Es el comprador profesional, el hombre de Gimbel's en Macy's, o el hombre de Macy's en Gimbel's; es el extranjero y el espía elegante que frecuenta las reuniones de las compañías nacionales de aviación. El comprador profesional es una persona que tiene el derecho técnico de asistir a la representación, pero a veces se piensa que debería tener el decoro de permanecer en su propia región posterior, porque su interés por la representación parte de una perspectiva errónea y censurable, más estimulante —y a la vez más embarazosa— que la del espectador auténtico.
Otro rol discrepante es el del llamado intermediario o mediador. El intermediario se entera de los secretos de cada bando y da a ambos la impresión sincera de que guardará sus secretos, pero suele dar a cada uno de ellos la falsa impresión de que le es más leal que al otro. A veces, como ocurre en el caso del árbitro de ciertas disputas laborales, el intermediario puede funcionar como un medio a través del cual dos equipos obligadamente hostiles pueden llegar a un acuerdo provechoso para ambos. A veces, como en el caso del agente teatral, el intermediario actúa como un instrumento a través del cual cada equipo recibe una versión parcialmente tergiversada del otro, versión que está calculada para posibilitar una relación más estrecha entre los dos equipos. A veces, como en el caso del agente matrimonial, el intermediario puede servir como medio para transmitir insinuaciones o propuestas exploratorias de un bando al otro, las cuales podrían conducir, de ser planteadas en forma abierta, a una aceptación o a un rechazo embarazosos. Cuando el intermediario opera en presencia de los dos equipos de los cuales es miembro, tenemos ante nuestra vista un espectáculo portentoso, que podríamos comparar con el del hombre que tratara desesperadamente de jugar al tenis consigo mismo. Una vez más estamos obligados a considerar que, en nuestro estudio, la unidad natural no es el individuo* sino más bien el equipo y sus miembros. Si consideramos al intermediario como individuo, su actividad es grotesca, insostenible e indigna, ya que oscila entre dos conjuntos de apariencias y lealtades. Como parte constituyente de dos equipos, la vacilación del intermediario es muy comprensible. El intermediario puede ser considerado, simplemente, como un doble espectador falso.
Estudios recientes sobre la función del capataz nos proporcionan un ejemplo ilustrativo del rol del intermediario. El capataz no solo debe aceptar los deberes del director, conduciendo la representación en la planta de la fábrica en beneficio del auditorio sino que debe traducir lo que conoce y lo que el auditorio ve a un lenguaje verbal que este último y su propia conciencia estén dispuestos a aceptar.8 Otro ejemplo del rol del intermediario es el del presidente de asambleas o reuniones conducidas de manera formal. Tan pronto como el presidente abre la sesión y presenta al orador, es probable que empiece a actuar como modelo visible para los demás oyentes, ilustrando con expresiones exageradas el interés y la compenetración que deberían demostrar, y proporcionándoles señales anticipadas sobre la forma en que deberían reaccionar ante determinadas observaciones del orador, a fin de que sean recibidas con seriedad, risas o murmullos de aprobación en los momentos adecuados. Los oradores tienden a aceptar invitaciones para hablar en actos públicos partiendo del supuesto de que el presidente «se ocupará de ellos», cosa que este hace al presentarse ante el auditorio como el modelo cabal del oyente, y al confirmar totalmente la noción de que el discurso tiene verdadera importancia. La actuación del presidente de la asamblea es eficaz debido en parte a que los oyentes están obligados hacia él, tienen la obligación de corroborar toda definición de la situación por él propuesta, la obligación de seguir, en huma, la línea de comportamiento que adopta. Desde el punto de vista dramático, no es fácil asegurar que el orador parezca gozar de aprecio y que los oyentes se hallen cautivados, y a menudo esa tarea impide que el presidente preste atención a lo que semeja estar escuchando. El rol del intermediario parece revestir especial relevancia en la interacción social informal, lo cual confirma una vez más la utilidad del enfoque basado en la existencia de dos equipos. Cuando en un círculo social una persona atrae la atención conjunta de los demás presentes por medio de la acción o de la palabra, esa persona define la situación, y puede definirla de una manera que no sea fácilmente aceptable para su auditorio. Alguno de los presentes sentirá mayor responsabilidad por y para él que la que sienten los demás, y cabe suponer, entonces, que esta persona más cercana al orador tratará de suavizar las diferencias entre este y los oyentes, traduciéndolas a conceptos colectivamente más aceptables que los de la proyección original. Un momento después, cuando alguna otra persona tome la palabra, otro de los presentes podrá asumir el rol de intermediario y mediador. A decir verdad, el flujo de conversación informal puede ser considerado como un medio propicio para la formación y reformación de equipos, y para la creación y recreación de intermediarios.
Hemos examinado varios roles discrepantes: el delator, el falso espectador, el soplón, el comprador profesional y el intermediario. En cada caso encontramos una relación inesperada y oculta entre el rol simulado, la información poseída y las regiones de acceso. Y en cada caso encontramos a alguien que puede participar en la interacción real entre los actuantes y el auditorio. Podemos estudiar un rol discrepante adicional, el del individuo «no existente como persona»; quienes desempeñan este rol están presentes durante la interacción, pero en ciertos sentidos no asumen ni el rol de actuante ni el de auditorio, y tampoco pretenden ser (a la inversa de los delatores, los falsos espectadores y los soplones) lo que no son.9
En nuestra sociedad el sirviente es, quizá, el tipo clásico de la persona «no existente como persona». Se supone que el sirviente debe hallarse en la región anterior mientras el dueño de casa ofrece su actuación de hospitalidad ante los invitados. Si bien en algunos sentidos, como vimos anteriormente, el sirviente forma parte del equipo del anfitrión, en cierta medida es definido, tanto por los actuantes como por el auditorio, como alguien que no está allí. Entre algunos grupos sociales se da por sentado que el sirviente puede entrar libremente en las regiones posteriores, ya que se parte de la base de que no es necesario mantener las apariencias ante él, ni producir ninguna impresión. La señora Trollope nos brinda algunos ejemplos:
A decir verdad, tuve muchas oportunidades de observar esta habitual indiferencia ante la presencia de sus esclavos. Hablan de ellos, de su condición, de sus cualidades, de su conducta, etc., exactamente como si fueran incapaces de oír. Conocí a una señorita tan pudorosa que, cuando se hallaba sentada a la mesa entre un caballero y una dama, se echaba prácticamente encima de la silla de la señora que estaba a mi lado para evitar hasta el más leve roce con el codo de un hombre. Sin embargo, vi una vez a esa misma señorita ajustándose el corsé con la mayor naturalidad delante de un lacayo negro. Un caballero de Virginia me contó que desde que se había casado tenía la costumbre de que una muchacha negra durmiera en el mismo cuarto en que lo hacía él y su esposa. Le pregunté cuál era el motivo de esa presencia nocturna, y si esta era necesaria. «¡Dios mío! —fue la respuesta—. De lo contrario, no sé cómo me arreglaría si durante la noche quisiera tomar un vaso de agua».10
Este es, por supuesto, un ejemplo extremo. Si bien a los sirvientes solo suele dirigírseles la palabra para hacerles un «pedido», su presencia en una región introduce por lo general ciertas restricciones en la conducta de aquellos que están plenamente presentes, y mucho más, al parecer, cuando la distancia social entre el servidor y el amo no es muy grande. En el caso de otros roles que, en nuestra sociedad, se asemejan al del sirviente, tales como el del ascensorista y del chofer de auto, parece existir cierta incertidumbre en ambos extremos de la relación en lo concerniente a la clase de confianza e intimidad permisibles en presencia del individuo «no existente como persona».
Además de estos roles semejantes al de la servidumbre, hay otras categorías comunes de personas que a veces son tratadas como si no estuvieran presentes: los muy pequeños, los ancianos y los enfermos constituyen ejemplos familiares.
Hoy día encontramos, además, un cuerpo creciente de personal técnico —taquígrafas, técnicos de radiodifusión, fotografos, policía secreta, etc.— que desempeña un rol técnico durante ceremonias importantes, pero sin un guión establecido.
Parecería que el rol del individuo que pasa inadvertido como persona lleva casi siempre implícito cierto grado de subordinación y falta de respeto, pero no debemos subestimar en qué medida la persona a quien se confiere dicho rol o que lo asume, puede utilizarlo como medio de defensa. Y es preciso acotar que hay situaciones en las que los subordinados descubren que el único camino viable para manejar un superior es tratarlo como si no estuviera presente. Así, en la isla de Shetland, cuando el refinado y distinguido médico inglés visitaba a los enfermos en sus humildes hogares, lo, familiares resolvían la dificultad de establecer relación con el facultativo tratándolo, en la medida de sus posibilidades, como si no estuviese presente. Además, un equipo puede tratar a un individuo como si no estuviera presente, pero no adopta esta actitud porque sea una cosa natural o la única factible, sino como una manera enfática de expresar hostilidad hacia el individuo que no se comportó en forma adecuada. En tales situaciones, lo importante es demostrarle al paria que se lo ignora, y la actividad que se lleva a cabo para demostrárselo puede tener, en sí misma, importancia secundaria.
Hemos considerado algunos tipos de personas que no son, en un sentido simple, actuantes, auditorio o extraños, pero que logran acceso a informaciones y regiones a las que suponemos que no deberían llegar. Examinaremos ahora cuatro roles discrepantes adicionales que incluyen fundamentalmente a las personas que no están presentes durante la actuación pero que obtienen información inesperada acerca de ella.
En primer lugar, hay un rol importante que podríamos designar con el nombre de
«especialista de servicios»; es el que desempeñan los individuos que se especializan en la preparación, reparación y mantenimiento de la representación que sus clientes ofrecen ante otras personas. Algunos de estos trabajadores, como los arquitectos y los vendedores de muebles, se especializan en el entorno; otros, tales como los dentistas, peinadores y dermatólogos, se ocupan de la fachada personal; otros, como los economistas, contadores, , abogados e investigadores, formulan los elementos lácticos del despliegue verbal del cliente, es decir, la línea de argumentación o la posición intelectual de su equipo. Sobre la base de estudios concretos, parecería que los especialistas de servicios pueden, a duras penas, atender a las necesidades de un actuante individual sin obtener tanta —o más— información destructiva acerca de algunos aspectos de la actuación del individuo como la que este mismo posee. Los especialistas de servicios se asemejan a los miembros del equipo en la medida en que se enteran de los secretos del espectáculo y lo observan desde el trasfondo escénico. Sin embargo, a diferencia de los miembros del equipo, el especialista no comparte el riesgo, la culpa y la satisfacción de presentar ante un auditorio la función a la cual contribuyó con su aporte. Y, a diferencia de los miembros del equipo, al enterarse de los secretos de otros, estos no se enteran recíprocamente de los suyos. En este contexto podemos comprender por qué la ética profesional obliga al especialista a mostrar «discreción», o sea a no divulgar los secretos de una representación a los que tuvo acceso debido a sus tareas específicas. Así, por ejemplo, los psicoterapeutas que participan indirectamente en la lucha doméstica de nuestra época se comprometen a guardar silencio acerca de lo que llegan a saber, excepto ante sus supervisores.
Cuando el especialista tiene un status social más alto que los individuos a quienes proporciona el servicio, su criterio general para evaluarlos desde el punto de vista social se verá sustentado por los datos y detalles particulares acerca de ellos, de los que necesariamente debe enterarse. En ciertas situaciones esto se convierte en un factor significativo para mantener el statu quo. Así, en las pequeñas ciudades norte- americanas, los banqueros de la clase media superior saben que, para eludir impuestos, muchos propietarios de pequeños negocios presentan una fachada que no concuerda con sus transacciones bancarias, y que otros comerciantes muestran una fachada pública de seguridad y solvencia mientras que en privado solicitan préstamos en forma servil y torpe. Los médicos de clase media que atienden gratis y deben tratar enfermedades secretas en ambientes ignominiosos están en análoga situación, porque en tales circunstancias a la persona de clase baja le resulta imposible protegerse de la observación íntima de sus superiores. De modo similar, el propietario sabe muy bien que, aun cuando todos sus inquilinos actúan como si pertenecieran a esa categoría de personas que siempre pagan puntualmente el alquiler, en el caso de algunos esta actitud es una mera actuación. (A veces algunas personas que no son «especialistas de servicios» tienen acceso a este panorama decepcionante. En muchas organizaciones, por ejemplo, los funcionarios ejecutivos deben observar la muestra de febril actividad y competencia que ofrece el personal, aunque secretamente posean una opinión exacta y muy pobre de algunos de los que trabajan bajo sus órdenes.)
A veces descubrimos, como es natural, que el status social general del cliente es más alto que el de los especialistas que | deben atender su fachada. En estos casos se plantea un interesante dilema de status, ya que por un lado tenemos un status elevado y un escaso control de la información, y, por el otro, un status bajo y un elevado control de la información. En tales circunstancias es posible que el especialista sea demasiado sensible a las debilidades de la representación ofrecida por sus superiores y olvide las debilidades de su propia función. En consecuencia, estos especialistas suelen mostrar una ambivalencia característica, y adoptan una posición cínica hacia el mundo «superior» por las mismas razones que les permiten, de manera indirecta, conocerlo íntimamente. Así, el portero sabe, en virtud del servicio que presta, qué clase de bebidas beben los inquilinos, qué clase de comida comen, qué cartas reciben, qué facturas tienen impagas, si la señora del departamento está en el período menstrual detrás de su fachada impecable y el grado de pulcritud que mantienen los inquilinos en la cocina, el cuarto de baño y otras regiones posteriores de la casa.11 Del mismo modo, el empleado de la estación de servicio está en condiciones de enterarse de que un hombre que se luce con su nuevo Cadillac suele comprar nafta por valor de un dólar o un tipo de nafta inferior, de bajo precio, o trata de conseguir pequeños servicios gratuitos. Y sabe también que la exhibición que ofrecen algunos hombres para demostrar su dominio masculino de los secretos técnicos y mecánicos del auto- móvil es falsa, ya que no pueden diagnosticar correctamente cuál es el desperfecto que tiene su coche, aunque pretendan saberlo, y ni siquiera son capaces de arrimarse y estacionar ante los surtidores de nafta en forma competente. Asimismo, las vendedoras se enteran en los probadores de que algunas clientas usan ropa sucia, lo cual habría sido imposible de imaginar por su aspecto exterior, y que juzgan descaradamente la prenda de vestir por su posibilidad para disfrazar los hechos. En los negocios que venden ropa de hombre los empleados saben que la actitud austera de los hombres que aparentan tener poco interés por su aspecto es, en algunos casos, nada más que una máscara, y que hombres fornidos, rudos y de aspecto severo se probarán un traje tras otro y un sombrero tras otro hasta lograr aparecer ante el espejo exactamente con la imagen que quieren tener. De modo análogo, por las cosas que respetables hombres de negocios les piden que hagan o que no hagan, los miembros de la policía se enteran de que los pilares de la sociedad no son tan derechos como parecen.12 Las camareras de los hoteles saben que los huéspedes del sexo masculino que en las habitaciones juegan lances con ellas no tienen nada en común con la conducta severa y rígida que exhiben cuando están en los salones de la planta baja.13 Y el personal de vigilancia del hotel, o detectives de la casa, como se los llama más comúnmente, se enteran de que un cesto de papeles puede ocultar dos borradores desechados de la nota de un suicida,
Querida:
Cuando estas líneas lleguen a tus manos estaré allí donde nada de lo que hagas podrá herirme .. .
Cuando leas estas líneas, nada de lo que hagas podrá herirme.. .14
lo cual pone de manifiesto que en el momento final los sentimientos que experimentó una persona desesperadamente intransigente fueron ensayados, en cierta medida, a fin de dar la nota justa, y que, de todos modos, no fueron terminantes. Otro ejemplo lo proporcionan los especialistas de servicios de dudosa reputación, quienes tienen oficinas en sectores alejados de la ciudad de manera que los clientes puedan acudir sin ser vistos cuando necesitan alguna ayuda, Hughes escribe al respecto:
En las novelas son comunes las escenas que describen a una dama de abolengo que busca, sola y cubierto el rostro con un velo, la dirección del adivino o de la partera de prácticas dudosas, en algún rincón oscuro de la urbe. La anonimia de ciertos sectores de las ciudades permite que la gente obtenga la prestación de algunos servicios especializados, tanto lícitos, pero comprometedores, como ilícitos, recurriendo para ello a personas con quienes no querría ser vista por miembros de su propio círculo social.15
Tal especialista, es de rigor, llevará el anonimato consigo, como lo hace el exterminador de ratas e insectos que anuncia en sus avisos publicitarios que va al domicilio del cliente en un camión sin inscripciones que puedan delatar la índole de su tarea. Toda garantía de anonimato constituye, por supuesto, la afirmación evidente y molesta de que el cliente tiene necesidad de ella y está dispuesto a utilizarla. Es indudable que el especialista cuyo trabajo le exige observar el trasfondo escénico de las actuaciones de otras personas será para ellas motivo de estorbo. Al modificarse la actuación que sirve como punto de referencia, se pueden observar otras consecuencias. Vemos que a menudo los clientes no recurren a un especialista para que les ayude a ofrecer una representación para otros sino por el hecho mismo que entraña el tener un especialista que los atienda. Al parecer, muchas mujeres van a los salones de belleza para sentirse rodeadas de los halagos y atenciones con que allí las
reciben y tener el gusto de ser llamadas señora, y no por el mero hecho de hacerse peinar. Así, por ejemplo, se afirma que en la India la obtención de adecuados especia- listas en la prestación de servicios para realizar tareas rituales significativas es de fundamental importancia para corroborar la propia posición de casta del individuo.16 En casos como estos, el actuante puede tener interés en que se lo conozca por el especialista que lo atiende, y no por la representación que ese servicio le permitirá ofrecer más adelante. Y así encontramos que surgen ciertos especialistas que satisfacen necesidades demasiado vergonzosas como para que el cliente las plantee a especialistas ante los cuales no se muestra habitualmente bajo una faz bochornosa. En consecuencia, la actuación que el paciente escenifica para su médico lo obliga a veces a recurrir al farmacéutico en busca de abortivos, anticonceptivos y medicamentos para las enfermedades venéreas.17 De modo similar, en Estados Unidos suele darse el caso de que el individuo comprometido en enredos indecorosos solicite los servicios de un abogado negro para resolver sus dificultades, pues se avergüenza de exhibir sus asuntos turbios ante un abogado blanco.18 Es evidente que los especialistas de servicios que poseen secretos que les fueron confiados están en condiciones de explotar ese conocimiento para obtener concesiones del actuante cuyos secretos poseen. Las leyes, la ética profesional y el propio interés personal ponen coto a las formas más groseras de chantaje, pero con frecuencia estos medios de control social no bastan para frenar o impedir las pequeñas concesiones solicitadas de modo sutil o indirecto. Quizá la tendencia a utilizar los servicios de abogados, contadores, economistas y otros especialistas en fachadas verbales mediante convenios relativos a sus tareas y honorarios, y de incorporar a la empresa a aquellos que se encuentran en estas condiciones, representa en parte un esfuerzo por asegurarse su discreción; cabe suponer que, una vez que los especialistas en fachadas verbales llegan a formar parte de la organización, se emplean nuevos métodos para asegurar su fidelidad. El hecho de hacerlos ingresar en ella, e incluso en el propio equipo, ofrece asimismo mayor garantía de que emplearán y aplicarán sus habilidades en provecho de la actuación de la empresa y no para promover enfoques encomiables —pero no pertinentes—, tales como un análisis equilibrado o la presentación de datos teóricos interesantes para su auditorio profesional.19
Es preciso considerar, además, una variedad del rol del especialista, el del «especialista instructor». Los individuos que asumen este rol tienen la compleja tarea de enseñar al actuante cómo producir una impresión conveniente, desempeñando, al mismo tiempo, el papel del futuro auditorio, e ilustrando mediante penalidades las consecuencias de una actuación impropia. En nuestra sociedad, los padres y maestros constituyen los ejemplos básicos de este rol, así como los sargentos que adiestran e instruyen a los cadetes. Los actuantes suelen sentirse incómodos en presencia del instructor cuyas lecciones aprendieron y dieron por sentadas desde hace mucho tiempo. Los instructores tienden a evocar en el actuante una imagen vivida de sí mismo que él ha reprimido, la auto imagen de una persona empeñada en el difícil y embarazoso proceso de aprendizaje y desarrollo. El actuante podrá llegar a olvidar cuan tonto fue en otros tiempos, pero no puede hacer que el instructor olvide sus torpezas. Como sugiere Riezler acerca de cualquier acto vergonzoso, «si otros lo conocen, el hecho está establecido, y la autoimagen del individuo está fuera de su propio podes de recordar y olvidar».20 Quizá no sea posible adoptar una actitud cómoda y natural con personas que nos han visto detrás de nuestra fachada actual — personas que «nos conocieron cuando»— si al mismo tiempo hay individuos que deben simbolizar la respuesta que nos da el auditorio, y por lo tanto no podemos aceptarlos como deberíamos hacerlo con los antiguos compañeros de equipo. El especialista de servicios constituye, como dijimos, un tipo de persona que no es actuante y que, sin embargo, tiene acceso a las regiones posteriores y a la información destructiva. Una segunda variante es la persona que desempeña el rol de «confidente». Los confidentes son personas a quienes el actuante confiesa sus culpas, detallando libremente el sentido en que la impresión dada durante la actuación fue tan solo una impresión. Por lo general, los confidentes están afuera y solo participan de manera indirecta en las actividades de las regiones anterior y posterior. Así, por ejemplo, es a una persona de este tipo a quien el esposo hará el relato diario de todo cuanto le sucede, de las pequeñas estratagemas que emplea en la oficina, las intrigas, los engaños y los sentimientos inexpresados; y cuando escribe una carta para solicitar, rechazar o aceptar un empleo, esa persona será quien revise el borrador para asegurarse de que la misiva dé exactamente la nota justa. Del mismo modo, cuando ex diplomáticos y ex boxeadores escriben sus memorias, el público lector es transportado detrás de la escena y se convierte así en el diluido confidente de un gran espectáculo, aunque para ese entonces este último haya terminado totalmente.
A diferencia del especialista de servicios, la persona que recibe las confidencias de otra no gana nada con ello; acepta la información sin percibir una remuneración, como una expresión de la amistad, la confianza y el aprecio que el informante siente por ella. Empero, vemos a menudo que los clientes tratan de transformar a los especialistas de servicios en confidentes (quizá como medio de asegurarse su discreción), sobre todo cuando el trabajo del especialista se reduce simplemente a escuchar y hablar, como ocurre en el caso de los sacerdotes y los psicoterapeutas.
Resta considerar un tercer rol. Al igual que los roles del especialista y el confidente, el rol del colega proporciona, a quienes lo desempeñan, cierta información acerca de una actuación a la cual no asisten. Los colegas pueden ser definidos como individuos que presentan la misma actuación al mismo tipo de auditorio pero no participan juntos, como lo hacen los compañeros de equipo, en el mismo lugar y al mismo tiempo, ante el mismo auditorio. Los colegas comparten, por así decirlo, un destino común. El hecho de tener que poner en escena el mismo tipo de actuación los lleva a conocer mutuamente sus dificultades y sus puntos de vista; cualquiera que sea su idioma, terminan por hablar el mismo lenguaje social. Y, si bien los colegas que compiten para conquistar auditorios podrán ocultarse unos a otros algunos secretos estratégicos, no pueden ocultarse totalmente ciertos hechos que esconden ante el auditorio. La fachada que mantienen ante los demás no es necesaria entre ellos; aquí es posible una atmósfera reposada y libre de tensiones.
Hughes expuso recientemente las complejidades de este tipo de solidaridad.
En cualquier esfera de actividad, la discreción es parte del código de trabajo; permite a los colegas intercambiar confidencias concernientes a sus relaciones con otra gente. Entre estas confidencias encontramos manifestaciones de cinismo referidas a su misión, su competencia, las flaquezas propias, las de sus superiores, clientes, subordinados y público en general. Dichas expresiones quitan la carga de nuestros hombros y sirven también como mecanismo de defensa. La tácita confianza mutua descansa en dos presunciones concernientes a nuestros compañeros. La primera es que el colega no interpretará en forma errónea nuestras palabras; la segunda es que no repetirá lo que haya oído a los no iniciados. Para tener la seguridad de que un nuevo colega no interpretará mal nuestras expresiones es necesario desarrollar todo un juego de gestos sociales. El fanático que transforma ese juego de gestos en una verdadera batalla y que toma con demasiada seriedad un simple comienzo de amistad no inspirará confianza, y no es probable que se le confíen esos comentarios superficiales y frivolos acerca del trabajo, o los recelos y dudas del equipo; tampoco podrá aprender esas partes del código de trabajo que solo se comunican por medio de la insinuación y el gesto. No se confiará en él porque, aunque no se avenga con las artimañas, se sospecha que puede ser propenso a traicionar. Para que los hombres puedan comunicarse libre y confiadamente deben ser capaces de dar por sentado muchos de sus sentimientos mutuos. Deben sentirse cómodos cuando están en silencio, así como cuando expresan sus pensamientos.21
Simone de Beauvoir nos brinda una buena exposición de otros aspectos de la solidaridad colegiada; su propósito es describir la situación peculiar de las mujeres, su intención es hablarnos acerca de todos los grupos colegiados:
Las amistades femeninas que logra conservar o crear le serán preciosas, pues tienen un carácter muy diferente de las relaciones que conocen los hombres, quienes se comunican entre sí en función de individuos, a través de ideas y proyectos que les son personales; pero las mujeres, encerradas en la generalidad de su destino de mujeres, se encuentran unidas por una especie de complicidad inmanente. Y lo primero que buscan las unas al lado de las otras es la afirmación del universo que les es común. No discuten opiniones, sino que se hacen confidencias y se dan mutuamente recetas, y así se ligan para crear una suerte de contra universo, cuyos valores se imponen a los valores machos. Una vez que se han reunido encuentran la fuerza suficiente para sacudir sus cadenas, y niegan entonces la dominación sexual de los hombres, confiándose su frigidez y burlándose cínicamente de los apetitos de su macho, o de su torpeza. También rechazan con ironía la superioridad moral e intelectual de su marido y de los hombres en general. Confrontan sus experiencias, y los embarazos, partos, enfermedades de los hijos, enfermedades personales y cuidados caseros se convierten en los hechos esenciales de la vida. Su trabajo no es una técnica; al transmitirse recetas de cocina y procedimientos caseros le dan la dignidad de una ciencia secreta fundada en tradiciones orales.22
Resulta evidente, entonces, por qué los términos usados para designar a nuestros colegas, al igual que los usados para designar a nuestros compañeros de equipo, tienen las características comunes a los endogrupos, y por qué los términos empleados para designar a los auditorios llevan implícito el carácter de los exogrupos.
Es interesante hacer notar que, cuando los miembros de un equipo entran en contacto con un extraño que es, al mismo tiempo, colega, pueden, en forma temporaria, conceder al recién llegado una especie de afiliación protocolar u honorífica en el equipo. Existe un complejo de visita oficial por el cual los miembros del equipo tratan al visitante como si este hubiese establecido de pronto relaciones muy íntimas y duraderas con ellos. Sean cuales fueren las prerrogativas de los asociados, el extraño tiende a recibir todos los derechos de los que gozan los demás. Estas cortesías se otorgan, sobre todo, en los casos en que el visitante y los anfitriones recibieron su entrenamiento en el mismo establecimiento y/o tuvieron el mismo instructor. Los graduados de la misma pensión, la misma escuela profesional, el mismo establecimiento correccional, el mismo colegio o el mismo pueblo proporcionan ejemplos claros. Cuando los «antiguos camaradas» se encuentran puede ser difícil sustentar todo un juego de bromas pesadas, y el abandono de la pose acostumbrada se convertirá en una obligación y en una pose en sí misma, pero quizá sea más difícil adoptar alguna otra postura.
Una implicación interesante de estas sugerencias es que el equipo que actúa en forma constante ante el mismo auditorio representando sus rutinas puede estar, sin embargo, más distante socialmente de este auditorio que de un colega que se pone en contacto con el equipo de manera momentánea. Así, los miembros de la clase media acomodada de la isla de Shetland conocían muy bien a los labriegos vecinos por haber desempeñado ante ellos desde la infancia el rol de representantes de la clase media.
Sin embargo, si un visitante de clase media llegaba a la isla, debidamente presentado y recomendado, podía llegar a tener más intimidad con los miembros de la clase media isleña en el curso de una charla a la hora del té que un campesino durante toda una vida de contacto con sus vecinos burgueses, ya que entre estos el té de la tarde era el trasfondo escénico para las relaciones entre la clase media y los campesinos. Aquí, los primeros se burlaban de los labriegos, y la manera contenida empleada habitualmente en su presencia daba lugar a todo un juego de bromas pesadas. Aquí, los miembros de la clase media enfrentaban el hecho de ser similares a los labriegos en aspectos fundamentales, y diferentes de ellos en algunos aspectos desventajosos, todo ello con una jovialidad secreta insospechada para la mayoría de los campesinos del lugar.23 Se puede señalar que la buena voluntad que un colega otorga protocolarmente a otro se asemeja a un ofrecimiento de paz del tipo «Ustedes no nos delaten y nosotros no los delataremos a ustedes». Esto explica por qué los médicos y los tenderos suelen conceder atenciones profesionales o reducciones de precios a aquellos que en cierto sentido están vinculados con el gremio. En este caso, estamos frente a una especie de soborno de esos individuos que están suficientemente bien informados para convertirse en soplones. La naturaleza de la relación entre colegas nos permite comprender algo acerca del importante proceso social de endogamia por el cual una familia de determinada clase, casta, ocupación, religión o grupo étnico tiende a restringir sus vínculos matrimoniales a las familias del mismo status. Las personas que se vinculan por lazos afines se encuentran en una posición desde la cual pueden verse mutuamente detrás de sus respectivas fachadas; esto es siempre embarazoso, pero es menos molesto si los recién llegados ofrecen entre bastidores el mismo tipo de representación y tienen acceso a la misma información destructiva. Un matrimonio impropio introduce en el trasfondo escénico y en el equipo a alguien que debería haber quedado afuera, al menos confinado en el auditorio.
lis preciso advertir que personas que son colegas en un terreno y, en consecuencia, mantienen relaciones de familiaridad recíproca, pueden no serlo en otros aspectos. Hay quienes piensan que el colega que en otros aspectos de su vida es un hombre de poder o status inferior puede tratar de sobreextender sus pretensiones de familiaridad y amenazar la distancia social que debería mantenerse entre ellos sobre la base de los demás status. En la sociedad norteamericana, las personas de clase media pertenecientes a grupos minoritarios de status bajo son amenazadas frecuentemente de este modo por las exigencias de sus hermanos de clase inferior. Como sugiere Hughes respecto de las relaciones interraciales entre colegas: El dilema surge del hecho de que, si bien es nocivo para la profesión dejar que los legos adviertan grietas en sus filas, puede ser perjudicial para el individuo estar asociado, a la vista de sus pacientes reales o potenciales, con personas —incluso colegas— de un grupo tan menospreciado como el de los negros. El camino utilizado para eludir el dilema es evitar los contactos con el profesional negro.24
De modo similar, los empleadores que pertenecen manifiestamente a un status de clase inferior, como en el caso de algunos administradores de estaciones de servicio de Estados Unidos, descubren a menudo que sus empleados esperan que todo el funcionamiento sea conducido a la manera de las actividades que se desarrollan entre bastidores y que las órdenes y directivas sean dadas en tono de súplica o de broma.
Este tipo de amenaza se acentúa, desde luego, por el hecho de que los que no son colegas pueden simplificar de modo análogo la situación y juzgar al individuo, en gran medida, por los colegas a quienes frecuenta. Pero, una vez más, son problemas que no se pueden explorar exhaustivamente a menos que cambiemos el punto de referencia de una actuación a otra. Así como hay algunas personas que ocasionan dificultades por dar demasiada importancia al espíritu de cuerpo, otras causan inconvenientes al adoptar la actitud inversa. Siempre es posible que un colega desafecto se convierta en un re negado y revele al auditorio los secretos de la actuación que sus antiguos compañeros aún siguen escenificando. Cada rol tiene sus clérigos que colgaron los hábitos y que nos cuentan lo que sucede en el monasterio, y la prensa mostró siempre el más vivo interés por estas confesiones y revelaciones escandalosas. Así, el médico describirá en letras de molde cómo sus colegas se reparten los honorarios, se roban mutuamente los pacientes y se especializan en operaciones innecesarias que requieren el tipo de instrumenta que brinda al paciente una exhibición médica dramática cambio de su dinero.25 Según la terminología de Burke, nos suministra de este modo información acerca de la «retórica de la medicina».
Aplicando esta afirmación a nuestros propósitos, podríamos observar que incluso el instrumental del consultorio médico no solo debe ser juzgado por su utilidad diagnóstica sino también por la función que tiene en la retórica de la medicina. Sea cual fuere su finalidad como instrumental científico, también llama la atención por su apariencia; y si un hombre ha sido sometido a una serie exagerada de golpeteos, escrutinios y auscultaciones con la ayuda de diversos aparatos, medidores y dispositivos se sentirá contento de haber participado en calidad de paciente en una actividad histriónica de esa índole aunque no se le haya hecho nada concreto, mientras que podría considerarse defraudado si se le proporciona una cura real, pero sin pompa ni aparatos ostentosos.26
En un sentido muy limitado, siempre que se permite que una persona que no es colega se convierta en confidente, alguien habrá tenido que actuar como renegado. Los renegados suelen adoptar una posición moral, y afirman que es preferible ser fieles a los ideales del rol que a los actuantes que se presentan falsamente asumiendo dicho rol. Un tipo distinto de desafecto tiene lugar cuando un colega «se pasa al otro bando», o no se mantiene al nivel de los demás, sin tratar de preservar el tipo de fachada que sus colegas o el auditorio, inducidos por su autorizado status, esperan de él. Se dice que tales desviados «defraudan a su equipo». Así, los habitantes de la isla de Shetland, en un esfuerzo por presentarse como granjeros progresistas ante los visitantes del mundo exterior, miraban con hostilidad a los pocos labriegos a quienes aparentemente no les preocupaba el problema, y se negaban a afeitarse o a lavarse, a construir un jardín delantero o a reemplazar el techo de paja de su cabaña por otro tipo de techo menos simbólico del status del campesino tradicional. Del mismo modo, en Chicago existía una organización de veteranos de guerra ciegos que, firmes en su actitud de no aceptar un rol digno de compasión, recorrían la ciudad a fin de controlar a los compañeros ciegos que defraudaban al equipo pidiendo limosna en la calle.
Agreguemos una acotación final acerca del rol del colega. Hay algunos agrupamientos de colegas cuyos miembros raras veces son considerados responsables del buen comportamiento mutuo. Así, las madres constituyen, en cierto sentido, un agrupamiento de colegas, y sin embargo las fechorías de una de ellas, o sus confesiones, no parecen afectar mayormente el respeto que se otorga a los demás miembros. Por otra parte, hay agrupamientos de colegas de carácter más corporativo, cuyos miembros están identificados tan estrechamente ante los ojos del público que la buena reputación de uno de ellos depende del buen comportamiento de los demás. Si un miembro del grupo se halla en situación comprometida y causa un escándalo, todos los compañeros pierden, en cierta medida, la estimación del público. Como causa y efecto de dicha identificación descubrimos con frecuencia que los miembros del grupo están formalmente organizados en una colectividad única, que asume la repre- sentación de los intereses profesionales del grupo y la facultad de castigar a todo miembro que amenace con desacreditar la definición de la situación propuesta por los otros miembros. Resulta evidente que en este caso los colegas constituyen una especie de equipo, el cual difiere de los equipos corrientes por cuanto los miembros de su auditorio no se hallan mutuamente en contacto directo e inmediato y deben comunicarse unos a otros sus respuestas cuando las representaciones que vieron ya no se desarrollan ante sí. De manera similar, el que reniega de sus colegas es, en cierto sentido, una suerte de traidor o desertor. Las implicaciones de estos hechos acerca de los grupos de colegas nos obligan a modificar ligeramente el marco original de las definiciones. Debemos incluir un tipo marginal de auditorio «débil», cuyos miembros no se encuentran en contacto directo mutuo durante la actuación, pero que eventualmente mancomunan sus respuestas ante la actuación que presenciaron en forma independiente. Los agrupamientos de colegas no son, por supuesto, los únicos conjuntos de actuantes que tienen auditorios de este tipo. Por ejemplo, en cualquier país, el Departamento de Estado o el Ministerio de Relaciones Exteriores puede dictar y comunicar la línea política oficial a los diplomáticos que se hallan diseminados por todo el mundo. Es evidente que, por el mantenimiento estricto de esta línea y por la íntima coordinación del carácter y la sincronización de sus acciones, los diplomáticos funcionan, o están destinados a funcionar, como un equipo único que escenifica una actuación única de alcance mundial. Pero en tales casos, como es natural, los diversos miembros del auditorio no están mutuamente en contacto directo e inmediato.
5. Comunicación impropia
Cuando dos equipos se presentan el uno ante el otro con fines de interacción, los miembros de cada uno de ellos tienden a mantener una línea de conducta que demuestre que son lo que pretenden ser; tienden, en una palabra, a permanecer dentro de su personaje. En estos casos se suprime la familiaridad del trasfondo escénico por temor a que se derrumbe el juego recíproco de poses y todos los participantes se encuentren en el mismo equipo, por así decirlo, sin que quede nadie ante el cual puedan representar sus papeles. En la interacción, cada participante se esfuerza comúnmente por conocer y conservar su lugar, manteniendo todo el equilibrio de formalidad e informalidad que haya sido establecido para la interacción, incluso hasta el punto de aplicar este tratamiento a sus propios compañeros de equipo. Al mismo tiempo, cada equipo tiende a ocultar su punto de vista sincero acerca de sí mismo y del otro equipo, proyectando una imagen de sí mismo y del otro que sea relativamente aceptable para este último. Y, para asegurarse que la comunicación seguirá canales limitados y preestablecidos, cada equipo estará dispuesto a ayudar al otro, tácitamente y con todo tacto, a fin de que mantenga la impresión que trata de producir.
Es indudable que en momentos de crisis aguda, un nuevo conjunto de motivos puede, de pronto, llegar a ser eficaz, y la distancia social establecida entre los equipos aumentar o disminuir en forma pronunciada. Un ejemplo ilustrativo es el que nos brinda un estudio realizado en la sala de un hospital acerca de un tratamiento experimental aplicado a voluntarios que sufrían trastornos metabólicos casi desconocidos y respecto de los cuales muy poco se podía hacer.1
Teniendo en cuenta las exigencias de la investigación impuestas a los pacientes y el sentimiento general de desesperanza acerca del pronóstico, se había suavizado la línea bien definida que separa por lo general al médico y al paciente. Los médicos conversaban largamente con los enfermos acerca de su sintomatología, y estos llegaban a considerarse, en parte, como colaboradores asociados en la investigación. Sin embargo, pasada la crisis, es probable que se restablezca el consenso de trabajo previo, aunque con cierto grado de timidez y cortedad. De modo similar, durante las disrupciones repentinas de una actuación, y sobre todo cuando se descubre una identificación errónea, el personaje representado puede desmoronarse momentáneamente, mientras el actuante oculto tras el personaje «se propasa» y suelta una exclamación un tanto extemporánea. Así, la esposa de un general norteamericano relata un incidente acaecido cuando ella y su esposo, vestidos de modo informal, salieron a dar un paseo en un jeep abierto del ejército, en una noche de verano:
El ruido siguiente fue el chirriar de frenos, mientras un jeep de la policía militar nos obligaba a desviarnos hacia el costado del camino. Los soldados de la policía militar bajaron del vehículo y se encaminaron hacia nuestro jeep. «Usted anda en un vehículo del gobierno y lleva una mujer —dijo en tono seco y mordaz el más rudo de los soldados—. Veamos su pase».
En el ejército se supone que nadie puede manejar un coche militar sin un pase que diga quién dio la autorización para usarlo. El soldado, que demostraba ser muy escrupuloso, pidió a mi esposo el permiso de conductor, otro documento militar que Wayne debía tener.
Wayne no tenía ni el permiso ni el pase, por supuesto. Pero lo que sí tenía al lado de su asiento era su gorra con las cuatro estrellas. Se la colocó callada pero rápidamente, mientras los soldados hurgaban en el jeep de la PM en busca de los formularios con los cuales planeaban acusar a Wayne de todas las violaciones del código militar.
Encontraron los formularios, se volvieron hacia nosotros, y quedaron clavados en su sitio, boquiabiertos. ¡Cuatro estrellas!
Antes de que pudiera pensarlo, el primer soldado, aquel que había hecho todo el gasto de la conversación, exclamó:
«¡Dios mío!», y luego, realmente asustado, se llevó la mano a la boca. Hizo un esfuerzo supremo para rescatar por lo menos algo de esa ingrata situación diciendo:
«No lo reconocí, señor».2
Es preciso advertir que en nuestra sociedad angloamericana las expresiones «Good Lordl», «¡My Lordl» (¡Santo Dios!, ¡Dios mío!), o sus equivalentes faciales, suelen servir para que el actuante admita que se ha colocado momentáneamente en una posición en la que es evidente que no puede mantenerse dentro de su personaje y de su rol. Estas expresiones representan una forma extrema de comunicación impropia, ajena al personaje, y sin embargo han llegado a ser tan convencionales que casi constituyen un ruego escenificado de perdón por ser muy malos actuantes. Empero, estas crisis son excepcionales; la regla es un consenso de trabajo y el mantenimiento de cada cual en su lugar público adecuado. Pero debajo de este típico acuerdo de caballeros existen corrientes de comunicación más usuales, aunque menos evidentes. Si estas corrientes no estuviesen ocultas, si estas concepciones no fuesen comunicadas subrepticiamente, sino en forma oficial, contradirían y desvirtuarían la definición de la situación proyectada de modo oficial por los participantes. Cuando se estudia un establecimiento social se encuentran casi siempre estos sentimientos discrepantes.
Ellos demuestran que, si bien un actuante puede actuar como si su respuesta en una situación dada fuese inmediata, irreflexiva y espontánea, y aunque él mismo pudiera pensar que esto ocurre realmente así, siempre será posible que surjan situaciones en las que el actuante transmitirá a una o dos personas presentes la impresión de que la representación que él ofrece es tan solo una mera representación. Por lo tanto, la presencia de la comunicación impropia brinda un argumento que justifica el estudio de las actuaciones en función de los equipos y de las disrupciones potenciales de la interacción. Reiteramos que con esto no pretendemos afirmar que las comunicaciones subrepticias sean un reflejo más válido de la verdadera realidad que las comunicaciones oficiales con las cuales se contradicen; la cuestión es que, por lo general, el actuante está comprometido en ambas, y esta implicación dual debe ser manejada ron sumo cuidado para no desvirtuar las proyecciones oficiales. De los numerosos tipos de comunicación en los que participa el actuante y que transmiten información incompatible con la impresión mantenida oficialmente durante la interacción, consideraremos cuatro categorías, a saber: el tratamiento de los ausentes, las conversaciones sobre la puesta en escena, la connivencia del equipo y el realineamiento de las acciones.
Tratamiento de los ausentes
Cuando los miembros de un equipo pasan al trasfondo escénico, donde el auditorio no puede verlos ni oírlos, suelen detractarlo de una manera que es incompatible con el tratamiento cara a cara que dan a dicho auditorio. En las actividades que implican prestación de servicios, por ejemplo, los clientes que son tratados con todo respeto durante la actuación suelen ser ridiculizados, caricaturizados, difamados, maldecidos y criticados cuando los actuantes están entre bastidores; aquí también pueden elaborarse planes para «engañarlos», o emplear «ángulos de ataque» contra ellos, o «bajarles los humos».3 Así, en la cocina del hotel Shetland los huéspedes eran designados con nombres despectivos en clave; su forma de hablar, su tono de voz y sus amaneramientos eran exactamente imitados como fuente de diversión y vehículo de críticas; sus flaquezas, defectos y status social eran examinados con minuciosidad clínica y académica; sus pedidos de pequeños servicios eran rubricados con maldiciones y gestos faciales grotescos una vez fuera del alcance de la vista y el oído de aquellos. Esta ecuación abusiva era ampliamente contrabalanceada por los huéspedes cuando se hallaban en sus propios círculos, oportunidad en que el personal del hotel era descripto como piara de cerdos haraganes, tipos primitivos semejantes a seres de vida vegetativa, bestias ávidas de dinero. Empero, cuando el personal y los huéspedes hablaban directamente unos con otros mostraban respeto mutuo, y un temperamento en cierta medida suave y apacible. Del mismo modo, hay muy pocas relaciones de amistad en las cuales no haya alguna ocasión en quilas actitudes expresadas acerca del amigo a sus espaldas no sean totalmente incompatibles con las que se asumen en su presencia.
A veces ocurre, por supuesto, lo contrario de la detracción, y los actuantes alaban a su auditorio en una forma que les estaría vedada si realmente se encontraran en su presencia, Pero la detracción secreta parece ser mucho más común que el elogio secreto, quizá porque dicha detracción sirve para mantener la solidaridad del equipo, demostrando la consideración mutua a expensas de los ausentes, y compensando tal vez la pérdida de respeto por sí mismo que se produce cuando debe concederse al auditorio un trato directo acomodaticio.
Existen dos técnicas comunes para detractar al auditorio ausente. Primero, cuando los actuantes están en la región en que aparecen ante el auditorio, y este ya se ha ido, o aún no ha llegado, a veces representan una sátira sobre su interacción con el auditorio, oportunidad en que algunos miembros del equipo asumen el rol del auditorio. Francés Dono van, por ejemplo, describe las fuentes de diversión de las que disponen las vendedoras:
Pero, a menos que estén ocupadas, las jóvenes no permanecen separadas mucho tiempo. Una atracción irresistible las impulsa a reunirse en cuanto sus tareas lo permiten. En cada oportunidad representan el juego del «cliente», un | juego fascinante que inventaron y del cual no parecen cansarse nunca, un juego que como caricatura y comedia jamás he visto superado en ningún escenario. Una muchacha
asume el papel de vendedora, la otra de dienta que busca un vestido, y las dos ponen en escena un acto que haría las delicias del público de un teatro de vodevil.4
Dennis Kincaid describió una situación similar en su estudio sobre el tipo de contacto social que los nativos concertaban para los ingleses durante la primera época de la dominación británica en la India:
Si los jóvenes comisionados encontraban poco placer en estos entretenimientos, sus anfitriones, a pesar de la satisfacción que en otros momentos habría suscitado en ellos la gracia de Raji y el ingenio de Kaliani, se sentían demasiado incómodos para gozar de su propia fiesta hasta que los invitados se hubieran retirado. Después se iniciaba una diversión de la que pocos ingleses tenían idea. Se cerraban las puertas, y las danzarinas, que eran excelentes mimos, como todos los hindúes, imitaban a los aburridos huéspedes que acababan de irse, y la incómoda tensión de las horas pasadas se desvanecía entre estallidos de alegres carcajadas. Y mientras los faetones de los ingleses resonaban ruidosamente en las calles llevando a sus casas a los invitados, Raji y Kaliani se ataviaban para caricaturizar la ropa de los ingleses y ejecutaban con indecente exageración una versión orientalizada de las danzas inglesas, de esos minués y bailes campestres que parecían tan inocentes y naturales para los ingleses — tan diferentes de las posturas provocativas de las bayaderas indias— pero que para los nativos resultaban absolutamente escandalosos.5
Entre otras cosas, esta actividad parece proporcionar una especie de profanación ritual tanto de la región anterior como del auditorio.6
En segundo lugar, se observa a menudo una diferencia coherente entre los términos usados para dirigirse al auditorio y para referirse a él. En presencia del auditorio, los actuantes tienden a dirigírsele utilizando un ritual favorable. Esto implica, en la sociedad norteamericana, un término de cortesía formal como «señor» o «caballero», o un término cálidamente familiar, como el nombre de pila o un apodo, cuya formalidad o informalidad está determinada por los deseos de la persona a quien se dirige la palabra. Cuando el auditorio no se halla presente, los actuantes tienden a referirse a él utilizando el apellido liso y llano, el nombre de pila en los casos en que no les está permitido hacerlo en su presencia, un apodo, o el nombre y apellido mal pronunciados. A veces, los actuantes ni siquiera se refieren a los miembros del auditorio desfigurando el nombre, sino mediante un calificativo codificado que los asimila plenamente a una categoría abstracta. Así, los médicos, en ausencia del paciente, pueden hablar de «el cardíaco» o «el estrep» (abreviatura de estreptocócico); los peluqueros mencionarán en privado a sus clientes diciendo «la cabeza» tal o cual. De este modo, cuando no están ante el auditorio, los actuantes también pueden aludir a él usando un término colectivo que combina la distancia y la detracción, sugiriendo una división endogrupo-exogrupo. Así, los músicos llamarán «obtusos» a sus clientes; las empleadas de oficina norteamericanas podrán conversar a hurtadillas sobre sus compañeras extranjeras llamándolas «G. R.»;7 los soldados norteamericanos que trabajan junto con soldados ingleses suelen darles el apodo de «limeys»;8 durante los carnavales y otras fiestas, los anunciadores pregonan su mercancía ante personas a quienes tildan en privado de patanes, nativos incultos o pueblerinos; los judíos representan las costumbres de la sociedad patriarcal para un auditorio al que llaman goyim, mientras que los negros, hablando entre ellos de los blancos, lo harán con términos tales como «ofay».
En un excelente estudio sobre los carteristas, David Maurer plantea un caso similar: Los bolsillos de la víctima son importantes para el carterista únicamente porque contienen dinero. En realidad, el bolsillo llegó a simbolizar hasta tal punto a la víctima y al dinero que los carteristas suelen referirse a menudo quizá casi siempre— a su víctima aludiendo al bolsillo que fue desvalijado en un momento o lugar determinado, y la califican entre ellos como un pantalón izquierdo, un bolsillo/rasero, o uno interior. A decir verdad, la víctima es considerada en función del bolsillo de cuyo contenido fue despojado, y lodo el mundo del hampa comparte esta imaginería.0
Quizá la actitud más cruel se manifieste en esas situaciones en que un individuo pide que se dirijan a él llamándolo con un nombre familiar y se le da el gusto con un dejo de tolerancia, pero cuando no está presente los actuantes se refieren a él con un término formal. Así, un visitante que en la isla de Shetland había pedido a los campesinos isleños que lo llamaran por su nombre de pila era complacido a veces cuando se hallaba presente, pero, en cuanto se retiraba, un término formal de referencia volvía a situarlo en el lugar que le correspondía según el consenso general. He sugerido dos técnicas comunes que utilizan los actuantes para detractar a su auditorio: la representación del rol en tono de burla y el uso de términos de referencia ofensivos o poco halagüeños, pero existen otras formas de lograr ese fin. Cuando ninguno de los integrantes del auditorio se halla presente, los miembros del equipo pueden referirse a aspectos de su rutina en términos cínicos o puramente técnicos, con lo cual evidencian de modo concluyente que no consideran ni enfocan su actividad con el mismo criterio con que lo hacen para su auditorio. Cuando se advierte a los miembros del equipo que el auditorio se aproxima, estos pueden proseguir con la actuación, adrede, hasta el último minuto, hasta que el auditorio alcance prácticamente a vislumbrar la actividad del trasfondo escénico. De manera análoga, el equipo podrá refugiarse con premura en la atmósfera reposada del trasfondo tan pronto como el auditorio se haya retirado. Mediante esta maniobra de desvío intencionadamente rápida que permite entrar o salir de la actuación, el equipo puede contaminar y profanar, en cierto sentido, al auditorio a través de su comportamiento entre bastidores o rebelarse contra la obligación de ofrecer una representación ante dicho auditorio, o dejar muy en claro la diferencia entre equipo y auditorio, y hacer todo esto sin que este último lo sorprenda. Otra agresión común contra los ausentes se manifiesta a través de las bromas y tomaduras de pelo que recibe el miembro del equipo que está a punto de dejar (o simplemente desea dejar) a sus compañeros y elevarse, o descender, o introducirse lateralmente en las filas del auditorio. En tales casos, el individuo que se dispone a abandonar a su equipo puede ser tratado como si ya lo hubiese hecho, y se descargarán impunemente sobre él, y por implicación sobre el auditorio, toda clase de improperios, denuestos o familiaridades. Y un último ejemplo de agresión se observará cuando algún miembro del auditorio ingresa oficialmente al equipo. En este caso será recibido también con chanzas, y se le hará «pasar un mal rato» casi por la misma razón por la que fue injuriado y maltratado el que se separó del equipo para formar parte del auditorio.10 Este análisis de las técnicas de detracción indica que, en el aspecto verbal, los individuos son tratados relativamente bien cuando se hallan presentes y relativamente mal cuando no lo están. Esta parece ser una de las generalizaciones básicas visibles acerca de la interacción, pero no debemos tratar de explicarla basándonos en nuestra demasiado humana naturaleza. Como lo sugerimos en páginas anteriores, el hecho de denigrar al auditorio entre bastidores sirve para mantener la moral del equipo. Y, cuando el auditorio está presente, es necesario tratar a sus integrantes con consideración, no por respeto hacia él, o simplemente por respeto, sino para asegurar la continuidad de la interacción pacífica y ordenada. Los sentimientos «reales» (positivos o negativos) de los actuantes hacia un miembro del auditorio parecen tener poca relación con el problema, ya sea como factor que determina cómo será tratado cara a cara ese miembro del auditorio, o cómo será tratado a sus espaldas. Quizá sea cierto que la actividad del trasfondo escénico adopta a menudo la forma de un consejo de guerra, pero cuando dos equipos se encuentran en el campo intcraccional parecería que, en general, no se enfrentan en tren de paz o de guerra. Se reúnen bajo una tregua temporaria, un consenso de trabajo, a fin de llevar a cabo su tarea.
Conversaciones sobre la puesta en escena
Cuando los miembros del equipo no están ante el auditorio, la conversación gira a menudo en torno de los problemas de la puesta en escena. Se plantean cuestiones acerca del carácter de la dotación de signos; los miembros reunidos sacan a luz y «esclarecen» las actitudes, líneas de conducta y posiciones; analizan los méritos e inconvenientes de las regiones anteriores disponibles; consideran el tamaño y el carácter de los auditorios potenciales para la actuación; cambian ideas acerca de las disrupciones acaecidas en actuaciones anteriores y de las disrupciones que podrían producirse en el futuro; transmiten noticias acerca de los equipos de otros colegas; desmenuzan concienzudamente la acogida brindada a la última actuación, en una ceremonia que suelen designar con el nombre de «autopsia» o examen post mortem; suavizan las heridas y refuerzan la moral para la próxima actuación.
Las conversaciones sobre el montaje escénico constituyen un concepto bien conocido con el nombre de «jerga profesional», chismes, etcétera. Si hice hincapié en este punto fue porque ayuda a señalar el hecho de que individuos con roles sociales muy distintos viven en el mismo clima de experiencia dramática. Las pláticas que ofrecen los comediantes y los eruditos difieren mucho unas de otras, pero sus comentarios acerca de esas conversaciones son muy similares, en grado a veces sorprendente. Antes de la plática, los sujetos hablan con sus amigos acerca de lo que interesará o no interesará al auditorio, o acerca de lo que podrá o no podrá ofenderlo; después de la plática, todos conversan con sus amigos acerca del tipo de salón en el que hablaron, del tipo de auditorio que asistió y del tipo de acogida que obtuvieron. Ya nos referimos a las conversaciones sobre la puesta en escena al tratar la actividad entre bastidores y la solidaridad entre colegas, de modo que no nos extenderemos más] sobre el tema.
Connivencia del equipo
Cuando un participante transmite algo durante la interacción, esperamos que se comunique solo a través de las palabras del personaje que ha elegido para proyectar, dirigiendo abiertamente todas sus observaciones para la interacción total, de suerte que todos los presentes tendrán el mismo status como receptores de la comunicación. Así, el cuchicheo, por ejemplo, suele ser considerado como una práctica impropia y vedada porque puede destruir la impresión de que el actuante es tan solo lo que aparenta ser y que las cosas son como él las presenta.11 A pesar de la presunción de que todo cuanto dice el actuante concordará con la definición de la situación suscitada por su actuación, durante la interacción está en condiciones de transmitir muchas cosas ajenas al personaje, y transmitirlas de modo tal que impida que la totalidad del auditorio advierta que se ha transmitido algo que no concuerda con la definición de la situación. Las personas que tienen acceso a esta comunicación secreta establecen una relación de connivencia mutua respecto del resto de los participantes. Al reconocer entre sí que ocultan a los demás miembros del auditorio secretos pertinentes, admiten también que la apariencia de sinceridad que mantienen, la apariencia de ser solo los personajes que proyectan oficialmente, no es más que una representación. Por medio de esta interacción, los actuantes pueden sustentar una solidaridad propia de trasfondo escénico aun cuando se hallen entregados a su actuación, expresando con toda impunidad cosas inaceptables acerca del auditorio, así como otras acerca de sí mismos que el auditorio consideraría inaceptables. Designaré con el nombre de «connivencia del equipo» a toda comunicación colusoria que es transmitida de modo de no amenazar la ilusión fomentada para el auditorio.
Un tipo importante de connivencia del equipo se encuentra en el sistema de señales secretas a través del cual los actuantes pueden recibir o transmitir subrepticiamente información pertinente, pedidos de ayuda y otros asuntos relacionados con la presentación satisfactoria de una actuación. En general, estas indicaciones escénicas provienen del director de la actuación, o van dirigidas a él, y el hecho de disponer de un lenguaje subterráneo de esta índole simplifica considerablemente su tarea de manejar las impresiones. Las sugerencias escénicas suelen relacionar a aquellos que presentan la actuación con aquellos que prestan ayuda o colaboración desde bastidores. Así, mediante un timbre colocado bajo la mesa, la anfitriona podrá dar directivas al personal de cocina mientras actúa como si estuviera plenamente absorbida en la conversación que se desarrolla durante la comida.
De manera similar, en el transcurso de las producciones radiales y televisivas, el personal que trabaja en la sala de control emplea un vocabulario completo de signos para dirigir a los actuantes, sobre todo en lo tocante a la cronometrización, sin permitir que el auditorio advierta que, junto con la comunicación en la que él y los actuantes participan oficialmente, está funcionando un sistema de comunicación de controles. Del mismo modo, en las oficinas comerciales, los ejecutivos que quieren poner fin a sus entrevistas con rapidez y discreción enseñarán a sus secretarias a interrumpirlas en el momento adecuado con la excusa adecuada. Otro ejemplo puede observarse comúnmente en las zapaterías. A veces, el cliente que quiere un zapato de medida mayor que la que existe en la zapatería o la que se adapta bien a su pie será manejado de la manera siguiente:
Para convencer al cliente de la eficacia con que se estirará el zapato hasta la medida deseada, el vendedor puede decirle que va a colocar los zapatos en la horma treinta y cuatro. Esta frase indica al empaquetador que no debe poner los zapatos en la horma sino envolverlos tal como están y guardarlos durante un rato debajo del mostrador.12 Las indicaciones escénicas son empleadas, como es natural, entre los actuantes y el falso espectador o el cómplice mezclado entre los miembros del auditorio, como en el caso del «fuego cruzado» entre un anunciador y el hombre que este pone entre el público crédulo. Sin embargo, es más común que estas señales sean utilizadas entre los miembros del equipo mientras ofrecen su actuación, lo cual nos suministra un motivo más para aplicar el concepto de equipo en lugar de analizar la interacción en función de una pauta de actuaciones individuales. Este tipo de connivencia de los compañeros de equipo desempeña un rol importante en el manejo de las impresiones en los comercios de Estados Unidos. Los empleados de un negocio dado inventan por lo general sus propias señales para manejar la actuación que se ofrece al cliente, aunque ciertos términos del vocabulario parecen estar relativamente estandarizados y se utilizan de la misma forma en muchos negocios de diversa índole a lo largo de todo el país. Cuando los empleados pertenecen a un grupo de habla extranjera, como a veces sucede, pueden emplear ! este idioma para la comunicación secreta, práctica empleada también por los padres, quienes deletrean las palabras delante de los hijos pequeños, y por los miembros de nuestras clases más acomodadas, que hablan entre ellos en francés cuando no quieren que los oigan sus hijos, sirvientes o empleados.
Sin embargo, esta forma de proceder, al igual que el cuchicheo, es considerada como un recurso tosco y descortés; es posible que de este modo se guarden los secretos, pero no se oculta el hecho de que se guardan secretos. En tales circunstancias, los miembros del equipo difícilmente pueden mantener su fachada de solicitud sincera frente al cliente (o de franqueza frente a los niños, etc.). Los términos aparentemente inofensivos que el cliente cree entender son más útiles para los vendedores. Si en una zapatería la clienta desea comprar un par de zapatos de ancho B, por ejemplo, el vendedor puede convencerla de que esa es precisamente la medida del zapato que le ofrece:
... el vendedor llamará a otro vendedor que está en el fondo del negocio y le preguntará: «Benny, ¿qué ancho tiene este zapato?». Al llamar «Benny» a su compañero, está implícito que la respuesta debe ser B.13
Un ensayo sobre la mueblería Borax nos brinda un interesante ejemplo de este tipo de connivencia:
Ahora que la clienta está en el negocio, ¿no habrá forma de convencerla? El precio es demasiado alto; tiene que consultar con su esposo; solo estaba buscando pichinchas. Dejar que se vaya (es decir, que se escape sin comprar) es una traición en la casa Borax. Por lo tanto, el vendedor envía un SOS a través de uno de los numerosos timbres de pie diseminados por el local. Al instante, con la velocidad del rayo, el «gerente» aparece en escena, absorto en un juego de muebles y aparentando ignorar totalmente al Aladino que lo convocó con tanta urgencia.
«Perdóneme, señor Dixon —dice el vendedor, simulando renuencia a molestar a un personaje tan ocupado—. Quizás usted pueda hacer algo por mi clienta. Ella piensa que el precio de este juego es demasiado caro. Señora, este es nuestro gerente, el señor Dixon».
El señor Dixon carraspea solemnemente. Tiene por lo menos un metro ochenta de estatura, cabello gris acero y usa un distintivo masónico en la solapa. Por su aspecto nadie sospecharía que es solo un vendedor especial a quien se transfieren los clientes difíciles.
«Sí —dice el señor Dixon, acariciándose su bien afeitada barbilla— comprendo. Puede irse, Bennett. Yo mismo me ocuparé de la señora. En este momento no estoy muy atareado».
El vendedor desaparece, con la actitud obsequiosa de un verdadero valet, aunque armaría un buen escándalo a Dixon si dejara escapar esa venta.14
La práctica aquí descripta de transferir el cliente a otro vendedor que asume el rol de gerente es común en muchos comercios minoristas. Pueden citarse otros ejemplos, tomados de un informe sobre el vocabulario utilizado por los vendedores de muebles:
«Déme el número de este artículo» es una frase concerniente al precio del artículo. La respuesta que sigue está en clave. El código es universal en todo Estados Unidos y se transmite duplicando el costo, y el vendedor sabe cuál es el porcentaje de ganancia que debe agregar a esa cifra.15 . El término «verlier» es empleado como una orden. . . que significa «Hágase humo». Se lo utiliza cuando un vendedor quiere hacer saber a otro que su presencia interfiere en la venta.18
En los límites marginales semiilegales y sometidos a altas presiones de nuestra vida comercial, es común que los compañeros de equipo usen un vocabulario explícitamente aprendido, a través del cual se puede transmitir por canales secretos información decisiva para la representación. Cabe presumir que este tipo de código no se encuentra, por lo general, en los círculos muy respetables.17 Sin embargo, des- cubrimos que en todas partes los compañeros de equipo emplean un lenguaje de gestos y miradas aprendido informalmente y a veces inconscientemente, lenguaje mediante el cual se confabulan para transmitir señales e indicaciones para la puesta en escena.
A veces, estas indicaciones informales o «señales significativas» inician una fase de la actuación. Así, cuando un matrimonio está «de visita», el esposo podrá transmitir a su mujer, mediante sutiles matices en su tono de voz o un cambio de postura, que es hora de empezar a despedirse. De ese modo, el equipo conyugal puede mantener una apariencia de unidad de acción, que aparece espontánea pero presupone a menudo una estricta disciplina. El actuante dispone a veces de señales a través de las cuales puede advertir a su compañero que empieza a salirse de la línea. El puntapié debajo de la mesa o el entrecerrar de ojos son ejemplos humorísticos y familiares. Un acompañante de piano sugiere un método para lograr que los cantantes que desafinan o se apartan de la música escrita vuelvan a dar el tono justo:
(El acompañante) lo consigue imprimiendo más agudeza a su tono, de modo que este penetre en los oídos del cantante, por encima —o más bien a través— de su voz. A veces se da el caso de que una de las notas de la armonía del piano es precisamente la misma que debería entonar aquel, y entonces el acompañante la acentúa de manera que predomine sobre las demás. Cuando esta nota no está escrita en la parte del piano, el acompañante debe agregarla en clave de sol, donde sonará como un silbato agudo y claro para que el cantante la oiga. Si este está cantando una seminima de un tono sostenido o una seminima de un tono bemol, será una hazaña extraordinaria de su parte continuar cantando fuera de tono, sobre todo si el acompañante toca la línea vocal junto con él durante toda la frase musical. Una vez dada la señal de peligro, el acompañante seguirá sur le qui vive y dará aviso al cantante tocando la nota de cuando en cuando.18
El mismo escritor agrega algunas observaciones que se aplican a muchas clases de actuaciones:
A un cantante sensible le bastará la más leve de las señales de su acompañante. En realidad, puede ser tan leve que incluso el propio cantante saque provecho de ella aunque lo haga inconscientemente. Cuanto menos sensible sea el cantante, tanto más directas, y por lo mismo más obvias, tendrán que ser las señales.19
El estudio de Dale acerca de la forma en que durante una asamblea de la administración pública pueden avisar a su ministro que está en terreno traicionero nos suministra otro ejemplo:
Pero en el curso de la conversación pueden surgir puntos nuevos e imprevistos. Si uno de los funcionarios públicos que integra la comisión ve que su ministro adopta una posición que él considera errónea, no hará conocer su opinión en forma categórica; por lo contrario, escribirá apresuradamente una nota al ministro, o presentará con delicadeza algún hecho o sugerencia como una modificación menor del punto de vista de su ministro. Un ministro experimentado percibirá enseguida la señal de peligro y dará marcha atrás cautelosamente, o al menos pospondrá el debate. Es evidente que la combinación de ministros y funcionarios públicos en una comisión requiere en determinadas ocasiones cierto tacto y percepción rápida por ambas partes.20
Muchas veces, ciertas indicaciones escénicas informales advierten a los compañeros de equipo la aparición repentina del auditorio. Así, en el hotel Shetland, cuando alguno de los huéspedes estaba bastante cerca como para meterse en la cocina sin ser invitado, la primera persona que advertía su presencia gritaba en un tono de voz especial el nombre de otro miembro del personal presente, o bien un nombre co- lectivo, como por ejemplo «chicos», si había más de una persona. Al oír esta señal los hombres se sacaban las gorras y bajaban los pies de las sillas, las mujeres adoptaban posturas apropiadas y todos los presentes se ponían visiblemente tiesos a fin de prepararse para una actuación forzada. Una advertencia bien conocida que los actuantes aprenden formalmente es la señal visual empleada en los estudios de radiodifusión, que indica, literal o simbólicamente, «Ustedes están en el aire».
Ponsonby informa acerca de una señal igualmente general:
La reina (Victoria) solía dormirse durante esos largos paseos en coche, y a fin de que al pasar por las aldeas la multitud no la viera dormida yo clavaba las espuelas a mi caballo siempre que divisaba a lo lejos mucha gente reunida; el animal, asombrado, corcoveaba y empezaba a relinchar.
La princesa Beatriz sabía que esto significaba la presencia de una multitud, y, si la reina no se despertaba con el ruido que yo hacía, ella misma se encargaba de hacerlo.21
Muchos otros tipos de personas se mantienen en estado de alerta, por supuesto, para velar por la relajación de muchos otros tipos de actuantes, como se puede ver en el estudio de Katherine Archibald sobre el trabajo en un astillero:
A veces, sobre todo cuando había poco trabajo, yo permanecía de guardia en la puerta del galpón de las herramientas, lista para avisar la llegada del superintendente o del jefe de la oficina principal, mientras nueve o diez obreros y jefes menores jugaban al póquer con gran interés.22
Existen, por lo tanto, señales escénicas típicas que indican a los actuantes que no hay moros en la costa y que es posible abandonar la fachada. Otros signos de alerta indican a los actuantes que, aunque al parecer no habría peligro en bajar la guardia, no es aconsejable hacerlo porque ciertos miembros del auditorio se hallan presentes.
Entre los delincuentes, la señal de que hay oídos y ojos «legítimos» que escuchan y vigilan es tan importante que tiene un nombre especial: «dar el aviso». Como es natural, estas señales también pueden advertir al equipo que un miembro del auditorio de aspecto inocente es, en realidad, un soplón o una persona enviada por la competencia para averiguar los precios, o alguien que no es lo que aparenta ser. A decir verdad, sería difícil para cualquier equipo —una familia, por ejemplo— manejar las impresiones que suscita su actuación si no contara con un conjunto de señales de advertencia de este tipo. Un informe relativo a una madre y su hija que vivían en una sola habitación en Londres proporciona el siguiente ejemplo:
Una vez que pasamos el local de Gennaro, empecé a preocuparme por nuestro almuerzo, preguntándome cómo recibiría mi madre a Scotty (una compañera- manicura a quien la joven llevaba a almorzar a su casa por primera vez) v qué pensaría Scotty de mi madre, y tan pronto como llegamos al pie de la escalera empecé a hablar en voz alta paro avisarle que no estaba sola. En realidad, esta era una seña! convenida de antemano entre nosotras, porque cuando dos personas viven en un solo cuarto no es posible prever el grado de desorden con que puede encontrarse el visitante inesperado. Casi siempre había alguna cacerola o platos sucios donde no debían estar, y un par de medias o una enagua secándose encima de la estufa. Mi madre, puesta sobre aviso por la elevación entusiasta del tono de voz de su hija, se lanzaría precipitadamente por el cuarto, cual una bailarina de circo, escondiendo la cacerola, los platos o las medias, para transformarse luego en un pilar de dignidad congelada, muy serena, lista ya para recibir al visitante. Si había despejado la escena con demasiada premura y olvidado una cosa muy obvia, yo vería su mirada alerta fija en el objeto en cuestión, y tendría que arreglármelas y hacer algo sin llamar la atención del visitante.28
Cabe hacer notar, por último, que cuanto más inconscientemente se aprenden y emplean estas señales tanto más fácil es que los miembros de un equipo oculten, incluso ante sí mismos, el hecho de que en realidad funcionan como equipo. Como dijimos antes, el equipo puede ser una sociedad secreta aun para sus propios miembros. Los equipos disponen de otros medios, estrechamente relacionados con las señales escénicas, para transmitirse unos a otros mensajes verbales extensos con el fin de proteger una impresión proyectada que podría sufrir una disrupción si el auditorio advirtiera que se está transmitiendo una información de esa clase. Citaremos, una vez más, un ejemplo de la | rama civil de la administración pública inglesa:
Se trata de algo muy distinto cuando un funcionario de la administración pública tiene la obligación de vigilar e inspeccionar el trámite y aprobación de un proyecto de ley a través del Parlamento, y cuando tiene que asistir a un debate en cualquiera de las dos Cámaras. En este caso no puede hablar por sí mismo; solo está en condiciones de suministrar al ministro los materiales y sugerencias, y esperar que haga buen uso de ellos. Está de más decir que el ministro es cuidadosamente «instruido» de antemano para hacer frente a cualquier discurso anunciado, como cuando se trata de la segunda o tercera lectura de un importante proyecto de ley, o de la presentación del presupuesto anual del Departamento: en tales ocasiones, el ministro cuenta con notas completas y minuciosas acerca de todos los puntos susceptibles de ser planteados, incluso anécdotas y «pequeños detalles» de naturaleza oficial digna y decorosa. Es probable que tanto él como su secretario privado y el secretario permanente hayan empleado mucho tiempo para seleccionar de esas notas los puntos más efectivos que habrá que recalcar, disponerlos en el orden óptimo y preparar una arenga efectiva.
Todo esto es fácil tanto para el ministro como para sus funcionarios, y se lleva a cabo con calma y comodidad. Pero el problema arduo es la réplica al final del debate. Allí el ministro debe depender fundamentalmente de sí mismo. Verdad es que los funcionarios públicos sentados con sufrida paciencia en la pequeña galería a la derecha del presidente del cuerpo legislativo o a la entrada de la Cámara de los Loores han registrado en sus anotadores las inexactitudes y distorsiones fácticas, las falsas inferencias, los conceptos erróneos y los malentendidos acerca de las propuestas gubernamentales y otras debilidades similares contenidos en los argumentos presentados por los oradores de la oposición, pero a menudo resulta difícil hacer llegar estas municiones a la línea de fuego. A veces, el secretario privado parlamentario del ministro se levantará de su asiento, situado justo detrás del de su jefe, caminará negligentemente hasta la galería oficial y mantendrá una conversación en voz baja con los funcionarios; otras, se pasarán una nota de uno a otro hasta hacerla llegar a manos del ministro; en muy raras oportunidades este se acercará para hacer alguna pregunta. Todas estas pequeñas comunicaciones deben operar a la vista de los miembros de la Cámara, y a ningún ministro le agrada parecerse a un actor que no sabe su papel y debe ser ayudado por el apuntador.24
El protocolo comercial, tal vez más preocupado por los secretos estratégicos que por los éticos, ofrece las siguientes sugerencias:
. . .Cuide lo que dice durante una conversación telefónica si un extraño se encuentra cerca. Si usted debe anotar un mensaje y quiere cerciorarse de haberlo entendido correctamente, no lo repita en la forma habitual: pida a la persona que transmite el mensaje que lo repita, de manera que su clarinada no anuncie un mensaje posiblemente privado a todos los circunstantes.
.. .tape sus papeles antes de la llegada de un visitante de afuera, o acostúmbrese a guardarlos en carpeta o debajo de una hoja en blanco.
... Si usted debe hablar con alguna persona de su organización mientras esta se halla con un extraño o con alguien a quien no le atañe su mensaje, hágalo de tal manera que este último no recoja información alguna. Podrá usar el teléfono interno en lugar del intercomunicador, por ejemplo, o escribir el mensaje en una nota que entregará personalmente en vez de hablar en público.25
El visitante que tiene una cita debe ser anunciado inmediatamente. Si usted está conferenciando a puertas cerradas con otra persona, su secretaria lo interrumpirá diciendo algo así como «su cita de las tres está aquí. Pensé que querría saberlo». (La secretaria no menciona el nombre del visitante para evitar que lo oiga el extraño. Si es posible que usted no recuerde quién es su «cita de las tres», ella debe escribir el nombre en una hoja de papel y entregársela en persona, o usar el teléfono privado en vez del sistema de altavoces.)26
Las señales escénicas que examinamos constituyen uno de los principales tipos de connivencia entre los miembros del equipo; otro tipo de connivencia comprende comunicaciones que funcionan esencialmente para confirmar al actuante que en realidad no se ajusta al consenso de trabajo y que la representación que pone en escena no es sino una representación, lo cual le proporciona por lo menos un medio de defensa privada contra las exigencias del auditorio. Esta actividad puede ser designada con el rótulo de «connivencia burlona», que implica, por lo general, la denigración secreta del auditorio, aunque puedan a veces transmitirse puntos de vista acerca del auditorio que son demasiado lisonjeros para encuadrar en el consenso de trabajo. Tenemos aquí una contraparte pública furtiva de lo que fue descrito en la sección titulada «Tratamiento de los ausentes». El caso más común de connivencia burlona es el que tiene lugar entre el actuante y su propia persona. Los escolares brindan ejemplos ilustrativos cuando cruzan los dedos al decir una mentira, o sacan la lengua cuando la maestra adopta momentáneamente una posición desde la cual no puede ver el homenaje. Del mismo modo, los empleados suelen hacer muecas a su jefe o gesticular una maldición silenciosa, escenificando estos actos de menosprecio o insubordinación desde un ángulo en que aquellos a quienes están dirigidos no puedan verlos. La forma más tímida de este tipo de connivencia está representada quizá por la práctica de «hacer dibujitos» o «evadirse con la imaginación» a lugares agradables, mientras se sigue manteniendo la apariencia de desempeñar el papel de oyente. La connivencia burlona también tiene lugar entre miembros de un equipo cuando estos ofrecen una actuación. Así, si bien es posible que solo se utilice un código secreto de insultos verbales en los límites más extremos de nuestra vida comercial, no existe ningún establecimiento comercial tan intachable que sus empleados no intercambien miradas de inteligencia cuando están en presencia de un cliente indeseable o de un cliente respetable que se comporta en forma inconveniente. Del mismo modo, es muy difícil que, en nuestra sociedad, un matrimonio o dos amigos íntimos pasen una noche en interacción jovial con una tercera persona sin intercambiar en algún momento una mirada que contradice secretamente la actitud que mantienen en forma oficial hacia esa persona.
Una forma más dañina de este tipo de agresión contra el auditorio se observa en situaciones en las que el actuante está obligado a asumir una actitud profundamente contraria a sus sentimientos más íntimos. Un informe que esboza algunas de las acciones defensivas asumidas por los prisioneros de guerra en los campos de adoctrinamiento chinos-brinda un ejemplo interesante:
Es preciso señalar, sin embargo, que los prisioneros encontraron muchos medios para cumplir con la letra, pero no con el espíritu de las exigencias chinas. Así, por ejemplo, durante las sesiones públicas de autocrítica subrayaban las palabras de la frase que no debían ser acentuadas, ridiculizando de esa manera todo el ritual: «Lamento haber llamado al camarada Won un hijo de tal por cual y un inservible». Otro de los ardides favoritos era prometer que jamás «se dejarían atrapar» en el futuro cometiendo cierto delito. Estos recursos eran eficaces porque incluso los chinos que sabían inglés no estaban suficientemente familiarizados con el idioma ni el slang para poder detectar la sutil ridiculez oculta en esas formas expresivas.27
Un tipo similar de comunicación impropia se establece cuando uno de los miembros de un equipo desempeña su papel para diversión especial y secreta de sus compañeros; por ejemplo, puede representar su parte con un entusiasmo eficaz, que es a un tiempo exagerado y preciso, pero tan cercano a lo que esperan los miembros del auditorio que estos no comprenden, o no están seguros, que se están burlando de ellos. Así, los músicos de jazz obligados a tocar música «cursi» tocarán a veces un poco más cursi de lo necesario, y esta leve exageración sirve como medio a través del cual los músicos se transmiten unos a otros su menosprecio por el público y su propia lealtad hacia el verdadero arte.28 Una forma algo similar de connivencia tiene lugar cuando un miembro del equipo intenta embromar a otro mientras ambos ofrecen una actuación. En este caso el objetivo inmediato es lograr que el compañero estalle de risa, o dé un traspié, o esté a punto de cometer un desliz o perder compostura en cualquier otra forma. Así, por ejemplo, en el hotel Shetland, el cocinero solía pararse a veces a la entrada de la cocina que daba a la región anterior del hotel y contestaba solemne y dignamente, y en inglés corriente, las preguntas que le formulaban los huéspedes, mientras que desde la cocina las camareras, con la cara seria, lo provocaban, burlándose secretamente de él. Al burlarse del auditorio o molestar a un compañero, el actuante puede demostrar no solo que no se halla atado por la interacción oficial sino también que controla hasta tal punto esa interacción que puede jugar con ella a voluntad. Puede mencionarse, por último, otra forma de interacción burlona. Cuando un individuo interactúa con otro que de alguna manera se comporta en forma ofensiva, tratará de sorprender la mirada de un tercero —extraño a la interacción— para corroborar de este modo que él no debe ser responsabilizado por la actuación o la conducta del segundo individuo. Hay que hacer notar, finalmente, que todas estas formas de connivencia burlona tienden a surgir de manera casi involuntaria, a través de señales que son transmitidas antes de que puedan ser controladas.
Dadas las diversas formas en que los miembros de un equipo se comunican entre sí de manera impropia, cabe suponer que los actuantes sentirán un apego especial por este tipo de actividad, incluso en momentos en que no haya ninguna necesidad práctica que la justifique, y que por lo tanto recibirán con beneplácito a quienes quieran acompañar sus actuaciones individuales. Es comprensible que se desarrolle entonces un rol especializado dentro del equipo, el del «compañero inseparable», o sea la persona que puede ser introducida en una actuación a voluntad de otra con el fin de asegurar a esta última la comodidad de contar con un compañero de equipo.
Encontramos esta forma especial de utilizar a una persona para comodidad o conveniencia de otra allí donde existen notables diferencias en cuanto a poder y no hay ningún tabú contra el trato social entre los que ejercen el poder y los que carecen de él. El rol social del acompañante brinda un ejemplo, como se señala en una autobiografía novelesca de fines del siglo XVIII:
En pocas palabras, mi tarea era la siguiente: estar siempre lista en cualquier momento para acompañar a mi señora a toda reunión social o de negocios en la que se le antojara participar. Por la mañana la acompañaba a todas las ventas públicas, subastas, exposiciones, etcétera, y, sobre todo, estaba presente en la importante tarea de ir de compras (...) Acompañaba a mi señora a todas las visitas, a menos que la reunión fuese particularmente selecta, y hacía acto de presencia en todas las reuniones sociales que se realizaban en la casa, donde actuaba como una especie de sirvienta de alto rango.29
Este cargo parecía exigir, de la persona que lo desempeñaba que acompañara al amo a voluntad, no con propósitos serviles, o no solo para estos propósitos, sino para que el amo tuviera siempre a alguien con quien alinearse contra los demás presentes.
Realineamiento de las acciones
Se ha sugerido que, cuando los individuos se reúnen con fines de interacción, cada uno de ellos se apega al papel que le fue adjudicado dentro de la rutina de su equipo, y se pone de acuerdo con sus compañeros para mantener la combinación apropiada de formalidad e informalidad, de distancia e intimidad, ante los miembros del otro equipo. Esto no significa que los compañeros de equipo se traten unos a otros en la misma forma en que tratan abiertamente al auditorio, pero significa casi siempre que lo harán en forma distinta de la que sería más «natural» para ellos. La comunicación colusoria es uno de los medios por los cuales los compañeros de equipo pueden en cierta medida liberarse de los requisitos restrictivos interaccionales entre los equipos; es un tipo de desviación del cual el auditorio está destinado a no percatarse, y tiende, por lo tanto, a mantener intacto el statu quo. Empero, los actuantes raras veces parecen contentarse con los canales seguros para expresar su desacuerdo con el con- senso de trabajo. A menudo tratan de decir, de manera audible para el auditorio pero que no amenace abiertamente la integridad de los dos equipos o su distancia social, algo que no concuerda con el personaje. Estos realineamientos temporarios extraoficiales o controlados, muchas veces de carácter agresivo, constituyen una interesante área de estudio. Cuando dos equipos establecen un consenso oficial de trabajo como garantía para una interacción social segura, podemos, por lo general, detectar una línea extraoficial de comunicación que cada equipo dirige hacia el otro. Esta comunicación no oficial se puede establecer por medio de indirectas, inflexiones imitativas, bromas oportunas, pausas significativas, insinuaciones veladas, chanzas intencionadas, connotaciones expresivas y muchas otras prácticas de signos. Las reglas relativas a esta laxitud son muy estrictas. El individuo que transmite la comunicación extraoficial tiene el derecho de negar que se «propusiera decir algo» por medio de su acción, si los recipiendarios lo acusaran abiertamente de haber transmitido algo inaceptable, y estos a su vez tienen el derecho de actuar como si no se hubiera transmitido nada, o solo algo innocuo.
La tendencia más común de comunicación oculta es tal vez aquella en que cada equipo se coloca sutilmente en una posición favorable y coloca, con igual sutileza, al otro equipo en una posición desfavorable, a menudo bajo la apariencia de cortesías y cumplidos verbales que apuntan en dirección contraria. 30 Los equipos suelen, pues, resentir el control que se ejerce sobre ellos en el consenso de trabajo. Es interesante observar que son precisamente estas fuerzas encubiertas de autoelevación y denigración de los otros las que introducen a menudo una lamentable rigidez compulsiva en las interacciones sociales, y no los tipos más librescos del ceremonial social.
En muchos casos de interacción social, la comunicación no oficial proporciona un medio a través del cual un equipo puede comunicar al otro una invitación precisa, pero no comprometida, solicitando que aumente o disminuya la distancia social y la formalidad mutuas, o que ambos equipos transformen su interacción en otra que implique la representación de un nuevo conjunto de roles. Esto se designa a veces con la expresión «sacar las antenas», y entraña revelaciones cautas y exigencias insinuadas. A través de declaraciones cuidadosamente ambiguas o que encierran un significado secreto para el iniciado, el actuante es capaz de descubrir, sin abandonar su posición defensiva, si es o no seguro prescindir de la definición corriente de la situación. Por ejemplo, puesto que no es necesario mantener la distancia social o estar alerta ante quienes son colegas en cuanto a la ocupación, la ideología, el grupo étnico, la clase, etc., es común que se empleen, signos secretos que parecen ser innocuos para los no-colegas pero que, al mismo tiempo, hacen saber al iniciado que está entre los suyos y puede descansar abandonando la pose que mantiene ante el público. Así, los miembros de una secta de asesinos fanáticos de la India del siglo XIX, llamados thugs, quienes ocultaban sus depredaciones anuales tras una máscara de virtud cívica que mantenían durante nueve meses al año, poseían un código secreto para reconocerse unos a otros. Como sugiere un escritor:
Cuando los thugs se encuentran, aunque no se conozcan hay siempre algo en su porte o su manera de ser que les permite intuir de inmediato su identidad, y para confirmar la veracidad de esa sospecha uno de ellos exclama «¡Alee Khan!», expresión que, al ser repetida por la otra parte, entraña el reconocimiento mutuo de los miembros de la secta 31. Del mismo modo, todavía hay hombres de la clase trabajadora inglesa que preguntan a los desconocidos «de qué punto de Oriente son»; los compañeros francmasones saben cómo contestar a este santo y seña, y saben que una vez que den la respuesta adecuada los presentes pueden permitirse manifestar tranquilamente su intolerancia hacia los católicos y las clases caducas y decadentes. (En la sociedad angloamericana el apellido y la apariencia de las personas a quienes uno es presentado desempeñan una función similar, advirtiéndonos cuáles son los sectores de la población a los que será poco diplomático difamar o criticar.) Asimismo, en los restaurantes judíos llamados «delikatessen», algunos parroquianos recalcarán que quieren los sandwiches sin manteca y con pan de centeno, dando de ese modo al personal un indicio claro del grupo étnico al que pertenecen y que están dispuestos a reconocer en forma abierta.32 La cautelosa revelación por cuyo intermedio dos miembros de una sociedad íntima se dan a conocer mutuamente es quizá la versión menos alambicada de la comunicación oculta. En la vida cotidiana, donde los individuos no pertenecen a ninguna sociedad secreta, y por lo tanto queda descartada la posibilidad de revelar una afiliación inexistente, se desarrolla un proceso más delicado y sutil. Cuando los individuos no conocen sus opiniones y status mutuos tiene lugar un proceso de sondeo por medio del cual uno de ellos revela al otro poco a poco sus puntos de vista y status. Después de abandonar solo un poco sus precauciones, espera que el otro le demuestre que está a salvo al hacerlo; una vez obtenida esta confirmación, puede abandonar un poco más sus precauciones sin correr riesgos. Al expresar cada paso de la admisión de sus opiniones en términos ambiguos, el individuo está en condiciones de detener el proceso de abandonar su fachada en el preciso momento en que no obtiene confirmación de su interlocutor, y en ese momento puede actuar como si su última revelación no fuese en absoluto una admi- sión formal. Así, cuando dos personas que están conversando tratan de descubrir el grado de prudencia con que deben actuar para exponer sus verdaderas opiniones políticas, una de ellas puede interrumpir la revelación gradual de su ubicación real a la derecha o a la izquierda de la escala ideológica en el instante mismo en que la otra hace conocer el punto más extremo de sus verdaderas ideas. En tales casos, la persona que sustenta las opiniones más extremas actuará con todo tacto como si sus puntos de vista no fueran más extremos que los de la otra.
Este proceso de revelación gradual y cautelosa puede observarse, asimismo, en parte de la mitología y en algunos de los hechos asociados con la vida heterosexual de nuestra sociedad. La relación sexual es definida como una relación íntima en la que la iniciativa corresponde al varón. En realidad, las prácticas del galanteo implican un ataque por parte del varón contra el alineamiento entre los sexos, ya que intenta maniobrar para colocar a la persona a la que al principio debe demostrar respeto a una posición de intimidad subordinada.33 Sin embargo, encontramos una acción aún más agresiva contra el alineamiento entre los sexos en esas situaciones en que el consenso de trabajo está definido en función de la superioridad y la distancia social por parte del actuante que es casualmente una mujer, y de la subordinación por parte del actuante que es casualmente un hombre. En tales casos surge la posibilidad de que el actuante varón redefina la situación para hacer hincapié en su superioridad sexual en contraposición con su subordinación socioeconómica. 34 En nuestra literatura proletaria, por ejemplo, es el hombre pobre quien impone esta redefinición respecto de una mujer rica. El amante de lady Chatterley, como se hizo notar a menudo, es un ejemplo bien claro. Y cuando estudiamos las ocupaciones de servicio, sobre todo las más humildes, encontramos inevitablemente que los sujetos cuentan historias de la oportunidad en que ellos o uno de sus colegas redefinieron la relación de servicio convirtiéndola en una relación sexual (o permitieron que fuera redefinida para ellos). Relatos de tales redefiniciones agresivas constituyen una parte significativa de la mitología no solo de las ocupaciones privadas, sino de la subcultura masculina en general. Los realineamientos temporarios a través de los cuales la dirección de la interacción puede ser captada en forma oficiosa por el individuo de status subordinado, o comunicada extraoficialmente por el individuo de status superior alcanzan cierto grado de estabilidad e institucionalización en la llamada «conversación de doble sentido».35 Mediante esta técnica de comunicación, dos individuos pueden transmitirse información de cierta manera, o sobre un asunto incompatible con su relación oficial. La conversación de doble sentido implica el tipo de insinuación que puede ser transmitida por ambas partes y sustentada durante cierto lapso. Es una clase de comunicación colusoria que difiere de otros tipos de con- nivencia en cuanto que los personajes contra quienes se establece la colusión son proyectados por las mismas personas que participan en dicha colusión. Por lo general, la conversación de doble sentido tiene lugar durante la interacción entre un subordinado y su superior acerca de cuestiones que oficialmente están fuera de la competencia y jurisdicción del subordinado, pero que en realidad dependen de él.
Gracias a la conversación de doble sentido, el subordinado puede iniciar líneas de acción sin reconocer en forma abierta la inferencia expresiva de esa iniciación, y sin comprometer la diferencia de status entre él y su superior. En los cuarteles y las cárceles la conversación de doble sentido es un recurso corriente. También es utilizada a menudo en situaciones en que la persona subordinada tiene una larga experiencia en el área ocupacional en que trabaja, mientras no ocurre lo mismo con su superior, como en la división que se produce en las oficinas de gobierno entre un ministro sustituto «permanente» y un ministro nombrado políticamente, o en esos casos en que el subordinado habla el lenguaje de un grupo de empleados, pero no ocurre otro tanto con su superior. También observamos la conversación de doble sentido cuando dos personas mantienen acuerdos ilícitos mutuos, ya que mediante esta técnica pueden establecer comunicación sin que ninguno de los participantes tenga necesidad de ponerse en manos del otro. Una forma similar de connivencia se encuentra a veces entre dos equipos que deben dar la impresión de ser relativamente hostiles o de sustentar posiciones relativamente distantes, y que sin embargo se dan cuenta de que tanto a uno como a otro puede resultarles provechoso llegar a un acuerdo sobre ciertas cuestiones, siempre que esto no obstaculice la actitud oposicional que están obligados a mantener uno frente al otro.36 En otras palabras, es posible hacer convenios sin establecer la relación de solidaridad mutua a la que conduce habitual-mente la negociación. Pero hay algo más importante aún: la conversación de doble sentido se utiliza de modo regular en el trabajo y en la vida íntima como un medio seguro de aceptar y rechazar pedidos y órdenes que no podrían aceptarse o rechazarse abiertamente sin alterar la relación. He considerado algunas acciones de realineamiento comunes —movimientos que giran en torno de, o pasan por encima, o se alejan de la línea demarcatoria entre los equipos—, proporcionando a manera de ejemplo procesos tales como el descontento extraoficial, las revelaciones cautas y la conversación de doble sentido; quisiera ahora agregar a este cuadro algunos tipos adicionales.
Cuando el consenso de trabajo establecido entre dos equipos implica una oposición reconocida, vemos que la división del trabajo dentro de cada equipo puede conducir en última instancia a realineamientos momentáneos cuya naturaleza nos permite apreciar que no solo los ejércitos enfrentan el problema de la fraternización. El especialista de un equipo puede descubrir que tiene mucho en común con su contra- parte del equipo opuesto, y que ambos hablan un lenguaje que tiende a alinearlos en un mismo equipo contra todo el resto de los participantes. Así, durante las negociaciones entre el capital y el trabajo, los abogados de los dos bandos opuestos intercambiarán miradas de connivencia cuando un lego de cualquiera de los dos equipos comete un error legal evidente. Cuando los especialistas no forman parte de un equipo determinado con carácter permanente, sino que son contratados mientras duren las negociaciones, es probable que en ciertos sentidos sean más leales a su profesión y a sus colegas que al equipo al cual prestan sus servicios en ese momento. Si se quiere mantener la apariencia de una oposición entre los equipos, los especialistas tendrán que suprimir o expresar en forma subrepticia las manifestaciones mutuas de lealtad que pasan por encima de las líneas que dividen a los equipos. De este modo, los abogados, al percibir intuitivamente que sus clientes quieren que muestren hostilidad hacia los abogados que defienden a la parte contraria, esperarán una pausa para pasar al trasfondo escénico y mantener una charla cordial con sus colegas acerca del caso en cuestión. Al examinar el papel que cumplen los funcionarios de la administración pública en los debates parlamentarios, Dale hace una sugerencia similar:
Un debate fijo sobre un tema (...) dura por regla general solo un día. Si un Departamento tiene la mala suerte de que un proyecto de ley extenso y controvertible se halle en una Comisión constituida por la totalidad de los miembros de la Cámara de Representantes, el ministro y los funcionarios públicos que están a cargo de él deben hacer acto de presencia desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche (y a veces hasta mucho más tarde si se suspende la regla de las 11 en punto), día tras día, de lunes a jueves, todas las semanas (...) Sin embargo, los funcionarios públicos ven com- pensados sus padecimientos. Es precisamente en estas ocasiones cuando tienen más posibilidades de renovar y ampliar sus relaciones en la Cámara. La sensación de presión es menor entre los representantes y los funcionarios que durante el debate fijo de un día; es lícito escapar de la sala de sesiones al salón de fumar o a la terraza, y entablar una conversación animada mientras un latoso notorio hace una moción para presentar una enmienda que todo el mundo sabe impracticable. Cierta camaradería surge entre todos aquellos —gobierno, oposición y funcionarios públicos— que están entregados por igual, noche tras noche, al estudio de un proyecto de ley.37
Es interesante comprobar que en algunos casos incluso la fraternización en el trasfondo escénico puede ser considerada como una amenaza demasiado grande para la representación. Así, los reglamentos de la Liga de Béisbol exigen que los jugadores cuyos equipos representan a bandos opuestos de la afición deportiva se abstengan de conversar amigablemente entre ellos antes de la iniciación del partido.
Esta es una regla fácilmente comprensible. No sería conveniente ver charlar a los jugadores como si estuvieran tomando el té en una reunión social y esperar luego que los aficionados se convenzan de que se abalanzarán furiosos en pos de la pelota —que es lo que en realidad sucede— tan pronto como comienza el juego. Tienen que actuar como adversarios durante todo el tiempo.38
En todos estos casos que implican confraternización entre especialistas de bandos opuestos, el problema esencial no es que se revelen los secretos de los equipos o sufran sus intereses (aunque esto puede ocurrir o puede parecer que ocurre) sino más bien que se desvirtúe la impresión d< oposición que es fomentada por los equipos. La contribución del especialista debe aparentar ser una respuesta espontánea a los hechos del caso, que lo colocan independientemente en posición contraria al otro equipo; cuando fraterniza con su oponente quizá no sufra el valor técnico de su contribución,
pero, desde un punto de vista dramático, esta es desenmascarada y aparece como lo que en cierto modo es, o sea una actuación pagada para llevar a cabo una tarea rutinaria.
Con esto no quiero significar que la fraternización solo se produce entre especialistas que temporariamente toman partido unos contra otros. Siempre que los intereses y lealtades se entrecruzan, un grupo de individuos puede constituir abiertamente un par de equipos, mientras sin ruido ni alharaca forma otro. Y siempre que dos equipos deben sustentar un alto grado de antagonismo mutuo, o de distancia social, o ambas cosas, puede llegar a establecerse una región bien delimitada, un lugar que no solo es el trasfondo escénico de las actuaciones ofrecidas por los equipos sino que está abierto a los miembros de ambos equipos. En los hospitales neuropsiquiátricos públicos, por ejemplo, encontramos a menudo una habitación o un sector retirado del establecimiento donde los pacientes y las enfermeras pueden dedicarse a actividades tales como jugar al póquer o chismear acerca de los ex internados, y donde está claramente sobreentendido que las enfermeras no se vendrán con ínfulas. Los campamentos militares suelen tener una región similar. Un relato sobre la vida en el mar brinda otro ejemplo ilustrativo:
Existe una antigua regla de que en la cocina todo hombre puede decir lo que piensa con impunidad, como si estuviera en el Hyde Park Corner de Londres. El oficial que utiliza en contra de un tripulante cualquier cosa que se haya dicho en la cocina pronto comprobará que los hombres sabotean su puesto a bordo o le hacen el vacío.39 Entre otras cosas, uno nunca está solo con el cocinero. Siempre hay alguien haraganeando dispuesto a escuchar sus chismes o el relato de sus infortunios, mientras descansa cómodamente sentado en un banquito junto a la caldeada pared opuesta al fogón, con los pies sobre el travesaño y las mejillas encendidas. El travesaño para los pies proporciona el indicador: la cocina es la plaza pueblerina del barco, y el cocinero y su fogón, el puesto de las salchichas. Es el único lugar donde oficiales y marineros se encuentran en un pie de igualdad completa, como lo descubrirá de inmediato el marinero joven que aparezca en la cocina dándose aires de prefecto.
Lejos de llamarlo «querido» o «chico», el cocinero lo pondrá en su lugar, que está al lado de Hank, el encargado del aceite de las máquinas, sobre el pequeño banco (...) Sin este intercambio libre que se desarrolla en la cocina el barco es acribillado por corrientes ocultas. Todo el mundo está de acuerdo en que en los trópicos la tensión aumenta y la tripulación se vuelve más difícil de manejar. Algunos atribuyen esto al calor, mientras que otros saben que ello se debe a la pérdida de la milenaria válvula de seguridad: la cocina.40
Cuando dos equipos establecen una interacción social, a menudo podemos advertir que uno de ellos tiene un prestigio general más bajo y el otro goza de uno más elevado. Cuando, en tales casos, consideramos el realineamiento de las actividades, pensamos que el equipo inferior se esforzará por modificar las bases interaccionales en una dirección que le sea favorable, o disminuir la distancia social y la formalidad que lo separa del equipo superior. Es interesante observar que hay ocasiones en que el hecho de bajar las barreras y admitir al equipo inferior en un plano de mayor intimidad e igualdad sirve a fines más amplios del equipo superior. Aunque una persona conozca cuáles son las consecuencias de otorgar a sus inferiores la familiaridad característica del tras-fondo escénico, puede convenirle hacerlo momentáneamente, en bien de intereses de largo alcance. Así, a fin de impedir una huelga, Chester Barnard nos cuenta que soltó unas maldiciones en forma deliberada en presencia de una comisión que representaba a obreros desocupados, y también afirma que tenía plena conciencia de la significación de su actitud.
A mi juicio, confirmado por otras personas cuyas opiniones me merecen respeto, por
regla general es una práctica por demás deplorable que el individuo que ocupa una posición superior diga palabrotas en presencia de sus subordinados o de individuos de status inferior, aun cuando estos no tengan nada en contra de las palabrotas y sepan que el superior está acostumbrado a maldecir. He conocido muy pocos hombres que pudieran hacerlo sin provocar reacciones adversas. Supongo que la razón estriba en que todo aquello que rebaja la dignidad de la posición de un superior hace más difícil aceptar esa diferencia de status. Además, cuando está involucrada una sola organización en la cual el status del superior simboliza toda la organización, se considera que el prestigio de esta ha sido dañado. En el presente caso, una excepción, la maldición fue deliberada y acompañada por fuertes golpes sobre la mesa.41
Una situación similar se observa en los hospitales neuropsiquiátricos en los que se aplica terapia ambiental. Al permitir que las enfermeras e incluso las mucamas participen en las conferencias habitualmente sacrosantas del personal médico, estos miembros del personal no médico pueden sentir que se acorta la distancia entre ellos y los médicos, y mostrarse más dispuestos a adoptar el punto de vista de estos últimos hacia los pacientes. De este modo se piensa que, sacrificando el exclusivismo de aquellos que están en lo más alto, se fortalecerá la moral de quienes se hallan en el nivel más bajo. Maxwell Jones nos ofrece una descripción seria y formal de este proceso en su informe sobre la experiencia inglesa con la terapia ambiental.
En la unidad intentamos desarrollar el rol del médico para satisfacer nuestra meta terapéutica limitada, y tratamos de evitar toda ostentación. Esto significó una ruptura total con la tradición hospitalaria. No nos vestimos conforme con el concepto habitual del profesional. Eludimos el guardapolvo blanco, el estetoscopio y el agresivo percutor como prolongaciones de nuestra imagen corporal.42
En realidad, cuando estudiamos la interacción entre dos equipos en situaciones cotidianas advertimos que a menudo se espera que el equipo de status superior ceda un poco. Entre otras cosas, este abandono de la fachada proporciona una base para el proceso de trueque; el equipo superior recibe un servicio o algún tipo de ventaja, mientras que el equipo subordinado recibe como concesión una indulgente intimidad. Así, es sabido que la reserva que mantienen los miembros de la clase superior inglesa durante su interacción con comerciantes y funcionarios menores es abandonada mo- mentáneamente cuando aquellos deben pedir a sus subordinados un favor particular. Asimismo, este acortamiento de la distancia social brinda un medio a través del cual puede originarse durante el proceso interaccional un sentimiento de espontaneidad y participación. Sea como fuere, la interacción entre dos equipos implica a menudo el acto de tomarse muy pequeñas libertades, aunque más no fuera como un medio de probar el terreno para ver si es posible sacarle una ventaja inesperada al bando contrario.
Cuando un actuante se niega a conservar su lugar, sea este de rango superior o inferior al del auditorio, cabe esperar que el director —si es que hay uno— y el auditorio lleguen a malquistarse con él. En muchos casos, también es probable que la gente común objete su actitud. Como ya lo señalamos al referirnos a los obreros que en la fábrica sobrepasan la norma, toda concesión extra al auditorio por parte de un miembro del equipo es una amenaza para la posición que han tomado, y una amenaza para la seguridad que obtienen gracias a que conocen y controlan la posición que tendrán que adoptar. Así, cuando en la escuela una maestra se muestra demasiado benévola con sus alumnos, o interviene en sus juegos durante el recreo, o está dispuesta a establecer estrecho contacto con los niños de status más bajo, las otras maestras verán amenazada la impresión que tratan de mantener acerca de lo que constituye el rol apropiado de la maestra.43 En realidad, cuando los actuantes cruzan la línea que separa los equipos, cuando alguno de ellos se muestra demasiado íntimo, o demasiado indulgente, o demasiado hostil, es posible que se produzca un circuito de reverberaciones que afectará al equipo subordinado, al equipo superior y a los transgresores.
Podemos vislumbrar un ejemplo de esas reverberaciones un reciente estudio sobre la marina mercante, en el cual autor sugiere que, cuando los oficiales riñen por cuestiones relativas a las obligaciones y tareas a bordo, los marineros aprovecharán la disputa para manifestar su simpatía por oficial que a su juicio fue tratado injustamente:
Al hacer esto (adular a una de las partes) los tripulantes esperaban que el oficial aflojara su actitud de superioridad y les permitiera cierta igualdad mientras discutía la situación. Esto pronto condujo a que esperasen algunos privilegios, tales como permanecer en la timonera en lugar de tener que estar en los costados del puente. En una palabra, aprovecharon la discusión de los oficiales para aliviar su status subordinado. 44
Las nuevas tendencias en el tratamiento psiquiátrico nos brindan otros ejemplos, algunos de los cuales quisiera mencionar.
Podemos citar un caso extraído del informe de Maxwell Jones, aunque su estudio pretende ser un argumento para disminuir las diferencias de status entre los niveles del personal, por un lado, y los pacientes y el personal, por el otro:
La integridad del grupo de enfermeras puede ser afectada en grado considerable por la indiscreción de cualquiera de sus miembros; la enfermera que se permite satisfacer en forma manifiesta sus necesidades sexuales con un paciente altera la actitud de los enfermos hacia todo el grupo de enfermeras y disminuye la eficacia del rol terapéutico de estas últimas.45
Los comentarios de Bettelheim sobre sus experiencias en la organización de un medio terapéutico en la Escuela de Ortogénesis Sonia Shankman de la Universidad de Chicago nos proporcionan otro ejemplo:
Dentro del marco total del medio terapéutico, la seguridad personal, la adecuada gratificación del instinto y el apoyo grupal sensibilizan al niño para las relaciones interpersonales. Los propósitos de la terapia ambiental se verían frustrados, por supuesto, si no se protegiera también a los niños del tipo de desengaño que ya experimentaron en su medio original. La coherencia del grupo profesional es, por lo tanto, una importante fuente de seguridad personal para los niños cuando los miembros del personal permanecen insensibles ante sus intentos de utilizar a unos contra otros. Originariamente, muchos niños se ganan el afecto de uno de los progenitores solo a costa de las exigencias afectivas del otro. El recurso, común en los niños, de controlar la situación familiar incitando a un miembro de la familia contra el otro se desarrolla a menudo sobre esta base, pero solo les proporciona una seguridad relativa. Los niños que utilizaron esta técnica con resultados muy satisfactorios serán incapaces de establecer más adelante relaciones no ambivalentes. Sea como fuere, cuando los niños recrean situaciones edípicas en la escuela, crean también vínculos positivos, negativos o ambivalentes con diversos miembros del personal docente. Es esencial que estas relaciones entre los niños y los miembros individuales del personal no afecten las relaciones mutuas del personal docente. Si no existe coherencia en esta área del medio total, esos vínculos pueden convertirse en relaciones neuróticas y destruir las bases de identificación y los vínculos afectivos sustentados.46
Incluimos un último ejemplo tomado de un proyecto de terapia de grupo, en el cual se esbozan sugerencias para el manejo de dificultades interaccionales recurrentes causadas por pacientes con trastornos o problemas de distinta índole:
Se realizan intentos para establecer una relación especial con el médico. Los pacientes
se esfuerzan a menudo por cultivar la ilusión de un entendimiento secreto con el médico, tratando, por ejemplo, de sorprender su mirada cuando uno de los enfermos propone algo que suena a «cosa de locos». Si logran una respuesta del médico que puedan interpretar como indicio de un vínculo especial, esto suele ser muy disruptívo para el grupo. Puesto que este tipo de interacción peligrosa es característicamente no verbal, el facultativo debe controlar con sumo cuidado su propia actividad no verbal.47
Quizás estas citas nos digan más acerca de los sentimientos parcialmente ocultos de los autores que acerca de los procesos que pueden originarse cuando alguien se sale de la línea, pero, en fecha reciente, el trabajo de Stanton y Schwartz nos brindó un informe bastante detallado del circuito de consecuencias que surge cuando se cruza la línea entre dos equipos.48
Se ha señalado que en momentos de crisis es posible romper en forma temporaria las líneas de separación entre los equipos, y los miembros de equipos opuestos pueden olvidar momentáneamente sus lugares apropiados respectivos. Se ha indicado, asimismo, que, en ocasiones, el hecho de bajar las barreras puede servir, al parecer, para ciertos fines, y que para lograrlos los equipos superiores se unen en forma temporaria con los rangos inferiores. Es preciso agregar, como ejemplo de un caso límite, que algunas veces los equipos interactuantes parecen dispuestos a salir del marco dramático para sus actuaciones, y entregarse durante períodos prolongados a una orgía promiscua de análisis clínicos, religiosos o éticos. Observamos una versión vivida y asombrosa de este proceso en los movimientos sociales evangélicos que emplean la confesión pública. Un pecador, muchas veces de un status no muy alto, se pone de pie y cuenta a los presentes cosas que de ordinario trataría de ocultar o de justificar; sacrifica sus secretos y su distancia autoprotectiva respecto de los demás, y este sacrificio tiende a producir una solidaridad propia de bastidores entre todos los presentes. La terapia grupal brinda un mecanismo similar para crear un espíritu de equipo y esa misma solidaridad. El pecador psíquico se pone de pie y habla de sí mismo, invitando a los demás a hablar acerca de él de un modo que sería imposible en la interacción corriente. Esto tiende a dar por resultado una solidaridad dentro del grupo, la cual, conocida con el nombre de «apoyo social», tiene presumiblemente valor terapéutico. (Según los criterios cotidianos, lo único que el paciente pierde con este método es su autorrespeto.) Tal vez se encuentre un eco de este proceso en las reuniones o conferencias de médicos y enfermeras que mencionamos antes.
Es posible que estos cambios del retraimiento a la intimidad se produzcan en momentos de tensión crónica. O quizá podamos considerarlos como parte de un movimiento social antidramático, un culto de confesión. Quizás ese descenso de las barreras presente una fase natural del cambio social que transforma un equipo en otro; presumiblemente, los equipos opuestos intercambian secretos, de suerte que pueden empezar a reunir al principio una nueva serie de secretos para un medio recientemente compartido. Sea como fuere, hay casos en que equipos opuestos, ya sean de naturaleza industrial, marital o nacional, parecen dispuestos no solo a revelar sus secretos al mismo especialista, sino también a representar dicha revelación en presencia del enemigo. 49 Podemos señalar aquí que uno de los lugares más fructíferos para estudiar el realineamiento de las acciones, sobre todo las traiciones momentáneas, puede no ser el establecimiento jerárquicamente organizado sino más bien la interacción in- formal que se desarrolla entre personas relativamente iguales en la vida cotidiana. A decir verdad, la manifestación sancionada de estas agresiones parece ser una de las características definitorias de nuestra vida de relación. En tales ocasiones se espera a menudo que dos personas se entreguen a una batalla verbal para beneficio de los oyentes, y que cada una trate informalmente de desacreditar la posición tomada por la otra. En el flirteo puede ocurrir que los hombres traten de destruir la pose de inaccesibilidad virginal de las mujeres, mientras que estas pueden tratar de obligar a los hombres a comprometerse manifestando su interés, sin debilitar al mismo tiempo su propia posición defensiva. (Cuando quienes flirtean son, al mismo tiempo, miembros de diferentes equipos conyugales, también pueden tener lugar traiciones relativamente informales.) En los círculos de conversación en que intervienen cinco o seis personas es posible que se dejen jovialmente de lado los alineamientos básicos, tales como los que se establecen entre una pareja conyugal y otra, o entre anfitriones y huéspedes, o entre hombres y mujeres, y los participantes se muestren dispuestos a cambiar y volver a cambiar los alineamientos de los equipos ante la mínima incitación, asociándose alegremente con su auditorio previo contra sus antiguos compañeros de equipo, por medio de la traición franca o de la connivencia burlona contra ellos. Lo mismo ocurre cuando se consigue emborrachar a alguien de status elevado y se lo obliga a abandonar su fachada convirtiéndolo en una persona íntimamente accesible para quienes son en cierta medida sus inferiores. El mismo tono agresivo se alcanza a menudo en una forma menos sofisticada mediante bromas y juegos en los cuales la persona elegida como blanco será llevada —en tono de broma— a tomar una posición ridículamente insostenible. Quisiera comentar un punto general que parece surgir de estas consideraciones sobre la conducta de los equipos.
Cualquiera que sea el motivo que origine la necesidad humana de contacto social y compañía, el efecto parece adoptar dos formas: la necesidad de contar con un auditorio ante el cual podamos someter a prueba nuestros «sí mismos», de los que tanto nos jactamos, y la necesidad de contar con compañeros de equipo con los cuales podamos establecer connivencias íntimas y relajarnos entre bastidores.
Y es aquí donde el marco de referencia de este informe empieza a ser demasiado rígido para los hechos que señala. Si bien las dos funciones que otros pueden representar para nosotros están habitualmente segregadas (y este trabajo está dedicado en gran medida a explicar por qué es necesaria esta separación de las funciones), no cabe duda de que hay momentos en que las mismas personas representan casi simultáneamente ambas funciones. Como se ha sugerido, esto puede ocurrir como una concesión recíproca en las reuniones cotidianas, pero también encontramos esta función dual como una obligación no recíproca, que amplía el rol del «compañero inseparable», de suerte que la persona que asume esa obligación estará siempre disponible, ya sea para presenciar la impresión que produce su amo o para ayudarlo a transmitirla. Así, en los pabellones alejados de los hospitales neuropsiquiátricos en los que hay pacientes y asistentes de sala que conviven en el establecimiento desde hace muchísimos años, observamos que a veces se exige al enfermo que acepte ser blanco de las bromas del asistente en un momento dado, mientras que, en otro, recibe de él un guiño de connivencia que lo coloca en un mismo nivel de alineación, y este apoyo terapéutico le es dado al asistente todas las veces que se le antoje exigirlo. Quizás el cargo militar actual de edecán también pueda ser considerado en parte como el rol del «compañero inseparable», ya que quien lo asume proporciona a su general un compañero de equipo del cual este puede prescindir a voluntad, o utilizarlo como miembro del auditorio. Algunos miembros de las pandillas callejeras y ciertos ayudantes ejecutivos de las cortes que se forman en torno de los productores de Hollywood proporcionan otros ejemplos.
En este capítulo consideramos cuatro tipos de comunicación impropia: el tratamiento de los ausentes, las conversaciones sobre la puesta en escena, la connivencia del equipo y el realineamiento de las acciones. Cada uno de estos cuatro tipos de conducta dirige la atención al mismo punto: la actuación ofrecida por el equipo no es una respuesta inmediata y espontánea a la situación, que absorbe todas sus energías y constituye su única realidad social; la actuación es algo que permite a los miembros del equipo retroceder y observarlo desde la distancia, alejándose lo suficiente para imaginar o desarrollar simultáneamente otros tipos de actuaciones que atestiguan la presencia de otras realidades.
Sea que los actuantes sientan o no que su versión oficial es la realidad «más real», expresarán en forma subrepticia múltiples versiones de la realidad, cada una de las cuales tiende a ser incompatible con las demás.
6. El arte de manejar las impresiones
En este capítulo me propongo reunir y presentar la información explícita o implícita existente acerca de los atributos que debe tener necesariamente el actuante para realizar en forma satisfactoria la puesta en escena de su personaje. Por lo tanto, haré una breve referencia a algunas de las técnicas de manejo de las impresiones en las cuales se ponen de manifiesto dichos atributos. A modo de introducción, podríamos señalar, en ciertos casos por segunda vez, algunos de los tipos principales de disrupciones de las actuaciones, ya que las mencionadas técnicas de manejo operan precisamente para evitar esas disrupciones.
Al principio de este estudio indiqué, al considerar las características generales de las actuaciones, que el actuante debe desempeñarse con responsabilidad expresiva, puesto que muchos actos menores, accidentales e inadvertidos, suelen ser buenos vehículos destinados a transmitir impresiones inadecuadas para ese momento. Estos actos fueron llamados «gestos impensados». Ponsonby describe en un ejemplo cómo el intento de un director de evitar un gesto impensado condujo a la aparición de otro.
Uno de los agregados de la legación debía llevar el almohadón sobre el cual se hallaba colocada la insignia, y a fin de impedir que se cayera clavé el prendedor de la estrella en el cojín de terciopelo. El agregado, sin embargo, no contento con esto, sujetó el extremo del prendedor con la traba de seguridad, para estar doblemente tranquilo. El resultado fue que, cuando el príncipe Alejandro, después de pronunciar el discurso apropiado a la ocasión, trató de tomar la estrella, comprobó que estaba firmemente sujeta al almohadón y tuvo que perder algunos momentos para desprenderla. Esto casi echó a perder el instante más solemne de la ceremonia.1
Es preciso agregar que el individuo que ha sido responsable de un gesto impensado puede desacreditar con ello su propia actuación, la actuación del equipo, o la que es escenificada por el auditorio.
Cuando un extraño se introduce accidentalmente en el sector donde se ofrece una actuación, o cuando un miembro del auditorio entra sin ser advertido en el trasfondo escénico, es probable que el intruso sorprenda a los presentes flagrante delicto. Sin que nadie se lo haya propuesto, las personas presentes en la región pueden darse cuenta de que dieron claro testimonio de desarrollar una actividad totalmente incompatible con la impresión que, por razones sociales más amplias, están obligadas a sustentar ante el intruso. En este caso estamos frente a las denominadas «intrusiones inoportunas».
La vida pasada y el ciclo actual de actividad de un determinado actuante suelen contener por lo menos algunos hechos que, de ser introducidos durante la actuación, desvirtuarían o debilitarían la personalidad que el actuante alega tener y que trata de proyectar como parte de la definición de la situación. Estos hechos pueden incluir secretos muy profundos —bien ocultos— o características negativamente evaluadas que todos pueden ver pero a los que nadie hace referencia y que, al ser presentados en la actuación, suelen crear una situación embarazosa. Estos hechos pueden atraer nuestra atención a través de gestos impensados o intrusiones inoportunas. Empero, lo más frecuente es que sean introducidos por medio de afirmaciones verbales intencionales o actos no verbales cuya plena significación no es apreciada por el individuo que los presenta en la interacción. De acuerdo con el lenguaje común, esta disrupción de las proyecciones puede ser llamada «paso en falso». Cuando un actuante, sin pensarlo, hace un aporte intencional que destruye la imagen de su propio equipo, podemos decir que cometió una gaffe. Cuando el actuante compromete la imagen de sí mismo proyectada por el otro equipo, hablaremos de «metida de pata». Los manuales que describen las reglas del protocolo y la etiqueta incluyen advertencias clásicas contra tales indiscreciones:
Si hay en la reunión alguien a quien usted no conoce, tenga sumo cuidado al lanzar algún epigrama o una burla sarcástica. Podría hacer chistes muy graciosos sobre sogas a un
hombre cuyo padre murió ahorcado. El primer requisito para mantener una conversación satisfactoria es conocer bien a los interlocutores.2
Si se encuentra con un amigo a quien hace cierto tiempo que no ve y de cuya familia no ha tenido recientemente noticia alguna, debe tratar de evitar el hacer preguntas o alusiones respecto de determinadas personas de su familia hasta que haya podido averiguar algunos datos concretos sobre el particular. Unos pueden estar muertos; otros pueden haberse descarriado, o haber abandonado el seno del hogar, o haber sufrido alguna desgracia.3
Los gestos impensados, intrusiones inoportunas y pasos en falso son motivos de perturbación y disonancia, generalmente involuntarios, que podrían ser evitados si el individuo responsable de introducirlos en la interacción conociera de antemano las consecuencias de su actividad. Sin embargo, hay situaciones, llamadas a menudo «escenas», en las que un individuo actúa de modo de destruir o amenazar seriamente la cortés apariencia de consenso, y si bien es posible que no actúe simplemente con el fin de crear esa situación disonante, lo hace sabiendo que es probable que surja dicha disonancia. La expresión «hacer una escena», fruto del sentido común, es justa, porque esas disrupciones crean, en realidad, una nueva escena. La interacción previa y esperada entre los equipos es súbitamente hecha a un lado, y un nuevo drama ocupa su lugar. Es significativo observar que esta nueva escena entraña a menudo un cambio repentino en las posiciones de los miembros de los antiguos equipos, quienes se redistribuyen formando dos nuevos equipos. Algunas escenas tienen lugar cuando los miembros del equipo ya no pueden seguir aprobando la actuación inepta de algunos de ellos y lanzan a tontas y a locas críticas públicas y abiertas contra los mismos individuos con quienes deberían mantener una cooperación dramática. Esta conducta errónea suele ser fatal para la actuación que los contendientes deberían presentar; uno de los efectos de la disputa es proporcionar al auditorio una visión del trasfondo escénico, y otro suscitar en él la sensación de que algo debe andar mal en una actuación cuando aquellos que mejor la conocen no se ponen de acuerdo. Otro tipo de escena se produce cuando el auditorio decide que ya no puede seguir con el juego de la interacción cortés, o que ya no quiere hacerlo, y por lo tanto hace frente a los actuantes con hechos o actos expresivos que cada equipo sabe que serán inaceptables. Esto es lo que ocurre cuando un individuo hace de tripas corazón y resuelve «poner fin al asunto» con otro, o «cantarle realmente las cuarenta». Los procesos criminales han institucionalizado este tipo de discordia abierta, al igual que el último capítulo de las obras de misterio, en que el individuo que hasta entonces mantenía una pose convincente de inocencia es confrontado en presencia de otros con la prueba expresiva innegable de que su pose es solo una pose.
Otro tipo de escena tiene lugar cuando la interacción entre dos personas alcanza un tono tan ruidoso y acalorado, o llama la atención de alguna otra manera, que las personas que se encuentran cerca se ven obligadas a convertirse en testigos, o incluso a tomar partido entrando en la refriega.
Se puede señalar, finalmente, un último tipo de escena. Cuando un individuo que actua como unipersonal plantea formalmente una exigencia o un pedido y no tiene forma de zafarse ni le queda salida alguna si el auditorio se lo niega, tratará de cerciorarse de que su exigencia o su pedido sea de índole tal que tenga probabilidades de ser aprobado y concedido. Empero, si sus motivaciones son suficientemente fuertes, el individuo puede plantear una exigencia o formular una hipótesis, a sabiendas de que hay muchas probabilidades de que el auditorio rechace. En este caso, baja hábilmente la guardia en presencia de los miembros del auditorio, poniéndose, por así decirlo, a su merced. Por medio de este acto el individúo ruega a estos últimos que se consideren como parte de su equipo unipersonal, o que le permitan considerarse come parte del equipo que ellos constituyen. Este tipo de situación es bastante embarazosa, pero cuando el auditorio rechaza pedido indiscreto o inesperado en la cara del individuo, este sufre lo que suele denominarse una humillación. He considerado algunas de las formas principales de disrupción de las actuaciones: gestos impensados, intrusiones inoportunas, pasos en falso y escenas. Estas disrupciones son llamadas a menudo «incidentes» en el lenguaje cotidiano. Cuando se produce un incidente, este amenaza la realidad propuesta por los actuantes. Es probable que los presentes reaccionen sintiéndose confundidos, incómodos, molestos, nerviosos, etc.
Los participantes se sentirán, literalmente hablando, desconcertados. Cuando el auditorio percibe estos síntomas de confusión e incomodidad, la realidad sustentada por la actuación corre el peligro de debilitarse y comprometerse aún más, porque en la mayoría de los casos los signos de nerviosidad son un aspecto del individuo que representa un personaje, y no un aspecto del personaje proyectado por él, imponiendo así al auditorio una imagen del hombre detrás de la máscara.
A fin de impedir la ocurrencia de incidentes y la consiguiente perturbación, será necesario que todos los que participan en la interacción, así como los que no participan, posean ciertos atributos, y los expresen en prácticas empleadas para salvar la representación. Examinaremos estos atributos y prácticas bajo tres subtítulos: las medidas defensivas utilizadas por los actuantes para salvar su propia representación; las medidas protectoras empleadas por el auditorio y los extraños para ayudar a los actuantes a salvar su propia representación y, por último, las medidas que deben tomar los actuantes a fin de hacer posible que el auditorio y los extraños empleen medidas protectoras en defensa o en interés de los primeros.
Prácticas y atributos defensivos
1. Lealtad dramática
Es evidente que, si un equipo quiere sustentar la línea de conducta que ha adoptado, sus miembros deben actuar como si hubieran aceptado ciertas obligaciones morales. No deben permitir que sus propios intereses, sus principios o la falta de discreción los induzcan a traicionar los secretos del equipo en los intervalos de una actuación a otra. Así, los miembros adultos de la familia suelen excluir a los niños de la casa de sus chismografías y autoconcesiones, puesto que nunca se puede estar seguro de que no transmitirán esos secretos. En consecuencia, es muy posible que solo cuando el niño llegue a la edad de la discreción sus padres dejen de bajar la voz cuando entre en la habitación. Los escritores del siglo XVIII que estudiaron el problema de la servidumbre citan ejemplos similares de deslealtad, pero en este caso relacionados con personas que tenían bastante edad para saber cómo debían comportarse:
Esta falta de devoción (de los criados hacia los amos) dio lugar a un sinnúmero de molestias insignificantes, de las cuales pocos empleadores estaban enteramente a salvo. Entre ellas no era la menos atormentadora la propensión de los sirvientes a contar con todo detalle los negocios de sus amos. Defoe advierte esta tendencia, exhortando a las criadas a «agregar a vuestras otras Virtudes la piedad, que os enseñará la Prudencia de Guardar los Secretos de la Familia; la Falta de esa virtud es un grave Mal...4
Cuando los sirvientes se aproximaban, también los amos bajaban la voz, pero a principios del siglo xvIII se introdujo otra práctica para impedir que los criados se enterasen de los secretos del equipo:
El montaplatos portátil * era una mesa con varios estantes que antes de la hora de la cena los criados llenaban con comida, bebida y cubiertos; luego se retiraban, dejando que los invitados se sirviesen solos.5
Acerca de la introducción de este recurso dramático en Inglaterra, Mary Hamilton expresó:
«Mi primo Charles Cathcart cenó con nosotros en casa de lady Stormont; teníamos montaplatos portátiles, de modo que pudimos conversar libremente sin estar frenados por la presencia de los sirvientes en la habitación».6 «Durante la cena teníamos los cómodos montaplatos portátiles, de modo que no era necesario que nuestra conversación estuviese desagradablemente vigilada por la presencia de los sirvientes».7
Además, los miembros del equipo no deben explotar su presencia en la región anterior a fin de poner en escena su propio espectáculo, como lo hacen, por ejemplo, las dacti- lógrafas casaderas, que cargan su oficina con una profusión exuberante de adornos de última moda. Tampoco deben utilizar el momento de la actuación como oportunidad para denunciar a su equipo. Deben estar dispuestos a aceptar, de buena gana, papeles menores, y actuar con entusiasmo dónde, cuándo y para quiénes el equipo en conjunto resuelva representar. Y deben estar convencidos de su propia actuación, deben creer en ella en el grado necesario para que no suene a falsa y vacía ante el auditorio.
Quizás el problema esencial para mantener la lealtad de los miembros del equipo (y aparentemente ocurre lo mismo con miembros de otros tipos de colectividades) resida en impedir que los actuantes lleguen a establecer vínculos tan afectivos con el auditorio que revelen a este las consecuencias que para él tendría la impresión que suscitan con su actuación, o bien en hacer que todo el equipo pague por ese vínculo. En las pequeñas comunidades inglesas, por ejemplo, los gerentes de los comercios locales son leales al establecimiento y describen el artículo que tratan de vender al cliente en términos encomiásticos unidos a falsos informes sobre él, pero puede observarse con frecuencia que hay empleados que no solo parecen asumir el rol del cliente al dar informes relacionados con la compra, sino que lo hacen realmente. En la isla de Shetland, por ejemplo, oí que un empleado decía a un cliente, mientras le daba una botella de una bebida gaseosa de cereza: «No sé cómo puede tomar ese mejunje». Ninguno de los presentes consideró que esa fuese una franqueza sorprendente, y en los comercios de la isla podían oírse todos los días comentarios similares. Asimismo, los gerentes de las estaciones de servicio desaprueban a veces el sistema de la propina porque puede conducir a que los empleados brinden servicios gratuitos excesivos a unos clientes mientras hacen esperar a otros. Una técnica básica que puede emplear el equipo para defenderse de esa deslealtad consiste en desarrollar una fuerte solidaridad grupal dentro de sus propias filas, mientras crea entre bastidores una imagen del auditorio suficientemente inhumana como para permitir que los actuantes lo engañen
con inmunidad emocional y moral. En la medida en que los compañeros de equipo y sus colegas integren una comunidad social completa que ofrezca a cada actuante un lugar y una fuente de apoyo moral, prescindiendo de que este mantenga o no satisfactoriamente su fachada ante el auditorio, parecería que los actuantes están en condiciones de autoprotegerse contra los sentimientos de duda y culpa, y de cometer cualquier tipo de impostura.
Quizá nos sea posible comprender la cruel habilidad artística de los thugs remitién- donos a las creencias religiosas y prácticas rituales en las cuales estaban integradas sus depredaciones, así como la exitosa insensibilidad de los estafadores remitiéndonos a su solidaridad social con lo que ellos llaman el mundo «ilegítimo» y a sus claras expresiones de denigración y repudio del mundo legítimo. Tal vez este concepto nos permita comprender en parte por qué ciertos grupos que están alienados de la comunidad, o aún no están incorporados a ella, se muestran tan capaces de dedicarse a actividades muy poco honestas y al tipo de ocupaciones de prestación de servicios que implica un fraude rutinario.
La segunda técnica para contrarrestar el peligro de los vínculos afectivos entre actuantes y auditorio consiste en el cambio periódico de auditorio. Así, los gerentes de estaciones de servicio solían ser trasladados de una estación a otra para impedir la creación de fuertes vínculos personales con determinados clientes. Se comprobó que, cuando se establecían dichos lazos afectivos, el gerente anteponía a veces los intereses de un amigo que necesitaba crédito a los intereses de la empresa.8 Los gerentes de banco y los clérigos son trasladados rutinariamente por razones similares, así como algunos comisionados coloniales. Ciertas profesiones femeninas proporcionan otro ejemplo, como lo sugiere la referencia siguiente a la prostitución organizada:
En la actualidad, el sindicato maneja todo eso. Las chicas, no permanecen suficiente tiempo en un lugar para llegar a congeniar con alguien. No hay mucha posibilidad de que una chica se enamore de algún tipo ... ¿me entiende?, y se arme un lío de los demonios. De todos modos, la chica que está en Chicago esta semana se marcha a St. Louis la semana siguiente, o anda recorriendo media docena de lugares en la ciudad antes de que la manden a alguna otra parte. Y ellas nunca saben adonde van hasta que les dan la orden.9
2. Disciplina dramática
Un factor decisivo para el mantenimiento de la actuación del equipo es que cada uno de los miembros posea disciplina dramática y la ponga en práctica al representar su propio papel. Me refiero al hecho de que, mientras el actuante está ostensiblemente entregado a la actividad que desarrolla y aparentemente inmerso en sus actos en forma espontánea y no calculada, no obstante, debe disociarse desde el punto de vista afectivo de su representación de una manera que lo deje en libertad para enfrentar las contingencias dramáticas a medida que estas surjan. Debe mostrar que participa intelectual y emocionalmente en la actividad que presenta, pero debe cuidar de no dejarse seducir por su propia demostración para que esto no destruya su participación en la tarea de presentar una actuación satisfactoria. El actuante disciplinado desde el punto de vista dramático es aquel que recuerda su parte y no hace gestos impensados ni da pasos en falso durante la actuación. Es un hombre prudente, que no traiciona la representación revelando involuntariamente sus secretos. Es un hombre que posee «presencia de ánimo», capaz de encubrir en forma instantánea la conducta inadecuada de sus compañeros de equipo mientras que en todo momento sigue dando la impresión de que no hace nada más que desempeñar su papel. Y, si no es posible evitar u ocultar una disrupción de la actuación, el actuante disciplinado estará listo para ofrecer una razón plausible que permita subestimar el hecho disruptivo, un comentario jocoso para restarle toda importancia o una humilde disculpa unida al autorreconocimiento de la falta para rehabilitar a los verdaderos responsables de la disrupción. El actuante disciplinado es un hombre con «autocontrol», capaz de reprimir su respuesta emocional ante sus problemas personales, ante sus compañeros de equipo cuando estos cometen errores, y ante los miembros del auditorio cuando suscitan en él hostilidad o sentimientos adversos. Y es capaz de abstenerse de reír acerca de asuntos que se consideran serios, y abstenerse de tomar en serio asuntos que se consideran humorísticos. En otras palabras, es capaz de reprimir sus sentimientos espontáneos a fin de dar la impresión de que se atiene a los lineamientos afectivos, al statu quo expresivo, establecido por la actuación de su equipo, ya que la exhibición de sentimientos proscriptos puede no solo conducir a agravios y revelaciones impropias para el consenso de trabajo sino que puede otorgar implícitamente al auditorio el status de miembro del equipo. El actuante disciplinado posee suficiente equilibrio y serenidad para pasar de lugares privados informales a lugares públicos de diversos grados de formalidad, sin que dichos cambios lo perturben o desorienten.10
Quizás el foco de la disciplina dramática se encuentre en el manejo del rostro y de la voz. Esta es la prueba crucial de la capacidad del individuo como actuante. Es preciso ocultar la respuesta afectiva verdadera, y exhibir la respuesta afectiva apropiada. El grupo suele emplear como iniciación el recurso informal de embromar a los nuevos miembros a fin de adiestrar y someter a prueba su capacidad para «aguantar una broma», es decir, para mostrar una actitud cordial y amistosa aunque, quizá, no sinceramente sentida. Si el individuo aprueba este test de control de las expresiones, sea que le haya sido planteado por sus nuevos compañeros de equipo con ánimo de broma o por una necesidad inesperada surgida al representar su papel en una actuación formal, podrá después probar fortuna como un actuante capaz de confiar en sí mismo y ser depositario de la confianza de los demás. En un trabajo todavía inédito, Howard S. Becker nos ofrece un ejemplo muy interesante sobre los fumadores de marihuana. Becker informa que el individuo que fuma marihuana en forma esporádica siente, mientras se halla bajo la influencia de la droga, un profundo temor a encontrarse con familiares o compañeros de trabajo, que esperan de él una actuación normal. Aparentemente, el consumidor esporádico de marihuana no se convierte en drogadicto hasta que no aprende que puede estar «eufórico» y ofrecer, sin embargo, sin traicionarse, una actuación ante personas que no fuman. El mismo problema se plantea, quizás en forma menos dramática, en la vida familiar corriente cuando hay que decidir en qué punto de su proceso de aprendizaje los miembros jóvenes del equipo familiar pueden aparecer en ceremonias públicas o semipúblicas, porque solo cuando el niño está preparado para controlar su temperamento será un participante en quien se puede confiar.
3. Circunspección dramática
La lealtad y la disciplina, en el sentido teatral de estos términos, son atributos indispensables para los miembros del equipo si se quiere sustentar la representación que ponen en escena. Será útil, además, que los miembros del equipo apelen a su perspicacia e inventiva para determinar de antemano la mejor manera de montar la representación. En este terreno es preciso obrar con prudencia. Cuando los actuantes tienen pocas probabilidades de ser vistos, pueden aprovechar la oportunidad para relajarse; cuando existen pocas probabilidades de ser sometidos a prueba, los hechos fríos y escuetos pueden ser presentados bajo una luz resplandeciente, y los actuantes podrán desempeñar su papel sacando de él el mayor partido posible y cubriéndolo con un manto de dignidad. Si no se actúa con probidad y prudencia, es probable que se produzcan disrupciones; si la probidad y la prudencia se ejercen en forma rígida, no es probable que los actuantes sean comprendidos «demasiado bien» sino que sean mal comprendidos o comprendidos en forma insuficiente, o que se vean muy limitados en cuanto a las posibilidades de aprovechar las oportunidades teatrales abiertas ante ellos. En otras palabras, en bien del equipo se exigirá a los actuantes que, al escenificar la representación, actúen con prudencia y circunspección, preparándose de antemano para todas las contingencias posibles y explotando las oportunidades que se presentan. El uso o expresión de la circunspección dramática adopta formas bien conocidas; consideraremos ahora algunas de estas técnicas para el manejo de las impresiones.
La primera consiste en que el equipo elija, como es obvio, miembros leales y disciplinados; la segunda, en que el equipo tenga una idea clara del grado de lealtad y disciplina que puede esperar de los miembros en conjunto, porque el grado en que los actuantes poseen dichos atributos influirá considerablemente en la probabilidad de llevar a cabo la actuación y, por ende, en la seguridad de ofrecer una actuación seria, sólida y digna.
El actuante circunspecto tratará, asimismo, de seleccionar un tipo de auditorio que ocasione el mínimo de dificultades en cuanto a la representación que el actuante quiere poner en escena y a la representación que no quiere verse obligado a poner en escena. Así, se sabe que los maestros prefieren no tener alumnos de clase baja ni de clase alta, porque ambos grupos pueden dificultar el mantenimiento en el aula del tipo de definición de la situación que confirma el rol del maestro profesional.11 Por estas razones de índole dramática, los maestros pedirán pase a escuelas de clase media. Se informa, asimismo, que algunas enfermeras prefieren trabajar en la sala de operaciones que en uno de los pabellones, porque en la primera se toman medidas para que el auditorio —compuesto por un solo miembro— olvide pronto las debilidades de la representación, permitiendo que el equipo se relaje y se consagre a los requerimientos tecnológicos y no a los de índole dramática.12 Una vez que el miembro del auditorio está dormido, incluso es posible introducir a un «cirujano fantasma» para que ejecute las tareas que después alegarán haber realizado otros que se hallaban presentes.13 De modo similar, dado el hecho de que se exige que el marido y la mujer expresen su solidaridad conyugal mostrando de común acuerdo su aprecio y deferencia por los invitados a quienes agasajan, es necesario excluir de la lista a aquellas personas hacia las cuales no comparten los mismos sentimientos.14 Asimismo, si un hombre influyente y poderoso quiere cerciorarse de que puede asumir un rol benévolo y cordial en las interacciones que se desarrollan en su oficina, será conveniente que tenga un ascensor privado y círculos protectores de recepcionistas y secretarias para que nadie pueda entrar y verlo con alguien a quien podría tratar en forma pretenciosa o desconsiderada. Es evidente que un método automático para asegurarse de que ningún miembro del equipo o del auditorio actúe en forma impropia consiste en limitar en lo posible el tamaño de ambos equipos.
Siendo iguales otros factores, cuanto menor sea el número de miembros, menores serán las posibilidades de errores, «dificultades» y felonías. Por eso los vendedores prefieren atender a clientes que no vienen acompañados, porque existe el convencimiento general de que es mucho más difícil «vender» a dos personas del auditorio que a una. Del mismo modo, en algunas escuelas existe la regla informal de que ninguna maestra debe entrar al aula de otra maestra mientras esta dicta clase; aparentemente, se da por sentado que es probable que el nuevo actuante haga algo que la mirada atenta del auditorio estudiantil considerará incompatible con la impresión suscitada por su propia maestra.15 Empero, hay por lo menos dos razones que explican por qué este recurso de limitar el número de personas presentes tiene a su vez sus propias limitaciones. En primer lugar, algunas actuaciones no pueden ser presentadas sin la ayuda técnica de un número considerable de miembros del equipo. Así, a pesar de que el estado mayor general del ejército estime que cuanto mayor sea el número de oficiales que conozcan los planes para la próxima fase ofensiva, mayores son las probabilidades de que alguno actúe de modo de revelar secretos estratégicos, se verá sin embargo obligado a dar a conocer los planes secretos a una suficiente cantidad de hombres, a fin de poder planificar y disponer todo lo necesario para la acción. En segundo lugar, los seres humanos, en cuanto piezas del equipo expresivo, son, al pa- recer, más eficaces en ciertos sentidos que las partes no humanas del medio. Por lo tanto, si a un individuo se le quiere dar un lugar de gran prominencia dramática quizá sea necesaria una numerosa corte de seguidores, para lograr una impresión eficaz del ambiente adulador que lo rodea.
Ya hemos señalado que, si el actuante se atiene estrictamente a los hechos, es posible que proteja su representación; esto, sin embargo, puede impedirle poner en escena un trabajo elaborado. Si quiere montar un espectáculo elaborado será más útil que se aleje de los hechos en lugar de aferrarse a ellos. Para un sacerdote es factible dirigir una solemne e imponente ceremonia porque no hay un medio reconocido para desacreditar esas pretensiones. Del mismo modo, el profesional sostiene que el servicio que presta no debe ser juzgado por sus resultados sino por el grado en que han sido aplicadas idóneamente las habilidades ocupacionales disponibles; el profesional alega, por supuesto, que solo el grupo de colegas está en condiciones de emitir un juicio de esa índole. Por lo tanto, el profesional puede comprometerse en su actuación, con todo su peso y dignidad, sabiendo que solo un error muy manifiesto sería capaz de destruir la impresión creada. Así, el esfuerzo de los comerciantes para obtener un respaldo profesional puede ser interpretado como un intento de controlar la realidad que ellos presentan a sus clientes; y comprendemos, a la vez, que ese control hace innecesario que el individuo asuma un aire prudentemente humilde cuando actúa en su esfera comercial. Parecería existir una relación entre el grado de modestia empleado y la duración temporal de una actuación. Si el auditorio ha de presenciar apenas una actuación breve, la posibilidad de que se produzca un hecho molesto será relativamente pequeña y el actuante podrá mantener con relativa seguridad, sobre todo en circunstancias anónimas, una fachada bastante falsa.16 En la sociedad norteamericana existe lo que se llama «voz telefónica», una forma estudiada de hablar que no es empleada en la conversación cara a cara por el peligro que entraña. En Inglaterra, en los tipos de contacto muy breves que se establecen entre extraños — esos contactos que se limitan al empleo de términos como «por favor», «gracias», «disculpe» y «¿puedo hablar con . ..?»—, es dable oír muchas más voces humanas con el acento refinado de las escuelas aristocráticas que personas egresaron realmente de esas escuelas. Del mismo modo, en la sociedad angloamericana la mayoría de los hogares no posee un equipo escénico suficiente para mantener una apariencia de cortés hospitalidad para huéspedes que permanezcan más de unas cuantas horas; solo en las clases superior y media-superior encontramos la institución del invitado de fin de semana, porque solo en este nivel de status los actuantes poseen un equipo de signos suficientes como para llevar a cabo una representación prolongada. Así, en la isla de Shetland algunos labriegos pensaban que podían mantener una apariencia de clase media durante el tiempo que dura un té, a veces una comida, o, en uno o dos casos, un fin de semana; pero muchos isleños creían que al actuar para auditorios de clase media sólo era seguro hacerlo en la entrada de sus casas o, mejor aún, en el centro social de la comunidad, donde los esfuerzos y responsabilidades de la representación podrían ser compartidos por muchos compañeros de equipo.
El actuante que debe ser prudente desde el punto de vista dramático tendrá que adaptar su actuación a las condiciones de la información bajo las cuales ha de montar la escena. Las prostitutas envejecidas del Londres del siglo XIX, que limitaban su lugar de trabajo a los parques oscuros a fin de que sus rostros no debilitasen el atractivo que ejercían sobre el auditorio, practicaban una estrategia que era más antigua aún que su profesión.17 Además de tener en cuenta lo que puede ser visto por los espectadores, el actuante también tendrá que considerar la información que el auditorio ya posee acerca de su propia persona. Cuanto mayor sea la información que el auditorio posee sobre el actuante, menor será la probabilidad de dejarse influir por algo que llegue a saber durante la interacción. Por otra parte, en los casos en que el auditorio no posee ninguna información previa, cabe esperar que la información recogida durante el proceso interaccional será relativamente decisiva. En términos generales, se puede suponer, por lo tanto, que los individuos estarán en condiciones de relajarse y aflojar el mantenimiento estricto de la fachada cuando se hallen con personas a quienes conocen desde tiempo atrás, y que la mantendrán bajo un rígido control cuando se encuentren entre personas a quienes no conocen o conocen poco.
En este último caso, las actuaciones deben llevarse a cabo con sumo cuidado.
Hay otra técnica asociada con la comunicación. El actuante circunspecto tendrá que tomar en cuenta el acceso que tiene el auditorio a las fuentes de información exteriores a la propia interacción. Se cuenta, por ejemplo, que los miembros de la tribu india de los thugs ofrecían las siguientes actuaciones durante los albores del siglo XIX:
Por regla general, los thugs aparentaban ser mercaderes o soldados y viajaban sin armas a fin de no despertar sospechas, lo cual les daba una excelente excusa para solicitar acompañar a los viajeros, ya que en su aspecto exterior no había nada que provocara alarma. La mayoría de los thugs eran de modales suaves y particularmente corteses, porque este disfraz formaba parte de su equipo de trabajo, y los viajeros armados hasta los dientes no sentían temor alguno en aceptar la compañía de esos caballeros andantes. Una vez cumplido satisfactoriamente este primer paso, los thugs conquistaban gradualmente la confianza de sus futuras víctimas merced a un comportamiento humilde y lleno de gratitud y simulaban interesarse por sus asuntos a fin de familiarizarse con los detalles de su vida y de sus hogares, tratando de averiguar si había posibilidades de que se los echara de menos si eran asesinados, y si conocían a alguien de las inmediaciones. A veces, recorrían juntos grandes distancias antes de que se presentara una oportunidad adecuada para traicionarlos; se registra un caso en que una banda de thugs viajó con una familia de once personas durante veinte días, recorriendo 200 millas, antes de que consiguiera asesinar a todo el grupo sin ser descubierta.18
Los thugs podían actuar de esa manera a pesar del hecho de que sus auditorios estaban constantemente alertas para desenmascarar a este tipo de actuantes (y ajusticiaban de inmediato a quienes eran identificados como thugs, debido en parte a las condiciones imperantes en esos viajes en lo relativo a la información; una vez que un grupo de viajeros partía hacia una localidad lejana no disponía de ningún medio para verificar la identidad que alegaban tener los individuos con quienes se encontraban en el camino, y si algo les ocurría pasarían meses antes de que su demora llamase la atención y despertara sospechas; para ese entonces, los thugs que habían actuado para ellos, y luego contra ellos, estarían muy lejos. Pero en sus aldeas nativas los miembros de la tribu de los thugs —que eran conocidos, estaban arraigados y debían responder por sus culpas—, se comportaban de manera ejemplar. Del mismo modo, los norte- americanos circunspectos, que en circunstancias corrientes nunca se aventurarían a tergiversar su status social, pueden correr ese albur cuando pasan una breve temporada en un lugar de veraneo.
Si las fuentes de información externas a la interacción constituyen una contingencia que el actuante circunspecto debe tomar en cuenta, las fuentes de información internas respecto de la interacción constituyen otra contingencia. El actuante circunspecto tendrá entonces que ajustar su presentación de acuerdo con el carácter de la utilería y de las tareas sobre las cuales debe basar su actuación. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, los comerciantes del ramo del vestido se ven obligados a ser relativamente circunspectos en cuanto a hacer afirmaciones exageradas sobre la bondad de sus artículos, porque los clientes pueden someter a prueba, mediante la vista y el tacto, la mercadería que se les ofrece, pero los vendedores de muebles no necesitan ser tan cautos, porque pocos miembros del auditorio son capaces de juzgar lo que hay realmente tras la fachada de chapa y barniz que aquellos les presentan.19
En el hotel Shetland, el personal tenía gran libertad en cuanto a los ingredientes que se utilizaban en la preparación de sopas y budines, porque estos platos tienden a ocultar su contenido. Las sopas, en especial, eran fáciles de escenificar por sus propiedades aditivas: los restos de una, más todo lo que había alrededor, servían como base para la siguiente. Las carnes, cuyo verdadero carácter era más fácil de verificar, no permitían tantas libertades; a decir verdad, en este terreno los estándares del personal eran más rígidos que los de los huéspedes de tierra firme, puesto que aquello que para los nativos «olía a podrido» podía tener un «olor adecuado» para los extraños. Asimismo, en la isla existe una tradición que permite que los campesinos viejos abandonen los trabajos arduos de la vida adulta simulando alguna enfermedad, ya que casi no se concibe que una persona esté demasiado vieja para trabajar. Se da por sentado que los médicos de la isla —aunque el actual no mostró en este sentido mucha colaboración— reconocen el hecho de que nadie puede estar seguro de que no haya alguna enfermedad oculta en el organismo humano, y se espera discretamente que limiten sus diagnósticos inequívocos a las dolencias con síntomas exteriores visibles. De manera similar, si un ama de casa se preocupa por demostrar que mantiene normas de limpieza, es probable que concentre su atención en las superficies de vidrio de su cuarto de estar, ya que este material pone de manifiesto la suciedad de manera muy visible, mientras que no dará nunca tanta importancia a la alfombra, oscura y menos reveladora, que bien pudo haber elegido porque «los colores oscuros disimulan la suciedad». Asimismo, el artista no necesita preocuparse por la decoración de su estudio —en realidad, el estudio del artista se ha convertido en el estereotipo de un lugar en donde aquellos que trabajan entre bastidores hacen caso omiso de quienes los ven o de las condiciones en que son vistos—, debido en parte a que todo el valor de la producción del artista puede ser, o debería ser, inmediatamente accesible a los sentidos; los retratistas, por su parte, deben prometer que las sesiones de pose serán satisfactorias para la persona que se hace retratar, y, en consecuencia, suelen tener estudios agradables y ricamente decorados, como una especie de garantía por las promesas que hacen. De manera análoga, advertimos que los estafadores deben presentar fachadas personales elaboradas y minuciosas, y preparar a menudo sus marcos sociales con todo detenimiento, no tanto porque mienten para ganarse la vida sino porque, para decir impunemente mentiras de esas proporciones, deben tratar con individuos que han sido y seguirán siendo extraños, y por ende deben cerrar tratos con la mayor rapidez posible. Los hombres de negocios honestos que, en esas circunstancias, quisieran promover una operación o empresa arriesgada lícita, tendrían que ser igualmente minuciosos para expresarse, porque bajo tales circunstancias los inversores potenciales escrutarán la conducta de aquellos que quieren convencerlos.
En suma, puesto que el comerciante deshonesto debe estafar a sus clientes en circunstancias en que estos comprenden que podrían ser víctimas de una estafa, debe tratar cuidadosamente de no suscitar la impresión inmediata de que podría ser lo que en realidad es, del mismo modo que el comerciante honesto, en las mismas circunstancias, tendría que esmerarse en no suscitar la impresión inmediata de que podría ser lo que no es.
Es evidente que el actuante tendrá que prestar mucha atención a su conducta en situaciones en que esta puede tener consecuencias importantes. La entrevista, en el caso de los aspirantes a un empleo, constituye un ejemplo claro. Muchas veces el entrevistador tendrá que tomar decisiones, de mucha trascendencia para el entrevistado, sobre la única base de la información obtenida por la actuación del aspirante durante la entrevista. Es probable que el entrevistado piense —con cierta razón— que todos sus actos serán considerados como un símbolo de su persona y, en consecuencia, se prepare cuidadosamente para su actuación. En estos casos, su- ponemos que prestará mucha atención a su apariencia y sus modales, no solo para crear una impresión favorable sino también para ir sobre seguro y evitar toda impresión desfavorable que podría ser transmitida en forma inconsciente. Citemos otro ejemplo: quienes trabajan en el campo de la radiodifusión y, sobre todo, en la TV comprenden que la impresión momentánea que producen influirá en la opinión que el auditorio masivo se forma de ellos; es en este sector de la industria de las comunicaciones donde se tiene el mayor cuidado en dar la impresión adecuada y donde se experimenta una gran inquietud ante la posibilidad de que la impresión dada pudiera no ser la adecuada. La intensidad de esta preocupación se puede percibir por las indignidades que muchos actuantes de alto rango están dispuestos a sufrir con tal de salir airosos: los legisladores se dejan maquillar y aceptan que se les indique la ropa que deben usar; los boxeadores profesionales se rebajan ofreciendo una exhibición, a la manera de los luchadores, en lugar de presentar un verdadero encuentro de boxeo.20
La circunspección por parte de los actuantes también se pondrá de manifiesto en la forma en que manejan la de la fachada. Cuando un equipo está físicamente alejado de su auditorio y hay pocas probabilidades de que se produzca una visita inesperada, es factible que los miembros se relajen con relativa tranquilidad. Así, se sabe que, durante la última guerra, las pequeñas bases de la marina norteamericana estacionadas en las islas del Pacífico podían ser dirigidas con bastante informalidad, mientras que, cuando las unidades navales eran transferidas a sitios que solían ser más frecuentados por el auditorio, era necesario un reajuste de la dirección para «lustrar» la fachada.21 Cuando los inspectores tiene acceso fácil al lugar donde el equipo lleva a cabo su trabajo, el grado de relajamiento posible dependerá de la eficacia y confiabilidad del sistema de alarma. Es preciso advertir que una distensión completa requiere no solo un sistema de alarma sino también un lapso apreciable entre la alarma y la visita, ya que el equipo podrá relajarse solo hasta el grado en que pueda recuperarse durante dicho período. Así, cuando la maestra sale de la clase por un momento, los alumnos pueden relajarse, cuchicheando entre ellos y adoptando posturas insólitas, porque estas transgresiones podrán ser corregidas durante el brevísimo lapso que media entre el aviso de que la maestra está a punto de llegar y la efectiva reaparición de esta; pero es poco factible que fumen a hurtadillas, porque no pueden librarse rápidamente del olor a cigarrillo. Es interesante observar que los alumnos, al igual que otros actuantes, «probarán los límites», alejándose lo más posible de sus asientos, de modo que cuando llegue la alarma tendrán que correr como locos a sus respectivos lugares para no ser pescados fuera de su sitio. Aquí, por supuesto, la naturaleza del terreno puede ser importante. En la isla de Shetland, por ejemplo, no había árboles que obstruyeran la visión, y la concentración de unidades de vivienda era muy pequeña. Los campesinos tenían derecho a caer de improviso en las casas de sus vecinos cuando por casualidad pasaban cerca de allí, pero en general era posible verlos acercarse unos cuantos minutos antes de que llegaran a la puerta. Los infaltables perros de los labriegos acentuaban habitualmente este aviso visual, anunciando con sus ladridos, por así decirlo, la llegada del visitante. Había, por lo tanto, amplia posibilidad de relajamiento, porque siempre se disponía de algunos minutos de gracia para poner la escena en orden. Con semejante sistema de alarma, el acto de golpear a la puerta ya no cumplía, por supuesto, una de sus principales funciones, y los campesinos prescindían de esta cortesía mutua, aunque algunos acostumbraban arrastrar un poco los pies al entrar, a modo de advertencia suplementaria y final. Los departamentos cuya puerta principal solo se abre cuando su morador aprieta un botón desde adentro garantizan de manera similar un aviso suficiente, y permiten un lapso semejante de distensión.
Existe otro medio a través del cual se hace uso de la circunspección teatral.
Cuando un equipo se encuentra con otro, pueden ocurrir muchos sucesos menores que resultan adecuados para transmitir una impresión general incompatible con la suscitada por la actuación. Esta traición expresiva es una característica fundamental de la interacción cara a cara. Uno de los medios para hacer frente a este problema es, como ya señalamos, seleccionar compañeros de equipo que sean disciplinados y no desempeñen sus papeles en forma chapucera, torpe o afectada. Otro camino consiste en prepararse de antemano para todas las contingencias expresivas posibles. Una de las formas de aplicar esta estrategia es preparar una agenda completa antes de la actuación, en la que se indica quién ha de hacer tal cosa y quién hará tal otra después de aquella. De este modo se evitarán los momentos de confusión y de silencio y, por ende, podrán evitarse las impresiones que tales tropiezos suscitarían en el auditorio. (Esto entraña, desde luego, un peligro. Una actuación basada totalmente en un plan escrito, como ocurre en el caso del libreto de una pieza teatral, es muy eficaz siempre que ningún hecho adverso quiebre la secuencia planificada de expresiones y actos, ya que, una vez desbaratada esta secuencia, los actuantes quizá no sean capaces de volver hasta el punto preciso que les permitirá retomar la actuación allí donde la secuencia planificada sufrió la disrupción. Por consiguiente, los actuantes que siguen un guión estricto podrán encontrarse en una posición peor que la de quienes actúan en forma menos organizada.) Otra aplicación de esta técnica consiste, por un lado, en aceptar el hecho de que detalles de poca monta (tales como quién ha de entrar primero en una habitación o quién ha de sentarse al lado de la dueña de casa) serán considerados como manifestaciones de aprecio, y, por otro, en distribuir conscientemente dichos favores sobre la base de principios evaluativos —edad, sexo, antigüedad en el rango, status jerárquico temporario, etc.—, ante los cuales ninguno de los presentes se sentirá agraviado. Así, en un sentido importante, el protocolo no es un medio para expresar evaluaciones durante la interacción sino más bien un recurso para «mantener a raya» las expresiones potencialmente disruptivas de una manera aceptable (y que no entrañe mayores peripecias) para todos los presentes. Una tercera aplicación consiste en ensayar toda la rutina, de modo que los actuantes puedan familiarizarse con sus pa- peles y que las contingencias no previstas se presenten en circunstancias en que aquellos estén capacitados para hacerles frente. La cuarta forma de aplicar la estrategia es bosquejarle de antemano al auditorio la línea que deben seguir sus respuestas durante la actuación. Cuando se dan estas instrucciones resulta difícil, desde luego, distinguir entre actuantes y auditorio. Este tipo de connivencia se observa sobre todo en los casos en que el actuante goza de un status sacrosanto y no puede confiar en el tacto espontáneo del auditorio. Así, por ejemplo, las damas que en Gran Bretaña son presentadas en la corte (a quienes podemos considerar como el auditorio para los actuantes de la realeza) son cuidadosamente aleccionadas acerca de la vestimenta que deben usar, el tipo de limousine en que tienen que llegar a la recepción, cómo hacer las reverencias de rigor y qué decir.
Prácticas protectoras
Tres son los atributos que, a mi juicio, deben poseer los miembros de un equipo para que la actuación de este se desarrolle con toda seguridad: lealtad, disciplina y circuns- pección. Cada una de estas cualidades está expresada en muchas técnicas defensivas corrientes, a través de las cuales el equipo de actuantes puede proteger su propia representación. Ya hemos examinado algunas de estas técnicas para manejar las impresiones. Otras, tales como la práctica de controlar el acceso a las regiones anteriores y posteriores, fueron estudiadas en capítulos previos. En esta sección quiero subrayar el hecho de que la mayoría de las técnicas defensivas de manejo de las impresiones tienen una contraparte en la tendencia cauta del auditorio y los extraños a actuar en forma protectora, para ayudar a los actuantes a salvaguardar su propia representación. En vista de que suele subestimarse el hecho de que los actuantes dependen del tacto del auditorio y los extraños, presentaré algunas de las técnicas de protección más frecuentes, aunque desde un punto de vista analítico sería más conveniente considerar cada método de protección junto con el correspondiente método de defensa.
En primer lugar, es preciso advertir que el acceso a las regiones anteriores y posteriores de una actuación está controlado no solo por los actuantes sino por otros sujetos. Los individuos permanecen alejados motu propio de las regiones a las que no han sido invitados. (Esta clase de tacto respecto del lugar es análoga a la «discreción», que describimos como tacto respecto de los hechos.) Y los extraños, cuando se percatan de que están a punto de entrar en una de esas regiones, suelen dar algún aviso a los que ya se hallan allí, en forma de un mensaje, una llamada o una tosecita, de modo que, en caso necesario, sea posible evitar la intrusión u ordenar rápidamente el medio y estampar en los rostros de los actuantes las expresiones adecuadas.22 Esta manifestación de tacto puede elaborarse en forma sutil y esmerada. Así, cuando una persona se presenta ante un extraño llevando una carta de recomendación, se considera correcto entregar la carta al destinatario antes de encontrarse realmente con él; de este modo, tendrá tiempo para decidir qué tipo de saludo le dispensará y qué modales expresivos adoptará para ese recibimiento.23
Cuando la interacción debe proseguir en presencia de extraños, vemos a menudo que estos actúan con todo tacto, como si no advirtieran lo que ocurre y como si ello no les interesara, de modo que, si no se obtiene el aislamiento físico por medio de paredes o de la distancia, al menos puede lograrse un aislamiento eficaz por convención. Así, por ejemplo, cuando dos grupos de personas están sentados en compartimientos contiguos en un restaurante, se da por convenido que ninguno de los grupos aprovechará la oportunidad —que realmente existe— para escuchar la conversación de los vecinos.
Las reglas de protocolo relativas a la indiferencia unida al tacto como forma de comportarse ante los demás, y el aislamiento eficaz que este comportamiento proporciona, varían, por supuesto, de una sociedad a otra y de una subcultura a otra. En la sociedad angloamericana de clase media se da por sentado que cuando alguien se halla en un lugar público no debe inmiscuirse en la actividad de los demás sino ocuparse de sus propios asuntos. Solo cuando a una mujer se le cae un paquete o cualquier otra cosa, o cuando un automovilista se detiene en medio de un camino, o cuando un bebé que quedó solo en su cochecito empieza a llorar, las personas de clase media consideran que es correcto derribar momentáneamente los muros que las aislan. En la isla de Shetland regían reglas distintas. Si un hombre se encontraba en forma casual con otros que se hallaban entregados a una tarea, se daba por sentado que les daría una mano, sobre todo si el trabajo era relativamente breve y arduo. Esta ayuda mutua casual era considerada como algo natural y como una mera expresión del status de los pobladores isleños, sin que reflejara una relación más íntima entre ellos. Una vez que el auditorio ha sido admitido en la actuación, no cesa la necesidad de seguir obrando con tacto. Observamos que existe una etiqueta elaborada mediante la cual los individuos guían su propia conducta en calidad de miembros del auditorio. Esto incluye: mostrar un grado adecuado de atención e interés; estar dispuestos a controlar sus propias actuaciones a fin de no introducir demasiadas contradicciones, interrupciones o exigencias de atención; impedir todos los actos y expresiones que puedan conducir a pasos en falso; y, por sobre todas las cosas, el deseo de evitar una escena. El tacto del auditorio es algo tan general que es válido suponer que lo adoptan incluso individuos notorios por su mal comportamiento, como son los pacientes de los hospitales neuropsiquiátricos. A este respecto informa un grupo de investigadores:
En otra oportunidad, el personal, sin consultar a los pacientes, decidió ofrecerles una fiesta en el día de San Valentín.* Muchos de los pacientes no deseaban asistir, pero lo hicieron porque pensaron que no debían ofender a las estudiantes de enfermería que habían organizado el festejo. Los juegos planeados por las enfermeras eran muy infantiles; muchos de los enfermos se sentían ridículos mientras jugaban, y se alegraron cuando terminó la fiesta y pudieron volver a las actividades elegidas por ellos mismos.24 En otro hospital neuropsiquiátrico se pudo observar que, cuando las organizaciones de diversos grupos étnicos ofrecían bailes para los pacientes en la sede de la Cruz Roja del hospital, proporcionando con ello a sus connacionales menos favorecidas la oportunidad de adquirir experiencia en tareas benéficas, el representante del hospital a veces trataba de convencer a unos cuantos de los pacientes varones para que bailasen con esas jóvenes a fin de sustentar la impresión de que las visitantes brindaban su compañía a personas más necesitadas que ellas mismas.25 Cuando los actuantes cometen algún desliz, poniendo de manifiesto una clara discrepancia entre la impresión suscitada y la realidad revelada, el auditorio, con todo tacto, podrá «no ver» el desliz, o aceptar de buena gana la excusa ofrecida para explicarlo. Y, en momentos de crisis para los actuantes, la totalidad del auditorio puede entrar en connivencia tácita con ellos para ayudarlos a pasar ese mal momento. Así, en los hospitales para enfermos mentales, observamos que cuando un paciente muere de una manera que perjudica la impresión que el personal trata de sustentar acerca de la eficacia del método terapéutico, los demás pacientes, que por lo general están siempre dispuestos a ocasionar dificultades al personal, suelen suspender con todo tacto las hostilidades y con mucha delicadeza ayudan a mantener la impresión bastante falsa de que no captaron el significado de lo ocurrido.26 De modo similar, cuando hay una inspección, ya sea en la escuela, los cuarteles, el hospital o el hogar, es probable que el auditorio se comporte como un modelo, de manera que los actuantes que son inspeccionados estén en condiciones de poner en escena una repre- sentación ejemplar. En tales ocasiones, las líneas de los equipos suelen desviarse en forma leve y momentánea, de suerte que el inspector escolar, el general del ejército, el director del hospital o el invitado, según los casos, tendrá que enfrentarse con una actuación en connivencia de actuantes y auditorio.
Puede citarse un último caso en que se hace uso de tacto para manejar al actuante. Cuando se sabe que este es un principiante y, por lo tanto, está más expuesto a cometer errores embarazosos, el auditorio muestra frecuentemente una consideración extraordinaria, absteniéndose de crear dificultades como lo haría en otras ocasiones. Los auditorios están motivados para actuar con tacto debido a una identificación inmediata con los actuantes, o al deseo de evitar una escena, o para congraciarse con ellos a fin de utilizarlos o sacarles partido. Quizá la última sea la explicación más acertada. Las mujeres de la calle que tienen más éxito son, al parecer, aquellas dispuestas a fingir que aprueban entusiastamente la actuación de sus clientes, demostrando así el triste hecho dramático de que las novias y esposas no son los únicos miembros de su sexo que deben ejercer las formas más altas de la prostitución: Mary Lee afirma que no hace más para el señor Blakesee que lo que hace para otros clientes ricos. «Hago lo que sé que ellos quieren, simular que estoy loca por ellos. A veces se portan como chicos que están jugando. El señor Blakesee siempre se porta así. Juega a que es el hombre de las cavernas. Entra en mi departamento como una tromba y me aprisiona entre sus brazos hasta que piensa que me ha dejado sin aliento. Es para morirse de risa. Una vez que terminó de hacerme el amor, tengo que decirle: "Querido, me hiciste tan feliz que estuve a punto de llorar". Es increíble que un hombre grande quiera jugar a esos juegos. Pero él lo hace. No solo él. La mayoría de los ricos también».
Mary Lee está tan convencida de que su principal caballito de batalla con sus clientes acaudalados es su habilidad para actuar espontáneamente, que hace poco tiempo se sometió a una operación para prevenir el embarazo, considerándola como una inversión para su carrera.27
Empero, una vez más el marco de referencia analítico empleado en este informe se vuelve constrictivo, ya que estas actitudes discretas por parte del auditorio pueden llegar a ser más elaboradas que la actuación a la cual responden. Quisiera agregar un hecho concluyente acerca del tacto. Siempre que el auditorio obra con tacto, surgirá la posibilidad de que los actuantes se den cuenta de que son protegidos-discretamente.
Cuando esto ocurre, surge la posibilidad adicional de que el auditorio advierta que los actuantes saben que son protegidos discretamente. Y entonces resulta posible, a su vez, que los actuantes adviertan que el auditorio está enterado de que los actuantes saben que están protegidos. Ahora bien, cuando existen tales niveles de información puede llegar un momento, durante la interacción, en que el estado de separación de los equipos se desmorone y sea reemplazado momentáneamente por una comunión de miradas, a través de las cuales cada equipo admite abiertamente al otro su nivel de información. En estos momentos, queda al desnudo, en forma vivida y repentina, toda la estructura dramática de la interacción social, y la línea que separa a los equipos desaparece temporariamente. Sea que esta visión íntima del panorama escénico provoque risa o vergüenza, los equipos suelen reintegrarse rápidamente a los personajes que les fueron asignados.
El tacto con relación al tacto
Se ha dicho que, al obrar con tacto, al aplicar técnicas protectoras en defensa de los actuantes, el auditorio contribuye en medida significativa al mantenimiento de la representación. Es evidente que, si el auditorio obra con tacto en bien de los actuantes, estos deben actuar de modo de posibilitar la prestación de esa ayuda. Esto exigirá disciplina y circunspección, pero de un orden especial. Se señaló, por ejemplo, que los extraños que tienen tacto y se hallan en una posición desde la cual pueden alcanzar a oír lo que se dice en una interacción pueden ofrecer una representación en la que de- muestren no prestar atención ni estar interesados en esa conversación. A fin de ayudarlos en esta retirada discreta, los participantes que piensen que es físicamente factible poder ser oídos deben omitir de sus conversaciones y de su actividad todo aquello que imponga un esfuerzo excesivo a esta determinación llena de tacto de los extraños, e incluir, al mismo tiempo, suficientes hechos confidenciales para demostrar que no desconfían de la exhibición de retirada puesta en escena por los extraños. De modo similar, si la secretaria debe comunicar discretamente al visitante que la persona a quien desea ver ha salido, será prudente que el individuo se aleje del teléfono interno de modo que no pueda oír qué le dice a la secretaria el hombre que presumiblemente no está en su oficina.
Para terminar, mencionaré dos estrategias generales acerca del tacto en relación con el tacto. En primer lugar, el actuante debe ser sensible a las insinuaciones y estar pronto para captarlas, porque a través de ellas el auditorio puede advertirle que su representación es inaceptable y que será mejor que la modifique rápidamente si quiere salvaguardar la situación. En segundo lugar, si el actuante se propone tergiversar los hechos de alguna manera, debe hacerlo de acuerdo con las reglas y ceremonias que rigen la tergiversación; no debe quedar en una posición de la cual no pueda zafarse ni siquiera con la disculpa más débil y el auditorio más dispuesto a la cooperación. Al decir una mentira, el actuante debe conservar un matiz burlón en su voz, de suerte que, en caso de ser descubierto, podrá desconocer toda pretensión de seriedad y afirmar que solo estaba bromeando. Al tergiversar su apariencia física, el actuante debe usar un método que le permita recurrir a una excusa inocente. Así, los hombres calvos que acostumbran usar sombrero adentro y afuera son disculpados por una u otra razón, ya que es posible que sientan frío, que simplemente hayan olvidado sacarse el sombrero o que pueda llover en forma imprevista; la peluca, sin embargo, no ofrece al usuario ninguna excusa, y tampoco ofrece al auditorio ninguna excusa para disculparlo. En realidad, la categoría del impostor, a la que nos referimos anteriormente, puede ser definida en cierto sentido como la de una persona que impide que su auditorio obre con tacto al observar sus tergiversaciones.
A pesar del hecho de que los actuantes y el auditorio emplean todas estas técnicas de manejo de las impresiones, y muchas otras, sabemos, desde luego, que se producen incidentes y que más de una vez los auditorios pueden observar inadvertidamente lo que ocurre tras las bambalinas de una actuación. En estos casos, los miembros del auditorio aprenden a veces una importante lección, más importante para ellos que el placer agresivo que pueden obtener al descubrir los secretos profundos, depositados, internos o estratégicos del actuante. Los miembros del auditorio pueden descubrir una democracia fundamental que suele estar bien oculta. Sea que represente a un personaje sensato o despreocupado, de elevada o de humilde condición, el individuo que actúa en ese papel será visto como lo que en gran medida es, un actor solitario, inquieto y atormentado por su actuación. Detrás de muchas máscaras y muchos personajes, cada actuante tiende, en el fondo, a mostrar una sola mirada, una mirada desnuda y no socializada, una mirada de concentración, la mirada del hombre que está personalmente entregado a una tarea difícil y traicionera. Simone de Beauvoir, en su libro sobre la mujer, nos brinda un ejemplo:
Y a pesar de toda su prudencia, es víctima de accidentes: le cae sobre el vestido una gota de vino, un cigarrillo se lo quema, y entonces desaparece la criatura de lujo y de fiesta que se pavoneaba sonriendo por el salón y se ve el rostro serio y duro de la dueña de casa; de pronto descubre que su indumento no era un fuego de artificio, un esplendor gratuito y perecedero, destinado a iluminar generosamente un instante, sino una riqueza, un capital, una inversión que ha costado sacrificios y cuya pérdida es un desastre irreparable. Las manchas, los desgarrones, las fallas en los vestidos y los tocados que se desarman son catástrofes más graves aún que un bistec quemado o un vaso roto, porque la coqueta no solo está enajenada en las cosas sino que ha querido convertirse en una cosa, y sin intermediario se siente en peligro en el mundo. Sus relaciones con la costurera y la modista, y sus impaciencias y exigencias, manifiestan la seriedad de su espíritu y su inseguridad.28
El individuo, sabiendo que el auditorio es capaz de formarse una mala impresión sobre él, puede llegar a sentirse avergonzado de un acto honesto y bien intencionado simplemente porque el contexto de la actuación produce falsas y malas impresiones. Al experimentar ese sentimiento injustificado dé vergüenza, el individuo podrá pensar que sus emociones pueden traslucirse y ser percibidas por el auditorio; al creer que puede ser visto de esa manera, pensará, asimismo, que su apariencia confirma esas falsas conclusiones concernientes a su propia persona. En ese caso podrá acentuar el carácter precario de su posición recurriendo, precisamente, a esas maniobras defensivas de las que se valdría si en realidad fuera culpable. De ese modo es posible que cada uno de nosotros llegue a adjudicarse a sí mismo, efímeramente, la autoimagen más negativa: aquella que pudiéramos concebir que otros serían capaces de adjudicarnos. Y, en la medida en que el individuo mantiene ante los demás una apariencia en la que él no cree, podrá llegar a experimentar un tipo especial de alienación respecto de su propio yo, y un tipo especial de cautela hacia los otros. En relación con esto, una joven estudiante de una universidad norteamericana expresó:
A veces «me hago la tonta» cuando salgo con muchachos, pero esto deja un sabor amargo. Las emociones son complicadas. Parte de mi ser goza al «darle gato por liebre» al varón cándido y confiado, pero esta sensación de superioridad sobre él está mezclada con sentimientos de culpa por mi hipocresía. En cuanto al muchacho, siento cierto desprecio por él porque lo «embauco» con mi técnica o, si me gusta, una especie de condescendencia maternal. ¡A veces le tomo fastidio! ¿Por qué no se muestra superior a mí en todas las situaciones en que un hombre debería ser superior, de modo que yo pudiera mostrarme como soy realmente? De todas maneras, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí con él? ¿Denigrándome?
Y lo más divertido es que me parece que el hombre no siempre es tan cándido. Puede percibir la verdad y sentirse incómodo. «¿Dónde estoy parado? —se preguntará—. ¿ Se estará riendo disimuladamente de mí o este elogio lo dijo en serio? ¿Se impresionó realmente por mi pequeño discurso, o solo simuló no saber nada de política?» Y una o dos veces tuve la sensación de que la broma se volvía contra mí; el muchacho percibió mi juego, adivinó mi superchería y sintió desprecio hacia mí por rebajarme a echar mano de semejantes tretas.29
Problemas escénicos compartidos; preocupación por la forma en que aparecen las cosas; sentimientos de vergüenza justificados e injustificados; ambivalencia acerca de nosotros mismos y de nuestro auditorio: estos son algunos de los elementos de índole dramática de la situación humana.
7. Conclusiones
El marco de referencia
Un establecimiento social es todo lugar rodeado de barreras establecidas para la percepción, en el cual se desarrolla de modo regular un tipo determinado de actividad. A mi juicio, todo establecimiento social puede ser estudiado provechosamente desde el punto de vista del manejo de las impresiones. Dentro de los muros de un establecimiento social encontramos un equipo de actuantes que cooperan para presentar al auditorio una definición dada de la situación. Esta incluirá la concepción del propio equipo y del auditorio, y los supuestos concernientes a los rasgos distintivos que han de mantenerse mediante reglas de cortesía y decoro. Observamos a menudo dos regiones: la región posterior, donde se prepara la actuación de una rutina, y la región anterior, donde se ofrece la actuación. El acceso a estas regiones se halla controlado a fin de impedir que el auditorio pueda divisar el trasfondo escénico y que los extraños puedan asistir a una representación que no les está destinada. Vemos, asimismo, que entre los miembros del equipo prevalece una relación de familiaridad, suele desarrollarse un espíritu de solidaridad, y los secretos que podrían desbaratar la representación son compartidos y guardados. Entre los actuantes y el auditorio se establece un convenio tácito para actuar como si existiese entre ambos equipos un grado determinado de oposición y de acuerdo. En general, pero no siempre, se acentúa el acuerdo y se minimiza la oposición. El consenso de trabajo resultante tiende a ser contradicho por la actitud que asumen los actuantes hacia el auditorio cuando este se halla ausente, y por la comunicación impropia cuidadosamente controlada que los actuantes transmiten mientras el auditorio está presente. Advertimos que se ponen de manifiesto roles discrepantes: algunos de los individuos que son aparentemente miembros del equipo de actuantes o del auditorio —o extraños— obtienen información acerca de la actuación, y aun de las relaciones del equipo que no son manifiestas y que complican el problema de la puesta en escena de la representación. A veces se producen disrupciones a través de gestos impensados, pasos en falso y escenas, con lo cual se desacredita o contradice la definición de la situación que se quiere mantener. La mitología del equipo hará frente a estos hechos disruptivos. Los actuantes, el auditorio y los extraños aplican técnicas para salvaguardar la representación, ya sea tratando de evitar probables disrupciones, subsanando las inevitables o posibilitando que otros lo hagan. Para asegurar el empleo de estas técnicas, el equipo tenderá a elegir miembros leales, disciplinados y circunspectos, y un auditorio que se comporte con tacto.
Estos rasgos y elementos constituyen el marco de referencia característico, a mi juicio, de gran parte de la interacción social que se desarrolla en los medios naturales de nuestra sociedad angloamericana. Es un marco formal y abstracto, en el sentido de que puede ser aplicado a cualquier establecimiento social; no es, sin embargo, una mera clasificación estática. Se relaciona con problemas dinámicos creados por la motivación que conduce a sustentar la definición de la situación proyectada ante otros.
El contexto analítico
En este informe estudiamos en gran medida los establecimientos sociales considerados como sistemas relativamente cerrados. Se ha supuesto que la relación de un establecimiento con otros es en sí misma un área inteligible de estudio y que debe ser tratada analíticamente como parte de un orden fáctico diferente: el orden de la integración institucional. Sería conveniente tratar de situar la perspectiva adoptada en este estudio dentro del contexto de otras perspectivas que parecen ser las empleadas en forma habitual, implícita o explícitamente, en el estudio de los establecimientos sociales como sistemas cerrados. Sugerimos de modo exploratorio cuatro enfoques distintos.
Un establecimiento social puede ser considerado desde el punto de vista «técnico», en función de su eficacia e ineficacia como sistema de actividad intencionalmente organizado para el logro de objetivos predefinidos. Un establecimiento social puede ser enfocado desde el punto de vista «político», en función de las acciones que cada participante (o clase de participantes) puede exigir de otros participantes, los tipos de privaciones e indulgencias que pueden ser prorrateados para hacer cumplir esas demandas, y los tipos de controles sociales que guían este ejercicio del mando y la aplicación de sanciones. Un establecimiento social puede ser considerado desde el punto de vista «estructural», en función de las divisiones de status horizontales y verticales y de los tipos de relaciones sociales que vinculan mutuamente a estos diversos grupos. Por último, un establecimiento social puede ser considerado desde el punto de vista «cultural», en función de los valores morales que influyen sobre la actividad del establecimiento, valores relativos a las modalidades, costumbres y cuestiones de gusto, a la cortesía y el decoro, a los objetivos esenciales y restricciones normativas sobre los medios, etc. Hay que advertir que todos los hechos que es posible averiguar acerca de un establecimiento social son relevantes para cada una de las cuatro perspectivas, pero cada perspectiva confiere su propia prioridad y su propio orden a estos hechos.
El enfoque dramático puede constituir, a mi entender, una quinta perspectiva, que podría sumarse a las perspectivas técnica, política, estructural y cultural.1 La perspectiva dramática, al igual que cada una de las otras cuatro, puede ser empleada como punto final del análisis, como medio final para el ordenamiento fáctico. Esto nos llevaría a describir las técnicas de manejo de las impresiones empleadas en un establecimiento dado, los principales problemas de manejo de las impresiones que se presentan en dicho establecimiento y la identidad e interrelaciones de los distintos equipos de actuantes que operan en el establecimiento. Empero, al igual que ocurre con los hechos utilizados en cada una de las otras perspectivas, los específicamente atinentes al manejo de las impresiones también desempeñan un papel en cuestiones que interesan a todas las demás perspectivas. Creo que sería útil explicar sucintamente estos conceptos.
El punto de intersección más claro de las perspectivas técnica y dramática está constituido, quizá, por los estándares de trabajo. Para ambas perspectivas es importante el hecho de que un grupo de individuos se preocupe por someter a prueba las características y cualidades no manifiestas de los logros del otro grupo de individuos en la esfera del trabajo, y que este otro grupo se preocupe por dar la impresión de que su trabajo encarna esos atributos ocultos. Las perspectivas política y dramática se intersectan claramente con respecto a la capacidad de un individuo para dirigir las actividades de otro. Entre otras cosas, si un individuo ha de dirigir a otros, descubrirá a menudo que es conveniente impedir que estos se enteren de los secretos estratégicos. Por otra parte, si un individuo intenta dirigir la actividad de otros por me- dio del ejemplo, el esclarecimiento, la persuasión, el intercambio, la manipulación, la autoridad, la amenaza, el castigo o la coerción será necesario que, independientemente de su nivel de poder, comunique eficazmente qué quiere que hagan las personas a quienes dirige, qué se propone hacer para lograr que lo hagan y qué medidas tomará si no lo hacen. Este tipo de poder debe estar revestido de medios eficaces para exhibirlo, y sus efectos serán distintos según la forma en que se lo dramatice. (Claro está que la capacidad para comunicar eficazmente una definición de la situación servirá de poco si el individuo no puede dar el ejemplo, establecer un intercambio, aplicar un castigo, etc.) Así, la forma más objetiva del poder desnudo, del poder liso y llano, es decir, la coerción física, no es, con frecuencia, ni objetiva ni simple, sino que funciona como una exhibición destinada a persuadir al auditorio; suele ser un medio de comunicación y no simplemente un medio de acción. Las perspectivas estructural y dramática parecen intersectarse con mayor claridad respecto de la distancia social. La imagen que un grupo de un status determinado es capaz de sustentar ante un auditorio constituido por grupos pertenecientes a otros status dependerá de la capacidad de los actuantes para restringir el concepto comunicativo con el auditorio. Las perspectivas cultural y dramática se intersectan más claramente con respecto al mantenimiento de las normas morales. Los valores culturales prevalecientes en un establecimiento social determinarán en forma detallada la actitud de los participantes acerca de muchas cuestiones, y al mismo tiempo establecerán un marco de apariencias que será nece- sario mantener, sean cuales fueren los sentimientos ocultos detrás de las apariencias.
Personalidad - Interacción – Sociedad
En fecha reciente se trató de reunir y presentar en un marco de referencia los conceptos y resultados derivados de tres campos diferentes de estudio: la personalidad individual, la interacción social y la sociedad. Quisiera sugerir aquí un simple agregado a estos intentos de englobar diversas disciplinas.
Cuando un individuo aparece ante otros, proyecta, consciente e inconscientemente, una definición de la situación en la cual el concepto de sí mismo constituye una parte esencial. Cuando tiene lugar un hecho que es, desde el punto de vista expresivo, incompatible con la impresión suscitada por el actuante, pueden producirse consecuencias significativas que son sentidas en tres niveles de la realidad social, cada uno de los cuales implica un punto de referencia y un orden fáctico distintos.
En primer lugar, la interacción social, considerada aquí como un diálogo entre dos equipos, puede llegar a una interrupción confusa y embarazosa: la situación cesa de estar definida, las posiciones previas se vuelven insostenibles, y los participantes se encuentran sin un curso de acción claramente trazado. Por lo general, estos últimos perciben una nota discordante en la situación y llegan a sentirse molestos, con- fundidos y desconcertados. En otras palabras, se desorganiza el pequeño sistema social creado y sustentado por la interacción ordenada y metódica. Estas son las consecuencias que tiene la disrupción desde el punto de vista de la interacción social. En segundo lugar, además de las consecuencias desorganizadoras momentáneas para la acción, las disrupciones de la actuación pueden tener secuelas de mayor alcance.
Los auditorios suelen aceptar el «sí mismo» proyectado durante toda actuación corriente por el actuante individual como representante responsable de su grupo de colegas, de su equipo y de su establecimiento social. También aceptan la actuación particular del individuo como prueba de su capacidad para representar la rutina, e incluso como prueba de su capacidad para representar cualquier rutina. En cierto sentido, estas unidades sociales más amplias —equipos, establecimientos sociales, etc.— se ven comprometidas cada vez que el individuo representa su rutina; en cada actuación tiende a ser sometida a prueba su legitimidad y puesta en juego su reputación permanente. Este tipo de compromiso es especialmente fuerte durante ciertas actuaciones. Así, cuando el cirujano y su enfermera se alejan de la mesa de operaciones y el paciente anestesiado muere accidentalmente al rodar de la camilla y caer al suelo, no solo se desbarata la operación en forma muy embarazosa sino que puede debilitarse la reputación del médico, como cirujano y como hombre, al igual que la reputación del hospital. Estas son las consecuencias que pueden tener las disrupciones desde el punto de vista de la estructura social.
Por último, observamos con frecuencia que el individuo puede comprometer profundamente su yo, no solo en su identificación con un papel, un establecimiento y un grupo determinados, sino también en la imagen de sí mismo como alguien que no desorganiza la interacción social ni traiciona a las unidades sociales que dependen de esa interacción. Por ende, cuando se produce una disrupción advertimos que pueden llegar a desacreditarse las imágenes de sí mismo en torno de las cuales se forjó su personalidad. Estas son las consecuencias que pueden tener las disrupciones desde el punto de vista de la personalidad individual. Por lo tanto, las disrupciones de la actuación repercuten en tres niveles de abstracción: la personalidad, la interacción y la estructura social. Si bien la probabilidad de disrupción variará ampliamente de una interacción a otra, y la importancia social de las probables disrupciones variará de una interacción a otra, no hay al parecer ninguna interacción en la que los participantes no tengan una marcada probabilidad de sentirse ligeramente molestos o una leve probabilidad de sentirse profundamente humillados. La vida puede no ser un juego, pero la interacción sí lo es. Además, en la medida en que los individuos se esfuerzan por evitar las disrupciones o enmendar las que no fueron eludidas, estos esfuerzos también tendrán consecuencias simultáneas en los tres niveles. Aquí tenemos, entonces, un medio simple de articular estos tres niveles de abstracción y las tres perspectivas desde las cuales enfocamos la vida social.
Comparaciones y estudio
En este estudio utilicé ejemplos tomados de sociedades distintas de nuestra sociedad angloamericana. Con esto no quise significar que el marco de referencia aquí presentado sea independiente de la cultura, o aplicable en las mismas áreas de la vida social de las sociedades no occidentales y de la nuestra. Llevamos una vida social de puertas adentro. Nos especializamos en medios estables, en no dejar entrar a los extraños y en conceder al actuante cierta posibilidad de aislamiento a fin de que pueda prepararse para la representación. Una vez que empezamos una actuación, tendemos a terminarla, y somos sensibles a las notas discordantes que pueden producirse en su transcurso. Si se nos sorprende en una tergiversación, nos sentimos profundamente humillados. Dadas nuestras reglas dramáticas generales y nuestras inclinaciones para dirigir la acción, no debemos pasar por alto ciertas áreas de la vida de otras sociedades en las cuales aparentemente se aplican otras reglas. Los informes de muchos viajeros occidentales están repletos de casos en los cuales es fácil percibir que su sentido dramático fue agraviado o sorprendido, pero si queremos llevar las generalizaciones a otras culturas debemos considerar dichos casos, así como los ejemplos más favorables. Tenemos que estar preparados para comprender que, si bien en China las acciones y el decorado pueden ser admirablemente armoniosos y coherentes en un salón de té privado, es posible que se sirvan platos sumamente refinados en restaurantes muy sencillos, y negocios que parecen tugurios, atendidos por empleados toscos y confianzudos, pueden abrigar en sus rincones piezas de seda exquisitamente delicadas, envueltas en viejo papel de estraza.2 Y en un pueblo que, según dicen, tiene cuidado de salvar las apariencias, debemos estar preparados para leer informaciones como esta:
Afortunadamente, los chinos no tienen el mismo criterio que nosotros acerca de la reserva e intimidad en el hogar. No les importa que todos los detalles de su vida privada sean observados por todo aquel que quiera mirar. Cómo viven, qué comen, e incluso las riñas familiares que nosotros tratamos de ocultar al público, son cosas que parecen pertenecer a la comunidad y no detalles que incumben exclusivamente a las familias en cuestión.3
Y tenemos que estar preparados para comprender que, en sociedades con arraigados sistemas de status no igualitarios y fuertes orientaciones religiosas, los individuos suelen ser menos formales que nosotros acerca de todo el drama cívico, y cruzarán las barreras sociales con gestos fugaces que otorgan al hombre que se oculta tras la máscara un reconocimiento mayor que el que podríamos considerar permisible.
Además, debemos ser muy cautos en todo esfuerzo para caracterizar a nuestra propia sociedad en su conjunto con respecto a las prácticas dramáticas. Así, por ejemplo, sabemos que, en las relaciones corrientes entre la dirección y las fuerzas laborales, un equipo puede participar en reuniones deliberativas conjuntas con el bando opuesto sabiendo que podría ser necesario dar la impresión de abandonar la reunión con paso airado. A veces se exige a los equipos diplomáticos que monten en escena una representación similar. En otras palabras, si bien en nuestra sociedad los equipos están por lo general obligados a reprimir su ira detrás de un consenso de trabajo, en ciertas ocasiones se ven obligados a suprimir la apariencia de oposición serena y desapasionada para ofrecer una demostración de sentimientos ultrajados. De modo similar, hay casos en que los individuos, de grado o por fuerza, están obligados a destruir una interacción para salvaguardar su honor y su fachada. Sería más prudente, entonces, empezar con unidades más pequeñas, con establecimientos sociales o tipos de establecimientos, o con status determinados, y documentar modestamente las comparaciones y los cambios por medio del método de la historia de casos. Así, por ejemplo, poseemos la siguiente información acerca de las representaciones que los hombres de negocios están autorizados legalmente a poner en escena:
La última mitad del siglo fue testigo de un cambio profundo en la actitud de los tribunales respecto del problema de la confianza justificable. Los antiguos fallos, influidos por la doctrina prevaleciente del «caveat emptor», hacían mucho hincapié en el «deber» del demandante de protegerse y desconfiar de su antagonista, y sostenían que no debía confiar ni siquiera en las afirmaciones fácticas positivas hechas por la persona a quien enfrentaba en ese momento. Se daba por sentado que toda persona está dispuesta a engañar a otra en una negociación si tiene la posibilidad de hacerlo, y que solo un tonto esperaría una actitud honesta por parte de su oponente. Por lo tanto, el demandante debe realizar una investigación razonable y formarse su propio juicio. El reconocimiento de un nuevo estándar de ética comercial, por el cual se exige honestidad y prudencia en la exposición de los hechos, y en muchos casos la garantía de su veracidad, con-| dujo a un cambio casi total en este punto de vista. Según el criterio actual, se puede confiar justificadamente en la información de hechos relativos a la cantidad y calidad de las tierras y mercaderías que se ofrecen en venta, el estado financiero de las corporaciones y otras cuestiones similares que estimulan las transacciones comerciales, sin tener que investigar la veracidad de esas informaciones no solo donde dicha investigación sería difícil y onerosa, como en el caso en que las tierras que se venden están situadas en lugares remotos, sino también donde la falsedad de la representación podría ser puesta fácilmente al descubierto a través de medios que se hallan muy a mano.4
Y, si bien es posible que día a día aumente la franqueza y sinceridad en las relaciones comerciales, los consejeros matrimoniales concuerdan cada vez más en que el individuo no debe sentirse obligado a contar a su cónyuge sus «asuntos» previos, ya que esto solo provocaría una tensión innecesaria. Veamos otros ejemplos. Sabemos que hasta cerca de 1830 las tabernas inglesas proporcionaban a los trabajadores un trasfondo escénico que se diferenciaba muy poco de las cocinas de sus propias casas, y que a partir de esa fecha irrumpieron en escena verdaderos palacios para la venta de ginebra, que brindaban, casi a la misma clientela, una región anterior más fantástica que la que hubieran podido soñar.5 Poseemos registros de la historia social de algunas ciudades norteamericanas gracias a los cuales nos enteramos de la reciente declinación en el esmero y el detalle elaborado de las fachadas doméstica y profesional de las clases altas de la localidad. En contraposición, disponemos de algunos materiales que describen el reciente incremento en el carácter elaborado del medio que utilizan las organizaciones sindicales,6 y la creciente tendencia a «acumular» en dicho medio expertos con preparación académica, quienes proporcionan un aura de sabiduría y respetabilidad.7 Es posible investigar los cambios introducidos en la disposición de las plantas de organizaciones industriales y comerciales específicas y demostrar la creciente preocupación por la fachada, tanto en lo que respecta al aspecto exterior de los edificios de oficinas y administración cuanto a sus salones de conferencias, corredores y salas de espera. En una comunidad campesina determinada podemos observar que el establo para los animales, que en una época se hallaba detrás de la cocina, y al cual se tenía acceso directo por una pequeña puerta situada al lado del fogón, fue trasladado no hace mucho a cierta distancia de la casa, y la casa misma —que antes se levantaba en medio de la huerta, los equipos de labranza, los trastos viejos y el ganado de pastoreo— está orientada ahora, en cierto sentido, hacia las relaciones públicas, con su patio bastante limpio y cercado en la parte delantera, presentándose a la comunidad, de ese modo, acicalada con su ropaje dominguero, mientras que los desperdicios se acumulan en la región posterior sin tapiar. Y, a medida que desaparece el establo de las vacas pegado a la casa, y el mismo fregadero se hace cada vez menos frecuente, es posible observar el mejoramiento del nivel de la vivienda, donde la cocina, que en un tiempo tuvo sus propias regiones posteriores, se está convirtiendo ahora en la región menos presentable de la casa, mientras que al mismo tiempo se vuelve cada vez más presentable. También podemos estudiar ese peculiar movimiento social que indujo a algunos barcos, restaurantes, fábricas y viviendas particulares a limpiar a tal punto su trasfondo escénico que, al igual que los monjes, los comunistas y los concejales alemanes, siempre están alerta y no hay ningún lugar donde descuiden la fachada, mientras que al mismo tiempo los miembros del auditorio llegan a estar tan fascinados con el ello de la sociedad que exploran los lugares aseados y acondicionados con tal objeto. La asistencia paga a los ensayos de las orquestas sinfónicas es solo uno de los ejemplos más recientes.
Observamos, asimismo, lo que Everett Hughes llama movilidad colectiva, a través de la cual los individuos de un status dado tratan de modificar el conjunto de tareas que desempeñan, de suerte que no se vean obligados a realizar ningún acto que sea expresivamente incompatible con la imagen que intentan crear para sí mismos. Y dentro de un establecimiento social determinado se puede observar un proceso paralelo, que podríamos denominar «actividad del rol», por medio del cual un miembro particular no se esfuerza tanto por ocupar una posición superior ya establecida como por crear para sí una nueva posición, que implique deberes y obligaciones que expresen adecuadamente atributos con los que congenia y simpatiza. Podemos examinar el proceso de especialización que lleva a muchos actuantes a hacer uso, en común y durante breve tiempo, de medios sociales muy elaborados, contentándose con dormir solos en pequeños cubículos sin ninguna pretensión.
Podemos observar la difusión de fachadas fundamentales —como el complejo de vidrio, acero inoxidable, guantes de goma, azulejos blancos y guardapolvo del laboratorio—, que abren a un número creciente de personas conectadas con tareas indignas un camino hacia la autopurificación. Partiendo de la tendencia de ciertas organizaciones muy autoritarias a exigir que un equipo emplee su tiempo en mantener en un estado de riguroso orden y limpieza el medio en el que actuará otro equipo, podemos observar, en establecimientos tales como hospitales, bases aéreas y grandes mansiones, una declinación de la hipertrófica severidad existente en esos medios. Y, por último, podemos estudiar el crecimiento y difusión del jazz y de las pautas culturales de la «Costa Oeste», donde términos tales como bit (solo o parte en que uno de los músicos tiene papel destacado), goof (equivocarse, cometer un error grosero), scene (lugar en que los músicos de jazz se reúnen para tocar), drag (música lenta y tediosa, y también reunión danzante), dig (entender y apreciar cabalmente una obra), son de uso corriente, permitiendo a los individuos mantener cierto nivel profesional en la relación del actuante con los aspectos técnicos de las actuaciones cotidianas.
La expresión cumple el papel de transmitir las impresiones del «sí mismo»
Al llegar al final de este estudio, quizá nos sea permitido incluir una acotación de índole moral. En el curso de estas páginas consideramos el componente expresivo de la vida social como una fuente de impresiones dadas a otros, o recibidas por otros. La impresión fue considerada, a su vez, como una fuente de información acerca de hechos no manifiestos y como un medio a través del cual los receptores pueden orientar sus respuestas al informante sin tener que esperar que se hagan sentir todas las consecuencias de las acciones de este último. Por lo tanto, la expresión fue considerada en función del papel comunicativo que desempeña durante la interacción social y no, por ejemplo, en función del papel de consumación o de liberación de tensiones que podría tener para el sujeto que la pone de manifiesto. 8
Debajo de toda interacción social parece haber una dialéctica fundamental. Cuando un individuo se encuentra con otros, quiere descubrir los hechos característicos de la situación. Si tuviera esta información podría saber, y tener en cuenta, qué es lo que ocurrirá, y estaría en condiciones de dar a conocer al resto de los presentes el debido cupo de información compatible con su propio interés. Para poner plenamente al des- cubierto la naturaleza fáctica de la situación sería necesario que el individuo conociera todos los datos sociales pertinentes acerca de los otros. Sería necesario que conociera, asimismo, el resultado real o el producto final de la actividad de las demás personas durante la interacción, así como sus sentimientos más íntimos respecto de su propia persona. Raras veces se tiene acceso a una información completa de este orden; a falta de ella, el individuo tiende a emplear sustitutos —señales, tanteos, insinuaciones, gestos expresivos, símbolos de status, etc.— como medios de predicción. En suma, puesto que la realidad que interesa al individuo no es perceptible en ese momento, este debe confiar, en cambio, en las apariencias. Y, paradójicamente, cuanto más se interesa el individuo por la realidad que no es accesible a la percepción, tanto más deberá concentrar su atención en las apariencias.
El individuo tiende a tratar a las otras personas presentes sobre la base de la impresión que dan —ahora— acerca del pasado y el futuro. Es aquí donde los actos comunicativos se transforman en actos morales. Las impresiones que dan las otras personas tienden a ser consideradas como reclamos y promesas hechos en forma implícita, y los reclamos y promesas suelen tener un carácter moral. El individuo piensa: «Utilizo las impresiones que tengo de ustedes como un medio de comprobar lo que son y lo que han hecho, pero ustedes no deben llevarme por un camino equivocado». Lo peculiar acerca de esto es que el individuo tiende a asumir esta posi- ción aunque crea que los otros no tienen conciencia de muchos de sus comportamientos expresivos y pueda esperar que los explotará sobre la base de la información que recoge acerca de ellos. Puesto que las fuentes de impresiones usadas por el sujeto-observador entrañan una multitud de normas relativas a la cortesía y al decoro, al intercambio social y al desempeño de la tarea, podemos apreciar otra vez cómo la vida diaria se halla enredada entre líneas morales discriminatorias.
Adoptemos ahora el punto de vista de los otros. Si quieren comportarse como caballeros y jugar limpio con el individuo, darán poca importancia consciente al hecho de suscitar impresiones acerca de sí mismos, y actuarán, en cambio, sin engaños ni estratagemas, permitiendo que el individuo reciba impresiones válidas sobre ellos y sus esfuerzos. Y, si prestan atención al hecho de que son observados, no se dejarán influir indebidamente por esto, satisfechos de saber que el individuo obtendrá una impresión correcta y será justo con ellos. Si quisieran influir en el tratamiento que les dispensa el individuo —y esto es algo que oportunamente cabría esperar—•, tendrán a su disposición, entonces, un medio caballeresco de hacerlo. Solo necesitan guiar su actividad en el presente de modo que sus futuras consecuencias sean de un tenor que induciría a un individuo justo a tratarlos ahora en la forma en que quieren ser tratados; una vez hecho esto, solo les queda confiar en la perceptibilidad y rectitud del individuo que los observa. A veces quienes son observados emplean, por supuesto, estos medios adecuados para influir en el trato que les da el observador; pero hay otro camino, más corto y más eficaz, a través del cual el observado puede influir sobre el observador. En vez de dejar que la impresión que suscita su actividad surja como un derivado incidental de esta, puede reorientar su marco de referencia y dedicar sus esfuerzos a la creación de las impresiones deseadas. En lugar de tratar de lograr ciertos fines por medios aceptables, puede tratar de producir la impresión de que logra ciertos fines por medios aceptables. Siempre es posible manipular la impresión que el observador usa como sustituto de la realidad, porque el signo que sustituye la presencia de una cosa, no siendo esa cosa, puede ser empleado a falta de ella. La necesidad que tiene el observador de confiar en las representaciones de las cosas crea la posibilidad de la tergiversación. Hay muchos grupos de personas que piensan que no podrían seguir actuando en la esfera de los negocios —sea cual fuere la índole de su actividad— si tuvieran que limitarse a los medios caballerescos para influir sobre el individuo que los observa. En un momento u otro de su ciclo de actividad creen que es necesario reunirse y manipular directamente la impresión que producen. Los observados se convierten en un equipo de actuantes, y los observadores en el auditorio. Los actos que parecen ser hechos sobre los objetos se transforman en gestos dirigidos al auditorio.
El ciclo de actividad se dramatiza
Llegamos ahora a la dialéctica fundamental. En su calidad de actuantes, los individuos se preocuparán por mantener la impresión de que actúan de conformidad con las numerosas normas por las cuales son juzgados ellos y sus productos. Debido a que estas normas son tan numerosas y tan profundas, los individuos que desempeñan el papel de actuantes hacen más hincapié que el que podríamos imaginar en un mundo moral. Pero, qua actuantes, los individuos no están preocupados por el problema moral de cumplir con esas normas sino con el problema amoral de construir la impre- sión convincente de que satisfacen dichas normas. Nuestra actividad atañe en gran medida, por lo tanto, a cuestiones de índole moral, pero como actuantes no tenemos una preocupación moral por ellas. Como actuantes somos mercaderes de la moralidad. Nuestra jornada de trabajo está consagrada al contacto físico con las mercancías que exhibimos, y nuestra mente está absorbida por ellas; pero muy bien podría suceder que, cuanto más atención les prestemos, más alejados nos sintamos de ellas y de quienes son suficientemente crédulos para comprarlas. Para emplear un conjunto de imágenes distintas, la misma obligación y la misma circunstancia ventajosa de aparecer siempre en una firme posición moral, de ser personajes socializados, nos obliga a actuar como personas prácticas en las técnicas del montaje escénico.
La puesta en escena y el «sí mismo»
La opinión general de que todos los seres humanos representamos ante los demás no es nueva; lo que como conclusión habría que subrayar es que la propia estructura del «sí mismo» puede concebirse en función de la forma en que disponemos esas actuaciones en nuestra sociedad angloamericana.
En este estudio dividimos al individuo, por implicación, de acuerdo con dos papeles básicos: fue considerado como actuante —un inquieto forjador de impresiones, empeñado en la harto humana tarea de poner en escena una actuación— y como personaje —una figura (por lo general agradable) cuyo espíritu, fortaleza y otras cualidades preciosas deben ser evocadas por la actuación—. Los atributos del actuante y los atributos del personaje son fundamentalmente de distinto orden, y sin embargo ambos grupos tienen su significado en función de la representación que debe continuar. En primer término, examinemos al individuo como personaje. En nuestra sociedad, el personaje que uno representa y el «sí mismo» propio se hallan, en cierto sentido, en pie de igualdad, y este «sí mismo»-como-personaje es considerado en general como algo que está alojado dentro del cuerpo de su poseedor, especialmente en las partes superiores de este, constituyendo de alguna manera un nódulo en la psicobiología de la personalidad. A mi juicio, este concepto es una parte implícita de lo que todos tratamos de presentar, pero proporciona, precisamente por ello, un análisis deficiente de la representación. En este estudio concebimos el «sí mismo» representado como un tipo de imagen, por lo general estimable, que el individuo intenta efectivamente que le atribuyan los demás cuando está en escena y actúa conforme a su personaje. Si bien esta imagen es considerada en lo que respecta al individuo, de modo que se le atribuye un «sí mismo», este último no deriva inherentemente de su poseedor sino de todo el escenario de su actividad, generado por ese atributo de los sucesos locales que los vuelve interpretables por los testigos. Una escena correctamente montada y representada conduce al auditorio a atribuir un «sí mismo» al personaje representado, pero esta atribución —este «sí mismo»— es un producto de la escena representada, y no una causa de ella. Por lo tanto, el «sí mismo», como personaje representado, no es algo orgánico que tenga una ubicación específica y cuyo destino fundamental sea nacer, madurar y morir; es un efecto dramático que surge difusamente en la escena representada, y el problema característico, la preocupación decisiva, es saber si se le dará o no crédito. Al analizar el «sí mismo» nos desprendemos, pues, de su poseedor, de la persona que más aprovechará o perderá con ello, porque él y su cuerpo proporcionan simplemente la percha sobre la cual colgará durante cierto tiempo algo fabricado en colaboración. Y los medios para producir y mantener los «sí mismos» no se encuentran dentro de la percha; en realidad, estos medios suelen estar encerrados en establecimientos sociales. Allí habrá una región posterior con sus herramientas para modelar el cuerpo, y una región anterior con su utilería estable. Habrá un equipo de personas cuya actividad escénica, junto con la utilería disponible, constituirá la escena de la cual emergerá el «sí mismo» del personaje representado, y otro equipo, el auditorio, cuya actividad interpretativa será necesaria para esta emergencia. El «sí mismo» es un producto de todas estas providencias, en todos sus componentes lleva las marcas de su génesis. Toda la maquinaria de producción del «sí mismo» es, por supuesto, difícil de manejar, y a veces se descompone, exhibiendo sus componentes separados: control de la región posterior, connivencia del equipo, tacto del auditorio, y así sucesivamente. Pero, si está bien aceitada, fluirán de ella las impresiones con suficiente rapidez para dejarnos atrapar por uno de nuestros tipos de realidad: la actuación se pondrá en marcha y el sólido «sí mismo» otorgado a cada personaje parecerá emanar intrínsecamente de su actuante. Pasemos ahora del individuo como personaje representado al individuo como actuante. El individuo como actuante tiene capacidad para aprender, y la ejercita en la tarea de prepararse para desempeñar un papel. Es propenso a dejarse llevar por fantasías y sueños; algunos de ellos se desenvuelven agradablemente para llegar a una actuación triunfal; otros, llenos de ansiedad y de temor, se relacionan con descréditos vitales en la región anterior pública. A menudo manifiesta un deseo gregario respecto de los compañeros de equipo y del auditorio, una consideración llena de tacto por sus preocupaciones; posee, además, la capacidad de sentirse profundamente avergonzado, lo cual lo induce a minimizar las probabilidades de exponerse a correr ese riesgo.
Estos atributos del individuo qua actuante no son un simple efecto descripto sobre la base de actuaciones determinadas; son de naturaleza psicobiológica, y no obstante parecen surgir de la interacción íntima con las contingencias de la puesta en escena de las actuaciones.
Y ahora solo me resta hacer un comentario final. Al desarrollar el marco conceptual empleado en este estudio, utilicé en parte el lenguaje teatral. Hablé de actuantes y auditorios; de rutinas y papeles; de actuaciones exitosas o fallidas; de indicaciones, medios escénicos y trasfondo; de necesidades dramáticas, habilidades dramáticas y estrategias dramáticas. Debo admitir ahora que este intento de llevar tan lejos una mera analogía fue en parte una retórica y una maniobra. La afirmación de que el mundo entero es un escenario es bastante conocida como para que los lectores estén familiarizados con sus limitaciones y se muestren tolerantes con ella, sabiendo que en cualquier momento serán capaces de demostrar fácilmente que no debe ser tomada demasiado en serio. La acción que se representa en un teatro es una ilusión relativamente inventada y reconocida; a diferencia de la vida corriente, nada real o verdadero puede sucederles a los personajes representados, aunque en otro nivel puede ocurrir algo real y verdadero para la reputación de los actuantes qua profesionales, cuyo trabajo cotidiano es poner en escena actuaciones teatrales.
Y, por lo tanto, abandonaremos ahora el lenguaje y la máscara del escenario. Después de todo, los tablados sirven también para construir otras cosas, y deben ser levantados pensando en que habrá que derribarlos. Este estudio no atañe a los aspectos teatrales que se introducen furtivamente en la vida cotidiana. Atañe a la estructura de las interacciones sociales, la estructura de esas entidades de la vida social que surgen toda vez que los seres humanos se encuentran unos con otros en presencia física inmediata. En esta estructura, el factor clave es el mantenimiento de una definición única de la situación, definición que será preciso expresar, y esta expresión debe ser sustentada a pesar de la presencia de multitud de disrupciones potenciales.
El personaje que sube a escena en un teatro no es, en cierta medida, un personaje real ni tiene el mismo tipo de consecuencias reales que el personaje, totalmente inventado, escenificado, pongamos por caso, por el estafador; pero la puesta en escena exitosa de cualquiera de estos tipos de figuras falsas implica el uso de técnicas reales, las mismas mediante las cuales las personas corrientes sustentan en la vida cotidiana sus situaciones sociales reales. Quienes dirigen la interacción cara a cara en un escenario teatral deben hacer frente al requerimiento clave de las situaciones de la vida real; deben sustentar desde el punto de vista expresivo una definición de la situación, pero lo hacen en circunstancias que facilitan el desarrollo de una terminología apropiada para las tareas interaccionales que compartimos todos nosotros.
ÍNDICE
Confianza en el papel que desempeña el individuo
Fachada
Realización dramática
Idealización
El mantenimiento del control expresivo
Tergiversación
Mistificación
Realidad y artificio
5. Comunicación impropia Tratamiento de los ausentes
Conversaciones sobre la puesta en escena
Connivencia del equipo
Realineamiento de las acciones
6. El arte de manejar las impresiones
Prácticas y atributos defensivos
1. Lealtad dramática
2. Disciplina dramática
3. Circunspección dramática
Prácticas protectoras
El tacto con relación al tacto
El marco de referencia El contexto analítico
Personalidad - Interacción - Sociedad
Comparaciones y estudio
La expresión cumple el papel de transmitir las impresiones del «sí mismo»
La puesta en escena y el «sí mismo»
NOTAS
1 E. Goffman informó en parte acerca de este estudio en «Communication Conduct in an Island Community», tesis inédita de doctorado, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1953. En lo sucesivo daremos a esta comunidad, a título de brevedad, el nombre de «isla Shetland».
2 Citado en E. H. Volkart, ed., Social Behavior and Personality.
4 Contributions of W. I. Thomas to Tbeory and Social Research, Nueva York: Social Science Research Council, 1951, pág. 5. En este punto debo mucho a un trabajo inédito de Tom Burns, de la Universidad de Edimburgo, quien argumenta que, en toda interacción, un tema básico subyacente es el deseo de cada participante de guiar y controlar las respuestas dadas por los otros presentes. Jay Haley, en un reciente trabajo inédito, anticipó un argumento semejante, pero en relación con un tipo especial de control, el que se refiere a la definición de la naturaleza de la relación que mantienen los sujetos involucrados en la interacción.
5 Willard "Waller, «The Rating and Dating Complex», en American Sociológica Review, n, pág. 730. 5 William Sansom, A Contest of Ladies, Londres: Hogarth, 1956, págs. 230-32.
7 Los muy difundidos y juiciosos escritos de Stephen Potter se ocupan en parte de los signos que pueden ser manejados para dar a un observador astuto las sugerencias necesarias para descubrir las virtudes ocultas que el jugador en realidad no posee.
9 Se puede establecer expresamente una interacción como tiempo y lugar para poner de manifiesto diferencias de opinión, pero en tal caso los participantes deben tener cuidado en concordar y no en disentir respecto del adecuado tono de voz, vocabulario y grado de seriedad mediante los cuales se expresarán todos los argumentos, y sobre el respeto mutuo que deben continuar guardándose los participantes en desacuerdo. Esta definición académica de la situación puede también ser invocada súbita y sensatamente como modo de convertir un serio conflicto de opiniones en otro que puede ser manejado dentro de un marco aceptable para todos los presentes.
10 W. F. Whyte, «When Workers and Customers Meet», en W. F. Whyte, ed., Industry and Society, cap. vn, Nueva York: McGraw-Hill, 1946, págs. 132-33.
12 Entrevista con un maestro citada por Howard S. Becker, «SocialClass Variations in the Teacher-Pupil Relationship», en Journal of Educationál Sociology, xxv, pág. 459.
14 Harold Taxel, «Authority Structure in a Mental Hospital Ward», tesis inédita de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1953.
16 El papel que cumple el testigo, al limitar lo que el individuo puede ser, ha sido destacado por los existencialistas, que lo ven como una amenaza básica a la libertad individual. Véase Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness, trad. al inglés por Hazel. E. Barnes, Nueva York: Philosophical Library, 1956, pág. 365. (El ser y la nada, Bue- nos Aires: Losada, 1966.)
17 Goffman, op. cit., págs. 319-27.
19 Peter Blau, «Dynamics of Bureaucracy», tesis de doctorado, Co-lumbia University, Departamento de Sociología, págs. 127-29.
21 Walter M. Beattie, hijo, «The Merchant Seaman», informe inédito de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1950, pág.35.
23 Sir Frederick Ponsonby, Recollecttons of Three Reigns, Nueva York: Dutton, 1952, pág. 46.
25 Sobre la importancia de distinguir entre una rutina de interacción y cualquier instancia particular en que la rutina se desarrolla en su totalidad, véanse los comentarios de John von Neumann y Oskar Morgenstern, The Theory of Gantes and Economic Behaviour, Princeton: Princeton University Press, 2a ed., 1947, pág. 49.
1. ACTUACIONES
1 Quizás el verdadero crimen del estafador no sea el robar dinero a sus víctimas sino el despojarnos a todos nosotros de la creencia de que las maneras y la apariencia de la clase media pueden ser mantenidas solo por la gente de clase media. Un profesional desengañado puede ser cínicamente hostil a la relación de servicio que sus clientes esperan que él les ofrezca; el estafador está en posición de abarcar a todo el mundo «legítimo» en este desprecio.
2 Véase Taxel, «Authority Structure in a Mental Hospital Ward», tesis inédita de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1953, pág. 4. Harry Stack Sullivan sugirió que el tacto de los actuantes internados en instituciones hospitalarias puede operar en dirección inversa, lo que da por resultado una manifes- tación de cordura de tipo noblesse-oblige. Véase su trabajo «Socio-Psychiatric Research», en American ]ournd of Psychiatry, x, págs. 987-88.
3 «Un estudio acerca de las "recuperaciones sociales" realizado hace algunos años en uno de nuestros grandes hospitales neuropsiquiá-tricos me enseñó que a menudo los pacientes eran dados de alta porque habían aprendido a no manifestar síntomas ante las personas que los rodeaban; en otras palabras, se habían integrado en el ambiente personal lo suficiente como para comprender el prejuicio opuesto a sus engaños. Parecía como si se hubiesen vuelto bastante sensatos como para tolerar la imbecilidad circundante al haber descubierto, finalmente, que se trataba de estupidez y no de malignidad. Por consiguiente, podían obtener satisfacciones del contacto con otros, mientras descargaban parte de sus anhelos a través de medios psicóticos».
4 Robert Ezra Park, Race and Culture, Glencoe, 111.: The Free Press, 1950, pág. 249 4 Ib'td., pág. 250.
5 Estudio sobre la isla Shetland.
7 H. S. Becker y Blanche Greer, «The Fate of Idealism in Medical School», en
American Sociologicd Revieiv, xxm, págs. 50-56.
8 A. L. Kroeber, The Nature of Culture, Chicago: University of Chicago Press, 1952, pág. 311.
10 H. E. Dale, The Higher Civil Service of Great Britain, Oxford: Oxford University Press, 1941, pág. 50.
12 David Solomon, «Career Contingencies of Chicago Physicians», tesis inédita de doctorado, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1952, pág. 74.
14 J. Macgowan, Sidelights on Chínese Life, Filadelfia: Lippincott, 1908, pág. 187.
16 Cf. los comentarios de Kenneth Burke acerca de la «razón escena-acto-agente», A Grammar of Motives, Nueva York: Prentice-Hall, 1945, págs. 6-9.
18 E. J. Kahn (h.), «Closings and Openings», en The New Yorker,13 y 20 de febrero de 1954.
20 Véase Mervyn Jones, «"White as a Sweep», en The New Statesman and Nation, 6 de diciembre de 1952.
22 A. R. Radcliffe-Brown, «The Social Organization of Australian Tribes», en Oceania, i, pág. 440.
23 Véase el tratamiento exhaustivo de este problema en Dan C. Lortie, «Doctors without Patients: The Anesthesiologist, a New Medical Specialty», tesis inédita de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1950. Véase también el retrato, en tres partes, del Dr. Rovenstine, por Mark Murphy, «Anesthesiologist», en The New Yorker, 25 de octubre y 1? y 8 de noviembre de 1947.
24 En algunos hospitales, el practicante y el estudiante de medicina realizan tareas que están por debajo de las del médico y por encima de las de la enfermera. Dichas tareas no requieren, presumiblemente, un alto grado de experiencia y entrenamiento práctico, porque, si bien este status intermedio de formación médica es una obligación permanente en los hospitales, todos los que cumplen con ella lo hacen en forma temporaria.
26 Véase Babe Pinelli, según el relato hecho a Joe King, Mr. Ump, Filadelfia: Westminster Press, 1953, pág. 75.
28 Edith Lentz, «A Compatison of Medical and Surgical Floors», Cornell University, Escuela de Relaciones Industriales y Laborales del Estado de Nueva York, 1954, págs. 2-3 (mimeogr.).
30 El material sobre el negocio de pompas fúnebres utilizado a lo largo de este estudio fue tomado de Robert W. Habenstein, «The American Funeral Director», tesis inédita de doctorado, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1954. Debo mucho al análisis de Habenstein acerca de la ceremonia fúnebre considerada como una actuación.
32 John Hilton, «Calculated Spontaneity», en Oxford Book of En-glish Talk, Oxford: Clarendon Press, 1953, págs. 399-404.
34 Sartre, Being and Nothtngness, trad. al inglés por Hazel E. Barnes, Nueva York: Philosophical Library, 1966, pág. 60.
36 Adam Smith, The Theory of Moral Sentíments, Londres: Henry Bohn, 1853, pág. 75. {Teoría de los sentimientos morales, México: Colegio de México, 1941.)
38 Charles H. Cooley, Human Nature and the Social Order, Nueva York: Scribner's, 1922, págs. 352-53.
40 M. N. Srinivas, Religión and Society Atnong the Coorgs of South India, Oxford: Oxford University Press, 1952, pág. 30.
42 Marjorie Plant, The Domestic Life of Scotland in the Eighteentb Century, Edimburgo: Edinburgh University Press, 1952, págs. 96-97.
43 Charles Johnson, Vatterns of Negro Segregation, Nueva York: Harper Bros., 1943, pág.273.
45 Mirra Komarovsky, «Cultural Contradictions and Sex Roles», en American Journal of Sociology, lii, págs. 186-88.
47 Ibíd., pág. 187.
49 E. Wight Bakke, The Unemployed Worker, New Haven: Yale University Press, 1940, pág. 371.
50 J. B. Ralph, «The Junk Business and the Junk Peddler», informe inédito de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1950, pág. 26. 31 Pueden consultarse detalles sobre los mendigos en Henry Mayhew, Mjmdon Labour and the hondón Poor, Londres: Griffin, Bonn, 4 Vis., vol. i (1861), págs.415- 17 y vol. iv (1862), págs.404-38.
32 Informes inéditos de investigaciones de la Social Research, Inc., (Ihicago. Agradezco a la Social Research, Inc. por haberme autori-'/ndo a utilizar estos y otros datos en este informe.
34 Informes inéditos de investigaciones de la Social Research, Inc.
36 Mencionado por el profesor W. L. Warner, de la Universidad de Chicago, en un seminario llevado a cabo en 1951.
38 Rev. J. A. Dubois, Character, Manners, and Customs of tbe People of India, Filadelfia: M'Carey & Son, 1818, 2 vols., vol. i, pág. 235.
39 Ibíd., pág. 237.
41 Ibíd., pág. 238.
43 Como sugirió Adam Smith, op. cit., pág. 88, se pueden ocultar tanto los vicios como las virtudes:
«Los hombres vanidosos suelen jactarse de practicar un libertinaje elegante que en el fondo de su corazón no aprueban y del cual quizá no sean realmente culpables.
Desean ser alabados por algo que ellos mismos no consideran loable y se avergüenzan de ciertas virtudes pasadas de moda que a veces practican a escondidas y hacia las cuales guardan secretamente cierto grado de verdadera veneración».
45 Dos investigadores que estudiaron en fecha reciente el status del trabajador de servicio social sugieren el término de «chantaje exterior para referirse a las fuentes secretas de ingresos a las que tiene acceso el trabajador social de casos en Chicago. Véase Earl Biogdanoff y Arnold Glass, The Sociology of the Public Case Worker an "Urban Área, informe inédito de licenciatura, Universidad de (Chicago, Departamento de Sociología, 1953.
47 Peter Blau, «Dynamics of Bureaucracy», tesis de doctorado, Co-Inrabia University, Departamento de Sociología, pág. 184.
49 Robert H. Willoughby, «The Attendant in the State Mental Hospital», tesis inédita de licenciatura, Universidad de Chicago, De partamento de Sociología, 1953, pág. 44.Ibtd., págs. 45-46.
51 Ibtd., págs. 45-46
52 Charles Hunt Page, «Bureaucracy's Other Face», en Social Forres, xxv, pág. 90. 44 Anthony Weinlein, «Pharmacy as a Profession in Wisconsin», tesis inédita de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1943, pág. 89.
45 Perrin Stryker, «How Executives Get Jobs», en Fortune, agosto de 1953, pág. 182. 46 Willoughby, op. cit., págs. 22-23.
47 Véanse, por ejemplo, William Kornhauser, «The Negro Union Official: A Study of Sponsorship and Control», en American Journal of Sociology, lvii, págs. 443-52, y Scott Greer, «Situated Pressures and Functional Role of Ethnic Labor Leaders», en Social Forces, xxxn, págs. 41-45. 48 William James, The Philosophy of William James, Nueva York: Random House, col. Modern Library, s. f., págs. 128-29.
49 Quiero expresar mi agradecimiento a Warren Peterson por esta y otras sugerencias. 50 C. E. M. Joad, «On Doctors», en The New Statesman and Hation, 9 de marzo de 1953, págs. 255-56.
51 Solomon, op. cit., pág. 146.
53 The Canons of Good Breeding: or the Handbook of the Man of Fasbion,
Filadelfia: Lee y Blanchard, 1839, pág. 87.
54 Una forma de manejar las disrupciones accidentales es que los interactuantes se rían de ellas como señal de que comprendieron las implicaciones expresivas de esas disrupciones, pero que no las tomaron en serio. Si damos esto por sentado, el ensayo de Bergson sobre la risa puede ser considerado como una descripción de las formas en que esperamos que el actuante adhiera a las capacidades del movimiento del ser humano, de la tendencia del auditorio a atribuir estas capacidades al actuante desde el comienzo de la interacción, y de las formas en que esta proyección eficiente sufre una disrupción cuando el actuante se mueve de una manera no-humana. De modo similar, los ensayos de Freud sobre el chiste y la psicopatología de la vida cotidiana pueden ser considerados, en un nivel, como una descripción de las maneras en que esperamos que los actuantes alcancen ciertas normas de tacto, modestia y virtud, y como descripción de las formas en que estas proyecciones eficientes pueden ser desvirtuadas por deslices o errores que resultan jocosos para el lego pero que son sintomáticos para los analistas.
56 Marcel Granet, Chínese Civilization, trad. al inglés por Inne y Brailsford, Londres: Kegan Paul, 1930, pág. 328.
58 Sir Frederick Ponsonby, Recollections of Three Reigns, Nueva York: Dutton, 1952, págs. 182-83.
60 56 Ibíd., pág. 183. 57 Habenstein, op. cit.
62 Habenstein, op. cit.
64 Dale, op al., pág. 81.
66 Emile Durkheim, Tbe Elementary Forms of the Religious Life, liad, al inglés por J. W. Swain, Londres: Alien & Unwin, 1926, pag. 272. (Las formas elementales de la vida religiosa, Buenos Aires: Schapire, 1968.)
68 Georges Santayana, Soliloquies in England and Later Soliloquies, Nueva York: Scribner's, 1922, págs. 133-34.
70 Simone de Beauvoir, The Second Sex, trad. al inglés por H. M. Parshley, Nueva York: Knopf, 1953, pág. 533. (El segundo sexo, trad. al castellano por Pablo Palant, Buenos Aires: Psique, 1954, págs. 357-58.)
71 Véase, por ejemplo, «Tintair», en Fortune, noviembre de 1951, pág. 102.
72 Véase, por ejemplo, H. L. Mencken, The American Language,4a ed., Nueva York: Knopf, 1936, págs. 474-525.
74 Véanse, por ejemplo, «Plástic Surgery», en Ebony, mayo de 1949, y F. C. Macgregor y B. Schaffner, «Screening Patients for Nasal Plástic Operations: Some Sociological and Psychiatric Considerations», en Psychosotnatic Medicine, xn, págs. 277-91.
76 Un buen ejemplo de esto puede encontrarse en un estudio sobre la llegada de MacArthur a Chicago durante la Convención Nacional del Partido Republicano. Véase K. y G. Lang, «The Unique Perspective of Televisión and íts Effect: A Pilot Study», en American Sociologicd Review, xvni, págs. 3-12.
78 Véase, por ejemplo, E. C. Hughes, «Study of a Secular Institution: The Chicago Real Estáte Board», tesis inédita de doctorado, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1928, pág. 85.
80 Dale, op. cit., pág. 105.
82 Véase William L. Prosser, Handbook of the Law of Torís, St. Paul, Minn.: West Publishing Co., serie Hornbook, 1941, págs. 701-76.
84 Ibíd., pág. 733.
86 Ibíd., pág. 728.
88 Véase Harold D. McDowell, Osteopathy: A Study of a Semi-urthodox Healing Agency and the Recruiíment of its Cuéntele, tesis inédita de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1951.
90 Véase, por ejemplo, David Dressler, «What Don't They Tell Each Other», en This Week, 13 de septiembre de 1953.
92 Dale, op, cit., pág. 103.
94 Pinelli, op. cit., pág. 100.
96 Debe mencionarse una excepción a esta similitud, aunque se trata de una excepción que otorga poco crédito a los actuantes honestos, (lomo sugerimos más arriba, las actuaciones legítimas corrientes tienden a subrayar excesivamente el grado de singularidad de una representación determinada de una rutina. Las actuaciones totalmente luisas, por otra parte, pueden acentuar la sensación de cosa rutinaria a fin de mitigar toda sospecha. Existe una razón más para prestar atención a las actuaciones y luchadas que son notoriamente falsas. Cuando vemos que se venden falsas antenas de televisión a personas que no poseen receptores, y paquetes de etiquetas con rótulos de lugares exóticos de turismo a personas que nunca salieron de su pueblo natal, y tapacubos para ruedas de rayos de alambre a automovilistas que manejan coches adocenados, tenemos la prueba categórica de la función eficaz de objetos presumiblemente instrumentales. Cuando estudiamos el hecho real, es decir las personas con antenas verdaderas y receptores verdaderos, etc., en muchos casos podrá ser difícil demostrar en forma concluyente la función eficaz de lo que puede ser reivindicado como un acto espontáneo o instrumental.
77 Cooley, op. cit., pág. 351.
79 Ponsonby, op. cit., pág. 277.
81 The Sociology of George Simmer, trade. al ingles y edit. poor Kurt H. Wolff, Glencoe, 111.: The Free Press, 1950, pág.321.
83 Emile Durkheim, Sociology and Phtlosophy, trad. al inglés por D. F. Pocock, Londres: Cohén & West, 1953, pág. 37. (Sociología y filosofía, Buenos Aires: Schapire, 1970.)
84 Kurt Riezler, «Comment on the Social Psychology of Shame», en \mcrtcan Journal of Sociology, xlviii, pág.462 y sigs.
86 Véase R. K. Merton, Social Theory and Social Structure, Glen-Mie: The Free Press, ed. corr. y aura., 1957, pág. 265 y sigs. {Teoría r estructura sociales, México: Fondo de Cultura Económica, 2" ed., I'¡65.)
87 Este concepto de la hipnosis es presentado claramente por T. R. Sarbin, «Contributions to Role-Taking Theory. I: Hypnotic Behavior», en Psychological Review, lvii, págs. 255-70.
88 Véase D. R. Cressey, «The Differential Association Theory and Compulsive Crímes», en Journal of Criminal Law, Criminology and Pólice Science, xuv, págs. 29-40.
90 Este concepto deriva de T. R. Sarbin, «Role Theory», citado en Gardner Lindzey,
Handbook of Social Psychology, Cambridge: Addison-Wesley, 1954, vol. i, págs. 235-36.
86Véase, por ejemplo, Alfred Métraux, «Dramatic Elements in Ri-lual Possession», en Diogenes, xi, págs. 18-36.
87 Ib'td., pág.24.
89 Sartre, op cit, pág. 59
2. EQUIPOS
1 Estudio inédito del autor sobre un servicio médico.
3 Charles S. Johnson, Patterns of Negro Segregation, Nueva York: Harper Bros., 1943, págs. 137-38.
5 Esquife Etiquette, Filadelfia: Lippincott, 1953, pág. 6.
7 Ibíd., pág. 15.
9 El uso del concepto de equipo (en oposición al de actuante) fue lomado de John von Neumann y Oskar Morgenstern, The Theory of < ¡ames and Economic Behavtour (Princeton: Princeton University Press, " ed., 1947), esp. de la pág. 53, donde se analiza el bridge como un juego entre dos jugadores, cada uno de los cuales tiene, en cierto sen-lulo, dos individuos separados que hacen el juego.
11 Los modos de pensamiento individualistas tienden a tratar procesos tales como el autoengaño y la insinceridad cual si fueran debilidades caracterológicas generadas dentro de los recovecos íntimos de la personalidad individual. Sería preferible partir del exterior del individuo y trabajar hacia adentro en lugar de partir de su interior y trabajar hacia afuera. Podemos decir que el punto de partida para todo lo que ha de venir más adelante reside en que el actuante individual mantenga una definición de la situación ante el auditorio. El individuo se vuelve automáticamente insincero cuando acepta la obligación de mantener un consenso de trabajo y participa en diferentes rutinas o representa un papel dado ante distintos auditorios. El autoengaño puede ser considerado como la resultante de dos roles diferentes, el del actuante y el del auditor, cuando estos llegan a ser condensados en el mismo individuo.
13 Véase Karl Mannheim, Essays on the Sociólogy of Culture, Londres: Routledge and Kegan Paul, 1956, pág. 209. (Ensayos de sociología de la cultura, Madrid: Aguilar, 1957.)
14 Existen, por supuesto, muchas bases para la formación de camarillas. Edward Gross, en «Informal Relations and the Social Organization of Work in an Industrial Office» (tesis inédita de doctorado, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1949), sugiere que las camarillas pueden pasar por encima de las líneas corrientes de la edad y el origen étnico a fin de reunir a los individuos cuya actividad ocupacional no es considerada como un reflejo competitivo mutuo.
16 H. E. Dale, The Higher Civil Service of Great Britain, Oxford: Oxford University Press, 1941, pág. 141.
18 Floyd Hunter, Commumty Power Structure, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1953, pág. 181. Véanse también las págs. 118 y 212.
20 Gerald Moore, The Unasbamed Accompanist, Nueva York: Macmillan, 1944, pág. 60.
22 Chester Holcombe, The Real Chinaman, Nueva York: Dodd Mead, 1895, pág.293.
24 David Solomon, «Career Contingencies of Chicago Physicians» tesis inédita de doctorado, Universidad de Chicago, Departamento Sociología, 1952, pág.75.
26 Una interesante dificultad de índole dramática que se presentí en la familia es que la solidaridad sexual y la hereditaria, que pasa por encima de la solidaridad conyugal, hacen difícil que el esposo y la esposa «se respalden mutuamente» en una demostración de autoridad ante los hijos o en una demostración ya sea de distancia- miento o de familiaridad hacia una parentela extensa. Como sugerimos antes, estas líneas transversales de afiliación impiden el ensanchamiento de las grietas estructurales.
27 Harold Taxel, «Authority Structure in a Mental Hospital Ward», tesis inédita de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1953, págs. 53-54. 16 Howard S. Becker, «The Teacher in the Authority System of the Public School», en Journal of Educational Sociology, xxvn, pág. 134.
17 Ibíd., tomado de una entrevista, pág. 139.
19 E. C. Hughes, «Institutions», en Alfred M. Lee, ed., New Outtineof the Principies of Sociology, Nueva York: Barnes and Noble, 1946, pág. 273.
21 "William W'estley, «The Pólice», tesis inédita de doctorado, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1952, págs. 187-96.
23 En la medida en que los niños son definidos como «no-personas», tienen cierta licencia para cometer actos torpes sin que sea necesario que el auditorio considere demasiado seriamente las implicaciones expresivas de esos actos. Sin embargo, se los trate o no como si fueran personas, los niños están en condiciones de revelar secretos decisivos.
25 Estos ejemplos están tomados de George Rosenbaum, «An Ana-lysis of Personalization in Neighborhood Appatel Retailing», tesis inédita de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, págs. 86-87.
27 Joan Beck, «What's Wrong with Sorority Rushing?», en Chicago l'nbune Magazine, 10 de enero de 1954, págs. 20-21.
29 Dev Collans, con la colaboración de Stewart Sterling, I Was a House Detective, Nueva York: Dutton, 1954, pág. 56. Los puntos suspensivos son de los autores.
30 Anthony Weinlein, «Pharmacy as a Profession in Wisconsin», tesis inédita de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1943, pág. 105.
31 d., págs. 105-106.
26 Franz Kafka, The Trié, Nueva York: Knopf, 1948, págs. 14-15. (El proceso, Buenos Aires: Losada, 8a ed., págs. 13-14.)
27 B. M. Spinley, The Deprived and the Privileged, Londres: Roui ledge and Kegan Paul, 1953, pág. 45.
29 Warren Míller, The Sleep of Keason, Boston: Little, Brown and (Vimpany, 1958, pág. 254.
31 Babe Pinelli, según el relato hecho a Joe King, Mr. Ump Fila-ilclfia: Westminster Press, 1953, pág. 141.
33 Ibíd., pág. 131.
35 Ibíd., pág. 139.
37 Véanse, por ejemplo, Donald E. "Wray, «Marginal Men of Indus-iry: The Foreman», en American Journal of Sociology, liv, págs.298-H)l, y Fritz Roethlisberger, «The Foreman: Master and Victím ot Double Talk», en Harvard Business Review, xxiii, págs. 258-94. Más adelante consideramos el rol del intermediario.
39 Evelyn "Waugh, «An Open Letter», en Nancy Mitford, ed., No-blesse Óbltge,
Londres: Hamish Hamilton, 1956, pág. 78.
40 Véase David Riesman, en colaboración con Reuel Denny y Nathan Glazer, The Lonely Crowd, New Haven: Yale University Press, 1950, «The Avocational Counselors», págs. 363-67. {La muchedumbre solitaria, Buenos Aires: Paidós, 2a ed., 1968.)
41 Véase Harold L. Wilensky, «The Staff "Expert": A Study of the Intelligence Function in American Trade Unions», tesis inédita de doctorado, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1953, cap. IV. Agradezco a H. Wilensky sus numerosas sugerencias. 36 J. J. Hecht, The DomesHc Servant Class tn Eighteenth- Century England, Londres: Routledge and Kegan Paul, 1956, págs. 53-54.
4. Las regiones y la conducta
1 Bajo el término «medio conductal», Wright y Barker nos ofrecen, en un informe de investigación metodológica, una exposición muy clara de los sentidos en que las expectativas concernientes a la conducta llegan a estar asociadas con lugares determinados. Véase Herbert F. Wright y Roger G. Barker, Methods in Psycbologkd' Ecology, Topeka, Kansas: Ray's Printing Service, 1950.
3 Véase Edward Gross, «Informal Relations and the Social Organi zation of Work in an Industrial Office», tesis inédita de doctorado, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1949, pág. 186. 3 Katherine Archibald, Wartime Shipyard, Berkeley y Los Angeles: University of Califonia Press, 1947, pág. 159.
4 Robert H. Willoughby, «The Attendant in the State Mental Hos pital», tesis inédita de licenciatura, Universidad de Chicago, Departa mento de Sociología, 1953, pág. 43.
6 Un análisis de algunos de los principales estándares de trabajo puede encontrarse en Gross, op. cit., obra de la cual se tomaron los ejemplos citados.
8 Sir Walter Besant, «Fifty Years Ago», en The Graphic Jubilee Nu/nber, de 1887, citado por James Laver, Victorian Vista, Boston: Houghton Mifflin, 1955, pág. 147.
2 Designaremos indistintamente las actuaciones propias del backstage como «actuaciones del trasfondo escénico» o «entre bastidores». (N. de la T.)
7 Como sugiere Métraux («Dramatic Elements in Ritual Possession», en Diogenes, xi, pág. 24), incluso la práctica de los cultos vuduistas requerirá dichos elementos:
«Todo caso de posesión tiene su lado teatral, como lo demuestra la cuestión de los disfraces. Las habitaciones del santuario se asemejan a los bastidores del teatro, y en ellas los poseídos encuentran los accesorios necesarios. A diferencia del histérico, que revela su angustia y sus deseos a través de síntomas —un medio personal de expresión—, el ritual de la posesión debe ajustarse a la imagen clásica de un personaje mítico».
9 Símome de Beauvoir, The Second Sex, trad. al inglés por H. M. Parshley, Nueva York' Knopf, 1953, pág. 543. (El segundo sexo, trad. al castellano por Pablo Palant, Buenos Aires: Psique, 1954.)
10 Véase Orvis Collins, Melville Dalton y Donald Roy, «Restriction of Output and Social Cleavage in Industry», en Applied Anthropology (ahora Human Organization), iv, págs. 1-14, esp. pág. 9.
12 Habenstein señaló en su seminario que en algunos estados el empresario de pompas fúnebres tiene el derecho legal de impedir que los familiares del difunto entren en la pieza de trabajo donde se prepara y arregla el cadáver. Es de presumir que el espectáculo de todo lo que se le hace al muerto para que parezca más atractivo sería una impresión demasiado fuerte para los no-profesionales, y e en especial para los parientes de la persona fallecida. Habenstein sugiere también que los propios parientes podrían querer mantenerse alejados de la pieza de trabajo del empleado de la funeraria debido a1 temor que podrían sentir ante su propia curiosidad morbosa.
13 Las afirmaciones siguientes están tomadas de un estudio hecho por la Social Research Inc., acerca del comportamiento de los gerentes de doscientos pequeños negocios.
15 El jefe de un taller de automóviles deportivos me relató la escena consignada a continuación, relativa a un comprador que se dirigió por su propia cuenta al depósito para buscar unas arandelas y se las presentó luego a él desde la parte trasera del mostrador del depósito:
Cliente: ¿Cuánto cuesta? Jefe de taller: ¿Cómo se metió ahí, señor? ¿Quiere decirme qué pasaría si usted entrara en un banco, se metiera detrás del mostrador, sacara un fajo de billetes y se los llevara al pagador? Clíente: Pero esto no es un banco.
Jefe de taller: Bueno, estas son mis monedas. ¿Qué es lo que desea comprar, señor? Clíente: Si lo toma así, está bien. Es cosa suya. Quiero unas arandelas, para un Anglia del 51.
Jefe de taller: Esas son para un modelo del 54.
Si bien el relato puede no ser una reproducción fiel de las palabras y acciones tal como se produjeron, refleja en forma bastante fidedigna la situación del jefe de taller y sus sentimientos durante el episodio.
17 Estos ejemplos de la discrepancia entre la realidad y la apariencia de las normas no deberían considerarse exagerados. La observación cuidadosa del trasfondo escénico de cualquier hogar de clase media en las ciudades occidentales puede revelar discrepancias entre realidad y apariencia que son igualmente marcadas. Y, donde quiera que exista cierto grado de comercialización, no cabe duda de que las discrepancias suelen ser mayores.
19 Leo Kuper, «Blueprint for Living Together», citado en Leo Kuper y otros, Livtng in Towns, Londres: The Cresset Press, 1953, págs. 14-15.
21 Sir Frederick Ponsonby, Recollection of Three Reigns, Nueva York: Dutton, 1946, pág. 32.
23 George Orwell, Down and Out in París and London, Londres: Secker y Warburg, 1951, págs. 68-69.
25 Monica Dickens, One Pair of Hands, Londres: Michael Joseph, Mermaid Books, 1952, pág. 13.
27 En un seminario realizado en la Universidad de Chicago.
29 Paul La Croix, Manners, Custom, and Dress dunng the Middle Ages and during the Renaissance Period, Londres: Chapman and Hall, 1876, pág. 471.
31 Él hecho de que una pequeña oficina particular pueda ser transformada en una región posterior mediante el método manejable de ser la única que se halla en dicha región permite explicar por qué las dactilógrafas prefieren a veces trabajar en una oficina privada y no en una gran oficina que ocupa todo un piso. En una gran oficina abierta a la vista del público es probable que siempre haya alguien ante quien es preciso mantener la impresión de laboriosidad; en una oficina pequeña puede dejarse de lado toda falsa pretensión de trabajo arduo y de conducta decorosa, cuando el jefe no se halla presente. Véase Richard Rencke, «The Status Characteristics of Jobs in a Factory», tesis inédita de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1953, pág. 53.
32 Esquite Etiquette, pág. 65.
34 Ibíd., pág. 65.
36 Archibald, op. cit., págs. 16-17.
37
38 Letters of Lord Chesterfteld to bis Son, Nueva York: Dutton, col. Everyman's, 1929, pág.239.
40 Alfred C. Kinsey, Wardell B. Pomeroy y Clyde E. Martin, Sexual tiebavwr in the Human Male, Filadelfia- Saunders, 1948, págs. 366-67. (Informe Kinsey. La conducta sexual del hombre La conducta sexual de la mujer, Buenos Aires: Siglo Veinte, 4 t., 1967.)
41 Ponsonby, op. cit., pág. 269.
43 W. M. Williams, The Sociology of an English Village, Londres: Routledge and Kegan Paul, 1956, pág. 112.
45 Kenneth Burke, Vermanence and Change, Nueva York: New Republic, Inc., 1953, pág.309 (nota al pie).
47 Herman Melville, Whtte Jacket, Nueva York: Grove Press, s. f.,pág. 277.
49 Véase Anthony "Weinlein, «Phartnacy as a Profession in Wiscon-sin», tesis inédita de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1943, págs. 147-48.
51 Véase Louise Conant, Mercury, xvn, pág. 172.«The Bórax House», en The American!
5. Roles discrepantes
1 Cf. el análisis de Riesman sobre el «vaticinador» que posee informes de primera mano, The Lonely Crotvd, New Haven: Yale Uni-versity Press, 1950, págs. 199-209. 2 Informado por Harold L. Wilensky, «The Staff "Expert": A Study of the Intelligence Function in American Trade Unions», tesis inédita de doctorado, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1953, cap. vil.
3 Hans Speier, Social Order and the Risks of War, Glencoe: The Free Press, 1952, pág. 264.
5 David Maurer, «Carnival Cant», en American Speech, vi, pág. 336. 5 P. W. White, «A Círcus List», en American Speech, i, pág. 283.
6 W. Fred Cottrell, The Railroader, Stanford: Stanford University Press, 1940, pág. 87.
8 J. M. Murtagh y Sara Harris, Cast the First Stone, Nueva York: Pocket Books, Cardinal Edition, 1958, pág. 100; págs. 225-30.
10 Véase Fritz Roethlisberger, «The Foreman: Master and Victim of Double Talk», en Harvard Busmess Review, xxiii.
11 Véase un tratamiento más exhaustivo del rol en Erving Gofftnan, «Communication Conduct in an Island Community», tesis inédita de doctorado, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1953, cap. xvi.
13 Mrs. Trollope, Domesíic Manners of the Americans, Londres: Whittaker, Treacher, 1832, 2 vols, vol. n, págs. 56-57.
15 Véase Ray Gold, «The Chicago Fiat Janitor», tesis inédita de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1950, esp. cap. iv, «The Garbage».
17 William Westley, «The Pólice», tesis inédita de doctorado, Universidad de
Chicago, Departamento de Sociología, 1952, pág. 131.
18 Estudio del autor sobre el hotel Shetland.
20 Dev Collans, con la colaboración de Steward Sterling, I Was a House Detective,
Nueva York: Dutton, 1954, pág. 156.
21 E. C. Hughes y Helen M. Hughes, Where PeopJe Meet, Glencoe, 111.: The Free Press, 1952, pág. 171.
23 Estoy agradecido a McKim Marriott por este y otros datos sobre la India, y por sus sugerencias en general.
25 Anthony Weinlein, «Pharmacy as a Profession in Wisconsin», tesis inédita de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1943, pág. 106.
27 William H. Hale, «The Career Development of the Negro Lawyer», tesis inédita de doctorado, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1949, pág. 72.
29 Se espera que al incorporar a la organización al especialista en frentes verbales, este reúna y presente los datos de manera que presten el máximo de apoyo a las actuaciones del equipo. Los hechos del caso serán por lo común una cuestión incidental, un mero ingrediente que debe ser considerado junto con otros, tales como los probables argumentos que esgrimirán los antagonistas del equipo, la predisposición del público global cuyo apoyo el equipo podría querer atraerse, los principios que las personas comprendidas se sentirán obligadas a sustentar de labios para afuera, etc. Es interesante observar que el individuo que ayuda a reunir y formular el conjunto de hechos utilizados en la representación verbal de un equipo puede ser empleado, asimismo, en la tarea muy distinta de presentar o transmitir este frente en persona al auditorio. Es la diferencia que existe entre escribir el guión de la ceremonia para una función, y representar esa ceremonia en la función. Esto entraña un dilema potencial. Cuanto mayor es la influencia que puede ejercerse sobre el especialista para que haga caso omiso de sus normas profesionales y solo tome en cuenta los intereses del equipo que solicita sus servicios, más útiles podrán ser los argumentos que formula para dicho equipo, pero cuanto mayor sea su fama como profesional independiente que solo se interesa por la formulación equilibrada de los hechos del caso, será tanto más eficaz cuando aparezca ante el auditorio y presente sus resultados. Una fuente muy rica de datos sobre estas cuestiones se encontrará en Wilensky, op. ctt.
31 Kurt Riezler, «Comment on the Social Psychology of Shame», en American Journal of Soctology, xlviii, pág. 458.
33 Hughes y Hughes, op. cit., págs. 168-69.
35 Simone de Beauvoir, The Second Sex, trad. al inglés por H. M.Parshley, Nueva York: Knopf, 1953. (El segundo sexo, trad. al castellano por Pablo Palant, Buenos Aires: Psique, 1954, págs. 368-69.)
36 Los miembros de la clase media de la isla discutían a veces cuan difícil sería el trato social con los campesinos del lugar, puesto que no había entre ellos intereses comunes. Si bien los integrantes de la clase media demostraban tener bastante penetración para prever lo que ocurriría si un labriego fuera a tomar el té con ellos, parecían tener menos conciencia del hecho de que el esprtt de la hora del té dependía de que hubiera campesinos a quienes no se podía invitar.
38 Hughes y Hughes, op. cit., pág. 172.
40 Lewis G. Arrowsmith, «The Young Doctor in New York», The American Mercury,
xxii, págs. 1-10.
41 Kenneth Burke, A Rethoric of Motives, Nueva York: Prentice-Hall, 1953, pág. 171.
6. Comunicación impropia
1 Renee Claire Fox, «A Sociological Study of Stress: Physician and Patient on a Research Ward», tesis inédita de doctorado, Radcliffi College, Departamento de Relaciones Sociales, 1953.
3 Mrs. Mark Clark (Maurine Clark), Captain's Bride, Generd's Lady, Nueva York: McGraw-Hill, 1956, págs. 128-29.
5 Véase, por ejemplo, el informe de caso sobre «Central Haberda-nhcry», en Robert Dubin, ed., Human Relations in Administration, Nueva York: Prentice-Hall, 1951, págs. 560-63.
7 Francés Donovan, The Saleslady, Chicago: University of Chicag Press, 1929, pág.
39. Ejemplos específicos se encontrarán en la págs. 39-40.
9 Dermis Kincaid, British Social Life in India, 1608-1937, Londres: Routledge, 1938, págs. 106-07.
1 Se puede mencionar una tendencia afín. En algunas oficinas que están divididas en regiones jerárquicas, durante el intervalo para el almuerzo los integrantes del más alto nivel abandonan el establecimiento social y todos los demás se trasladan a la región de los superiores para comer algo, o pasar unos momentos charlando después del almuerzo. La posesión momentánea del lugar de trabajo del personal jerárquico superior parece ofrecer, entre otras cosas, la oportunidad de profanarlo en cierto sentido.
3 Germán Refuges (refugiadas alemanas). Véase Edward Gtoss, «Informal Relations and the Social Organization of Work in an Industrial Office», tesis inédita de doctorado, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1949, pág. 186.
5 Véase Daniel Glaser, «A Study of Relations between British and American Enlisted Men at "SHAEF"», tesis inédita de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1947. Glaser dice en la pág. 16:
«El término "limey", utilizado por los norteamericanos en lugar de '''inglés", era empleado generalmente con connotaciones ofensivas. Los soldados norteamericanos se abstenían de utilizarlo en presencia de los ingleses, aunque estos por lo general no sabían lo que quería decir, o no le otorgaban un significado ofensivo. En realidad, la cautela de los norteamericanos a este respecto era muy parecida a la de los blancos de la región septentrional que emplean corriente mente el término "nigger" [forma despectiva de llamar al negro] pero evitan hacerlo ante la gente de color. El fenómeno del apodo es, por supuesto, una característica común de las relaciones étnicas en las que prevalecen contactos directos».*«Ofay» es exclusivamente empleado por los negros, y de uso muy común a partir de 1925. Se ha sugerido que puede provenir de una deformación de foe (enemigo). Cf. Wentworth y Flexner, Dictionary of American Slang, Londres: George Harrap & Co., 1967, pág. 361. (N del E.)
1 David W. Maurer, Whiz Mob, Gainesville, Florida: American Dia-lect Society, 1955, pág. 113.
3 Cf. Kenneth Burke, A Rhetoric of Motives, pág. 234 y sígs., quien brinda un análisis social del individuo que es iniciado en una nueva actividad, utilizando el término «novatada» como palabra clave.
5 En los juegos de recreación, los grupos que secretean o cuchichean pueden ser definidos como aceptables, ya que se forman ante auditorios de niños o de extranjeros, a los que no es necesario dar mucha importancia. En los ordenamientos sociales en los que grupos o núcleos de personas sostienen conversaciones separadas en presencia mutua, los integrantes de cada grupo se esfuerzan por actuar como si lo que dicen pudiera ser dicho en los otros grupos, aunque no sea así, 6 David Geller, «Lingo of the Shoe Salesman», en American Speecb, ix, pág. 285.
8 David Geller, op. cit., pág. 284.
10 Louise Conant, «The Bórax House», en The American Mercury,xvn, pág. 174.
12 Charles Miller, «Furniture Lingo», en American Speech, vi, pág 15 Ibíd., pág. 126.
14 una excepción se encuentra, como es natural, en la relación jefe-secretaria en empresas respetables. Esquire Etiquette, por ejemplo, aprueba lo siguiente (pág. 24):
«Si usted comparte la oficina con su secretaria, hará bien en convenir de antemano con ella una señal que significa que le gustaría que se retirase mientras usted conversa en privado con un visitante. "¿Podría dejarnos solos un momento, señorita Smith?" es una frase que molesta a todo el mundo; es mucho más fácil en todo sentido si usted puede transmitir la misma idea, mediante un arreglo previo, con algo así como:
«Señorita Smith, ¿quiere ver si puede solucionar ese problema con el departamento de intercambio comercial?».
18 Gerald Moore, The Unashamed Accompanist, Nueva York: Mac- millan, 1944, págs. 56-57.
20 Ibíd., págs. 57.
22 H. E. Dale, Tbe Higher Civil Service o/ Great Britain, Oxford: Oxford University Press, 1941, pág. 141.
24 Sir Frederick Ponsonby, Recollections of Three Reigns, Nueva York: Dutton, 1946, pág. 102.
26 Katherine Archibald, Wartime Shipyard, Berkeley y Los Angeles: University of California Press, 1947, pág. 194.
28 Mrs. Robert Henrey, Madeleine Grown Up, Nueva York: Duttonl 1953, págs. 46- 47.
30 Dale, op. cit., págs. 148-49.
32 Esquife Etiquette, op. cit., pág. 7. Los puntos suspensivos pertenecen a los autores. 26 Ib'td., págs. 22-23.
27 E. H. Schein, «The Chínese Indoctrination Program for Prisoners of War», en
Psycbiatry, xix, págs. 159-60.
28 Comunicación personal de Howard S. Becker.
30 De Lady's Magazine, 1789, xx, pág. 235, citado por J. J. Hecht en The Domes tic Servant Class in Bighteenth-Century England, Londres: Routledge and Kegan Paul, 1956, pág. 63.
32 El término usado por Potter para este fenómeno es «ponerle la tapa a uno» («one upmanship»). Goffman utiliza la expresión «anotarse tantos» {«making potnts») en «One Face-Work», Psychtatry, xviii, págs. 221-22; Strauss habla de «imponer el status» («status jorcing») en su obra todavía inédita Essay on Identity. En ciertos círculos norteamericanos se utiliza, precisamente en este sentido, la expresión «poner a una persona por el suelo» («putting a person down»). Jay Haley ofrece una excelente aplicación de un tipo de intercambio social en «The Art of Psychoanalysis», en ETC, xv, págs. 189-200.
33 Coronel J. L. Sleemati, Thugs of a Million Murders, Londres: Sampson Low, s.f., pág. 79.
35 «Team Work and Performance in a Jewish Delicatessen», ensayo inédito de Louis Hirsch.
37 Las rutinas reveladoras de protección en el mundo homosexual tienen una doble función: la revelación de la afiliación de los miembros de una sociedad secreta y las insinuaciones o propuestas de relación entre miembros determinados de esta sociedad. Un ejemplo literario bien expuesto puede encoatrarse en el cuento de Gore Vidal «Three Stratagems», de su obra A Thirsty Evil, Nueva York: Signet Pocket Books, 1958, esp. págs. 7-17.
38 Quizá debido al respeto por la moral freudiana, algunos sociólogos parecen actuar como si fuera de mal gusto, impío o autorrevelador definir la relación sexual como parte del sistema ceremonial, un ritual recíproco representado para confirmar simbólicamente una relación
social exclusiva. Este capítulo se basa en gran medida en la obra de Kenneth Burke, quien adopta claramente el punto de vista sociológico al definir el galanteo como un principio de retórica a través del cual se trascienden las alienaciones sociales. Véase Burke, A Rhetoric of Motives, pág. 208 y sigs., y págs. 267-68.
39 En el lenguaje cotidiano la expresión «conversación de doble sentido» es empleada también en otros dos casos: para referirse a frases en las que se han introducido sonidos que aparentan ser significativos pero que no lo son y para referirse a respuestas protectoramente ambiguas dadas a preguntas que fueron formuladas para obtener una réplica clara y categórica.
41 Como ejemplo de compromisos tácitos entre dos equipos oficialmente opuestos uno al otro, véase Dale, op. cit., págs. 182-83. Véase también Melville Dalton, «Unofficial Union-Management Relations», en American Sociological Review, xv, págs. 611-19.
42 Dale, op. cit., pág. 150.
44 Babe Pinelli, según el relato hecho a Joe King, Mr. Ump, Filadelfia: Westminster Press, 1953, pág. 169.
46 Jan de Hartog, A Sailor's Life, Nueva York: Harper Brothers, 1955, pág. 155. 40 Ibíd., págs. 154-55.
41 Chester I. Batnard, Organization and Management, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1949, págs. 73-74. Este tipo de comportamiento debe ser claramente distinguido de la conducta y el lenguaje rudos empleados por la persona de status superior jerárquico que permanece dentro del equipo constituido por sus empleados y los «embroma» para que trabajen.
43 Maxwell Jones, The Therapeuttc Commumty, Nueva York: Basic Books, 1953, pág. 40.
45 Comunicación personal de Helen Blaw, maestra de escuela.
47 Walter M. Beattie, hijo, «The Merchand Seaman», informe inédito de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1950, págs. 25-26.
49 Maxwell Jones, op. cit., pág. 38.
51 Bruno Bettelheim y Emmy Sylvester, «Milieu Therapy», en Psy-choandytic Review, xxxvi, pág. 65.
53 Florence B. Powdermaker y otros, «Preliminary Report for the National Research Council: Group Therapy Research Project», pág. 26. La traición a nuestro propio equipo al tratar de sorprender la mirada de un miembro de otro equipo es, por supuesto, un recurso utilizado
con frecuencia. Hay que hacer notar que en la vida cotidiana la negativa a participar en este tipo de connivencia momentánea cuando uno ha sido invitado a hacerlo es en sí misma un agravio menor para el invitante. Uno podría encontrarse en el dilema de traicionar al objeto de la connivencia pedida, o agraviar a la persona que solicita dicha comunicación colusoria. Ivy Compton-Burnett nos brinda un ejemplo en A Family and a Fortune, Londres: Eyre & Spottiswoode, 1948,
pág. 13:
«Pero yo no roncaba —dijo Blanche con el tono más indicado para hacerle perder el dominio de la situación—. Si lo hubiera hecho me habría dado cuenta. Es imposible estar despierta y hacer un ruido y no oírlo.
»Justine dirigió una mirada socarrona a todo el que quisiera captarla. Edgar respondió como si fuera un deber y desvió rápidamente su mirada como si fuera otro».
54 Alfred H. Stanton y Morris S. Schwartz, «The Management of a Type of Institutional Participation in Mental Illness», en Psychiatry, xn, págs. 13-26. En este ensayo los escritores describen cómo las enfermeras apadrinan a determinados pacientes en función de sus
efectos sobre otros pacientes, el personal y los transgresores.
55 Un ejemplo lo constituye el rol terapéutico que alega desempeñar el grupo Tavistock mediante el «proceso de penetración» en el antagonismo entre las fuerzas laborales y la dirección en los establecimientos industriales. Véanse los registros de las consultas publicados por Eliot Jaques en The Changing Culture of a Factory, Londres: Tavistock Ltd., 1951. {La cambiante cultura de una fábrica, Buenos, Aires: Ediciones 3, en preparación.)
6. El arte de manejar las impresiones
1 Sir Frederick Ponsonby, Recollections of Three Reigns, Nueva York: Dutton, 1946, pág. 351.
3 T'be Laws of Eliquette, Filadelfia: Catey, Lee and Blanchard, 1836, pág. 101. 3 The Canons of Good Breeding, pág. 80.
4 J. J. Hecht, The Domestíc Servant Class in Etgbteenth-Century England, Londres. Routledge and Kegan Paul, 1956, pág. 81, extraído de Defoe, The Maid Servant's Modest Defense
⦁ En inglés se hace un juego de palabras con la expresión «dumb-wai-ter», que significa literalmente «camarero mudo». (N. de la T.)
5 Hecht, op. cit, pág. 208.
7 Ib'td, pág. 208.
9 Ibíd , pág. 208.
11 Este engaño se comete sistemáticamente en algunos establecimientos comerciales donde el empleado concede al cliente una rebaja «especial» alegando que lo hace para convertir al comprador en cliente habitual de la casa.
13 Charles Hamílton, Men of the Underworld, Nueva York: Mao millan, 1952, pág.222.
15 Charles Hunt Page, en «Bureaucracy's Other Face», Social Forces, xxv, págs. 91- 92, ofrece un ejemplo ilustrativo.
17 Howard S. Becker, «Social Class Variations in the "Teacher-Pupil Relationship"», en Journal of Educational Sociology, xxv, págs. 461-62.
19 Informe inédito de un trabajo de investigación por Edith Lentz, Debe destacarse que el método de hacer oír música mediante auriculares al paciente que va a ser sometido a una operación sin anestesia general —método empleado corrientemente— resulta un medio efi
caz para que no preste atención a las conversaciones del equipo quirúrgico.
20 David Solomon, «Career Contingencies of Chicago Physicians», tesis inédita de doctorado, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1952, pág. 108.
22 Este punto fue desarrollado en un breve relato de Mary McCarthy, «A Friend of the Family», reimpreso en el libro de la misma autora Cast a Cold Eye, Nueva York: Harcourt Brace, 1950.
24 Howard S. Becker, «The Teacher in the Authority System of the Public School», en Journal of Educational Sociology, xxvn, pág. 139.
26 En las relaciones en que se prestan servicios breves y anónimos los servidores llegan a hacerse expertos en detectar lo que consideran como afectación. Sin embargo, dado que su propia posición queda puesta de manifiesto en forma clara por su rol de
servidores, no les resulta fácil contestar a la afectación con afectación. Al mismo tiempo, los clientes que son lo que aparentan ser sienten a menudo que el servidor puede no darse cuenta de ello. El cliente podrá entonces experimentar vergüenza porque se siente como se sentiría si fuese un hombre tan falso como aparenta ser. 17 Henry Mayhew, hondón Labour and the hondón Poor, Londres: Griffin, Bohn, 4 vols, vol. 4, pág. 90.
18 Coronel J. L. Sleeman, Thugs or a Mtllion Murders, Londres: Sampson Low, s. f., págs. 25-26.
20 Louise Conant, «The Bórax House», en The American Mercury, xvii, pág. 169. 20 Véase la columna semanal de John Lardner en Newsweek, 22 de febrero de 1954, pág. 59.
21 Page, op. cit., pág. 92.
23 Se suele enseñar a las camareras a entrar en las habitaciones sin golpear, o a golpear y entrar inmediatamente, debido quizás a que son consideradas inexistentes como personas, y por lo tanto quienes se hallan en la habitación no tienen necesidad de simular ante ellas o de prepararse para una interacción. Las amas de casa entran en la cocina de sus amigas con análoga libertad, manifestando de ese modo que no tienen nada que ocultarse mutuamente.
25 Esquite Etiquette, Filadelfia: Lippincott, 1953, pág. 73.
⦁ 14 de febrero, Día de los Enamorados o de los Corazones. (N. de la T.)
27 William Caudill, Frederick C. Redlích, Helen R. Gilmore y Eugene B. Brody,
«Social Structure and Interaction Processes on a Psychiatric Ward», en American Journal of Orthopsychiatry, xxu, págs. 321-22.
28 Estudio del autor, 1953-54.
30 Véase Harold Taxel, «Authority Structure in a Mental Hospital Ward», tesis inédita de licenciatura, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1953, pág. 118. Guandos dos equipos conocen un hecho comprometedor o embarazoso y cada equipo sabe que el otro lo conoce, pero ninguno de los dos admite abiertamente ese conocimiento, tenemos un ejemplo de lo que Robert Dubin ha denominado
«ficciones organizadas». Véase Robert Dubin, ed., Human Relations in Administration, Nueva York: Prentice-Haíl, 1951, págs. 341-45.
31 J. M. Murtagh y Sara Harris, Casi the First Stone, Nueva York: Pocket Books, Cardinal Edition, 1958, pág. 165. Véanse también págs. 161-67.
33 Simone de Beauvoir, The Second Sex, trad. al inglés por H. M. Parshley, Nueva York: Knopf, 1953, págs. 361-62. (El segundo sexo, trad. al castellano por Pablo Palant, Buenos Aires: Psique, 1954.)
34 Mirra Komarovsky, «Culture (Jontradictions and Sex Roles», en American Journal of Sociology, lii, pág. 188.
7. Conclusiones
1 Compárese la posición adoptada por Oswald Hall con respecto a las posibles perspectivas para el estudio de los sistemas cerrados en su «Methods and Techniques of Research in Human Relations», abril de 1952, a las que se refieren E. C. Hughes y otros, Cases on Vield "Work (próximo a publicarse).
3 J. Macgowan, Sidelights on Chínese Life, Filadelfia: Lippincott, 1908, págs. 178- 79.
3 Ib'td., págs. 180-81.
4 William L. Prosser, Handbook of the Lato of Torts, Hortibook Se ries; St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1941, págs. 749-50.
6 M. Gorham y H. Dunnett, Inside the Fub, Londres: The Architectural Press, 1950, págs. 23-24.
8 Véase, por ejemplo, Floyd Hunter, Community Power Structure,Chapel HUÍ: University of North Carolina Press, 1953, pág. 19.
10 Véase Hatold L. Wilensky, «The Staff "Expert": A Study of the Intelligence Function in American Ttade Unions», tesis inédita de doctorado, Universidad de Chicago, Departamento de Sociología, 1953, cap. IV, donde se hallará un estudio de la función de «decoración de la vidriera» de los expertos de las planas mayores de distintos establecimientos sociales. Véase David Riesman en colaboración con Reuel Denny y Nathan Glazer, The Lonely Crowd, New Haven: Yale University Press, 1950, págs. 138-39, quien se refiere a la contraparte comercial de este movimiento.
12 Un enfoque reciente de este tipo puede encontrarse en Talcott Par-sons, Robert F. Bales y Edward A. Shils, Working Papers in the Theory of Action, Glencoe, 111.: The Free Press, 1953, cap. II, «The Theory of Symbolism in Relation to Action». {Apuntes sobre la teoría de la acción, Buenos Aires: Amorrortu editores, 1970.)
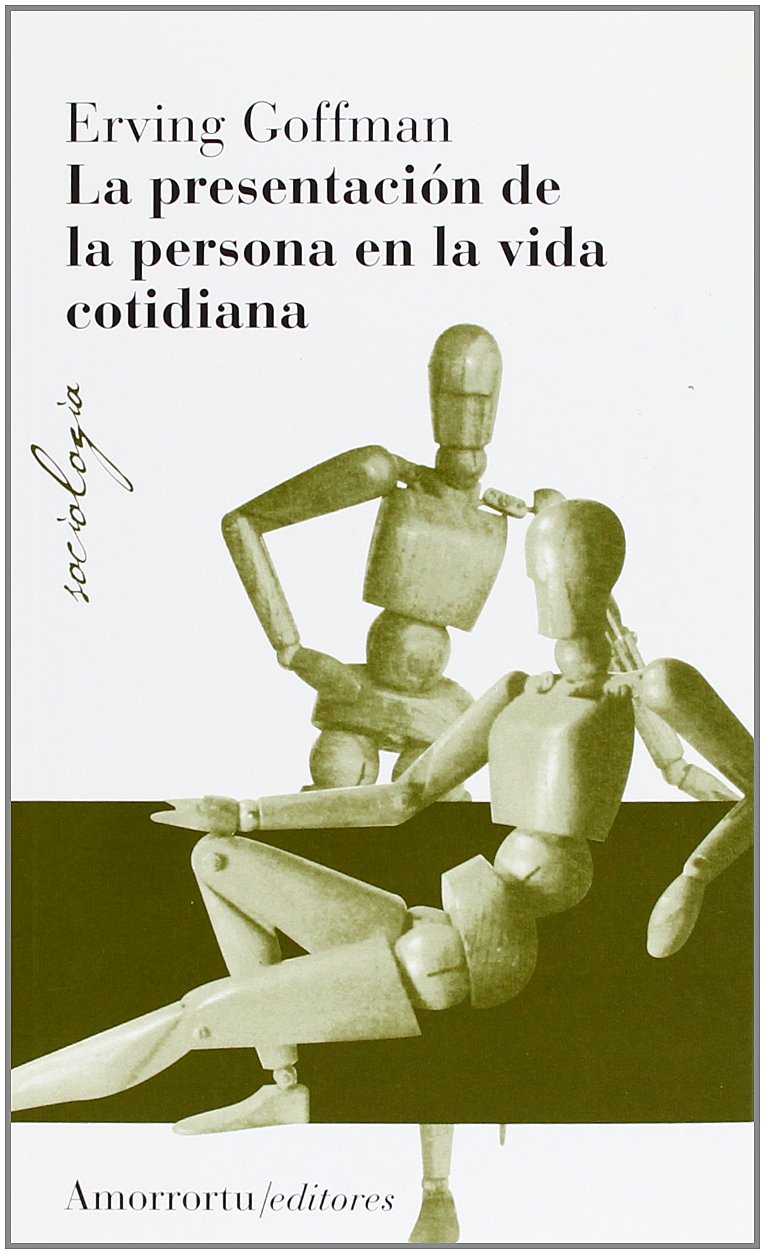 |
| Erving Goffman: La presentación de la persona en la vida cotidiana (1959) |
Amorrortu editores Buenos Aires
Director de la biblioteca de sociología, Luis A. Rigal
The Presentation of Self in Everyday Life, Erving Goffman Primera edición en inglés, 1959
Traducción, Hildegarde B. Torres Perrén y Flora Setaro
Lee los demás capítulo de La presentación de la persona en la vida cotidiana
5. Comunicación impropia Tratamiento de los ausentes








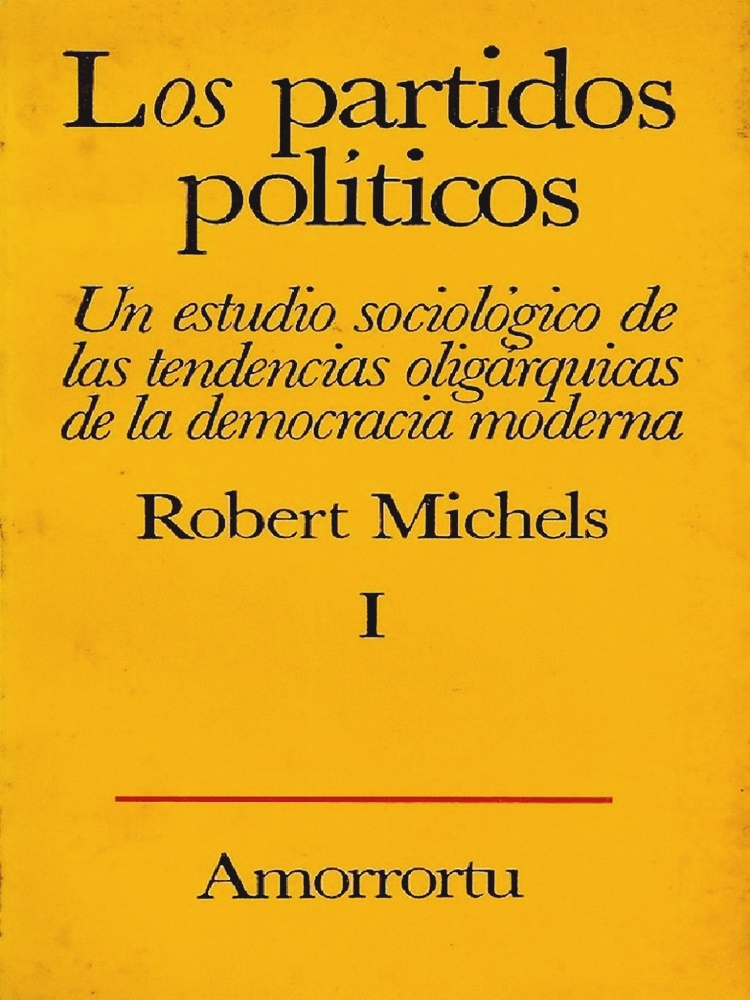
Comentarios
Publicar un comentario