Mario Bunge: La relación entre la sociología y la filosofía (Reseña [2]) (2000)
Bunge, Mario. La relación entre la sociología y la filosofía. EDAF, Madrid, 2000.
Por Alfons Barceló.
RIS
Revista Inyternacional de Sociología
No. 29, Mayo-Agosto, 2001. LIBROS.
Aunque los años nunca perdonan, no castigan a todos por igual, al punto que algunas personas alcanzan una edad provecta sin que eso les impida conservar genio y figura con admirable vitalidad. Es el caso de Mario Bunge.
Nacido en 1919, todavía continúa en activo como uno de los grandes "maítres á penser" de la filosofía contemporánea. Con admirable tesón, casi sin pausa, no cesa en su empeño de publicar nuevas ideas y criticar las que estima caducas o erróneas.
De esta manera va añadiendo más madera a una obra inmensa, poliédrica y altamente coherente, por más que él mismo la declare falible, perfectible y revisable en función de nuevas teorías, observaciones y experimentos. Procede advertir, en este sentido, que Bunge concibe la filosofía como una disciplina sustantiva y no meramente gimnástica o instrumental. No comparte, pues, el conocido principio que reza "No existe la filosofía, existe el filosofar".
Sostiene, eso sí, que la filosofía no debe caer en logomaquias ni en escolasticismos, sino que debe tantear y esclarecer —con modestia y con rigor— problemas serios vinculados a la ciencia y la sociedad.
En 1989 Bunge ultimó un gran proyecto, el Treatise on Basic Philosophy (8 vols.) (cf. Barceló, 1992, Apéndice I), comenzado en 1974, al tiempo que proseguía la exploración de nuevos territorios. Tras un período dedicado a la psicología, orientó el grueso de sus esfuerzos a examinar el estado de las ciencias sociales. Varios libros dan fe de esta actividad, así como de las subsiguientes conclusiones: en 1996 publicó Finding Philosophy in Social Science (432 pp.); en 1998, Social Science under Debate: A Philosophical Perspective (538 pp.); en 1999, The Sociology-Philosophy Connection (244 pp., con prólogo de Raymond Boudon). La versión castellana de este último libro es la obra que vamos a reseñar aquí.
Adviértase asimismo, antes de abordar en propiedad la recensión anunciada, que los nuevos derroteros no absorbieron por completo la atención de nuestro autor. En fechas recientes también se ha visto tentado a volver sobre terrenos que ya había explorado desde antiguo. En concreto, en 1999 publicó un muy personal Dictionary of Philosophy (316 pp.). Se trata de una original muestra de semántica conceptual bungiana por medio de la cual se definen y explican escuetamente, bajo el formato de diccionario técnico, los conceptos filosóficos adoptados por Bunge en sus obras, a la vez que se exponen y denuncian las categorías filosóficas de uso corriente que él estima falaces o impropias. En 2001 apareció otro libro, Philosophy in Crisis. The Need for Reconstruction (245 pp.), una colección de artículos recientes centrados en temas filosóficos de primera magnitud como materialismo, escepticismo, seudociencia, mente, valores, sistemas sociales.
En el capítulo final de esta obra se anudaban diferentes hilos y se procedía a esbozar un diagnóstico de situación de la filosofía actual; luego se presentaba una lista de virtudes intelectuales para llevar a cabo una radical renovación filosófica, atenta al mundo y a la ciencia. Eran las siguientes: autenticidad, claridad, espíritu crítico, profundidad, ilustración, interés, materialismo, nobleza, apertura, realismo, sistemismo y actualidad. Pero volvamos ya a nuestro libro.
Está compuesto por diez capítulos engarzados con el robusto hilo conductor de la filosofía bungiana. No constituyen una unidad orgánica estricta, pero son más que un simple conglomerado, dado que se yuxtaponen formando una secuencia articulada y coherente.
En breve y con trazo grueso, éste es su contenido. Tras un introito sobre la relevancia de la filosofía para la sociología, llega el plato fuerte, un excelente capítulo, original y profundo, sobre la noción de "Mecanismo". Esa temática es de nuevo examinada en el tercer capítulo titulado "Explicación".
El siguiente, otra pieza importante, se ocupa de la cuantificación en las ciencias sociales. Luego, tres piezas de caza menor relacionadas con la teoría de la elección racional, Popper y la Ilustración. A continuación, un par de capítulos inmisericordes contra la nueva sociología de la ciencia. La guinda final que cierra el libro se titula: ""En favor de la intolerancia respecto al charlatanismo académico".
Repasemos ahora los contenidos. Ante todo recalquemos que el objetivo del libro es muy nítido: se pretende examinar la conexión entre la sociología y la filosofía en bien de ambas.
Bunge critica y lamenta que esta ligazón (o familia de vínculos) sea más bien escasa, en parte porque a los estudiantes de sociología no se les enseña filosofía, en parte debido a que los filósofos rara vez estudian ciencias sociales. Plantea Bunge a ese respecto que "Una filosofía de la ciencia fecunda desenterrará presuposiciones críticas, analizará conceptos esenciales, refinará estrategias de investigación eficaces, elaborará síntesis coherentes y realistas e incluso identificará y ayudará a debatir nuevos problemas importantes. Hará inquietantes preguntas y sugerirá respuestas alentadoras aunque no definitivas. En resumen, ofrecerá crítica constructiva e intuición profunda" (pág. 22). Por ejemplo, no puede limitarse a observar, sino que debe asumir retos normativos.
Verbigracia: "El fracaso en distinguir la ciencia de la seudociencia es un indicador de superficialidad filosófica y es desastroso tanto práctica como teóricamente. Sobre todo en el campo de los estudios sociales" (pág. 306).
Y, por otro lado, "En principio, los filósofos que no tengan preguntas científicas interesantes que hacerse, o que no sirvan de ayuda en la resolución de problemas científicos, no deberían ser tomados en consideración por los científicos" (pág. 29).
Por lo que hace al enfoque adoptado, conviene subrayar que Bunge profesa el "realismo científico", que desemboca en una concepción ontológica que él ha nominado "sistemismo".
Desde luego, el realismo no es sólo la "filosofía espontánea" de todo científico natural, también es un firme asidero. Porque la realidad es la fuente principal de nuevos problemas y el filtro que permite poner a prueba hipótesis y teorías. "Los realistas sostienen que los hechos sociales son objetivos —incluso cuando consistan en invenciones sociales—, pero también reconocen que los hechos pueden percibirse de modos diferentes por individuos diferentes. Sostienen también que todas las ideas se construyen en lugar de encontrarlas ya elaboradas; son constructivistas psicológicos y epistemológicos, aunque no son constructivistas ontológicos" (pág. 23).
Por otra parte, adoptar una "visión sistémica" de la sociedad equivale a caracterizarla como un sistema de individuos relacionados entre sí. La concepción sistémica se puede condensar de forma sencilla e intuitiva con pocas palabras: "la acción individual se entiende mejor cuando se sitúa en su matriz social, y ésta se comprende mejor cuando se analizan sus componentes individuales y sus interacciones mutuas" (pág. 120). Se opone, pues, a las visiones holistas e individualistas que conciben respectivamente las sociedades, bien como totalidades no descomponibles, bien como agregados de individuos autónomos. En cambio, Bunge insiste en que toda persona forma parte de diversas entidades y se comporta de modo diferente cuando actúa en diferentes sistemas. La idea a retener es que no hay estructuras sin personas, ni personas fuera de todas las redes de relaciones.
Pero discutir generalidades puede llevar a elucubrar estérilmente. Por tal motivo parece conveniente centrar la atención sobre las tres líneas de reflexión que estimamos más valiosas o sugerentes, a saber: la noción de "mecanismo social", la problemática de la cuantificación en el campo de las ciencias sociales y el juicio crítico de las doctrinas de la sociología de la ciencia.
Mecanismos sociales
En mi opinión, el capítulo más profundo y original del libro es el titulado "Mecanismo", que en alguna medida es complementado con el siguiente, "Explicación". La idea de partida es muy sencilla: "Si deseamos comprender una cosa real, sea ésta natural, social, biosocial o artificial, debemos hallar cómo funciona. Es decir, las cosas reales y sus cambios se explican revelando sus mecanismos" (pág. 49). Señala luego que hay mecanismos de muchas clases. Centrándonos en las ciencias humanas vale decir que "la inclusión y la exclusión, el conflicto y la cooperación, la participación y la segregación, la coerción y la rebelión, son destacados mecanismos sociales. También lo son la imitación y el comercio, la emigración y la colonización, la innovación tecnológica y los distintos modos de control social.
Asimismo, los modi operandi de las organizaciones formales como las escuelas, las empresas mercantiles o los ministerios gubernamentales, son mecanismos sociales" (pág. 51). La tesis subyacente es: "si no hay mecanismo, tampoco existe comprensión ni control eficiente" (pág. 55). Y una hipótesis de trabajo muy plausible es: "Todos los sistemas concretos están dotados de uno o más mecanismos que dirigen o bloquean sus transformaciones" (pág. 59). Encima, "en las ciencias fácticas la búsqueda de profundidad es una búsqueda del mecanismo: consiste en destapar capas de organización más bajas o más altas, no en extraer fundamentos matemáticos más profundos" (pág. 79).
El argumento subyacente está nítidamente enunciado: "Para explicar la emergencia de una cosa concreta, o de cualquiera de sus cambios, tenemos que desvelar el mecanismo o los mecanismos por los que llegó a ser lo que es o el modo en que cambia" (pág. 89). Los mecanismos pueden ser causales, probabilísticos o una mezcla de ambos. Por otra parte, la mayoría de los mecanismos, sean sociales o físicos, están ocultos y no pueden inferirse de los datos empíricos: tienen que conjeturarse. Por lo demás, "No hay nada como el descubrimiento de un mecanismo para destruir mitos y capacitarnos para controlar los procesos naturales y sociales" (pág. 67).
Ahora bien, hay que distinguir los mecanismos de las fuerzas sociales que en ellos operan: "las fuerzas sociales (o poderes) —ya sean económicas, políticas o culturales— forman y deforman las cosas. Lo hacen modificando el modo o el tempo de los mecanismos sociales, o el equilibrio del correspondiente sistema social. Una fuerza social puede ser tan fuerte como para forzar a las personas a establecer o desmantelar un sistema. (Por otra parte, no tiene sentido hablar de mecanismos débiles o fuertes). Y una fuerza social, sea débil o fuerte, modifica la estructura del sistema social en el que (o sobre el que) actúa: o sea, modifica la fuerza de los vínculos que mantienen unido al sistema, y de este modo puede modificar su modus operandi" (pág. 86).
Bunge juzga estéril la búsqueda de mecanismos universales. Opina que "Diferentes clases de sistemas, con sus diferentes mecanismos y bajo fuerzas diferentes, requieren diferentes explicaciones" (pág. 93). En cuanto a la estrategia para descubrir mecanismos, Bunge reitera un punto de vista sobre el que ha hecho hincapié a menudo: ni la microrreducción (individualismo metodológico) ni la macrorreducción (holismo) son orientaciones satisfactorias, "aunque cada una de ellas contiene una perla" (pág. 93). La síntesis superadora es, en este caso, sencilla y coherente con él enfoque que el propugna, el sistemismo, cuya característica es precisamente la "combinación de la microrreducción con la macrorreducción... para explicar como funciona un sistema" (pág. 94).
Tras caracterizar un "mecanismo social" como "un proceso que incluye al menos dos agentes implicados en la formación, mantenimiento, transformación o desmantelamiento de un sistema social" (pág. 106), resalta que no hay que confundir estos conceptos, del mismo modo que hay que distinguir entre cerebro y procesos mentales o sistema cardiovascular y circulación de la sangre. Bunge juzga, por tanto, inadecuadas ciertas conceptualizaciones usuales en el campo de las ciencias sociales. Así, expresiones del tipo "La familia es el mecanismo principal de la socialización del niño" o "El mercado es un mecanismo de asignación de recursos" debieran reemplazarse -si se adopta su enfoque- por expresiones del tipo: "La vida familiar es el principal mecanismo de la socialización del niño" o "Las transacciones mercantiles constituyen una actividad de asignación de recursos" (Cf. 107). Luego advierte que "La distinción entre sistema y mecanismo puede parecer sutil y algo oscura en el campo de los estudios sociales, pero es bastante clara en las ciencias naturales y la tecnología... El mecanismo es a un sistema como el movimiento al cuerpo, la combinación (o la disociación) a un compuesto químico y el pensamiento al cerebro" (108). Y, como hipótesis de trabajo, sugiere que "existe por lo menos un mecanismo para cada tipo de cambio social" (109).
Como colofón final Bunge subraya la siguiente regla metodológica: "si no hay ningún mecanismo, no hay ninguna explicación mecanísmica y, por lo tanto, no hay comprensión verdadera" (118).
Cuantificación de los hechos sociales
Otra línea de reflexión muy interesante se vincula a la cuantificación en las ciencias sociales. Bunge constata, ante todo, que la historia de la ciencia muestra una marcha triunfal de la cuantificación en todos los ámbitos.
Asimismo destaca que este avance no ha estado exento de artimañas, argucias y fraudes intelectuales. "La cuantificación y la medición se han generalizado tanto en los estudios sociales que a veces encubren la pobreza teórica" (pág. 132). Asume después que "el estudio de las características generales de la cuantificación y la medición incumbe a los filósofos", pero reconoce que a menudo no han estado a la altura de las circunstancias y que incluso han inventado y alimentado algunos errores graves: "Entre éstos se cuenta el prejuicio romántico contra la cuantificación y la medición, la confusión entre estas dos categorías, la creencia de que puede haber una teoría general de la medición a priori y la convalidación de conceptos controvertidos como los de probabilidad y utilidad subjetivas" (pág. 124).
La primera tesis positiva que sostiene es que "cantidad y cualidad son complementarias entre sí, no mutuamente excluyentes" y que "en el proceso de la formación de un concepto, la cualidad precede a la cantidad" (pág. 135). Una segunda tesis destacada es que "toda propiedad es una propiedad o característica de algún objeto: no hay propiedades en sí mismas" (pág. 126). Pues bien, cuando no se puede cuantificar una propiedad, un principio programático avalado por la historia de las ciencias estriba en buscar indicadores cuantitativos objetivos relacionados con ella. Evidentemente, buscar no es encontrar, pero los hallazgos sin búsqueda constituyen raros eventos.
Sin embargo, la buena fama de la cuantificación ha estimulado maniobras conducentes a mediciones ilusorias, a "cometer el pecado de seudocuantificación". "El modo más simple de incurrir en este error es formular una definición o una conjetura en lenguaje corriente, y luego abreviar palabras con letras u otros símbolos con la esperanza de que, por algún milagro, estos símbolos se convertirán en funciones numéricas. Por ejemplo, podemos suponer que cuanto más grande es la felicidad (F), tantas más necesidades (N) y carencias(C) se satisfacen y menos sufrimiento (S) se experimenta en el proceso. Una fórmula simple que parece expresar esta idea es: F = N*C/S.
El problema de esta fórmula reside, indudablemente, en que las «variables» independientes no están definidas: son simplemente letras, y no conceptos.
En efecto, ni siquiera sabemos cuáles pueden ser sus dimensiones, por no hablar de sus unidades. Por consiguiente, no hay garantía de que ambos lados de la «ecuación» tengan las mismas dimensiones. En resumen, la fórmula no es una fórmula bien formada" (pág. 137-138).
Señala luego una diferencia esencial entre "cuantificación" (procedimiento puramente conceptual) y "medición" (operación empírica que presupone ideas razonablemente claras sobre lo que se quiere medir y cómo puede hacerse). Conviene advertir, en fin, que los científicos sociales no suelen practicar mediciones, y que en realidad muchas de las cifras que manejan (como precios o beneficios), en realidad se leen o calculan a partir de datos blandos o de segunda mano, de forma que "la medición desempeña en las ciencias sociales un papel mucho más modesto que en las ciencias naturales" (pág. 146).
El análisis de la cuantificación proporciona, por añadidura, un ángulo de visión pertinente para aquilatar "si las ideas básicas de la teoría de la elección racional son de hecho claras y verdaderas, y si son una herramienta eficaz para la ingeniería social" (pág. 147). Hace notar, a ese respecto, que la versión fuerte del postulado de racionalidad se refiere a individuos que no están insertos en redes u organizaciones sociales, de manera que se concibe la sociedad como una suma de individuos autónomos. "Sin duda, el individualismo vale para acciones no sociales tales como rascarse la cabeza en privado. También funciona para acciones sociales tan triviales como la elección de los cereales del desayuno.
Pero las acciones sociales no triviales, tales como trabajar, ir a al escuela, votar o incluso felicitar a nuestro vecino de al lado son completamente distintas: cada una de ellas está inmersa en alguna red social informal o en alguna organización formal" (pág. 150).
Pero aún es más demoledora la objeción centrada en la debilidad cuantitativa de este esquema analítico.
Porque más acá de la toma de partido en apoyo del individualismo metodológico, la teoría de la elección racional se basa en unos conceptos de probabilidad y utilidad que no están debidamente cuantificados. La postura de Bunge a este respecto es tajante: "El concepto matemático de probabilidad es perfectamente correcto, pero las probabilidades y utilidades subjetivas son indefendibles, excepto como conjeturas o estimaciones preliminares" (pág. 154). Con respecto a la utilidad comenta lo siguiente: "Según la teoría de la elección racional, todo agente tiene una función de utilidad u que depende únicamente de la cantidad q de bienes referidos: u = f(q). Pero la forma precisa de la dependencia funcional f de u sobre q rara vez se especifica. Cuando se especifica, la función se elige por conveniencia de cálculo más que por su adecuación empírica. En el primer caso no se afirma nada concreto, mientras que en el segundo se hacen afirmaciones empíricamente infundadas. En cualquiera de ambos casos no se está haciendo ciencia" (pág. 155-156). | Muy grave es también la incapacidad de esta trama analítica para detectar anomalías y corregir fallos, al ser las hipótesis de partida empíricamente incontrastables. De modo que si una acción lleva a resultados apetecidos entonces cabe decir que se cumplió la teoría con una correcta evaluación de probabilidades y utilidades. Si no, cabe suponer que la evaluación fue errónea. "La teoría, al igual que la teología, siempre está en lo cierto: sólo las personas pueden errar" (pág. 158).
El saldo final tiene que ser, pues, negativo. Al ser incontrastable, la teoría en cuestión es acientíifica. Además, es irrelevante, porque está centrada en el individuo y pasa por alto la estructura social o el conjunto de vínculos que mantienen unidas a las personas. La teoría de la elección racional resulta ser en definitiva, concluye Bunge, "un fracaso teórico y práctico" (pág. 165), por no ser suficientemente racional, por basarse en el individualismo ontológico y metodológico, por querer aplicar el mismo diseño analítico a fenómenos esencialmente dispares, por ser ahistórico y por ser empiricamente incontrastable.
Corrientes en la filosofía de la ciencia
Para Bunge, una de las corrientes de pensamiento más valiosas que se han dado a lo largo de la historia (para no retroceder hasta Aristóteles) es la Ilustración. "La Ilustración nos dio la mayor parte de los valores básicos de la vida civilizada contemporánea, como la confianza en la razón, una pasión por la investigación libre y el igualitarismo. Por supuesto, la Ilustración no lo hizo todo... Los pensadores de la Ilustración no previeron los abusos de la industrialización, exageraron el individualismo, ensalzaron la competencia a expensas de la cooperación, no fueron lo suficientemente lejos en la reforma social y no se preocuparon mucho por las mujeres o los pueblos subdesarrollados" (pág. 223).
Su dictamen sobre las corrientes más recientes está bosquejado con las siguientes palabras: "los marxistas quedaron atrapados en los misterios de la dialéctica; los positivistas tienen un saludable respeto por los hechos, pero un miedo enfermizo por la teoría; los utilitaristas y los hiperracionalistas pasan por alto las constricciones sociales de la actuación individual; y los posmodernos, si por ellos fuera, nos harían ignorar los hechos y tirar por la borda la racionalidad, o ambas cosas a la vez" (pág. 27).
Por lo que se refiere a uno de los filósofos más famosos del siglo XX, el veredicto de Bunge es un tanto ambivalente, porque admira la brillantez y sagacidad de Popper, pero no tiene buena opinión acerca de la profundidad y amplitud del pensamiento filosófico de este autor. En concreto, considera que el principio de falsabilidad, sobre el que se armó un gran revuelo, es poco original y escasamente fructífero. En especial porque "exagerar la importancia de la crítica a expensas de la creación y el análisis, o de la observación y la experimentación, se acerca peligrosamente tanto a la escolástica como al escepticismo, así como a la concepción de moda según la cual toda investigación es simplemente debate" (pág. 203).
Bunge aprecia que Robert Merton y su escuela son los verdaderos fundadores de la sociología de la ciencia. Sobre todo se declara adepto de la ética de la ciencia esbozada por Merton en la década de los 40. "Merton parece haber sido el primero en plantear que la ciencia posee un ethos propio, que comprende cuatro imperativos institucionales: universalismo, o no relativismo; comunismo epistémico, O compartir sin restricciones el conocimiento cientifico; desinterés, o libertad de motivaciones y limitaciones políticas o económicas; y escepticismo organizado, o énfasis en la duda metódica, la argumentabilidad y la contratabilidad" (pág. 237).
En contraste con estos juicios más bien positivos, las corrientes más recientes y más de moda, de cariz constructivista y relativista, son consideradas como penosas regresiones, desvíos estériles o deserciones científicas que hay que combatir y corregir.
Bunge subraya que los errores, tanto comunes como científicos, pueden detectarse y corregirse a la luz de la razón y de la experiencia. Pero cuando se da de lado a estos mecanismos correctores, los errores y desatinos se perpetúan, de manera que la penosa búsqueda de sistema y verdad cede el paso a la repetición doctrinaria de tesis librescas, de metáforas que adormecen el pensamiento crítico, de dogmas oscurantistas, de frívolas analogías como "la vida es un texto" o "la vida es un juego" (pág. 224).
Balance final
Quisiera terminar con un somero balance global. A mi entender la lectura atenta de este libro constituye una excelente inversión intelectual, se simpatice o no con el punto de vista y las tesis capitales del autor. Por el lado del "estilo", algunos pueden objetar que Bunge expone sus alegaciones con demasiada rotundidad, quizás incluso con perfiles un poco gruesos, con escasa propensión a conceder matices y aplicar distingos. Sin embargo, la convicción con que plantea sus ideas presenta rasgos estimulantes, de modo que un lector curioso queda invitado a un debate franco. En esa tesitura, la persona inquisitiva no puede permanecer neutral ante una argumentación comprometida y beligerante en pos de la verdad, sino que tiene que tomar partido y, por lo tanto, sopesar argumentos y decidir por cuenta propia. En definitiva, estamos ante un libro para aprender y para pensar, con un talante que puede resumirse en los siguientes rasgos: la exposición es clara y sistemática, bien informada, libre de metáforas retóricas; el territorio explorado, muy vasto y nada academicista; el objetivo básico, explicito y bien definido; el resultado final, una obra viva, inquietante y aleccionadora.
REFERENCIAS
BARCELÓ, A. (1992), Filosofía de la economía. Leyes, modelos y teorías. Icaria.
BUNGE, M.(1974-1989), Treatise on Basic Philosophy (8 vols.), Reidel.
(1996), Finding Philosophy in Social Science, Yale University Press.
(1998), Social Science under Debate: A Philosophical Perspective. University of Toronto Pres [Traducción castellana: Las ciencias sociales en discusión: una perspectivafilosófica,Editorial Sudamericana, 1999].
(1999), Ilie Sociology-Philosophy Connection, Transaction Publishers.
(1999), Dictionary of Philosophy, Prometheus Books.
(2001), Philosophy in Crisis. The Needfor Reconstruction, Prometheus Books.
por ALFONS BARCELÓ.
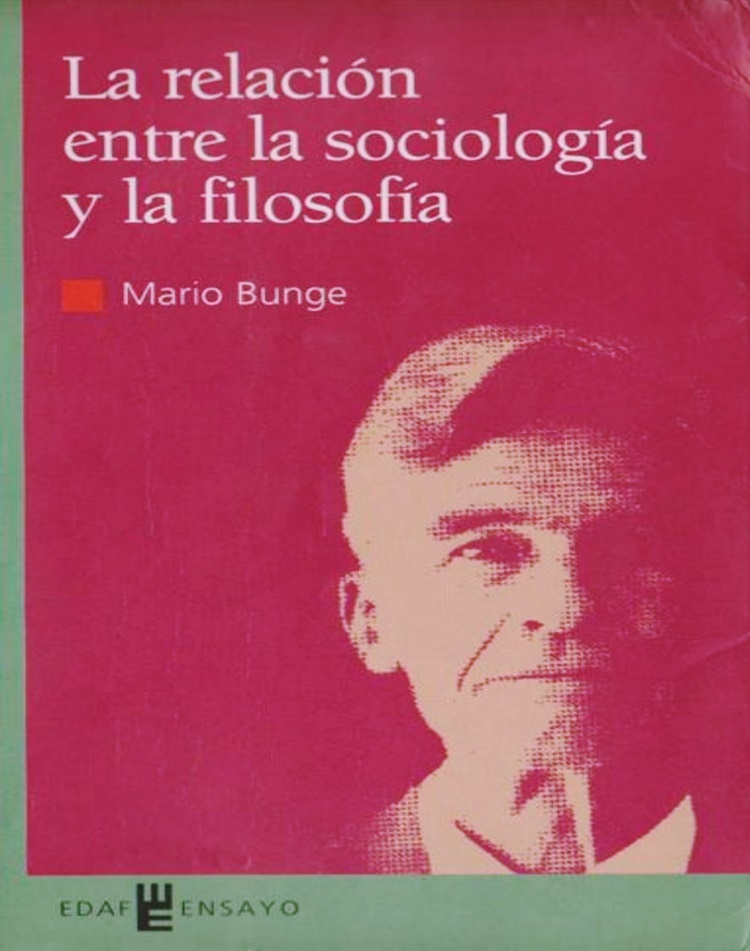 |
| Mario Bunge: La relación entre la sociología y la filosofía (RIS, 2000) |
RIS.
REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA.
No. 29, Mayo-Agosto, 2001 LIBROS.
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas Licencia Creative Commons 4.0 España (cc-by) http://revintsociologia.revistas.csic.es/.
Textos de Mario Bunge en Leer Sociología
Mario Bunge: La relación entre pseudociencia y política (Materia y mente, 2015)
Mario Bunge: El efecto San Mateo (1991)
Mario Bunge: La naturaleza humana es del todo antinatural (Las ciencias sociales en discusión, 1997)
Mario Bunge: Complicar (100 Ideas. El libro para pensar y discutir en el cafe, 2006)
Mario Bunge: Filosofías y filosofobias (Evaluando filosofías, 2012)
Mario Bunge: Buscar la filosofía en las ciencias sociales. Prefacio (1996)
Mario Bunge: Razón y pasión (Una filosofía realista para el nuevo milenio 2007)
El último humanista: Una entrevista a Mario Bunge por Gustavo Romero (2015)
Mario Bunge: Las ciencias sociales tienen algo de filosofía (1996)
Mario Bunge: La relación entre la sociología y la filosofía (Reseña [1]) (2000)
Mario Bunge: La relación entre la sociología y la filosofía (Reseña [2]) (2000)









Comentarios
Publicar un comentario