Georg Simmel: El pobre (Cap. 7 de Sociología) (1908)
Sociología: estudios sobre las formas de socialización
Georg Simmel
 |
| Georg Simmel: El pobre (1908) |
Cap. VII: El pobre
El pobre
SI CONSIDERAMOS al hombre como ser social, vemos que a cada uno de sus deberes corresponde un derecho de otros seres. Quizás incluso la concepción más honda fuera pensar que primordialmente sólo existen derechos; que cada individuo posee pretensiones —que son de orden general humano y que resultan de su peculiar situación—, las cuales después se convierten en deberes de otros. Pero como todo obligado de algún modo posee también, a su vez, derechos, prodúcese así una red de derechos y deberes donde el derecho es siempre el elemento primario, el que da el tono, y el deber no es más que el correlato de aquél en el mismo acto, correlato inevitable por lo demás. Puede considerarse la sociedad en general como una reciprocidad de seres dotados de derechos morales, jurídicos, convencionales y aun de otras muchas categorías. Si estos derechos significan deberes para los otros es simplemente por una consecuencia lógica o técnica, digámoslo así; y si pudiera acontecer lo inimaginable, es decir, que fuera posible satisfacer todo derecho en forma que no implicase el cumplimiento de un deber, la sociedad no necesitaría para nada de la categoría del deber. Con un radicalismo que no corresponde ciertamente a la realidad psicológica, pero que pudiera desarrollarse en el sentido de una construcción ético-ideal, cabría interpretar todas las prestaciones del amor y de la compasión, de la generosidad y del impulso religioso, como derechos del beneficiado por ellas. El rigorismo ético ha afirmado ya, frente a todas esas motivaciones, que lo más alto que puede hacer un hombre es cumplir con su deber, y que este cumplimiento del deber exige ya de suyo eso mismo que un ánimo laxo o débil considera como un mérito que trasciende del deber. Un paso más, y detrás de cada deber del obligado aparecerá el derecho del demandante; es más, éste parece ser el fundamento último y más racional en que pueden basarse las prestaciones de los hombres unos en pro de otros.
Deber y derecho
Muéstrase aquí una oposición fundamental entre las categorías sociológicas y las éticas. Por cuanto todas las relaciones de prestación se derivan de un derecho —en el sentido más amplio de este concepto, que contiene, como una de sus partes el derecho jurídico—, la relación de hombre a hombre ha impregnado totalmente los valores morales del individuo, determinando su dirección. Pero frente al indudable idealismo de este punto de vista, se alza la repulsa no menos profunda de tal génesis interindividual del deber. Nuestros deberes —se dice— son deberes para con nosotros mismos, no existen otros, su contenido puede ser la conducta para con otros hombres, pero su forma y su motivación como deberes no nos vienen de éstos, sino que surgen, con plena autonomía, del yo y de las interioridades del yo, independientes de cuanto se halla fuera de él; sólo para el derecho es el otro elterminus a quo de la motivación en nuestras acciones morales, pero para la moral en sí no es más que elterminus ad quem. En definitiva, somos nosotros mismos los responsables únicos de la moralidad de nuestros actos; sólo respondemos de ellos ante nuestro yo mejor, ante la estimación de nosotros mismos, o como quiera denominarse ese foco enigmático que el alma halla en sí misma, como última instancia, y a partir del cual decide libremente hasta qué punto los derechos de otros son deberes para ella.
Este dualismo fundamental en los sentimientos que rigen el sentido de la conducta moral, encuentra un ejemplo o símbolo empírico en las diversas concepciones que existen de la asistencia a los pobres. El deber que tenemos para con los pobres puede aparecer como simple correlato de un derecho que asista al pobre. Sobre todo en países donde la mendicidad es un oficio regular, cree el mendigo más o menos ingenuamente, que tiene un derecho a la limosna, y considera a menudo que negársela es negarle un tributo que se le debe. Otro carácter completamente distinto —dentro del mismo tipo— tiene la idea, según la cual, el derecho al socorro se funda en la pertenencia del necesitado al grupo. La concepción que considera al individuo como el producto de su medio social, confiere al individuo el derecho a solicitar del grupo una compensación de sus necesidades apremiantes y de sus pérdidas. Pero aun cuando no se acepte tan extrema disolución de la responsabilidad individual, cabe sostener, desde un punto de vista social, que el derecho del necesitado es el fundamento de toda la asistencia a los pobres. Pues sólo si se presupone semejante derecho —al menos como ficción jurídico-social— parece posible sustraer la asistencia de los pobres a la arbitrariedad y dependencia de la situación financiera accidental u otros factores inseguros. Siempre se aumenta la seguridad de las funciones cuando en la correlación de derecho y deber que constituye su base, el derecho es el punto de partida metódico; pues el hombre está en general más dispuesto a exigir un derecho que a cumplir un deber. A esto se añade el motivo humanitario de facilitar interiormente a los pobres la demanda y aceptación del socorro considerándolo como un derecho; pues la humillación, la vergüenza, la desclasificación que significa la limosna, disminuye cuando ésta no es solicitada por compasión o apelando al sentimiento del deber, sino exigidacomo un derecho del pobre. Este derecho, empero, tiene evidentemente límites que deben ser fijados para cada caso individual; por tanto, el derecho al socorro no aumenta ni disminuye la cuantía de éste según otras motivaciones. Lo único que se pretende con esto es determinar el sentido interior del socorro, convirtiéndolo en un concepto cuya base está en una opinión fundamental acerca de la relación del individuo con otros individuos y con la comunidad. El derecho al socorro figura en la misma categoría que el derecho al trabajo y el derecho a la existencia. Ciertamente esa indecisión del límite cuantitativo que es propia de éste como de otros «derechos del hombre», llega en él a su máximum, sobre todo cuando el socorro se verifica en dinero; porque el carácter puramente cuantitativo y relativo del dinero dificulta la delimitación objetiva de las pretensiones mucho más que los socorros en especie —salvo que se trate de casos complicados o muy individualizados, en los cuales el pobre puede hacer del dinero una aplicación más útil y fecunda que del socorro en especie; con su carácter providencial—.
El derecho del pobre
Tampoco se ve claro contra quién ha de dirigirse propiamente el derecho del pobre, y la solución deeste punto marca diferencias sociológicas muy profundas. El pobre que sienta su situación como una injusticia del orden cósmico pide remedio a la creación entera y fácilmente hace responsable solidario de su pretensión a cualquier individuo que se halle en mejor situación que él. Resulta de aquí una escala, que va desde el proletario delincuente, que ve en toda persona bien vestida un enemigo, un representante de la clase «explotadora», al que puede robársele con la conciencia tranquila; hasta el mendigo humilde que pide una limosna «por amor de Dios», como si cada individuo estuviese obligado a llenar los huecos del orden que Dios ha querido, pero no ha realizado plenamente. La demanda del pobre se dirige en este caso al individuo; pero no a un individuo determinado, sino al individuo considerado como solidario de la humanidad en general. Allende esta correlación, que considera cada individuo como representante de la creación entera, para los efectos de las demandas que a ellos se dirigen, encuéntranse las colectividades particulares a las que se endereza la pretensión del pobre. El Estado, el municipio, la parroquia, la sociedad profesional, la familia, pueden como totalidades, mantener relaciones muy diversas con sus miembros; pero cada una de estas relaciones parece contener un elemento, que se actualiza como derecho al socorro por parte del individuo empobrecido. Esto es lo común a semejantes relaciones sociológicas, aunque por lo demás sean de muy heterogénea naturaleza. Los derechos de los pobres, que nacen de semejantes vínculos, mézclanse de modo singular en los estadios primitivos, donde el individuo se encuentra dominado por los usos de tribu y las obligaciones religiosas que forman una unidad indiferenciada. Entre los antiguos semitas, el derecho del pobre a participar en la comida, no tiene su correlato en la generosidad personal, sino en la pertenencia social al grupo y en el uso religioso. Allí donde la asistencia a los pobres tiene su razón suficiente en un vínculo orgánico entre los elementos, el derecho de los pobres está más fuertemente acentuado, ya encuadre su fundamento religioso en la unidad metafísica, o su base familiar o tribal en la unidad biológica. Ya veremos que cuando, por el contrarío, la asistencia a los pobres tiene un fundamento teleológico en un fin que se procura conseguir con ello, en vez de un fundamento causal en una unidad real y efectiva entre todos los miembros del grupo, el derecho del pobre desciende hasta su total anulación.
¿A quién se refiere el derecho del pobre?
En los casos hasta ahora examinados, el derecho y el deber aparecían como dos aspectos de una relación absoluta. Formas completamente nuevas se presentan, empero, cuando el punto de partida lo constituye el deber del que da, en vez del derecho del que recibe. En el caso extremo, el pobre desaparece por completo como sujeto legítimo y punto central de los intereses en juego. El motivo de la limosna reside entonces exclusivamente en la significación que tiene para el que la da. Cuando Jesús dijo al rico mancebo: «Regala tu patrimonio a los pobres», lo que le importaba evidentemente no eran los pobres, sino el alma del mancebo de cuya salvación aquella renuncia era mero medio o símbolo. La limosna cristiana posterior tiene la misma naturaleza; no es más que una forma de ascetismo, una «buena obra», que contribuye a determinar el destino futuro del donante. El auge de la mendicidad en la Edad Media, la distribución absurda de las limosnas, la desmoralización del proletariado por las donaciones arbitrarias, contrarias a todo trabajo culto, todos estos fenómenos constituyen la venganza que la limosna toma por el carácter subjetivo de su concesión, que atiende sólo al donante y no al pobre mismo.
La limosna cristiana
De esta limitación al donante se desvía ya la motivación —aunque sin por eso recaer en el que recibe la limosna— cuando la prosperidad del todo social es la que aconseja la asistencia a los pobres. Esta asistencia entonces se lleva a cabo, voluntariamente o impuesta por la ley, para que el pobre no se convierta en un enemigo activo y dañino de la sociedad, para hacer fructífera su energía disminuida, para impedir la degeneración de su descendencia. El pobre como persona, el reflejo de la situación del pobre en sus sentimientos, es en este caso tan indiferente como lo es para el donante cuyas limosnas van encaminadas a la salvación de su propia alma. Si ha desaparecido, en efecto, el egoísmo subjetivo de éste no ha sido por amor al pobre sino por consideración a la sociedad. El hecho de que el pobre reciba la limosna no es el fin último, sino un simple medio, como en el primer caso. El predominio del punto de vista social en lo referente a la limosna se manifiesta en la posibilidad de negarla —fundándose en el mismo principio— a veces incluso cuando más podían movernos a otorgarla la compasión personal o la situación ingrata del que la negare.
La asistencia a los pobres como institución pública ofrece, pues, un carácter sociológico muy singular. En su contenido es absolutamente personal; no hace otra cosa que aliviar necesidades individuales. En esto se diferencia de las demás instituciones que persiguen el bienestar y la protección públicos. Estas instituciones quieren favorecer a todos los ciudadanos; el ejército y la policía, la escuela y las comunicaciones, la administración de justicia y la Iglesia, la representación popular y el cultivo de la ciencia, son cosas que no se dirigen en principio a las personas consideradas como individuos diferenciados, sino a la totalidad de los individuos; la unidad de muchos o de todos constituye el objeto de estas instituciones. En cambio, la asistencia a los pobres se dirige, en su actividad concreta, al individuo y su situación. Y justamente ese individuo es, para la forma abstracta moderna de la beneficencia, la acción final, pero no en modo alguno su fin último, que sólo consiste en la protección y fomento de la comunidad. Y ni siquiera como medio para ésta puede considerarse al pobre —lo que mejoraría su posición—, pues la acción social no se sirve de él mismo, sino únicamente de ciertos medios objetivos materiales y administrativos destinados a suprimir los daños y peligros que el pobre significa para el bien común. Esta situación formal, no sólo se presenta en la vida total colectiva, sino también, de manera evidente, en círculos más estrechos; incluso en el seno de la familia se dan muchos socorros, no por el socorrido mismo, sino para que la familia no tenga que avergonzarse y pierda su reputación por la pobreza de uno de sus miembros. El socorro que los sindicatos obreros ingleses conceden a sus miembros desempleados no se propone tanto aliviar la situación personal del socorrido como impedir que impelido por la necesidad trabaje más barato y haga bajar el nivel del salario en todo el oficio.
La asistencia pública a los pobres
Teniendo en cuenta este sentido de la asistencia a los pobres, resulta claro que el hecho de quitar a los ricos para dar a los pobres, no se propone la igualación de sus situaciones respectivas, y ni siquiera en su tendencia se orienta hacia la supresión de la diferencia social entre los ricos y los pobres. Por el contrario, la asistencia se basa en la estructura actual de la sociedad; está en abierta contradicción con todas las aspiraciones socialistas y comunistas, que quieren suprimir esa estructura actual de la sociedad. Lo que la asistencia se propone es, justamente, mitigar ciertas manifestaciones extremas de la diferencia social, de modo que aquella estructura pueda seguir descansando sobre esta diferencia. Si la asistencia se apoyase en el interés hacia el pobre individual, no habría en principio límite alguno impuesto al traspaso de bienes en favor de los pobres, traspaso que llegaría a la equiparación de todos. Pero como se hace en interés de la totalidad social —de los círculos políticos, familiares u otros determinados sociológicamente—, no tiene ningún motivo para socorrer al sujeto más de lo que exige el mantenimiento del statu quo social.
La beneficencia, institución conservadora
Cuando domina esta teleología puramente social, centralista, la asistencia a los pobres ofrece acaso la mayor tensión sociológica posible entre el fin inmediato y el mediato de una acción. El alivio de la necesidad subjetiva es para el sentimiento un fin tan categórico que privarlo de esta situación de última instancia y convertirlo en mera técnica para los fines transubjetivos de una unidad social, constituye un señalado triunfo de esta última; se establece así entre la unidad social y el individuo una distancia tal que, a pesar de su poca apariencia externa, es, por su frialdad y su carácter abstracto, más fundamental y más radical que los sacrificios del individuo en beneficio de la totalidad, en los cuales el medio y el fin suelen encontrarse en una misma serie sentimental.
Teniendo en cuenta esta relación sociológica se explica la singular complicación de deberes y derechos que hallamos en la moderna asistencia del Estado a los pobres. Con frecuencia nos encontramos con el principio, según el cual el Estado tiene el deber de socorrer al pobre, pero a este deber no corresponde en el pobre ningún derecho al socorro. El pobre no tiene —como se ha declarado expresamente, verbigracia, en Inglaterra— ninguna acción por socorro indebidamente negado, ni puede solicitar indemnización. Toda la relación entre deberes y derechos pasa por encima del pobre. El derecho que corresponde a aquel deber del Estado no es el suyo, no es el derecho del pobre, sino el derecho que tiene todo ciudadano a que la contribución que paga para los pobres se eleve en tal cuantía y se aplique de tal modo que los fines públicos de la asistencia a los pobres sean realmente conseguidos. Por consiguiente, en caso de insuficiente asistencia, no sería el pobre el que tendría acción contra el Estado, sino los demás elementos indirectamente dañados por tal descuido. En el caso, por ejemplo, de que se pudiera probar que un ladrón no habría realizado tal o cual robo si se le hubiese dado el socorro legal por él solicitado, sería en principio el robado el que podría reclamar una indemnización de la administración. El socorro a los pobres tiene en la teleología jurídica una situación análoga a la protección de los animales. A nadie se castiga en Alemania por atormentar a un animal, salvo que lo haga «públicamente o de modo que produzca escándalo». No es, pues, la consideración al animal maltratado, sino a los testigos, la que determina el castigo.
Eliminación jurídica del pobre
Esta eliminación del pobre, que consiste en negarle la posición de fin último en la cadena teleológica no permitiéndole ni siquiera, como se ha visto, figurar en ella como medio; se manifiesta también en el hecho de que dentro del Estado moderno, relativamente democrático, la beneficencia es quizá la únicarama de la administración en que las personas esencialmente interesadas no tienen participación alguna. En la concepción a que nos referimos, la asistencia a los pobres es, en efecto, una aplicación de medios públicos a fines públicos; y como de toda su teleología se encuentra excluido el pobre mismo —cosa que no ocurre con los interesados en las demás ramas de la administración—, es lógico que no se aplique a los pobres y a su asistencia el principio de la administración autónoma, que en las demás materias es reconocido con más o menos extensión. Cuando el Estado se ve obligado, por una ley, a canalizar una corriente para procurar regadío a ciertas comarcas; la corriente se halla aproximadamente en la situación del pobre protegido por el Estado; es el objeto del deber, pero no el titular del derecho correspondiente, el cual más bien corresponde a los propietarios adyacentes. Y toda vez que domina exclusivamente este interés centralista, la relación entre el derecho y el deber puede ser alterada en virtud de puntos de vista utilitarios. El proyecto de ley de pobres de 1842, en Prusia, afirma que el Estado tiene que organizar la asistencia a los pobres en interés de la prosperidad pública. Con este objeto crea órganos públicos jurídicos, que están obligados, frente al Estado, a socorrer a los individuos necesitados; pero no lo está frente a estos últimos, pues éstos no poseen acción ninguna en derecho. Este principio adquiere un carácter extremo cuando la ley impone a los parientes acomodados del pobre el deber de alimentarlo. Parece a primera vista que en este caso el pobre tiene sobre sus parientes acomodados un derecho que el Estado se limita a asegurar y hacer efectivo. Pero el sentido interior del precepto es otro. La comunidad política cuida del pobre por razones de utilidad, y se cubre luego con los parientes, porque el coste de la asistencia sería excesivo para ella, o al menos tal lo considera. La ley no tiene en cuenta obligación inmediata alguna de persona a persona, por ejemplo, entre el hermano rico y el pobre; esa obligación es puramente moral. La ley sólo se preocupa de servir a los intereses de la comunidad y lo hace de ambas maneras, socorriendo al pobre y sacando de los parientes ricos el importe del socorro.
El precepto legal de alimentos
Ésta es, en efecto, la estructura sociológica del precepto legal de alimentos. Éste no se propone simplemente dar forma jurídica obligatoria a deberes morales. Ello se muestra en los hechos, verbigracia, el siguiente: sin duda, la obligación moral de socorro entre hermanos es un fuerte imperativo; no obstante, cuando en el primer proyecto del código civil alemán se le quiso dar fuerza legal, los motivos reconocieron la extraordinaria dureza de tal obligación, y la fundamentaron diciendo que de otro modo sería demasiado grave la carga que pesaría sobre la asistencia pública. Esto mismo se manifiesta en el hecho de que en ocasiones la cuota legal de alimentos excede resueltamente a todo lo que pudiera exigirse desde el punto de vista individual y moral. El Tribunal Supremo del imperio sentenció contra un anciano, que se encontraba en circunstancias míseras, obligándole a entregar todo su haber; unos centenares de marcos para alimentos de un hijo inútil para el trabajo, a pesar de que expuso con datos plausibles que él también estaba inútil y que aquel dinero era su única reserva. Es muy dudoso que en este caso pueda hablarse de un derecho moral del hijo. Pero a la colectividad no le interesa el tal derecho; lo único que pregunta es si puede recurrir al pariente para cargar sobre él la obligación que ella tiene con respecto al pobre, según las normas generales. Este sentido interno del deber de sufragar alimentos está simbolizado igualmente por la manera como se ejercita en la práctica. Primeramente se socorre al pobre, a instancias suyas, y después se busca a un hijo o al padre, que eventualmente y según su situación económica, es condenado a pagar, no el coste íntegro de la alimentación, sino acaso la mitad o la tercera parte. El sentido exclusivamente social de la regla jurídica aparece también en el hecho de que la obligación de prestar alimentos, según el código civil alemán, sólo se produce cuando no «pone en peligro» la «sustentación del obligado con arreglo a su clase». Es por lo menos discutible si en ciertos casos no será moralmente obligatorio el socorro, aun cuando llegue a la cuantía referida. Pero la colectividad, sin embargo, renuncia en todos los casos a exigirlo, porque el hecho de que un individuo descienda de posición social, produce al status de la sociedad un daño que parece sobrepujar en importancia social a la ventaja material que podría sacar de aquél. Por consiguiente, el deber de alimentos no contiene un derecho del pobre frente a sus parientes acomodados. El deber de alimentos no es más que el deber general que corresponde al Estado, pero trasladado a los parientes y sin correlación con acción o pretensión ninguna del pobre.
Sentido social de «los alimentos»
La imagen del río canalizado, que antes hemos empleado era, sin embargo, inexacta. Porque el pobre no sólo es pobre, sino también ciudadano. Como tal, participa de los derechos que la ley concede a la totalidad de los ciudadanos en correlación con el deber del Estado de socorrer a los pobres; para continuar empleando aquella imagen, digamos que el pobre es al mismo tiempo el arroyo y el propietario adyacente, en el mismo sentido en que puede serlo el ciudadano más rico. Sin duda las funciones del Estado, que formalmente se hallan frente a todos los ciudadanos a la misma distancia ideal tienen, en cuanto al contenido, muy diversas significaciones, según las diversas posiciones de los ciudadanos; y si el pobre participa en la asistencia, no como sujeto con fines propios, sino sólo como miembro de la organización teleológica del Estado, trascendente de él, su papel en esta función del Estado es, sin embargo, distinta que la del ciudadano acomodado. Lo que importa sociológicamente es darse cuenta de que la posición particular en que se halla el pobre socorrido —en virtud de la cual su situación individual le convierte en término extremo de la acción de socorro y, por otra parte, le coloca frente al Estado en la posición de un objeto sin derecho, de una materia inerte—, no impide su coordinación en el Estado como miembro de la unidad total política. A pesar o, mejor dicho, en virtud de esas dos características que parecen colocar al pobre más allá del Estado, el pobre se ordena orgánicamente dentro del todo, pertenece como pobre a la realidad histórica de la sociedad, que vive en él y sobre él, y constituye un elemento sociológico-formal, como el funcionario o el contribuyente, el maestro o el intermediario de cualquier tráfico. Se encuentra, aproximadamente, en la situación del individuo extraño al grupo y que se halla materialmente fuera del grupo en que vive; pero justamente entonces se produce un organismo total superior que comprende las partes autóctonas del grupo y las extrañas; y las peculiares acciones recíprocas entre ambas crean el grupo en un sentido más amplio y caracterizan el círculo real histórico. Así el pobre está, en cierto modo, fuera del grupo; pero esta situación no es más que una manera peculiar de acción recíproca, que lo pone en unidad con el todo, en su más amplio sentido.
El pobre como ciudadano
Únicamente entendiéndolo así se resuelve la antinomia sociológica del pobre, en la que se reflejan las dificultades ético-sociales de la asistencia. La tendencia solipsista de la limosna medieval dejaba intacto interiormente al pobre, a quien socorría exteriormente; constituía el completo olvido del principio según el cual no debe tratarse al hombre nunca como medio exclusivamente, sino siempre como fin. En principio, el que recibe la limosna da también algo; de él parte una acción sobre el donante y esto es justamente lo que convierte la donación en una reciprocidad, en un proceso sociológico. Pero si —como en el caso antes citado— el que recibe la limosna queda por completo eliminado del proceso teleológico del donante, si el pobre no desempeña otro papel que el de una alcancía en la que se echan limosnas para misas, córtase la acción recíproca, y la donación deja de ser un hecho social para trocarse en un hecho puramente individual. Ahora bien, como queda dicho, tampoco la concepción moderna del socorro a los pobres considera al pobre como un fin en sí mismo; no obstante, resulta en ella que el pobre, aunque encontrándose en una serie teleológica superior a él, es, sin embargo, un elemento que pertenece orgánicamente al todo, y se halla —sobre la base dada— entretejido en las finalidades de la colectividad. Ciertamente, ni ahora ni en la forma medieval, su reacción a la donación recibida recae en ninguna persona individual; pero al rehabilitar de nuevo su actividad económica, al salvar del aniquilamiento su energía corporal, al impedir que sus impulsos lo lleven al uso de medios violentos para enriquecerse, la colectividad social recibe del pobre una reacción. La relación puramente individual sólo es suficiente desde el punto de vista ético y perfecta desde el sociológico, cuando cada individuo es fin para el otro, aunque naturalmente no sólo fin. Pero esto no puede aplicarse a las acciones de una unidad colectiva transpersonal. La teleología de la colectividad puede pasar tranquilamente por encima del individuo y volver a sí misma, sin haberse detenido en el individuo. Desde el momento en que el individuo pertenece a este todo, encuéntrase también en el punto final de la acción, y no como en el otro caso, fuera de la acción. Aunque se le niegue como individuo el carácter del fin propio, participa como miembro del todo, en el carácter del fin propio que el todo siempre tiene.
Teleología social
Mucho tiempo antes de que reinase la claridad de esta concepción centralista sobre la esencia del socorro a los pobres, revelóse en símbolos sustanciales su papel orgánico en la vida de la colectividad. En la Inglaterra antigua la asistencia a los pobres era ejercida por los conventos y las corporaciones eclesiásticas, y la razón de ello es, como se hace notar expresamente, que sólo el patrimonio de las manos muertas posee la duración indispensable para encargarse de la asistencia a los pobres. Las numerosas donaciones profanas, procedentes de botines y penitencias, no bastaban para satisfacer este fin, porque no tenían aún organización bastante en el sistema de la administración del Estado, y se consumían sin éxito continuado. La asistencia a los pobres fue, pues, a apoyarse sobre el único punto firme y propiamente sustancial en medio de la confusión social; y esta conexión se revela negativamente en la indignación reinante contra el clero enviado de Roma a Inglaterra, porque descuidaba la beneficencia. El clérigo extranjero no se siente íntimamente ligado a la vida de la comunidad; y el hecho de que no cuide a los pobres aparece como el signo más claro de esta inconexión. Esa misma unión de la beneficencia con el sustrato más firme de la existencia social, aparece clara en la vinculación establecida más tarde en Inglaterra del impuesto para los pobres a la propiedad territorial; y esto fue tanto causa como efecto de que el pobre se contase como elemento orgánico de la tierra, perteneciente a la tierra. La misma tendencia se manifiesta en 1861, cuando una parte de las cargas de beneficencia fue traspasada de la parroquia a la asociación de beneficencia. Los gastos de la asistencia a los pobres no fueron ya satisfechos aisladamente por las parroquias, sino por un fondo o capital, al que las parroquias contribuían en relación con el valor de su propiedad territorial. La proposición de que para hacer la distribución se tuviese también en cuenta el número de habitantes fue rechazada repetidas veces; lo cual significa rechazar por completo el elemento individualista, y el deber de socorrer al pobre aparece recayendo no sobre la suma de las personas, sino sobre la unidad transpersonal, que encuentra su sustrato en la objetividad de la propiedad territorial. Hasta tal punto la asistencia constituye allí el centro del grupo social, que en la administración local han ido adhiriéndose a ella, considerada como base, primero la instrucción pública y los caminos, y después la sanidad y los registros. También en otros sitios el pobre se ha convertido en sujeto y base de la unidad política (puesto que es el resultado de ella). La Confederación Alemana del Norte determinó que en todo su territorio no debía quedar sin socorro ningún necesitado, y que ningún pobre de la confederación recibiría en una parte trato distinto que en otra. Si en Inglaterra contribuyeron razones exteriores y técnicas a establecer aquel vínculo entre la asistencia a los pobres y la propiedad territorial, esta conexión no pierde su sentido sociológico profundo por el hecho de que, de otra parte, la agregación de otras ramas de la administración a la asistencia pública haya provocado grandes dificultades técnicas, motivadas por la distinta delimitación de las asociaciones benéficas y los condados. Precisamente esta contradicción de las condiciones técnicas destaca la unidad de sentido sociológico.
La asistencia en Inglaterra
Por consiguiente, es completamente parcial la concepción que define la asistencia a los pobres como «una organización de las clases propietarias para realizar el sentimiento del deber moral, que va unido a la propiedad». La asistencia es más bien una parte de la organización del todo, al que el pobre pertenece lo mismo que las clases propietarias. Es cierto que las características técnicas y materiales de su posición social hacen de él un mero objeto o punto de tránsito de una vida colectiva superior. Pero, en último término, éste es, en general, el papel que desempeña todo miembro individual concreto de la sociedad; del cual, conforme al punto de vista momentáneamente aceptado aquí, puede decirse lo que Spinoza dice de Dios y del individuo: que podemos amar a Dios, pero que sería contradictorio que Él, unidad que nos contiene, nos amase a nosotros, y que el amor que nosotros le consagramos, es una parte del amor infinito con que Dios se ama a sí mismo. La singular exclusión de que es objeto el pobre, por parte de la comunidad que lo socorre, es lo característico del papel que desempeña dentro de la sociedad, como un miembro de ella en situación particular. Si técnicamente es un mero objeto, en cambio, en un sentido sociológico más amplio, es un sujeto que, por una parte, constituye, con todos los demás, la realidad social y, por otra parte, como todos los demás, se encuentra allende la unidad abstracta y transpersonal de la sociedad.
Singular posición sociología del pobre
Por eso también es la estructura general del círculo la que decide sobre la cuestión: ¿a qué círculo pertenece el pobre? Si ejerce todavía alguna actividad económica pertenece al sector de la economía general, en que aquélla está comprendida inmediatamente. Si es miembro de una iglesia, pertenece al distrito de ésta. Si es miembro de una familia pertenece al círculo determinado personalmente en el espacio por sus parientes. Pero si no es más que pobre, ¿a qué círculo pertenece? Una sociedad mantenida organizada por la conciencia de casta incluye al pobre en el círculo de su casta. Otra sociedad cuyas conexiones éticas se realicen esencialmente por intermedio de la Iglesia, remitirá al pobre a la Iglesia o a las asociaciones piadosas, que son los lugares en que se verifica la reacción social frente a la existencia del pobre. Los motivos de la ley alemana de 1871 sobre el socorro domiciliario contestan a esta pregunta de la siguiente manera: el pobre pertenece a aquella comunidad —es decir, está obligado a socorrerle aquella comunidad— que ha utilizado su fuerza económica antes de su empobrecimiento. Dentro del último principio se señala la estructura social, pues antes del triunfo completo de la idea del Estado moderno, el municipio es el lugar que ha disfrutado del trabajo económico del empobrecido. Pero la libertad del tráfico moderno, el cambio interlocal de todas las fuerzas, ha suprimido esta limitación; de modo que el Estado entero debe considerarse como el terminus a quo y ad quem de todas las prestaciones. Si las leyes permiten actualmente a cada cual fijar su domicilio en el municipio que desee; si el municipio, por consiguiente, no posee ya el derecho (correlativo de su identificación con sus habitantes) de oponerse al establecimiento de elementos indeseables, ya no puede exigírsele el vínculo solidario, en tomar y dar, con el individuo. Sólo por razones prácticas, y considerados como órganos del Estado (así dicen los motivos mencionados), encárganse los municipios del cuidado de los pobres.
Adscripción de los pobres al municipio
Éste es, pues, el estadio extremo que ha alcanzado la posición formal del pobre, estadio en el que se revela su dependencia respecto al grado general de la evolución social. El pobre pertenece al círculo máximo. No una parte de la totalidad, sino la totalidad misma, en cuanto unidad es el lugar o potencia a que el pobre pertenece como pobre. Sólo para este círculo (que por ser el mayor no encuentra otro fuera de sí en quien poder descargar la obligación) deja de existir esa dificultad que los prácticos de la beneficencia señalan para las pequeñas corporaciones: que éstas eluden con frecuencia el socorro de un pobre, por temor de que una vez que se hayan ocupado de él lo tendrán siempre sobre sus hombros. Aquí se pone de manifiesto una característica muy importante para la socialización humana, un rasgo que podría llamarse la inducción moral: cuando se ha realizado algún acto de beneficencia, de cualquier clase que sea, aunque sea espontáneo y singular y aunque no esté ordenado por ningún precepto, créase el deber de continuarlo, deber que alienta de hecho, no sólo como pretensión del que recibe el beneficio, sino también como sentimiento del donante. Es sabido, por experiencia vulgar, que los mendigos a quienes se da limosna con regularidad consideran ésta muy pronto como su derecho y como el deber del donante, y si éste falta a la supuesta obligación, lo interpretan como un atentado a su propiedad y sienten una irritación que no sentirían contra el que siempre les ha negado la limosna. E incluso quien en proporciones más elevadas protege durante algún tiempo a un necesitado, habiendo determinado antes exactamente la duración del socorro, sentirá al suspender sus donativos un sentimiento penoso, como si cometiese alguna culpa. Con plena conciencia reconócese este hecho en una ley talmúdica del código ritual Jore Deah: el que haya socorrido tres veces a un pobre con la misma cantidad, aunque no haya tenido en manera alguna la intención de proseguir el socorro, adquiere tácitamente la obligación de continuarlo; su acto toma el carácter de un voto del que sólo pueden dispensar razones considerables, como, por ejemplo, el propio empobrecimiento.
La inducción moral
Este caso es mucho más complicado que el de amar a la persona a quien se ha beneficiado. En este último, que tiene cierto parentesco con el anterior, puede verse el pendant al odisse quem laeseris. Se comprende perfectamente que la satisfacción sentida por la buena acción propia sea proyectada sobre el que ha dado ocasión para ella; en el amor a aquél por quien hemos hecho sacrificios, nos amamos esencialmente a nosotros mismos, como en el odio a aquél contra quien hemos cometido injusticias, nos odiamos a nosotros mismos. Pero ese sentimiento de obligación que el beneficio hecho deja en el alma del benefactor, esa forma singular del nobleza obliga, no puede explicarse con una psicología tan sencilla. Creo que, en efecto, actúa aquí una condición a priori: la de que toda acción de este género, a pesar de su aparente libertad, a pesar de su carácter de opus supererogationis, brota de un deber; que en tal conducta se sobreentiende un deber profundo que en cierto modo se manifiesta y hace sensible gracias a la acción benéfica. Ocurre aquí lo que en la inducción científica, que si admite la igualdad entre un proceso pasado y otro futuro, no es simplemente porque el primero tenga tal o cual estructura, sino porque del primero se extrae una ley que lo determinaba lo mismo que determina a cualquier otro futuro. Tiene que haber, pues, en el fondo, un instinto moral que nos dice que el primer favor correspondía a un deber y que el segundo corresponde a ese mismo deber, como el primero. Esto se relaciona claramente con los motivos de que ha partido este estudio. Si, en general, todo altruismo, todo beneficio, toda bondad, en último extremo no es sino deber y obligación, este principio puede, en el caso particular, manifestarse en forma de que todo acto de beneficencia es, en su sentido profundo —si se quiere desde el punto de vista de la metafísica de la moral—, el mero cumplimiento de un deber que, naturalmente, no se agota con la primera acción, sino que continúa existiendo mientras exista la ocasión determinante. Según esto, el socorro prestado a alguien sería la ratio cognoscendii, el signo que nos hace ver que una de las líneas ideales del deber entre hombre y hombre pasa por aquí y revela su carácter de eternidad en los ulteriores efectos del vínculo establecido.
Ley profunda del acto benéfico
Hemos visto hasta aquí dos formas en la relación entre el derecho y el deber: el pobre tiene underecho al socorro, y existe un deber de socorrerlo, deber que no se orienta hacia el pobre como titular del derecho, sino hacia la sociedad a cuya conservación contribuye. Pero junto a estas dos formas existe la tercera, que es la que domina por término medio en la conciencia moral: la colectividad y las personas acomodadas tienen el deber de socorrer al pobre, y este deber halla su fin suficiente en el alivio de la situación del pobre; a esto corresponde un derecho del pobre, como el término correlativo de la relación puramente moral entre el necesitado y el acomodado. Si no me engaño, desde el siglo XVIII ha cambiado el acento dentro de esta relación. El ideal de la humanidad y de los derechos del hombre había vencido, principalmente en Inglaterra, al espíritu centralista que animaba la ley de pobres de Isabel, según la cual había que procurar trabajo al pobre, en beneficio de la comunidad. El ideal de la humanidad sustituyó este principio por este otro: a todo pobre, tanto si quiere o puede trabajar como si no puede ni quiere, le corresponde un mínimum de existencia. En cambio, la beneficencia moderna acentúa en la correlación entre el deber moral (del donante) y el derecho moral (del que recibe), con preferencia el primero. Evidentemente esta forma es realizada, sobre todo por los particulares, a diferencia de la beneficencia pública. Se trata ahora de determinar su significación sociológica en este sentido.
La beneficencia como función del Estado
En primer lugar, conviene comprobar aquí la tendencia ya indicada a considerar la asistencia a los pobres como asunto propio del círculo más amplio (del Estado), mientras antes, en todas partes, recaía en el municipio. Esta adscripción de la beneficencia al círculo más reducido era, ante todo, consecuencia del lazo corporativo que envolvía al municipio. Hasta que el organismo supraindividual que el individuo veía en torno y por encima de él no hubo pasado del municipio al Estado y la libertad de tránsito no hubo terminado este proceso objetiva y psicológicamente, era lo más natural que los vecinos socorriesen al necesitado. A esto se agrega una circunstancia extremadamente importante para la sociología del pobre: que de todas las pretensiones sociales de carácter no individualista, sino fundadas en una cualidad general es la del pobre la que más impresiona; prescindiendo de estímulos agudos, como los provocados por accidentes o por provocaciones sexuales, no hay nada como la miseria que actúe con tanta impersonalidad, con tanta indiferencia, respecto a las demás cualidades de su objeto y, al mismo tiempo, con un imperio tan inmediato y efectivo. Esto ha dado en todo tiempo al deber de socorrer a los pobres un carácter específico localista. Centralizarlo en un círculo tan amplio, que se actualice movido por el concepto general de la pobreza en vez de ser impulsado por la impresión inmediata, es uno de los caminos más largos que han tenido que recorrer las formas sociológicas para pasar de la forma sensible inmediata a la forma abstracta. Al verificarse este cambio, que considera la asistencia a los pobres como un deber abstracto del Estado —en Inglaterra desde 1834, en Alemania desde mediados del siglo XIX—, modificóse su naturaleza con arreglo a esta forma centralizada. Lo esencial es que el Estado mantiene al municipio en la obligación de participar a la asistencia, pero considerándolo como delegado suyo; la organización local se ha convertido en una mera técnica para conseguir el mayor resultado posible; el municipio no es ya el punto de partida, sino un punto de tránsito en el proceso de la asistencia; por esta razón las asociaciones de beneficencia se constituyen en todas partes según principios de utilidad (por ejemplo, en Inglaterra se organizan de tal manera que cada una de ellas pueda sostener una Workhouse), y tienen la tendencia deliberada a evitar la parcialidad de las influencias locales. En el mismo sentido actúa el creciente empleo de funcionarios de la beneficencia con sueldo. Estos funcionarios se encuentran frente al pobre mucho más claramente en la situación de representantes de la colectividad (de quien reciben su sueldo) que los funcionarios gratuitos, los cuales obran más bien como hombres y se atienen, no tanto al punto de vista meramente objetivo como al humano, de hombre a hombre. Finalmente, prodúcese una división de las funciones muy importante sociológicamente. La asistencia a los pobres está delegada, en lo esencial, a los municipios, con razón; porque cada caso ha de ser tratado individualmente, y esto sólo es posible desde cerca y con base en un cabal conocimiento del medio; y si el municipio es el que otorga el socorro, debe ser también el que arbitre los recursos, pues, de lo contrario, administraría con sobrada generosidad el dinero del Estado. Pero, por otra parte, hay casos de inopia, en los cuales no existe ese peligro de esquematismo que se quiere evitar; son casos que pueden determinarse según criterios objetivos, como enfermedad, ceguera, sordomudez, demencia, raquitismo. En estos casos, la asistencia tiene un carácter más técnico y, por tanto, el Estado o la corporación más amplia está en mejor situación para encargarse de ella. Su mayor abundancia de recursos y su administración centralizada patentizan sus ventajas superiores en estos casos en que las circunstancias personales y locales tienen poca importancia. Y junto a esta determinación cualitativa de la prestación directa del Estado, aparece la cuantitativa, que es la que diferencia especialmente la beneficencia pública de la beneficencia privada: el Estado y, en general, los organismos públicos, sólo acuden a la necesidad apremiante e inmediata. En todas partes, y en Inglaterra más claramente que en ninguna, la asistencia tiene el principio firme de que sólo debe salir del bolsillo de los contribuyentes el mínimum necesario para la vida del pobre.
El Estado y el municipio
Todo esto está en una relación profunda con el carácter de las acciones colectivas espirituales en general. Lo común, que comprende dentro de sí las energías o intereses de muchos individuos, sólo puede detenerse en las particularidades personales cuando se trata de una organización con división del trabajo, cuyos miembros ejercen diversidad de funciones. Pero cuando hace falta llevar a cabo una acción unitaria, ya sea por un órgano inmediato o por un órgano representativo, el contenido de esta acción sólo puede comprender aquel mínimum de singularidades personales que coinciden en todos los sujetos. Resulta de aquí, en primer lugar, que cuando se hacen gastos en nombre de una colectividad, no debe gastarse más de lo que gastaría el más ahorrativo de sus miembros. Una comunidad que se encuentra reunida actualmente, puede dejarse arrastrar por un ímpetu de generosidad derrochadora; pero cuando no se conoce inmediatamente la voluntad de cada individuo, sino que ha de ser supuesta por medio de representantes, debe suponerse que nadie quiere gastar más de lo estrictamente necesario. No es ésta, sin duda, una necesidad lógica inquebrantable —pues la tesis contraria no constituiría una contradicción lógica—; pero corresponde a un dogma psicológico que por la cuantía enorme de sus confirmaciones empíricas ha adquirido el valor práctico de lo lógicamente demostrable.
La acción en masa tiene el carácter de un mínimum, por la necesidad en que está de abarcar los grados inferiores de la escala intelectual, económica, cultural, estética, etc. El derecho válido para todos ha sido designado como el mínimum ético, la lógica válida para todos es el mínimum intelectual; el «derecho al trabajo», postulado para todos, sólo puede extenderse a aquellos cuya calidad represente un mínimum; la pertenencia a un partido exige en principio el acatamiento de un programa mínimo, sin el cual el partido no podría existir. Este tipo del mínimum social se expresa perfectamente en el carácter negativo de los procesos e intereses colectivos.
El mínimo gasto
DIGRESIÓN SOBRE LA NEGATIVIDAD DE CIERTAS CONDUCTAS COLECTIVAS
La unidad de los fenómenos que acabamos de mencionar tiene lugar en varios sentidos exclusivamente por negación; y este carácter de negatividad lo desarrollan, con frecuencia, en proporción a su extensión numérica. Tratándose de acciones de masas, los motivos que empujan a los individuos son, a menudo, tan diversos, que su unificación resulta tanto más fácil cuanto más negativo, e incluso destructivo, sea su contenido. El descontento, que lleva a grandes revoluciones, se alimenta siempre de tantas y tan opuestas fuentes que no sería posible su unificación en una finalidad positiva. Esto último suele ser función de los círculos más estrechos y de las fuerzas individuales que, en sus labores privadas, se disgregan unas de otras y que, reunidas en una masa, han producido un efecto aniquilador y destructivo. En este sentido, uno de los más eminentes conocedores de la historia, afirma que la multitud es siempre ingrata, porque aunque la totalidad se eleve a un estado floreciente, el individuo siente, en primer lugar, lo que a él personalmente falta. La diversidad de las condiciones individuales que sólo deja como posible fin común la negación (esto, naturalmente, sólo se entiende cum grano salís, y prescindiendo de aquello en que la sociedad supera, por sus fuerzas propias, este destino); se ve muy claramente, por ejemplo, en los antiguos movimientos revolucionarios rusos. La enorme extensión territorial, las discrepancias personales de educación, la variedad de fines que dominaban en este movimiento fueron la causa de que, realmente, el concepto de nihilismo, mero aniquilamiento de lo existente, fuese la expresión adecuada de lo único común a todos los elementos.
Conducta negativa de la colectividad
El mismo rasgo se revela en el resultado de las grandes votaciones populares que, con frecuencia, y de un modo casi incomprensible, es puramente negativo. Así, por ejemplo, en 1900, el referendum suizo rechazó de plano una ley sobre seguros federales de enfermedad y accidentes que había sido aprobada por ambas representaciones populares, el Consejo Nacional y el Consejo de los Estados; y éste es el destino, por lo demás, que sufren la mayor parte de los proyectos de ley sometidos al referendum. La negación es lo más sencillo, y por eso coinciden en ella las grandes masas, cuyos elementos no pueden ponerse de acuerdo sobre un fin positivo. Las razones por las cuales los diversos grupos rechazaron aquella ley eran extraordinariamente distintas: particularistas y ultramontanas, agrarias y capitalistas, técnicas y partidistas. Solamente la negación podía reunir a todos. Sin duda puede ocurrir también lo contrario: que cuando muchos círculos pequeños coincidan, por lo menos, en algo negativo esto anuncie o prepare su unidad. Así se ha hecho notar que aunque los griegos ofrecían grandes diferencias de civilización entre sí, sin embargo, al comparar los arcadios y los atenienses con los contemporáneos cartagineses o egipcios, persas o tracios, se encontraban entre los primeros muchos rasgos comunes de carácter negativo: en ninguna parte de la Grecia histórica había sacrificios humanos ni mutilaciones voluntarias; en ninguna parte existía la poligamia o la venta de niños como esclavos; en ninguna parte se obedecía ciegamente a una persona. Por lo tanto, pese a todas las diferencias positivas, esta comunidad de lo puramente negativo había de producir la conciencia de pertenecer juntamente a un mismo círculo de civilización, que estaba por encima de los Estados particulares.
Coincidencia en la negación
El carácter negativo del vínculo que reune en unidad al círculo grande se manifiesta, sobre todo, en sus normas. Esto viene preparado por el hecho de que las determinaciones obligatorias, de cualquier género que sean, deben ser tanto más sencillas y tanto menos circunstanciadas, cuanto mayor sea en igualdad de condiciones el círculo de su vigencia. Así, por ejemplo, las reglas de la cortesía internacional son mucho menos numerosas que las vigentes en cada círculo pequeño. Los Estados particulares del Imperio alemán suelen tener una constitución tanto menos extensa cuanto mayores son. En principio, pues, a medida que aumenta el círculo, van teniendo menos contenido las cosas comunes, que unen a unos miembros con otros, para formar la unidad social. Por eso, aunque a primera vista parezca paradójico, son necesarias muchas menos normas para mantener unido un círculo grande que uno pequeño. Por lo que toca a la cualidad, las normas de conducta que un círculo ha de imponer a sus miembros para poder subsistir van teniendo un carácter más meramente prohibitivo y limitativo a medida que éste es más extenso. Los vínculos positivos que van de elemento a elemento y prestan a la vida del grupo su contenido propiamente dicho acaban por ser abandonados al criterio individual[227]; la variedad de las personas, de los intereses, de los acontecimientos, resulta demasiado grande para poder ser regulada a partir de un centro, y a este centro no le queda otra función que la prohibitiva, la fijación de aquello que no debe hacerse en ningún caso, la limitación de la libertad, en vez de su dirección. Claro está que al decir esto sólo queremos indicar la dirección general de una evolución, que se ve siempre mezclada y complicada con otras tendencias. Así acontece, cuando se trata de reunir en unidad un número considerable de sentimientos o intereses religiosos divergentes. La decadencia del politeísmo arábigo hizo que surgiera Alá como concepto general del Dios absoluto. El politeísmo crea necesariamente una escisión religiosa del círculo de los fieles, porque los elementos de este círculo se dirigen de modo diverso a los distintos dioses, según la diferencia de sus tendencias interiores y prácticas. Por eso el carácter abstracto y unificador de Alá es, en primer término, negativo. Su significación originaria consiste «en apartar del mal», no en impulsar al bien. No es más que «el que detiene». El Dios hebraico, que creó o expresó una unidad religiosa y social inaudita para la Antigüedad —frente a todo politeísmo disolvente y a todo monismo antisocial, como el índico—, formula sus normas más enérgicas en la forma de: no hagas esto o aquello. En el Imperio alemán, las relaciones positivas de la vida, sometidas al derecho civil, sólo han hallado una forma unitaria en el código civil a los 30 años, poco más o menos, de la fundación del imperio. En cambio, el código penal, con sus determinaciones prohibitivas, regía ya en todo el imperio desde 1872. Lo que hace particularmente apropiada la prohibición para generalizar círculos menores en uno mayor es la circunstancia de que lo contrario de lo prohibido no es siempre lo preceptuado, sino frecuentemente lo permitido. Por consiguiente, si en el círculo A no puede hacerse s, pero sí b e i, y en B no puede hacerse b, pero sí a e i, y en C no puede hacerse i, pero sí a y b, etc., el organismo unitario formado por A, B y C puede estar fundado en la prohibición de a, b, i. La unidad sólo es posible si en el círculo A, los actos b o i no estaban preceptuados, sino solamente permitidos, por lo cual pueden omitirse. Si en vez de esto, b o i estuviesen preceptuados tan positivamente como a está prohibido —y análogamente en B y C—, no podría llegarse a constituir una unidad, porque siempre sucedería que por una parte se preceptuaría aquello que por la otra se prohíbe. Así acontece en el siguiente ejemplo. Desde muy antiguo se prohibía a todo egipcio el consumo de una determinada especie animal, aquella precisamente que se consideraba como sagrada en su aldea. La doctrina de que la santidad exigía abstenerse de consumir carne resultó más tarde como efecto de la fusión política de un gran número de cultos locales en una religión nacional, a cuyo frente se encontraba un sacerdote unitario. Esta unificación sólo pudo conseguirse por la síntesis o generalización de todas aquellas prohibiciones, pues si el consumo de los animales permitidos en cada aldea (consumo que, por tanto, podía también omitirse) hubiese sido ordenado positivamente, no hubiera habido, evidentemente posibilidad alguna de reunir en unidad superior las prescripciones especiales de las partes.
Normas generales son normas prohibitivas
Unificación por prohibición
Cuanto más general sea una norma y cuanto más extenso sea el círculo de su vigencia, tanto menos característico y significativo será para el individuo seguirla; en cambio, su violación suele ser de consecuencias particularmente importantes y destacadas. Ocurre esto muy claramente, en primer lugar, en el campo intelectual. El acuerdo teórico, sin el que no podría haber ninguna sociedad humana, descansa sobre un número pequeño de normas acatadas generalmente —aunque no se tenga conciencia abstracta de ellas—, y que designamos con el nombre de lógicas. Estas normas constituyen el mínimum de lo que debe ser acatado por todos los que pretendan mantener mutuo trato. Sobre esta base descansa la inteligencia pasajera de los individuos más extraños entre sí, lo mismo que la comunidad diaria de los que mantienen relaciones íntimas. La obediencia del entendimiento a estas normas sencillísimas, sin las cuales nunca se coincidiría con la realidad de la experiencia, es la condición imprescindible y general de toda vida sociológica. Pues, no obstante las diversidades en las imágenes internas y externas que del mundo tengamos, la lógica crea un cierto terreno común, cuyo abandono anularía toda comunidad intelectual, en el sentido más amplio de la palabra. Ahora bien, si se la considera de cerca, la lógica no significa ni suministra patrimonio alguno positivo; no es más que una norma que no puede violarse; pero seguirla no significa una distinción ni otorga cualidad alguna específica. Todos los intentos de llegar a un conocimiento particular con ayuda de la mera lógica, han fracasado. Por eso el sentido sociológico de la lógica es tan negativo como el del código penal. Sólo la violación de sus preceptos crea una situación particular y expuesta. Pero el ajustarse a estas normas no da al individuo más que la posibilidad de permanecer dentro de la generalidad, teórica o prácticamente, en uno u otro caso. Sin duda, la conexión intelectual puede fracasar por multitud de diferencias en el contenido, aun observando con rigor la lógica; pero cuando se viola la lógica, esa conexión tiene que fracasar por fuerza; de la misma manera que la conexión moral y social puede romperse, aun evitando escrupulosamente todo lo prohibido por el derecho penal, pero tiene que romperse por fuerza si son violentadas estas normas. No otra cosa acontece con las formas sociales, en sentido estricto, cuando son realmente generales dentro de un círculo. Su observación en tal caso no es característica para nadie; pero su infracción lo es en alto grado. Pues lo general de un círculo siempre reclama no ser violado, mientras que las normas especiales, que mantienen unidos a los círculos pequeños, prestan al individuo colorido y diferencia positiva en la medida de su especialización. En esto descansa también la utilidad práctica de las formas de cortesía social tan desprovistas de contenido. Nada podemos afirmar sobre la existencia positiva de esa estimación y consideración que las demás personas aseguran profesarnos, por el mero hecho de que las fórmulas sean observadas; en cambio, la más ligera violación de dichas fórmulas revela claramente que no existen aquellos sentimientos. El saludo en la calle no prueba que se tenga estimación por el saludado; pero la omisión del saludo prueba claramente lo contrario. Estas formas no sirven en modo alguno como símbolos de una actitud positiva interna; pero manifiestan adecuadamente la actitud negativa, por cuanto una leve omisión puede determinar radical y definitivamente la relación con un hombre; y ambas cosas, en la medida en que las formas de cortesía tienen la esencia general y convencional propia de los círculos relativamente grandes.
Valor de la lógica en lo social
La cortesía
Por consiguiente, el hecho de que la prestación de la comunidad en favor del pobre se limite a un mínimum es absolutamente conforme a la naturaleza típica de las acciones colectivas. Al motivo que determina esta naturaleza (que aquella acción sólo tiene por contenido lo que con seguridad puede presuponerse en cada individuo) corresponde también el segundo fundamento de esta actitud: que el socorro al pobre, si está limitado al mínimum, tiene un carácter objetivo. Con seguridad aproximada puede determinarse objetivamente lo que se necesita para salvar a un hombre de la miseria física. Todo lo que exceda de este mínimum, todo socorro encaminado a una positiva elevación de nivel requiere criterios menos claros, depende de estimaciones subjetivas. He dicho antes que los casos de necesidad subjetivamente homogénea, que, por tanto, no exigen una estimación subjetiva —particularmente los casos de enfermedad y deficiencia corporal—, son los que más se prestan a la asistencia por el Estado, al paso que los que tienen un carácter más individual corresponden más bien a las comunidades locales. Pues bien, esa determinación objetiva de lo necesario, que favorece la intervención del círculo más amplio, es la que se da cuando el socorro se limita al mínimum. Manifiéstase aquí la antigua correlación existente en el campo de la teoría del conocimiento, entre la universalidad y la objetividad. En el campo del conocimiento, la universalidad real, el reconocimiento de una proposición por la totalidad —no histórico-real, sino ideal— de los espíritus es un aspecto o expresión de su objetividad; en cambio, puede haber otra proposición que para uno o muchos individuos sea absolutamente cierta y posea la plena significación de verdad, pero carezca de ese sello especial que llamamos objetividad. Así, en lo práctico, sólo puede pedirse una prestación a la generalidad sobre una base absolutamente objetiva. Cuando el motivo sólo admite un dictamen subjetivo y falta la determinación puramente objetiva, la necesidad podrá ser no menos apremiante, ni menos valiosa su satisfacción, pero sólo se dirigirá a individuos; el hecho de que se refiera a circunstancias individuales exige, en correspondencia, que sea satisfecha por meros individuos.
Determinaciones hechas por el Estado
Si el punto de vista objetivo va de la mano con la tendencia a entregar toda la beneficencia al Estado —tendencia que por ahora en ninguna parte ha llegado a realización completa— la medida normativa, cuya aplicación lógica significa objetividad, proviene no sólo del pobre, sino también del interés del Estado. Se manifiesta aquí una forma sociológica esencial de la relación entre el individuo y la generalidad. Cuando una prestación o una intervención pasa del individuo a la sociedad, la regulación por esta última suele consistir en definir un exceso o un defecto en la acción individual. En la instrucción legal obligatoria, el Estado exige que el individuo no aprenda demasiado poco, pero deja a su arbitrio el aprender más o incluso «demasiado». En la jornada legal de trabajo, el Estado procura que el patrono no exija demasiado a sus trabajadores, pero deja a su arbitrio exigirles menos. Y así esta regulación se refiere siempre tan sólo a un lado de la acción, mientras el otro lado queda abandonado al arbitrio de la libertad individual. Éste es el esquema en que se nos aparecen las acciones socialmente intervenidas, sólo están limitadas por uno de sus extremos; la sociedad pone a su exceso o a su defecto un límite, mientras que el otro extremo queda abandonado al arbitrio subjetivo ilimitado. Pero este esquema nos engaña a veces; hay casos en que la regulación social abarca de hecho ambos lados, aunque el interés práctico sólo fija la atención sobre uno de ellos y pasa por alto el otro. Allí donde, por ejemplo, el castigo privado del delito ha pasado a la sociedad y al derecho penal objetivo, sólo se tiene en cuenta, generalmente, que con ello se adquiere una mayor seguridad en la pena, en la ejecución suficiente y cierta de la pena. Pero, en realidad, el objeto perseguido no es sólo que se castigue bastante, sino también que no se castigue demasiado. La sociedad no sólo ampara al eventualmente perjudicado, sino también al delincuente contra el exceso de reacción subjetiva; es decir, la sociedad fija como medida objetiva de la pena la que corresponde al interés social y no a los deseos o fines del perjudicado. Y esto no sólo ocurre en relaciones fijadas legalmente. Toda capa social, que no esté demasiado baja, cuida de que sus miembros dediquen un mínimum a su indumentaria; fija un límite de traje «decente», y el que queda por debajo de ese límite no pertenece ya a dicha clase social. Pero también fija un límite por el otro extremo, bien que no con la misma determinación, ni de un modo tan consciente; no es propio, en efecto, de este o de aquel círculo cierta medida de lujo y elegancia y aun a veces de modernidad, el que traspasa este límite superior es tratado en ocasiones como si dejara de pertenecer a la clase. Así pues, el grupo no permite tampoco la expansión libre del individuo por este otro lado, sino que pone al arbitrio subjetivo un límite objetivo, es decir, un límite exigido por las condiciones de la vida supraindividual. Esta forma fundamental se repite en el caso de que la comunidad se encargue de la asistencia a los pobres. Al pronto esto parece no tener otro interés que el de limitar el socorro en el sentido de que el pobre reciba toda la parte que le corresponde; esto es, que no reciba demasiado poco. Pero, al menos prácticamente, existe también el otro interés: el de que el pobre no reciba demasiado. El inconveniente de la asistencia privada no se limita al pecado por defecto, sino que llega también al exceso, impulsando al pobre a la ociosidad, aplicando los medios existentes en forma económicamente improductiva y favoreciendo caprichosamente a unos con perjuicio de otros. El impulso subjetivo de beneficencia pesa por ambos lados, y aunque el peligro del exceso no es tan grande como el del defecto, también sobre aquél se alza la norma objetiva que extrae del interés general una medida que no se halla en el sujeto como tal.
Límites en el exceso y en el defecto
Beneficencia pública y privada
Esta elevación sobre el punto de vista subjetivo rige tanto para el que recibe el favor como para el donante. La asistencia pública inglesa sólo interviene cuando existe una carencia completa de recursos objetivamente determinada (y esta determinación acontece porque la Workhouse es una residencia tan poco agradable, que sólo puede elegirla quien se halle en necesidad extrema). Pero de este modo renuncia por completo a comprobar si el pobre es digno personalmente. Por eso su complemento está en la beneficencia privada, que se dirige al individuo digno, y que puede escoger individualmente, puesto que ya el Estado se cuida de las necesidades más apremiantes. Su misión consiste en rehabilitar al pobre, que está ya protegido contra el hambre; en curar la necesidad, a la que el Estado sólo ofrece un alivio momentáneo. No la determina la necesidad como tal, el terminus a quo, sino el ideal de crear individuos independientes y económicamente productivos. El Estado obra en un sentido causal; la beneficencia privada, en un sentido teleológico. O dicho de otra manera: el Estado socorre a la pobreza; la beneficencia privada socorre al pobre. Manifiéstase aquí una diferencia sociológica de la mayor importancia. Los conceptos abstractos, merced a los cuales cristalizan ciertos elementos de la realidad individual complicada, adquieren incontables veces, en la práctica, una vida y una eficacia que, propiamente, sólo parece corresponder a las manifestaciones totales, completas. Esto comienza en relaciones íntimas. El sentido de algunas relaciones eróticas sólo puede expresarse diciendo que al menos una de las partes no busca al amado, sino el amor; ansía este valor sentimental, en general y, a veces, con asombrosa indiferencia respecto a la individualidad de la persona. En las relaciones religiosas parece muchas veces que lo único esencial es que exista cierta clase y cierta cantidad de religiosidad, siendo los portadores de ella indiferentes; la conducta del sacerdote o la relación de los fieles con la comunidad, viene determinada tan sólo por esta consideración general, sin tener en cuenta los motivos particulares que producen y colorean en el individuo este estado de ánimo, y sin que inspiren particular interés los individuos, que sólo importan como depositarios de aquel hecho impersonal o, mejor dicho, que no importan nada. En el aspecto social y ético existe un racionalismo que pide que el trato entre los hombres esté fundado en la absoluta veracidad subjetiva; todo el mundo puede exigir la verdad, como cualidad objetiva de la declaración, sin tener en cuenta las circunstancias particulares ni lo peculiar del caso; el derecho a la verdad no puede tener gradaciones individuales; la verdad, y no las individualidades del que habla o escucha, es el supuesto, el contenido, el valor del comercio dentro del grupo. Esta cuestión es también la base de divergencias entre los criminalistas. La pena, ¿se dirige al delito o al delincuente? Un objetivismo abstracto pide la pena porque ha acontecido el delito, y la considera como una restauración del orden real o ideal violado; pide la pena fundándose en la lógica de la ética, como consecuencia del hecho impersonal del delito. Pero, según otro punto de vista, la pena sólo ha de referirse al sujeto pecaminoso; la reacción de la pena se produce no por haber acontecido el delito, considerado como algo objetivo, sino porque un sujeto que se ha dado a conocer por medio del delito reclama expiación, educación, pacificación, por lo cual en la determinación de la pena habrán de tenerse en cuenta las circunstancias individuales del caso, en la misma medida que el hecho general del delito.
Individuo y cualidad
También esta doble actitud puede adoptarse frente a la pobreza. Cabe partir de la pobreza como fenómeno objetivamente determinado y tratar de suprimirla como tal. Dése en quien se dé, cualesquiera sean las causas individuales que la produzcan y las consecuencias individuales que ella produzca, la pobreza exige remedio, restauración de una deficiencia social. Pero, por otra parte, el interés puede dirigirse al individuo pobre, al cual se socorre sin duda porque es pobre, pero no con el propósito de suprimir la pobreza en general, sino de ayudar a este pobre determinado. Su pobreza actúa aquí como una determinación suya individual, singular; no es más que la ocasión actual para ocuparse de él; se trata de ponerlo en una situación en que la pobreza desaparezca por sí misma. Por eso la asistencia derivada de la primera actitud se dirige más bien al hecho de la pobreza; y esta última, en cambio, a su causa. Por lo demás, es de importancia sociológica observar que la distribución natural de los dos géneros de asistencia entre el Estado y las personas privadas se modifica cuando se sigue la cadena de las causas hasta un grado más profundo. El Estado va al encuentro —en Inglaterra con más decisión que en parte alguna— de la necesidad que se aparece exteriormente; la beneficencia privada acude a sus causas individuales. Pero dar forma a la situación fundamental económica y cultural, que sirve de base a aquellas circunstancias personales, es a su vez incumbencia de la generalidad, la cual debe conformar la vida social de tal manera que la debilidad individual o las condiciones desfavorables, la torpeza o la mala fortuna, tengan las menores probabilidades posibles de engendrar pobreza. Aquí, como en muchas otras esferas, la colectividad con sus situaciones, sus intereses, sus acciones, rodea las determinaciones individuales. La colectividad representa una superficie inmediata, en la que los elementos incluyen su manera de ser, el resultado de su vida propia. Pero, por otra parte, es también el terreno sobre el cual la vida individual crece, pero de tal manera que dentro de su unidad las diferencias que existen entre las disposiciones y situaciones individuales suministran una variedad incalculable de manifestaciones particulares a aquella superficie del conjunto[228].
El pobre y la pobreza
Al principio que rige la asistencia a los pobres en Inglaterra, y que nos ha dado ocasión para estas generalidades, se opone directamente el francés. En Francia la asistencia a los pobres es de incumbencia de asociaciones y personas privadas, y el Estado sólo interviene cuando éstas no bastan. Esta inversión no significa, naturalmente, que en Francia los particulares (como en Inglaterra el Estado) cuiden sólo de lo más apremiante, mientras que el Estado (como allí los particulares) se ocupe de lo que excede de este mínimum, de lo individualmente deseable. El principio francés implica que no pueden separarse, en cuanto al contenido, los dos grados del socorro, tan clara y fundamentalmente como en Inglaterra. Por eso, prácticamente, la situación del pobre será con frecuencia igual en ambas partes. Pero es indudable que, en cuanto a los principios sociológicos, existe una diferencia de primer orden. Es un caso particular del gran proceso merced al cual la acción recíproca inmediata, que se da entre los elementos del grupo, pasa a ser acción de la comunidad unitaria y supraindividual; una vez que esto ha acontecido, prodúcense entre ambas clases de funciones sociales constantes compensaciones, sustituciones, diferencias de rango. Esa tensión o desarmonía social que se manifiesta como pobreza individual, ¿ha de ser resuelta inmediatamente entre los elementos de la sociedad o por medio de la unidad formada por todos los elementos? Ésta es, sin duda, una decisión que puede aplicarse con igualdad formal a todo el campo social, aunque raras veces con tanta pureza y claridad como aquí. Sólo mencionamos esto, que es tan claro, para que no se olvide que la beneficencia «privada» es un acontecer social, una forma sociológica que atribuye resueltamente al pobre una posición como miembro orgánico de la vida del grupo; sólo que no es tan clara para la mirada superficial. Este hecho adquiere particular claridad gracias a las formas de transición entre ambos criterios; por una parte, gracias a la contribución de beneficencia, y por otra, gracias al deber de alimentos a los parientes pobres. Mientras existe una contribución especial de beneficencia, la relación entre la colectividad y el pobre no alcanza aún la pureza abstracta que pone a éste en relación inmediata con el todo como unidad indivisa; el Estado es sólo el intermediario que interviene para fijar las contribuciones individuales, aunque ya no voluntarias. Cuando la contribución de beneficencia queda incluida en las contribuciones generales y la asistencia saca sus recursos de los ingresos generales del Estado o del municipio se ha completado aquella relación; el socorro al pobre se convierte en una función de la totalidad, como tal, y no de la suma de los individuos, como en el caso de la contribución de beneficencia. El interés general adquiere una forma todavía más especializada cuando la ley obliga a socorrer a los parientes necesitados. El socorro privado, que en todos los demás casos se contiene también dentro de la estructura y teleología de la vida total, resulta en este caso conscientemente dominado por ella.
El principio francés
Beneficencia como función total
Hemos dicho más arriba que la relación de la colectividad con sus pobres constituye una función socializante tan formal como la que la colectividad mantiene con el funcionario o el contribuyente. Esto mismo vamos a exponerlo de nuevo desde el punto de vista a que ahora hemos llegado. Comparábamos allí al pobre con el extranjero, que también se encuentra frente al grupo. Pero este «encontrarse frente» lleva consigo una relación peculiar, que hace que el extranjero constituya un elemento en la vida del grupo. Así el pobre está, sin duda, fuera del grupo, en cuanto que es un mero objeto de medidas que la colectividad toma con él; pero el estar fuera, en este caso, no es más que, para decirlo brevemente, una forma particular del estar dentro. Ocurre con esto en la sociedad lo que, según la expresión kantiana, ocurre con la «exterioridad» del espacio respecto de la conciencia; en el espacio está todo fuera, y también el sujeto, considerado como intuitivo, está fuera, pero el espacio mismo está «en mí», en el sujeto, en sentido amplio. Si se consideran atentamente las cosas, esta doble posición del pobre (análoga a la del extranjero) puede también comprobarse, aunque con modificaciones meramente graduales, en todos los elementos de los grupos. Por muy encajado que esté un individuo en la vida del grupo, merced a sus prestaciones positivas; por mucho que su vida personal tenga lugar en el ciclo de la vida colectiva, encuéntrase al propio tiempo frente a la totalidad, dando y recibiendo, bien o mal tratado por ella, obligado a ella interior o sólo exteriormente. En una palabra: como partido o como objeto, se encuentra frente al círculo social como frente a un sujeto, al cual, no obstante, pertenece como miembro, como sujeto-parte, por las acciones y situaciones en que se fundan aquellas relaciones. Esta doble posición que, lógicamente, parece difícil de explicar, es un hecho sociológico completamente elemental. Ya lo hemos visto en relaciones tan claras como las del matrimonio. En ciertas circunstancias cada uno de los cónyuges ve el matrimonio como un ser independiente, como una entidad que impone deberes, representaciones, que acarrea bienes y males, los cuales no proceden del otro cónyuge como persona, sino del todo, para el cual son objetos cada una de las dos partes, por más que él mismo sólo se componga de estas partes. Esta relación, este hecho de hallarse simultáneamente dentro y fuera, se complica cada vez más y se hace cada vez más perceptible a medida que aumenta el número de los miembros del grupo. Y esto, no sólo porque entonces el todo adquiere una independencia muy superior a los individuos, sino, principalmente, porque las diferenciaciones más pronunciadas que se dan entre los individuos producen una escala de matices en aquella doble posición. Frente al príncipe y al banquero, frente a la gran dama y al sacerdote, frente al artista y al funcionario, tiene el grupo distintos modos de convertir a la persona en objeto, de tratar con ella, de someterla o reconocerla como una potencia, y, por otra parte, tiene distintos modos también de incluirla en sí mismo, como elemento inmediato de su vida, como parte de ese todo que se opone a sus elementos. Es ésta quizás una actitud completamente unitaria del ser social, que se manifiesta, separadamente, por estos dos lados, o que aparece distinta si se la considera desde dos puntos de vista diversos. Aproximadamente ocurre lo que con la representación particular que está frente al alma y tan distanciada del alma como totalidad, que puede ser influida por el estado general de ésta, siendo matizada, realzada o humillada, conformada o disuelta por el alma; pero, por otra parte, la representación es al mismo tiempo un elemento integrante del todo, un elemento del alma, la cual sólo existe como fusión y colaboración de tales elementos. En dicha escala ocupa el pobre una posición determinada. El socorro, al que está obligada la comunidad por su propio interés, pero que el pobre, en la inmensa mayoría de los casos, no tiene derecho a reclamar, convierte al pobre en un objeto de la actividad del grupo, y le pone a una distancia del todo, que unas veces hace vivir, comocorpus vile, de la merced de éste, y otras veces, por tal razón, convierte en enconado enemigo suyo. El Estado expresa esto privando, al que recibe limosnas públicas, de ciertos derechos políticos. Pero este apartamiento no significa una exclusión absoluta, sino que envuelve una relación perfectamente determinada con el todo, el cual sin este elemento sería de otro modo. La colectividad, pues, con la estructura así adquirida, conteniendo en su seno al pobre, entra en esa relación de enfrentamiento y trata al pobre como un objeto.
Doble posición del individuo
El pobre como objeto
Pero estas características no parecen ser aplicables a los pobres en general, sino sólo a una cierta parte de ellos, a aquellos que reciben un socorro. Ahora bien, existen bastantes pobres que no son socorridos. Esto último nos lleva a fijarnos en el carácter relativo del concepto de la pobreza. Es pobre aquél cuyos recursos no alcanzan a satisfacer sus fines. Este concepto, puramente individualista, queda reducido en la aplicación práctica, puesto que determinados fines pueden considerarse como independientes de toda fijación arbitraria y personal. En primer lugar, los fines que la naturaleza impone: alimento, vestido, vivienda. Pero no puede determinarse con seguridad la medida de estas necesidades, una medida que rija en todas las circunstancias y en todas partes, y fuera de la cual, por consiguiente, exista la pobreza en un sentido absoluto. Cada ambiente general, cada clase social, posee necesidades típicas; la imposibilidad de satisfacerlas significa pobreza. De aquí procede el hecho vulgar en todas las civilizaciones progresivas de que hay personas que son pobres dentro de su clase y no lo serían dentro de otra inferior, porque les bastarían los medios de que disponen para satisfacer los fines típicos de estas últimas. Sin duda, puede ocurrir que el hombre absolutamente pobre no sufra de la discrepancia entre sus recursos y las necesidades de su clase, de modo que no exista para él pobreza en sentido psicológico; como también puede suceder que el más rico se proponga fines superiores a los empeños propios de su clase y a la cuantía de sus recursos, de manera que se sienta psicológicamente pobre. Cabe, pues, que no exista en alguien la pobreza individual —insuficiencia de los recursos para los fines de la persona—, existiendo la social; y cabe, por el contrario, que un hombre sea individualmente pobre siendo socialmente rico. La relatividad de la pobreza no significa la relación de los recursos individuales con los fines individuales efectivos —esto es algo absoluto y, en su sentido interior, independiente de cuanto está más allá del individuo—, sino con los fines del individuo según su clase, con su a priori social que varía de clase a clase. Por lo demás, es un dato muy característico, para la historia social, la cantidad de necesidades que cada grupo considera como el cero y sobre las cuales o bajo las cuales comienzan la riqueza o la pobreza. En civilizaciones algo complicadas esta cuantía deja siempre un margen, a veces considerable. Se dan en esto profundas diferencias sociológicas que se concretan en otros tantos problemas: ¿qué relación hay entre la posición de este punto y el término medio real? ¿Es preciso pertenecer a la minoría privilegiada para no pasar por pobre?, o, por el contrario, ¿existe una clase social que por instinto y para evitar los sentimientos de pobreza ha puesto muy bajo el límite, más allá del cual comienza la pobreza? ¿Es capaz un solo caso particular de modificar ese límite (lo que, por ejemplo, ocurre fácilmente con la llegada de una personalidad acomodada a una ciudad pequeña o a cualquier otro círculo estrecho)? ¿Atiénese el grupo consecuentemente al límite fijado entre pobre y rico?
¿Quién es pobre?
El hecho de que la pobreza se ofrezca dentro de todas las capas sociales, que han creado una media típica de necesidades para cada individuo tiene por consecuencia que muchas veces la pobreza no es socorrida. Sin embargo, el principio del socorro se extiende más de lo que muestran sus manifestaciones oficiales. Cuando, por ejemplo, dentro de una numerosa familia los miembros más pobres y más ricos se hacen regalos mutuamente, estos últimos aprovechan una buena ocasión de dar a aquéllos un valor que exceda al valor de lo por ellos recibido; y no sólo esto, sino que también la calidad de los regalos revela este carácter de socorro: a los más pobres se les regalan objetos útiles, esto es, objetos que les ayuden a mantenerse dentro del tipo medio de su clase. Por eso los regalos son en este sentido completamente distintos según las diversas clases sociales. La sociología del regalo coincide, en parte, con la de la pobreza. En el regalo se desenvuelve una profusa escala de relaciones mutuas entre los hombres, tanto por lo que afecta a su contenido, como a la clase de donación y al ánimo con que se realiza, y no menos por lo que toca al modo de la recepción. Donación, robo y trueque son las formas externas de acción y reacción recíproca, que se relacionan inmediatamente con la posesión. Cada una de ellas recoge una incontable riqueza de notas espirituales, que determinan el acontecimiento sociológico. Corresponden a los tres motivos del obrar: altruismo, egoísmo y norma objetiva; pues la esencia del trueque está en que se sustituyan unos por otros valores objetivamente iguales, quedando eliminados los motivos subjetivos de bondad o codicia, ya que en el concepto puro del canje el valor del objeto no se mide por la apetencia del individuo, sino por el valor del otro objeto. Ahora bien, de estas tres formas, la donación es la que ofrece mayor riqueza de constelaciones sociológicas, porque en ella la intención y situación del donante y del que recibe se combinan del modo más variable con todos sus matices individuales.
El regalo
De las muchas categorías que posibilitan una ordenación sistemática de estos fenómenos, la más importante para el problema de la pobreza parece ser ésta: el sentido y fin propios de la donación, ¿consisten en el estado final logrado por ella, en el hecho de que el donatario reciba un determinado objeto valioso, o acaso en la acción misma, en la donación como expresión de un afecto del donante, de un amor, ansioso de sacrificio, o de una expansión del yo, manifestándose más o menos arbitrariamente en el regalo? En este último caso, el proceso de la donación es su propio fin último y la cuestión de la riqueza o pobreza no desempeña, evidentemente, papel alguno, salvo en consideraciones prácticas. Pero cuando a quien se regala es al pobre, ya el acento no recae sobre el proceso, sino sobre sus resultados; lo esencial es que el pobre reciba algo. Entre estos dos extremos en que se extienden las categorías de la donación, existen, evidentemente, incontables formas mixtas. Cuanto más pura domina la última categoría, tanto más imposible es a menudo dar al pobre lo que le falta en la forma del regalo, porque las demás relaciones sociológicas entre las personas no se avienen con la de la donación. El regalo es casi siempre posible cuando media una gran distancia social o cuando existe una gran intimidad personal; pero suele hacerse más difícil a medida que disminuye la distancia social y aumenta la personal. En las clases superiores se produce frecuentemente la situación trágica de que el necesitado admitiría de buen grado el socorro y el que está en situación acomodada le concedería también de buena gana; pero ni aquél puede pedirlo ni éste ofrecerlo. En las clases más elevadas, el a priori económico, más allá del cual comienza la pobreza, está dispuesto de modo que esta pobreza ocurre muy pocas veces y aún en principio no existe. La aceptación de un socorro excluye, por consiguiente, al socorrido de los supuestos propios de su clase y suministra la prueba sensible de que formalmente el pobre está desclasificado. Mientras no se produzca este hecho, el prejuicio de clases es bastante fuerte para hacer invisible la pobreza; y hasta entonces la pobreza es un sufrimiento individual, sin eficacia social. Todos los supuestos en que se basa la vida de las clases superiores determinan que una persona pueda ser pobre en sentido individual, es decir, que sus recursos puedan estar por debajo de las necesidades de las clases, sin tener por ello que recurrir a pedir socorro. Por eso, no es pobre socialmente hasta que es socorrido. Por otra parte, esto tiene también una aplicación general: sociológicamente no es lo primero la pobreza y luego el socorro —esto es más bien el destino en su forma personal—, sino que se llama pobre a aquel que recibe socorros o que debiera recibirlos, dada su situación sociológica, aunque casualmente no los reciba.
Condiciones sociales del regalo
A este sentido obedece la afirmación socialista de que el proletario moderno es pobre, pero no es un pobre. El pobre, como categoría sociológica, no es el que sufre determinadas deficiencias y privaciones, sino el que recibe socorros o debiera recibirlos, según las normas sociales. Por consiguiente, en este sentido, la pobreza no puede definirse en sí misma como un estado cuantitativo, sino sólo según la reacción social que se produce ante determinada situación; análogamente al delito, cuyo concepto inmediato muy complicado ha sido definido como «una acción castigada con una pena pública». Así también, hoy algunos ya no determinan la esencia de la moralidad partiendo de la situación interior del sujeto, sino del resultado de su actividad; su intención subjetiva sólo se considera como valiosa en cuanto que normalmente produce un determinado efecto social útil. Así también, con frecuencia, el concepto de la personalidad no se determina por las cualidades interiores que capacitan para un determinado papel social, sino, al contrario, se llama personalidades a los elementos de la sociedad que desempeñan en ella un papel determinado. El estado individual, la estructura interna, no determina ya en primer lugar el concepto, sino que esto corresponde a la teleología; lo individual queda determinado por el modo como se comporta frente a él la totalidad que lo rodea. Esto puede considerarse como una especie de continuación del idealismo moderno, que ya no trata de determinar las cosas por la esencia que tengan en sí, sino por las reacciones que producen en el sujeto. La función que desempeña el pobre dentro de la sociedad no se produce por el solo hecho de ser pobre; sólo cuando la sociedad —la totalidad o los individuos particulares— reaccionan frente a él con socorros, sólo entonces representa un papel social específico.
Definición de la pobreza
Esta significación social del «pobre», a diferencia del sentido individual, es la que lo convierte en una especie de clase o capa unitaria dentro de la sociedad. El hecho de que alguien sea pobre no quiere decir que pertenezca a la categoría social determinada de los «pobres». Es un comerciante, un artista, un empleado pobre, y permanece en esta serie determinada por su actividad y posición. Dentro de ésta puede ocupar, a consecuencia de su pobreza, un puesto que sufre modificaciones graduales; pero los individuos que en las diversas clases y profesiones se encuentran en este estadio, no están agrupados en manera alguna en una unidad sociológica particular, distinta de las capas sociales en que viven. Sólo en el momento en que son socorridos —con frecuencia ya desde que su situación lo pide normalmente y aunque no acontezca de hecho— entran en un círculo caracterizado por la pobreza. Este círculo no se mantiene unido por una acción recíproca de sus miembros, sino por la actitud colectiva que la sociedad en conjunto adopta frente a él. Sin embargo, no siempre ha faltado esa socialización inmediata. Así, en el siglo XIV, había en Norwich una guilda de pobres, Poorman’s Gild. Algún tiempo después, hallamos en las ciudades italianas un partido de los ricos, de los optimates como se llamaban, cuyos miembros estaban unidos sólo por el lazo de la riqueza. Semejantes uniones de los pobres se hicieron pronto imposibles, porque con la creciente diferenciación de la sociedad, las diferencias individuales de los que hubieran podido pertenecer a ellas eran demasiado grandes en educación e ideas, en intereses y pasado, para prestar a tal comunidad la fuerza suficiente de una verdadera socialización.
La clase de «los pobres». El pobre profesional
Forma sociológica de la pobreza
Sólo cuando la pobreza lleva consigo un contenido positivo, común a muchos pobres, surge una asociación de pobres, como tales. Así el fenómeno extremo de la pobreza, la falta de un techo en que albergarse, hace que los que se hallan en tal situación en las grandes ciudades afluyan a determinados lugares de refugio. Cuando se levantan, en las cercanías de Berlín, los primeros almiares de heno, dirígense allí los que carecen de albergue, los Penner, para aprovechar el agradable descanso en el heno. Entre ellos se encuentra una especie de organización incipiente, por cuanto los Penner de cada distrito tienen un jefe, que señala a los miembros del distrito sus puestos en el albergue nocturno y dirime sus querellas. Los Penner velan escrupulosamente para que no se deslice entre ellos ningún criminal y, cuando esto acontece, lo delatan a la policía, a la que a veces prestan buenos servicios. Los jefes de losPenners son personas conocidas y las autoridades saben siempre dónde encontrarlas cuando necesitan algún informe sobre cualquier existencia oscura. Es precisa una especificación de la pobreza como la falta de albergue, para que hoy día sea eficaz aún el elemento asociativo. Por lo demás, puede notarse que el crecimiento de la prosperidad general, la vigilancia policiaca y, sobre todo, la conciencia social, que, con una mezcla singular de buenos y malos motivos «no puede soportar» la vista de la pobreza, imprimen a la pobreza, cada vez más, la tendencia a esconderse. Y esto mantiene más separados a los pobres y contribuye a que se sientan mucho menos solidarios de lo que sucedía en la Edad Media. La clase de los pobres, particularmente en la sociedad moderna, constituye una síntesis sociológica muy peculiar. Posee una gran homogeneidad, por lo que toca a su significación y localización en el cuerpo social; pero carece de ella completamente en cuanto a la cualificación individual de sus elementos. Es el punto final común de los destinos más diversos, océano en que desembocan vidas que proceden de las más diversas capas sociales. No ocurre ninguna modificación, evolución, elevación o rebajamiento de la vida social, sin depositar en la clase de los pobres algún residuo. Lo más terrible en esta pobreza —a diferencia del mero hecho de ser pobre, que cada cual resuelve a su manera y que no significa más que un colorido especial dentro de la posición individual— es el hecho de haber hombres cuya posición social es ser pobres, pobres nada más. Esto se ve con particular claridad cuando reina un régimen expansivo y arbitrario de limosnas, como en la Edad Media cristiana o bajo los dominios del Corán. Pero precisamente porque entonces el hecho aparecía casi como oficial e irremediable, no tenía la amargura ni la contradicción con que la tendencia evolutiva y activa de la época moderna trata a una clase, cuya unidad se funda en un elemento puramente pasivo: en que la sociedad adopta frente a ella una determinada actitud y observa una determinada conducta. El quitar a los que reciben limosna sus derechos políticos, expresa adecuadamente el hecho de que socialmente no son otra cosa sino pobres. Esta falta de cualificación positiva, propia, determina (como ya se ha indicado) que la capa de los pobres, no obstante la igualdad de su situación, no produzca fuerzas sociológicas unificadoras. De esta manera, la pobreza constituye una constelación sociológica única: un número de individuos que, por un destino puramente individual, ocupan un puesto orgánico específico dentro del todo; pero este puesto no está determinado por aquel destino y manera de ser propios, sino por el hecho de que otros (individuos, asociaciones, comunidades) intentan corregir esta manera de ser. De suerte que lo que hace al pobre no es la falta de recursos. El pobre, sociológicamente, es el individuo que recibe socorro a causa de esa falta de recursos.
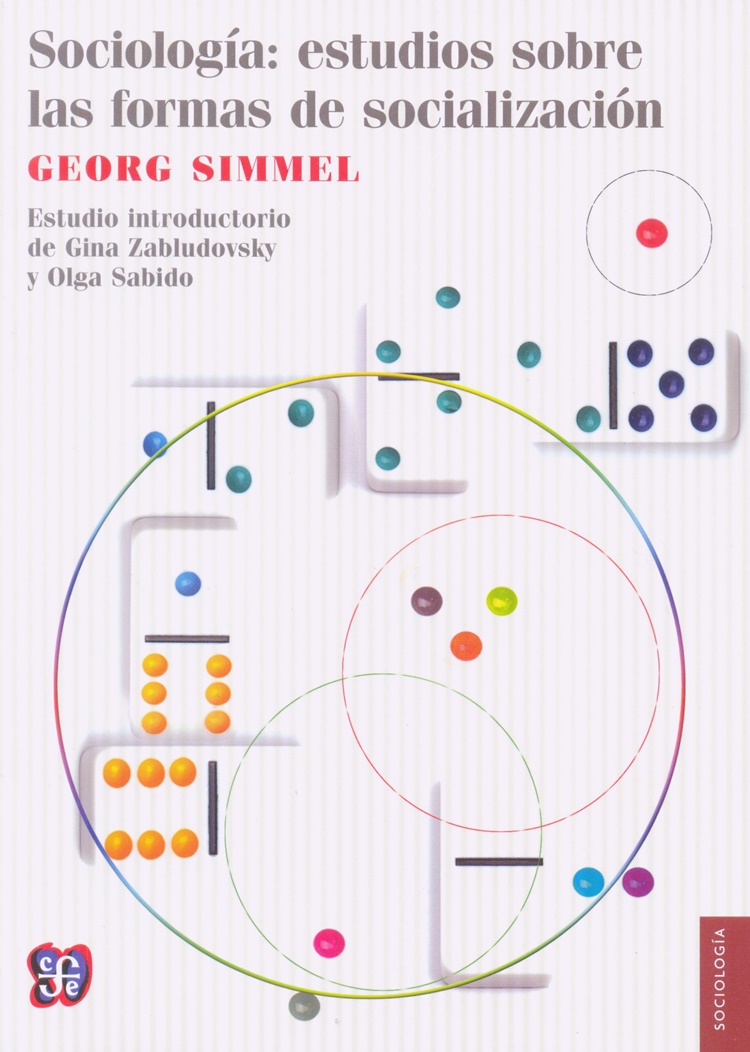 |
| Georg Simmel: El pobre (Cap. 7 de Sociología) |
Título original: Soziologie. Untersuchüngen über die Formen der Vergesellschaftung
Georg Simmel, 1908
Traducción: José Pérez Bances
Estudio introductorio de Gina Zabludovsky y Olga Sabido
Diseño de cubierta: Teresa Guzmán Romero
Editor digital: Titivillus
ePub base r1.2
Capítulo VII. El pobre
Aparece una versión en 1906 bajo el título «Hacia una sociología de la pobreza». Cfr. Otthein Rammstedt, «La Sociología de Georg Simmel», op. cit., p. 72; David Frisby, Georg Simmel, op. cit., p. 189.
Para Simmel la pobreza es un concepto relativo: «Es pobre aquél cuyos recursos no alcanzan a satisfacer sus fines» (p. 494), pero cada clase social e incluso cada grupo, establece tales fines así como las necesidades para alcanzarlos y la jerarquía y orden de prioridad en la satisfacción de éstos. Igualmente la pobreza es relacional, pues hay personas que pueden considerarse pobres en su clase, pero no serían consideradas así en otra clase inferior.
Desde esta concepción, la forma del pobre debe entenderse como una manera específica de ser con los otros, de la que se desprenden vínculos de socorro y asistencia marcados por el condicionamiento mutuo entre donador y receptor que abarcan los más diversos ámbitos y niveles, desde la limosna otorgada al mendigo en forma personal hasta la política asistencial del Estado. El «principio de reciprocidad» —vértice de la propuesta sociológica del autor— permite poner atención en las relaciones que se dan entre el que da y el que recibe, ya que este último «da también algo; de él parte una acción sobre el donante, y esto es, justamente, lo que convierte la donación en una reciprocidad, en un proceso sociológico» (p. 475).
A partir de referencias históricas y geográficas diversas —desde la alusión a la ley talmúdica y la mendicidad medieval, hasta el código civil alemán, los cartagineses y persas—, Simmel explica cómo la relación entre quien otorga asistencia y quien la recibe compromete de algún modo a ambas partes. Por ello, a lo largo de la historia, el deber y el derecho aparecen intrínsecamente relacionados con este tipo de vínculo. En algunos casos, el derecho de los pobres a ser asistidos depende de las obligaciones que generan los vínculos de pertenencia a un grupo; como el caso de los antiguos semitas[147], o los «parientes pobres» de una familia adinerada o, incluso, las situaciones de aquellos países donde la mendicidad se ha convertido en un «oficio regular» y la recurrencia de la limosna genera una expectativa de deber tanto en el que recibe como en el mismo donador. En algunos casos, el necesitado ve la acción del donante como una mera obligación, sobre todo si el primero forma parte de la «clase explotadora» a quien se considera generadora de las desigualdades. Desde la perspectiva del pobre, «toda persona bien vestida» es vista como un enemigo.
Desde el plano del donador, el acto de asistencia y de dar responde a diversas circunstancias y significados históricos. Así por ejemplo, más que la preocupación orientada a mejorar las condiciones del pobre en sí mismo, la limosna cristiana sirvió para mitigar la incertidumbre del futuro del alma del donante. En otras ocasiones el hecho de dar genera un «sentimiento» y «deber de continuarlo», que hacen que el donante se sienta culpable o avergonzado ante la posibilidad de suspender las dádivas o interrumpir el proceso.
Como ya se ha señalado, en el desarrollo de sus tesis, Simmel incorpora ejemplos de los más diversos momentos históricos y entornos culturales. Sin embargo, su interés básico gira en torno a la necesidad de entender el significado de las medidas de asistencia a los pobres en el Estado moderno. Sobre este tema, Simmel opina que, lejos de ser el «fin último de la cadena teleológica», estas estrategias son básicamente un medio para mitigar el peligro que significa la existencia del pobre que incluso ha llegado a considerarse como un potencial enemigo para la sociedad. Si bien es hacia el pobre a quien se dirige la acción —verbigracia algún contenido específico de lo que hoy día denominamos política pública—, el fin último no es tanto él, sino la colectividad en su conjunto[148]. Así, lejos de pretender suprimir la inequidad social, la asistencia al pobre se sostiene en una estructura desigual y únicamente busca mitigar aquellas manifestaciones extremas que podrían llegar a amenazar el statu quo.
Desde esta perspectiva, los argumentos de Simmel trascienden la dimensión cara-a-cara y muestran cómo la figura del pobre constituye un elemento de análisis sociológico con importantes implicaciones políticas y jurídicas relacionadas con la democracia moderna y el ejercicio de la ciudadanía. Sorprende que en el Estado moderno «la beneficencia pública es quizá la única rama de la administración en que las personas esencialmente interesadas no tienen participación alguna» (p. 473). En este sentido, la posición del pobre es similar a la del extraño, ya que se encuentra en cierto modo fuera del grupo en el que vive y al mismo tiempo dentro de éste, pero en una situación particular que hace que la sociedad lo provea de asistencia o socorro para que éste no se convierta en enemigo. Así, el pobre está fuera y dentro de la sociedad, pues «el estar fuera, en este caso, no es más que, para decirlo brevemente, una forma particular del estar dentro» (p. 492). Finalmente, en materia de asistencia, lo más común es que el Estado moderno sólo atienda las necesidades más apremiantes e inmediatas de los pobres, dotándolos del mínimum necesario para la vida.
Como ya hemos señalado, una de las preocupaciones fundamentales de Simmel es llegar a entender el papel que en la sociedad moderna desempeñan los grandes grupos que, por estar constituidos por una pluralidad de intereses[149], requieren un programa mínimo para poder ser aglutinados. En la medida en que es imposible conocer las voluntades particulares de quienes la conforman, la acción en masa tiene el carácter de mínimum. Por ello no resulta difícil coincidir en el «no», pues —a juicio de Simmel— solamente la negación puede reunir la diversidad de muchos. Tal característica permite al autor incorporar la «Digresión sobre la negatividad de ciertas conductas colectivas».
El cierre del capítulo nos presenta una sugerente sociología del regalo. Como en el caso de la pobreza y las acciones de asistencia, el obsequio de distintos tipos genera una diversidad de relaciones a partir de la situación específica, el contenido, la recepción del regalo y los derechos y obligaciones que ello genera. Esta argumentación tiene una estrecha similitud con la desarrollada por el conocido antropólogo Marcel Mauss en su texto El ensayo sobre el don, de 1925, en el cual se analiza el fenómeno del intercambio y la obligación de devolver los obsequios como principio de reciprocidad fundamental para la organización social[150]. Como hemos visto, tanto en lo referente al estudio del regalo como al de la política de asistencia a los pobres, la sociología de Simmel abre nuevas pautas de acercamiento a los problemas sociales que permiten visibilizar sus dimensiones simbólicas a partir del análisis relacional.









Comentarios
Publicar un comentario